Historia de la Ley
Nº 20.680
Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.
Índice
1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1. Moción Parlamentaria
1.2. Moción Parlamentaria
1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
1.4. Primer Informe de Comisión de Familia
1.5. Discusión en Sala
1.6. Discusión en Sala
1.7. Segundo Informe de Comisión de Familia
1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
1.9. Informe de Comisión de Constitución
1.10. Discusión en Sala
1.11. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución
2.2. Discusión en Sala
2.3. Boletín de Indicaciones
2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución
2.5. Discusión en Sala
2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
2.7. Oficio a la Corte Suprema
3. Tercer Trámite Constitucional: Senado
3.1. Oficio de la Corte Suprema
3.2. Oficio de la Corte Suprema
3.3. Discusión en Sala
3.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado
4.1. Informe Comisión Mixta
4.2. Discusión en Sala
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
4.4. Discusión en Sala
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
6. Publicación de Ley en Diario Oficial
6.1. Ley Nº 20.680
1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1. Moción Parlamentaria
Moción de Adriana Muñoz D' Albora, Carolina Goic Boroevic, Jorge Sabag Villalobos, María Antonieta Saa Díaz, Eduardo Díaz del Río, Ximena Valcarce Becerra, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Francisco Chahuán Chahuán, Mario Venegas Cárdenas , Gabriel Ascencio Mansilla, Sergio Bobadilla Muñoz, Juan José Bustos Ramírez, Álvaro Escobar Rufatt, Sergio Ojeda Uribe, Esteban Valenzuela Van Treek y Ramón Barros Montero. Fecha 12 de junio, 2008. Moción Parlamentaria en Sesión 39. Legislatura 356.
Introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados
Boletín N° 5917 18
I CONSIDERACIONES PREVIAS.
-Los tiempos cambian, de ello no hay duda. Con el paso de los años las costumbres, paradigmas y visiones individuales y sociales se han modificado. Si algunos de nuestros abuelos hubiera leído el encabezado de la presente moción se hubiera escandalizado. Para ellos la idea de que un niño creciera sin una familia constituida era simplemente impensable. Hoy no es así …….Son muchas las familias que han desecho sus vínculos y muchos los hogares monoparentales en donde el otro progenitor es un proveedor con derechos limitados o simplemente no existe, sea porque no le interesa participar activamente en el crianza del menor, sea porque enfrenta obstáculos que le impiden hacerlo.
-La separación de los padres de un menor es uno de los hechos que marcará la vida de éste. La tonalidad negativa dependerá sin duda de cómo ambos padres manejen la situación post ruptura y, en particular de cómo sean capaces de resolver sus conflictos sin involucrar ni contaminar al menor en dicho proceso.
-El adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor dependerá de muchos factores. Uno de ellos es la presencia de una imagen paterna y materna sana, cercana y presente. Estamos de acuerdo que en ausencia de uno de los padres este rol puede ser asumido por algún tercero vinculado al menor, transformándose en imágenes arquetípicas No obstante, la carencia o visión distorsionada de alguno de ellos incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta a niveles que aún se encuentran en estudio en la psicología moderna.
-Tal es la importancia del tema que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, estable en el principio número seis que: "Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material".
-Estimamos que este derecho infantil debe ejercerse aunque los padres no vivan bajo el mismo techo, los que deberán en este caso cumplir todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias hacia el menor, procurándole además el ambiente afectivo adecuado para su crecimiento.
En torno al tema planteado, cabe destacar que la American Phychological Association (APA) ha reconocido una forma de trastorno de la conducta familiar en la que existiendo menores uno de los padres incurre en conductas tendientes a alienar (alejar) en la mente del menor al otro progenitor. Se trata del Síndrome de Alienación o Alejamiento Parental (SAP). A continuación examinaremos las características de éste.
II.EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN O ALEJAMIENTO PARENTAL. (SAP)
-El estudio de este trastorno es relativamente reciente. En el año 1985, Richard Gardner, profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría infantil de fa Universidad de Columbia, definió el Síndrome de Alienación Parental como un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños, cuando el niño sufre un sistemático "lavado de cerebro" (programación) por parte de uno de los padres, con miras a obtener la vivificación de la imagen del otro progenitor en la mente menor obteniendo en el tiempo un resultado concreto el alejamiento y rechazo del menor hacia el padre alienado y el debilitamiento progresivo y, a veces irrecuperable de los lazos afectivos que los unen.
-En el desarrollo de este tema nos basaremos en la obra de José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo clínico y forense e iremos desentrañando esta suerte de "Guerra de los Roses" en donde el gran perjudicado de la manipulación y abuso emocional ejercida por uno de los padres para que su hijo rechace injustificadamente al otro progenitor es nada más ni menos que el propio menor.
-Según este profesional el SAP es un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, (la programación constante ejercida por una figura de autoridad, específicamente padre o madre), su apoyo en creencias socialmente aceptadas, (a modo de ejemplo una frase que hemos escuchado desde pequeños: "toda madre quiere lo mejor para sus hijos") y su desarrollo en la intimidad del hogar hacen difícil su descubrimiento y abordaje.
-El autor plantea que el Síndrome de Alineación Parental (SAP) es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El diagnostico del SAP se basa fundamentalmente en la sintomatología en el niño, no en el grado en el cual el alienador ha intentado inducir el desorden.
-Para que exista SAP tienen que concurrir copulativamente tres elementos a saber: 1) Campaña de denigración o rechazo o denigración hacia un padre persistente en el tiempo, no se trata de un episodio ocasional; 2) No existe motivo plausible para la promoción de esta campaña de denigración o rechazo. El alejamiento por parte del menor no es una respuesta razonable al comportamiento del padre rechazado. Normalmente, el padre víctima de la alienación es percibido como un padre normal desde un punto de vista basado en la capacidad parental. 3) El otro progenitor ha ejercido una influencia en el menor gatillando este tipo de reacción.
-Los especialistas describen al progenitor alienador como una "figura protectora", que actúa cegado por sentimientos de rabia, resentimiento o venganza hacía la persona con la que procreó un hijo. Esas emociones y sentimientos suelen enmascararse desempeñando el rol de víctima y desde esa posición agrede al otro progenitor, por vía indirecta haciendo creer a los hijos que existe un padre o madre "bueno" y que el otro padre es "malo". Ese mensaje puede tener funestas consecuencias en la psiquis infantil ya que el menor, víctima de esta manipulación generará sentimientos de frustración, culpa e inseguridad. En algunos casos el alienador puede incluso adoptar actitudes engañosas como "hacer el esfuerzo" para que exista contacto entre los hijos y el otro progenitor, o manifestar sorpresa por la actitud de rechazo o distancia de los hijos hacia el progenitor ausente.
-A nivel conductual los padres alienadores suelen tener algunos comportamientos sostenidos en el tiempo. Enunciaremos a modo ejemplar algunos de ellos: a) Boicot a los horarios de visita al menor; b) Obstaculizar, limitar o interferir arbitrariamente la comunicación efectiva entre el menor y el padre que no vive con él. Por ejemplo, impedir comunicaciones telefónicas, por mail o chat, presionar al menor para que termine la comunicación o invadir la privacidad del menor. Se observan a menudo los mismos comportamientos en el progenitor alienador, quien sabotea la relación entre los hijos y el otro progenitor; c) Alejar injustificadamente al otro progenitor de las actividades y problemas de los hijos; d) Denostar al otro padre , efectuar comentarios negativos en forma constante sobre él delante de los niños; e) Programar negativamente al menor respecto de su percepción del otro progenitor como de las expectativas emocionales y afectivas que puede tener respecto de él; f) Incorporar al entorno familiar cercano en esta suerte de programación o "lavado de cerebro"; g) Sancionar al menor o hacerle sentir culpable si éste persiste en mantener su relación con el otro padre; h) Interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas en contra del otro progenitor.
-Como puede apreciarse el SAP se basa en conductas en las que la intención del padre o madre que incurre en ellas juega un rol importante. En ese sentido el silencio de la ley y hay que decirlo, la ausencia de reproche social cuando es la madre quien ejerce estas conductas hay debilitado el régimen de protección al menor en caso de que sus padres no estén viviendo juntos.
III. EL SÍNDROME DE ALINEACIÓN PARENTAL EN DERECHO COMPARADO Y JURISPRUDENCIA.
-Corresponde señalar, en primer término, que la Convención sobre los derechos del niño, suscrita por Chile el 26 de enero de 1990 y promulgada mediante Decreto Supremo NO 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, previene en su artículo 9 que: "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
-Luego, el número 3 del artículo 9, previene que: "los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño."
-A continuación el artículo 18 número 1 de la Convención establece que: "los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño."
-El interés superior del niño debe inspirar nuestra normativa, las decisiones judiciales, el trabajo de los especialistas, el desempeño de los padres en su rol. Los niños no son botines de guerra, son personas respecto de las cuales la sociedad toda tiene una responsabilidad de garantizarles un adecuado desarrollo mental, emocional, afectivo y psíquico.
-En Europa ya existe jurisprudencia que reconoce la existencia y efectos nocivos del SAP. En efecto, en el año 2007 una juez de Manresa (Barcelona) ha retirado a una mujer la guardia y custodia de su hija de ocho años por incumplir de forma "constante" el régimen de visitas concedido al padre, de quien está separada, y provocar en la menor una fobia hacia él que hace que se niegue a verle. La magistrada, por otra parte, concedió al padre la custodia de su hija y suspendió por un período mínimo de medio año cualquier comunicación y visita de la madre y de su familia hasta que pueda restablecerse el contacto con la menor. Además la niña deberá seguir un tratamiento psiquiátrico.
-Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2000, dictó sentencia favorable a un padre al que se le había denegado el "régimen de visitas" sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima del síndrome de alienación parental.
-En nuestro país, el reconocimiento del SAP se ha manifestado recientemente en la sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo el que reconoce los derechos de un padre frente a una actuación que "con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño."
IV CONTENIDO DEL PROYECTO.
-Este proyecto busca fortalecer la integridad del menor y persigue el propender a que el menor tenga la mejor calidad de vida posible en caso de que sus padres no vivan juntos.
-Para ello, se modificará el artículo 222 del Código Civil en orden a consagrar nuevas obligaciones de los padres a favor del menor.
-Luego, acorde con las nuevas tendencias parentales y sociales, estimamos que ambos padres tienen el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos en forma compartida, modificando el artículo 225 del Código Civil.
-Consagrar en el artículo 229 del Código Civil la figura del SAP.
-Con el objeto de evitar la judicialización de estos temas y en el entendido que este proyecto busca fortalecer el entorno del menor encontrando soluciones más que proponiendo sanciones es que proponemos someter obligatoriamente a mediación este tipo de conflictos.
-Facultar al juez para suspender o modificar el régimen de tuición de un menor cuyo padre o madre que lo tuviere a su cuidado cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor o alentare al menor a proferir declaraciones falsas que afecten la honra e integridad del otro padre.
POR TANTO
,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
ARTÍCULO PRIMERO: A) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 222 del Código Civil, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y final.
"Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar."
B) Modifícase el artículo 225 del Código Civil en el siguiente sentido:
"Artículo 225. Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cual de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos.
Todo acuerdo que regule el cuidado personal de los hijos deberá constar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre o al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.
No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo."
C) Modificase el artículo 228 del Código Civil en el siguiente sentido:
"Artículo 229: El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.
En el evento de que el padre o madre que tuviere a su cuidado el hijo incurriere en alguna de las siguientes conductas, o instigare a un tercero a cometerlas, el otro padre podrá solicitar judicialmente que se le entregue el cuidado personal de los hijos, con la sola excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 225.
Estas conductas son: a) Denigrar, desprestigiar, insultar, alterar la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma permanente y sistemática que tengan como resultado directo un cambio en la relación del otro padre con sus hijos; b) Obstaculizar o prohibir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro padre, cuando éste último se encuentre cumpliendo sus obligaciones; c) Incumpliere los acuerdos sobre visitas presentados ante el juez o las resoluciones que el Tribunal dicte al respecto en forma injustificada; d) Formular falsas denuncias sobre la conducta del otro padre que digan relación con el trato que éste da a los hijos.
Asimismo, el juez podrá suspender el derecho a visitas del padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso anterior o instigare a terceros a hacerlo.
El padre o madre que, actuando personalmente o a través de terceros, obliga al hijo a prestar falso testimonio en juicio, en indagaciones policiales o peritajes, con miras a denostar al otro progenitor será responsable civil y penalmente. Se aplicará respecto de él la pena prevista para el falso testimonio."
d) Sustitúyese el artículo 245 del Código Civil por el siguiente:
"Artículo 245: Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida en primer término, por ambos en conformidad con lo previsto en el artículo anterior.
Si la tuición estuviere entregada a uno de los padres, éste ejercerá la patria potestad.
No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente."
ARTÍCULO SEGUNDO: Sustitúyese el artículo 104 de la ley N°19.968, sobre Tribunales de Familia, por el siguiente:
ARTÍCULO 104: Procedencia de la mediación. Todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos, deberá ser sometido a mediación.
Las demás materias de competencia de los juzgados de familia, excepto las señaladas en el inciso final, podrán ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.
En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de la presente ley.
Sin embargo, no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes; y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre Adopción."
1.2. Moción Parlamentaria
Fecha 29 de junio, 2010. Moción Parlamentaria en Sesión 42. Legislatura 358.
Moción de los diputados señores Ascencio, Ojeda, Schilling, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Saa, doña María Antonieta.
Introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de los hijos. (boletín N° 7007-18)
“De acuerdo a lo dispuesto actualmente en el Código Civil, en particular, en el artículo 224, existe respecto a los padres un derecho-deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Por esta razón, si los padres se encuentran separados, no sólo mantiene este deber quien asume el cuidado personal, sino también a aquél que está privado de él, ya que se trata de un derecho y una responsabilidad de ambos. Esto es congruente con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que señala lo siguiente: “Los Estados Porte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño[1].”Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el N° 4 del artículo 17, que: “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo (….)[2]”
Ahora bien, al regular la relación de los hijos menores de edad con los padres, en caso de que estos se separen, el Código Civil se aleja de estos principios, asignando directamente el cuidado personal a la madre,
En efecto, el artículo 225 de dicho cuerpo legal, dispone que “Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.
No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En todo caso, cuando el interés del hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificado, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”
Existe, por lo tanto, un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos, que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada sexo en el ejercicio de la parentalidad: a la mujer los niños, al hombre los bienes (El hombre es quien tiene la patria potestad, por regla general).
Así, para que el padre pueda ejercer el cuidado personal de sus hijos, debe existir acuerdo con la madre. En caso contrario, en sede judicial, el juez podrá atribuírselo sólo en casos excepcionalísimos: “(...) cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada.”
Este esquema resulta discriminatorio en relación a los padres, atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y no sigue el principio rector en esta materia, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En la doctrina chilena, hay quienes han avizorado una posible inconstitucionalidad en esta disposición, justamente por vulnerar el principio de igualdad y establecer una discriminación en contra del padre[3] Infringe además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16 letra d, impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, el año 2006, recomendó al Estado derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena[4].
Ahora bien, otras legislaciones han incorporado, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, que consiste en la convivencia del hijo con cada uno de los padres durante determinados períodos, que se alternan o suceden entre ellos, de modo que, en cada uno de dichos períodos, uno de los padres ejerce el cuidado personal, y el otro mantiene un régimen comunicacional. Si bien esta distribución del tiempo para efectos de asignar el cuidado personal a ambos padres puede presentar ventajas y desventajas de distinta índole, resulta de suma justicia que ello sea apreciado caso a caso teniendo en cuenta el interés superior de cada hijo. Por ello, en el proyecto que se presenta a continuación, se contempla como una posibilidad en la regulación del cuidado personal, respetando la autonomía de los padres, siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente.
En consonancia con este espíritu, se elimina también la frase “(...) Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”, de modo de no restringir el principio del interés superior de manera general, sino permitir que en cada caso particular se evalúe esta posibilidad, considerando además, que en muchos casos, puede ser peor que el cuidado personal de un hijo se asigne a un tercero, antes que al padre o madre que incumplió en las circunstancias de la norma.
Por otra parte, el artículo 228 del CC, que también se refiere al cuidado personal, no resiste mayor análisis. Esta norma dispone que “la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge”. Al respecto, la profesora Leonor Etcheberry señaló que “En la norma en comento, claramente quien está decidiendo que el niño debe ser separado de sus padres, es el cónyuge del padre o madre del menor, quien amparado en esta norma puede en forma omnipotente, oponerse a que el hijo viva junto a uno de sus padres. Por lo tanto, esta norma hace que el Estado que debe velar para que el niño no sea separado de sus padres, le da una herramienta a un tercero, que si bien no es ajeno a la situación, sí es ajeno al menor, de decidir con quién éste no puede vivir.[5] “Por ello, se propone derechamente derogarlo.
En definitiva, las modificaciones propuestas apuntan a dos artículos del título IX del Libro I del Código Civil, título denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”: el artículo 225 y el artículo 228. El primero, seguiría el siguiendo el modelo español (que es en general el que inspira nuestro Derecho de Familia), en el cual la regla general es el acuerdo de los padres, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños[6]; el segundo se derogaría de plano, por contravenir derechos fundamentales que emanan de la naturaleza y la dignidad humana.
Por tanto, venimos en someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 225 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.
Artículo 2°.- Derógase el artículo 228 del Código Civil.”
1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
Indicación Sustitutiva del Ejecutivo. Fecha 30 de marzo, 2011. Oficio en Sesión 11. Legislatura 359.
FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS (BOLETÍN Nº 5917-18).
SANTIAGO, 30 de marzo de 2011.
Nº 001-359/
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INDICACIÓN.
En nuestra legislación, el cuidado personal de los hijos está atribuido por ley a ambos padres de consuno. En caso de que los padres vivan separados, es a la madre a quien toca dicho cuidado personal, el cual es conferido legalmente a través de una norma de atribución supletoria.
Dicha atribución supletoria opera de pleno derecho, y sólo se puede modificar si hay acuerdo entre los padres en sentido diverso o por resolución judicial que conceda el cuidado personal al padre o a un tercero en su defecto. La vía judicial opera cuando existen motivos para poder impugnar el cuidado personal conferido a la madre, sea por maltrato, descuido u otra causa cualificada.
El hecho que la ley establezca como titular del cuidado personal, en primer término a la madre cuando los padres están separados, no es un norma arbitraria sino que viene a reconocer la necesidad de seguridad y certeza para los hijos, especialmente respecto de dónde y con quién seguirán viviendo, velando siempre por el interés superior del niño. A su vez, por medio de esta disposición se reconoce la realidad de las familias de nuestro país, en que son las madres quienes más tiempo destinan al cuidado de los hijos y del hogar en que ellos viven.
Por el contrario, el no reconocer esta titularidad supletoria a la madre, implicaría una judicialización inmediata de a quién debiera entregarse el cuidado personal, con el dolor que ello traería aparejado para los hijos. La inestabilidad de toda ruptura se vería gravemente aumentada con la incertidumbre de los hijos respecto del desconocimiento del padre con quién vivirán y el lugar en que lo harán. Resulta del todo lógico entonces que, en la medida de lo posible, no se exponga a los menores a juicios, por los efectos nocivos que provocan en su desarrollo emocional.
Por otra parte, el padre no pierde su derecho a relacionarse con el niño y a educarlo y tiene siempre abierta la posibilidad de solicitar al juez la modificación del cuidado personal, en función del interés del niño.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nada obsta a que se busquen alternativas que aumenten la participación de los padres en la crianza y educación de los hijos, las que en ningún caso son contradictorias con la regla de la titularidad supletoria de la madre en caso de separación de los padres. De esta forma, la presente indicación sustitutiva busca fortalecer la relación de los padres con sus hijos, ya que ello redunda directamente en el interés superior del niño, en su desarrollo físico, emotivo e intelectual.
Como mecanismos que permitan fortalecer esta la relación entre padres e hijos en miras del bien superior del hijo, la presente indicación sustitutiva propone incluir en la ley la posibilidad de permitir que el cuidado personal de los hijos sea ejercido conjuntamente por ambos padres. El cuidado personal compartido podrá ser convenido por los padres, de la misma forma en que hoy pueden acordar que el cuidado personal sea entregado al padre. También podrá ser decretado judicialmente, en base a causales taxativas, siempre que se mire el interés superior del hijo, principio rector en materia de derecho de familia. Dicho principio es el que hace necesario, mantener la norma que concede el derecho a la madre en caso de separación de los padres (norma supletoria), por las razones de estabilidad ya expuestas.
Dado que las relaciones y circunstancias familiares son tan diversas, no puede establecerse como regla supletoria el cuidado personal compartido, como tampoco afirmarse a priori que ésta constituya la mejor alternativa. Por ello, la presente indicación sustitutiva, tiene también como objetivo fortalecer la relación y vínculo entre padres e hijos que no comparten el mismo hogar. Cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, el legislador debe establecer los canales necesarios para que exista una corresponsabilidad entre madre y padre que vivan separados, en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes, así como fomentar una relación más cercana entre ellos y el padre no custodio. La práctica judicial ha llevado a establecer como “visita” un fin de semana por medio y la mitad de las vacaciones, pero ello no puede constituir la regla general, ya que la relación directa y regular debe establecerse en función de la realidad de cada familia.
Asimismo, es necesario establecer medidas concretas que permitan evitar que el padre que tiene el cuidado personal del menor, obstruya u obstaculice la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, como mecanismo para obtener beneficios económicos u otras causas ilegítimas, lo que afecta el derecho del padre y el adecuado desarrollo del hijo.
II. CONTENIDO DE LA INDICACIÓN.
a. Mantener el cuidado personal supletorio en la madre.
Con el objeto de mantener la certeza jurídica, seguridad y estabilidad a los hijos y evitar la judicialización del cuidado personal en caso de padres que vivan separados, se propone que éste siga estando radicado en forma supletoria en la madre, sin perjuicio de las alternativas que se explican a continuación.
b. Cuidado personal compartido.
Se establece la posibilidad de establecer el cuidado personal compartido por mutuo acuerdo entre los padres, o bien, mediante resolución judicial por las siguientes causales taxativas: (i) el que la madre o padre que tenga el cuidado personal, impida o entorpezca injustificadamente la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente y (ii) cuando denuncie o demande falsamente al padre no custodio a fin de perjudicarlo y obtener beneficios económicos.
El juez podrá decretar el cuidado personal compartido por estas causales, siempre que se esté velando por el interés superior del hijo, ya que este principio es preferente al derecho de los padres.
c. Definición de cuidado compartido y ejercicio del mismo:
La presente indicación sustitutiva define el cuidado personal compartido con el objetivo de velar por el fin de esta norma que es la protección y bienestar del hijo cuyos padres viven separados. Así, se define el cuidado personal compartido como el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
A fin de velar por la estabilidad del hijo se precisa que el niño deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido, deberán determinarse las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente.
d. Patria potestad compartida.
En aquellos casos en que los padres tengan el cuidado personal compartido de sus hijos, la patria potestad también será compartida.
Adicionalmente, se permitirá que el juez pueda decretar, o las partes convenir, la patria potestad compartida sin perjuicio que un sólo padre tenga el cuidado personal del hijo. Esto, con el objeto de hacer partícipe al padre no custodio en las decisiones trascendentes que involucren a los hijos: la representación judicial y administración de sus bienes. Con esta medida se está fomentando la corresponsabilidad y dando mayores facultades al padre, no obstante por ley sea la madre a quién corresponda el cuidado personal y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación al hijo.
e. Favorecer las relaciones directas y regulares entre el padre no custodio y el hijo y la corresponsabilidad en el cuidado por parte de madre y padre.
Es indispensable que el menor tenga una relación fluida y continua con el padre no custodio, ya que ello no sólo es un derecho del padre, sino que es también un requisito necesario para el adecuado desarrollo del hijo. A su vez, es del todo imprescindible que el padre no custodio tenga el derecho y el deber de seguir participando de la crianza, educación y decisiones importantes para sus hijos.
Para ello se propone definir la “relación directa y regular” para el padre que no tiene el cuidado personal, además de establecer en la ley el deber del juez de asegurar una relación más cercana y estable entre padre e hijo y una mayor participación y corresponsabilidad de su parte, para lo cual deberá precisar las condiciones que lo permitan.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, la siguiente indicación sustitutiva del proyecto de ley de la suma, a fin de que sea considerada durante la discusión de la misma en esa H. Corporación:
Para sustituir el texto del proyecto por el siguiente:
Artículo Único. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:
a. Introdúcese, en el artículo 225, las siguientes modificaciones:
i. En el inciso segundo, entre la palabra “padre” y el punto (.) agrégase la frase “o a ambos en conjunto”.
ii. Se incorporan los siguientes incisos cuarto a séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso final:
“Velando por el interés superior del hijo, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre custodio impidiere o dificultare injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hijos, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre custodio realice falsas denuncias o demandas a fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
El cuidado personal compartido es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso segundo, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.”
b. Introdúcese, en el artículo 229, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:
“Se entenderá como relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hijos se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta en vistas del mejor interés del menor.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en esta materia, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.”
c. Introdúcese, en el artículo 245, las siguientes modificaciones:
(i) En el inciso primero, se reemplaza la frase “aquel que tenga” por la siguiente “el padre o padres que tengan”;
(ii) En el inciso segundo, continuación de la palabra “padre”, se agrega la siguiente frase “o a ambos,”.
Dios guarde a V.E.,
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
FELIPE BULNES SERRANO
Ministro de Justicia
CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR
Ministra Directora
Servicio Nacional de la Mujer
1.4. Primer Informe de Comisión de Familia
Cámara de Diputados. Fecha 23 de mayo, 2011. Informe de Comisión de Familia en Sesión 35. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA REFERIDO A DOS PROYECTOS DE LEY QUE MODIFICAN NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS
Boletines N°s 5917-18 y 7007-18 (Refundidos)
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, refundidos de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional[1], en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos.
El primero, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, y cuenta con la adhesión de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra. Por su parte, el segundo de los proyectos es de iniciativa del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados señores Serio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas.
Asistieron a exponer a la Comisión, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carolina Schmidt Zaldívar, acompañada por la Subdirectora del SERNAM, señora Cecilia Pérez Jara; la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Andrea Barros Iverson; la Abogada del SERNAM, señora Daniela Sarrás Jadue y el Jefe de Gabinete de la Ministra del SERNAM, señor Alejandro Fernández González.
Asimismo, concurrieron como invitados la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni Vera; la Profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez Hidalgo; la Directora Ejecutiva del Centro UC de la Familia, señora Carmen Salinas Suárez; la Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop Gómez; las Abogadas Mediadoras del Centro de Atención Jurídico Social Andalué, señoras Alejandra Montenegro Balbontín y Ana María Valenzuela Rojas; el Siquiatra Dr. Andrés Donoso Castillo; la Representante del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, señora Macarena Cortés Camus.
Igualmente, la Comisión recibió en Audiencia Pública, a las personas y organizaciones que se señalan:
- Por la Organización Papás por Siempre, asiste el señor Carlos Michea Matus; Rodrigo Villouta Olivares, también miembro de la Organización Filus Pater, y Marcelo Rozas Pérez.
- Por la Organización Papá Presente, asiste su Presidente, señor Hugo Riveros Madrid; la Psicóloga de la Institución, señora Verónica Gómez; el Vocero de la Institución, señor Rodrigo García Iriant, y el Representante Germán Andaur Cáceres;
- Por la Organización Amor de Papá, asisten su Presidente Internacional y Director Ejecutivo, señor David Abuhadba Coldrey; su Presidente Nacional 1, señor Patricio Retamales; su Presidente Nacional 2, señor René Espinoza; y los Representantes, señores: Luis Moraga Abarca, papá del niño muerto en la noche del 31 de diciembre; Miguel Ángel González; Alejandra Borda; Ricardo Queirolo; Gustavo de la Prada; Sergio Muñoz; Juan Quezada; Luis Alberto Moraga Abarca; Cintya Vargas; Natalie Albornoz; Ricardo Valenzuela Binimelis; Marcela Michea Valenzuela; Javier Said Salinas; Karen Ruiz Morales; Hernán Leighton.
- Personas que asisten como particulares: el señor Pablo Aravena Martínez, y el señor Miguel Saavedra L.
I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
1.-Idea matriz o fundamental de los proyectos:
Consagrar, en el Libro I del Código Civil, en su Título IX denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”, el principio de la corresponsabilidad parental consistente en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer respecto de sus hijos, y el modo de ejercerla cuando vivan separados, todo ello, teniendo en vista el interés superior del niño, niña o adolescente.
2.- Normas legales que el proyecto deroga o modifica
-Código Civil:
Artículos modificados: 222; 225; 229; 244 y 245
Artículos derogados: 228
-Ley N° 16.618, de Menores
Artículo modificado: 66
3.- Normas de quórum especial:
No hay normas en tal carácter
4.- Trámite de Hacienda:
El proyecto no contiene disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda.
5.-Votación en general del proyecto:
La Comisión procedió a la aprobación de la idea de legislar, por la unanimidad de los 7 integrantes presentes en la votación.
6.-Artículos e indicaciones rechazadas:
Artículos rechazados
A.-Boletín N° 5917-18[2]
ARTÍCULO PRIMERO.- En lo que respecta a las siguientes modificaciones propuestas al Código Civil:
1.-Letra B), en la parte que propone modificar el artículo 225, con el siguiente texto:
"Artículo 225. Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cual de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos.
Todo acuerdo que regule el cuidado personal de los hijos deberá constar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre o al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.
No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo”.
2.-Letra C), en la parte que propone modificar el artículo 229, intercalando nuevos artículos como segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, con el siguiente texto:
“En el evento de que el padre o madre que tuviere a su cuidado el hijo incurriere en alguna de las siguientes conductas, o instigare a un tercero a cometerlas, el otro padre podrá solicitar judicialmente que se le entregue el cuidado personal de los hijos, con la sola excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 225.
Estas conductas son: a) Denigrar, desprestigiar, insultar, alterar la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma permanente y sistemática que tengan como resultado directo un cambio en la relación del otro padre con sus hijos; b) Obstaculizar o prohibir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro padre, cuando éste último se encuentre cumpliendo sus obligaciones; c) Incumpliere los acuerdos sobre visitas presentados ante el juez o las resoluciones que el Tribunal dicte al respecto en forma injustificada; d) Formular falsas denuncias sobre la conducta del otro padre que digan relación con el trato que éste da a los hijos.
Asimismo, el juez podrá suspender el derecho a visitas del padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso anterior o instigare a terceros a hacerlo.
El padre o madre que, actuando personalmente o a través de terceros, obliga al hijo a prestar falso testimonio en juicio, en indagaciones policiales o peritajes, con miras a denostar al otro progenitor será responsable civil y penalmente. Se aplicará respecto de él la pena prevista para el falso testimonio."
3.-Letra D), en cuanto propone sustituir el artículo 245, por el siguiente:
"Artículo 245: Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida en primer término, por ambos en conformidad con lo previsto en el artículo anterior. Si la tuición estuviere entregada a uno de los padres, éste ejercerá la patria potestad.
No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
4.-ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el que se propone sustituir el artículo 104, de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, por el siguiente:
“ARTÍCULO 104: Procedencia de la mediación. Todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos, deberá ser sometido a mediación.
Las demás materias de competencia de los juzgados de familia, excepto las señaladas en el inciso final, podrán ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.
En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 [3] de la presente ley.
Sin embargo, no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes; y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre Adopción.".
B.-Boletín N°7007-18 [4]
Artículo 1°, en cuanto propone sustituir los incisos primero, segundo y tercero del artículo 225 del Código Civil, por los siguientes:
“Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño”.
Indicaciones rechazadas
Al Código Civil
1.- De las diputadas señoras Muñoz y Saa:
Para sustituir, el inciso primero del artículo 225, por el siguiente:
“Artículo 225. “Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
2.-De las diputadas señoras Goic, y Muñoz y del Diputado señor Schilling:
Para incorporar el siguiente inciso tercero, en el artículo 225:
“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, y si ambos progenitores garantizan igualmente el bienestar y protección del hijo o hija menor de 14 años, el juez preferirá a la madre en la custodia o tenencia física, y deberá considerar primordialmente el interés superior del niño y garantizar su derecho a ser oído conforme a su capacidad para formarse un juicio propio”.
3.- De las diputadas señoras Muñoz y Saa:
Para sustituir, el inciso tercero del artículo 225, por el siguiente:
“Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.
No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo."
Al boletín N° 5917-18
1.--De las diputadas señoras Muñoz y Saa:
Para reemplazar la modificación propuesta al inciso segundo del artículo 245 del Código Civil, contenida en la letra D), del ARTÍCULO PRIMERO, por el siguiente texto:
“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez, atendiendo al interés superior de niño, niña o adolecente”.
A la Ley N° 16.618, de Menores
1.- De las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett y de los diputados señores Barros y Sabag.
Para agregar, en su artículo 42, el siguiente número 8°, nuevo:
“8° Cuando impidan o entorpezcan sin causa justificada el contacto personal y la relación directa y regular del otro padre. Asimismo cuando dolosamente y mediante actos positivos deterioren la imagen que el hijo tenga del otro padre”.
II.- ANTECEDENTES GENERALES
A.-ANTECEDENTES DE HECHO
Fundamentos de las mociones:
1.-Boletín N°5917-18
Sus autores señalan que la separación de los padres de un menor es uno de los hechos que marcará la vida de éste. La tonalidad negativa dependerá sin duda de cómo ambos padres manejen la situación post ruptura y, en particular, de cómo sean capaces de resolver sus conflictos sin involucrar ni contaminar al menor en dicho proceso.
En ese contexto, basan su iniciativa en que el adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor dependerá de muchos factores y, uno de ellos, es la presencia de una imagen paterna y materna sana, cercana y presente. No obstante, la carencia o visión distorsionada de alguno de sus progenitores incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta a niveles que aún se encuentran en estudio en la psicología moderna.
Precisan, que tal es la importancia del tema que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, estable en el principio número seis que: "Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material".
Sus autores estiman, que ese derecho infantil debe ejercerse aunque los padres no vivan bajo el mismo techo, los que deberán en este caso cumplir todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias hacia el menor, procurándole además el ambiente afectivo adecuado para su crecimiento.
En torno al tema planteado, destacan que la American Phychological Association (APA) ha reconocido una forma de trastorno de la conducta familiar en la que existiendo menores uno de los padres incurre en conductas tendientes a alienar (alejar) en la mente del menor al otro progenitor. Se trata del Síndrome de Alienación o Alejamiento Parental (SAP) cuyas características presentan para mejor comprensión
-EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN O ALEJAMIENTO PARENTAL. (SAP):
Para definirlo, sus autores se apoyaron en los escritos de José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo clínico y forense, quien señala que el estudio de este trastorno es relativamente reciente. En el año 1985, Richard Gardner, profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría infantil de la Universidad de Columbia, definió el Síndrome de Alienación Parental como un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños, cuando el niño sufre un sistemático "lavado de cerebro" (programación) por parte de uno de los padres, con miras a obtener la vivificación de la imagen del otro progenitor en la mente menor obteniendo en el tiempo un resultado concreto el alejamiento y rechazo del menor hacia el padre alienado y el debilitamiento progresivo y, a veces irrecuperable de los lazos afectivos que los unen.
Explican, que según ese profesional el SAP es un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, (la programación constante ejercida por una figura de autoridad, específicamente padre o madre), su apoyo en creencias socialmente aceptadas, (a modo de ejemplo una frase que hemos escuchado desde pequeños: "toda madre quiere lo mejor para sus hijos") y su desarrollo en la intimidad del hogar hacen difícil su descubrimiento y abordaje.
Siguiendo al mencionado sicólogo, los autores de la iniciativa legal plantean que el Síndrome de Alineación Parental (SAP) es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El diagnóstico del SAP se basa fundamentalmente en la sintomatología en el niño, no en el grado en el cual el alienador ha intentado inducir el desorden.
El estudio concluye que para que exista SAP tienen que concurrir copulativamente tres elementos a saber: 1) Campaña de denigración o rechazo o denigración hacia un padre persistente en el tiempo, no se trata de un episodio ocasional; 2) No existe motivo plausible para la promoción de esta campaña de denigración o rechazo. El alejamiento por parte del menor no es una respuesta razonable al comportamiento del padre rechazado. Normalmente, el padre víctima de la alienación es percibido como un padre normal desde un punto de vista basado en la capacidad parental. 3) El otro progenitor ha ejercido una influencia en el menor gatillando este tipo de reacción.
Los especialistas describen al progenitor alienador como una "figura protectora", que actúa cegado por sentimientos de rabia, resentimiento o venganza hacía la persona con la que procreó un hijo. Esas emociones y sentimientos suelen enmascararse desempeñando el rol de víctima y desde esa posición agrede al otro progenitor, por vía indirecta haciendo creer a los hijos que existe un padre o madre "bueno" y que el otro padre es "malo". Ese mensaje puede tener funestas consecuencias en la psiquis infantil ya que el menor, víctima de esta manipulación generará sentimientos de frustración, culpa e inseguridad. En algunos casos el alienador puede incluso adoptar actitudes engañosas como "hacer el esfuerzo" para que exista contacto entre los hijos y el otro progenitor, o manifestar sorpresa por la actitud de rechazo o distancia de los hijos hacia el progenitor ausente.
Los autores del proyecto resaltan el argumento de que a nivel conductual los padres alienadores suelen tener algunos comportamientos sostenidos en el tiempo, tales como a) Boicot a los horarios de visita al menor; b) Obstaculizar, limitar o interferir arbitrariamente la comunicación efectiva entre el menor y el padre que no vive con él. Por ejemplo, impedir comunicaciones telefónicas, por mail o chat, presionar al menor para que termine la comunicación o invadir la privacidad del menor. Se observan a menudo los mismos comportamientos en el progenitor alienador, quien sabotea la relación entre los hijos y el otro progenitor; c) Alejar injustificadamente al otro progenitor de las actividades y problemas de los hijos; d) Denostar al otro padre, efectuar comentarios negativos en forma constante sobre él delante de los niños; e) Programar negativamente al menor respecto de su percepción del otro progenitor como de las expectativas emocionales y afectivas que puede tener respecto de él; f) Incorporar al entorno familiar cercano en esta suerte de programación o "lavado de cerebro"; g) Sancionar al menor o hacerle sentir culpable si éste persiste en mantener su relación con el otro padre; h) Interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas en contra del otro progenitor.
Asimismo, y a modo de fundamentar todavía más la presentación de la iniciativa, hacen presente que, como puede apreciarse, el SAP se basa en conductas en las que la intención del padre o madre que incurre en ellas juega un rol importante. En ese sentido el silencio de la ley y la ausencia de reproche social cuando es la madre quien ejerce estas conductas han debilitado el régimen de protección al menor en caso de que sus padres no estén viviendo juntos.
DERECHO COMPARADO
Interés superior del niño
La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Chile el 26 de enero de 1990 y promulgada mediante decreto supremo N°830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, previene en su artículo 9 que: "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
-Contacto directo con ambos padres
Luego, el número 3 del artículo 9, previene que: "los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño."
-Derecho y obligaciones para ambos padres
A continuación el artículo 18 número 1 de la Convención establece que: "los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño."
JURISPRUDENCIA
En Europa ya existe jurisprudencia que reconoce la existencia y efectos nocivos del SAP. En efecto, en el año 2007 una juez de Manresa (Barcelona) ha retirado a una mujer la guardia y custodia de su hija de ocho años por incumplir de forma "constante" el régimen de visitas concedido al padre, de quien está separada, y provocar en la menor una fobia hacia él que hace que se niegue a verle. La magistrada, por otra parte, concedió al padre la custodia de su hija y suspendió por un período mínimo de medio año cualquier comunicación y visita de la madre y de su familia hasta que pueda restablecerse el contacto con la menor. Además la niña deberá seguir un tratamiento psiquiátrico.
Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2000, dictó sentencia favorable a un padre al que se le había denegado el "régimen de visitas" sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima del síndrome de alienación parental.
Los autores del proyecto de ley indican que en nuestro país, el reconocimiento del SAP se ha manifestado recientemente en la sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo el que reconoce los derechos de un padre frente a una actuación que "con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño."
A mayor abundamiento, fundamentan la iniciativa sus autores, en la firme creencia de que el interés superior del niño debe inspirar nuestra normativa, las decisiones judiciales, el trabajo de los especialistas y el desempeño de los padres en su rol. Los niños no son botines de guerra, son personas respecto de las cuales la sociedad toda tiene una responsabilidad de garantizarles un adecuado desarrollo mental, emocional, afectivo y psíquico.
2.- Boletín N°7007-18
Fundamentos
Su autor, fundamenta la iniciativa básicamente en razones de texto, según se explica.
-Código Civil.-
Indica, que de acuerdo a lo dispuesto actualmente en el Código Civil, en particular, en el artículo 224 [5] , existe respecto de los padres un derecho-deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Por esta razón, si los padres se encuentran separados, no sólo mantiene este deber quien asume el cuidado personal, sino también a aquél que está privado de él, ya que se trata de un derecho y una responsabilidad de ambos.
-Convención de los Derecho del Niño.-
Precisa, que la norma del Código Civil anterior, es congruente con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que señala lo siguiente: "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño [6].
-Convención Americana sobre Derechos Humanos.-
Cita, asimismo, su N° 4 del artículo 17, "Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo [7]"
Su autor, fundamenta el proyecto en estudio, reflexionando precisamente sobre las disposiciones citadas, a saber:
-Asignación de roles a cada sexo: A la mujer, el cuidado de los hijos; al hombre, la provisión de bienes.
Manifiesta que, al regular la relación de los hijos menores de edad con los padres, en caso de que estos se separen, el Código Civil se aleja de estos principios, asignando directamente el cuidado personal a la madre. En efecto, sostiene que el artículo 225 de dicho cuerpo legal, dispone que "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos. No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificado, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros”.
Comenta el Diputado autor de la moción que existe, por lo tanto y de la sola lectura, un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos, norma que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada sexo en el ejercicio de la parentalidad: a la mujer los niños, al hombre los bienes (El hombre es quien tiene la patria potestad, por regla general).
-Cuidado por el padre, sólo con acuerdo de la madre
Así, para que el padre pueda ejercer el cuidado personal de sus hijos, debe existir acuerdo con la madre. En caso contrario, en sede judicial, el juez podrá atribuírselo sólo en casos excepcionalísimos: "(...) cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada."
-Esquema discriminatorio respecto de los padres
Reafirma el autor del proyecto que este esquema resulta discriminatorio en relación a los padres, atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República y no sigue el principio rector en esta materia, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En la doctrina chilena, hay quienes han avizorado una posible inconstitucionalidad en esta disposición, justamente por vulnerar el principio de igualdad y establecer una discriminación en contra del padre [8] Infringe además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16 letra d, impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, el año 2006, recomendó al Estado derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena[9].
-Aplicación de la tenencia compartida
A mayor abundamiento, el autor de la iniciativa hace presente que otras legislaciones han incorporado, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, que consiste en la convivencia del hijo con cada uno de los padres durante determinados períodos, que se alternan o suceden entre ellos, de modo que, en cada uno de dichos períodos, uno de los padres ejerce el cuidado personal, y el otro mantiene un régimen comunicacional. Si bien esta distribución del tiempo para efectos de asignar el cuidado personal a ambos padres puede presentar ventajas y desventajas de distinta índole, resulta de suma justicia que ello sea apreciado caso a caso teniendo en cuenta el interés superior de cada hijo.
Por lo expuesto, en el proyecto que se presenta, su autor contempla a la tenencia compartida como una posibilidad en la regulación del cuidado personal, respetando la autonomía de los padres, siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente.
El interés superior del niño, niña y adolescente, en sentido amplio.
En consonancia con este espíritu, la iniciativa propone se elimine también la frase "(...) Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo", de modo de no restringir el principio del interés superior de manera general, sino permitir que en cada caso particular se evalúe esta posibilidad, considerando además, que en muchos casos, puede ser peor que el cuidado personal de un hijo se asigne a un tercero, antes que al padre o madre que incumplió en las circunstancias de la norma.
-Asimismo, y por iguales consideraciones, el autor del proyecto indica que el artículo 228 del Código Civil, que también se refiere al cuidado personal, no resiste mayor análisis. Esta norma dispone que "la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge". Al respecto, la profesora Leonor Etcheberry señaló que "En la norma en comento, claramente quien está decidiendo que el niño debe ser separado de sus padres, es el cónyuge del padre o madre del menor, quien amparado en esta norma puede en forma omnipotente, oponerse a que el hijo viva junto a uno de sus padres. Por lo tanto, esta norma hace que el Estado que debe velar para que el niño no sea separado de sus padres, le da una herramienta a un tercero, que si bien no es ajeno a la situación, sí es ajeno al menor, de decidir con quién éste no puede vivir [10]. "Por ello, se propone derechamente derogarlo.
En definitiva, el autor del proyecto prescribe que las modificaciones propuestas apuntan a dos artículos del título IX del Libro I del Código Civil, título denominado "De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos": el artículo 225 y el artículo 228. El primero, seguiría el siguiendo el modelo español (que es en general el que inspira nuestro Derecho de Familia), en el cual la regla general es el acuerdo de los padres, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños [11]; el segundo se derogaría de plano, por contravenir derechos fundamentales que emanan de la naturaleza y la dignidad humana.
B.- ANTECEDENTES DE DERECHO [12]
Con el objeto de facilitar el entendimiento de las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio, esta Secretaría [13] consigna algunos conceptos directamente relacionados con la materia, contenidos en el Código Civil, y cuyo lenguaje ha cambiado significativamente como consecuencia del proceso de reforma del Derecho de Familia. Ya no se habla de hijos legítimos, visitas, menores, tuición, entre otros términos, sino de hijos e hijas, relación directa y regular, niños, niñas y adolescente, y cuidado personal. Por su parte, la doctrina se refiere a autoridad parental como al conjunto de derechos y funciones de carácter personal que les corresponde a ambos padres, reservando el concepto de patria potestad para los que revisten connotación patrimonial; sin embargo, en cuanto al ejercicio de tan importantes prerrogativas, el ordenamiento jurídico chileno no los permite compartidos cuando no viven juntos, porque coloca, bajo la madre, el cuidado personal de los hijos, y, sólo si ambos padres lo convienen de modo solemne, o si el juez así lo decide por causas muy justificadas y fundándose en el interés del hijo o hija, el padre podrá tener el cuidado personal de uno o más hijos; por otra parte, la ley contempla, que el padre o madre que tenga a su cargo el cuidado personal, igualmente tenga la patria potestad, en definitiva, el propio ordenamiento jurídico descarta la posibilidad de que ambos padres ejerzan tan importantes funciones de manera conjunta.
Cuidado personal: Normas contenidas en el Código Civil
Artículo 224.-Señala que corresponde a los padres, o al padre o madre sobreviviente, y comprende el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos. Hasta antes de la dictación de la Ley de Filiación N°19.585, se le conocía como “tuición”, término contemplado en la Ley de Menores. La ley actual no define lo que se entiende por cuidado personal, pero la doctrina ha sostenido que se trata de un término genérico que comprende las obligaciones que deben cumplir ambos padres y que nacen de la propia filiación, precisamente, teniendo en vista el interés superior del niño o niña.
Evolución de la atribución legal del cuidado personal de los hijos e hijas menores de edad
La evolución de la legislación chilena sobre el sistema de atribución legal unilateral del cuidado personal de los hijos e hijas menores de edad es, en grandes líneas, es la siguiente:
-Desde la dictación del Código Civil, en 1855 (y hasta la ley N° 18.802, de 1989), la edad y el sexo de los hijos menores de edad constituyeron factores que determinaban legalmente a quien correspondía su cuidado personal: las niñas sin distinción de edad quedaban al cuidado de la madre al igual que los niños menores de 5 años. Al padre le correspondía el cuidado de los hijos varones mayores de 5 años.
-Las leyes N° 5.680, de 1935, y N°10.271, de 1952, mantuvieron dicha regla, pero aumentaron el límite de edad de los niños varones primero a 10 años y luego a 14;
-La ley N° 18.802, de 1989, eliminó la distinción referida y estableció como regla general que, si los padres viven separados, el cuidado de todos los hijos menores de edad corresponde a la madre.
-Por su parte, la ley N° 19.585, de 1998, vigente, mantuvo dicho criterio pero innovó al permitir además que la madre y el padre puedan pactar libre y voluntariamente, que uno o más de los hijos queden al cuidado del padre, es decir, siguió siendo unilateral.
Conviene, no obstante, hacer algunas otras consideraciones. El cuidado personal de los hijos forma parte de lo que doctrinariamente se denomina “autoridad paterna” y se define como “un conjunto de derechos y obligaciones, de contenido eminentemente moral, entre padres e hijos”. La autoridad paterna se genera como consecuencia del vínculo de filiación que existe entre padres e hijos y, en su ejercicio, los padres deben procurar la mayor realización espiritual y material posible de sus hijos (artículo 222 Código Civil).
El Código Civil, en su artículo 225, recoge un modelo de atribución legal unilateral del cuidado personal de los hijos, según el cual, si los padres viven separados (haya mediado o no matrimonio entre ellos), el cuidado personal de los hijos corresponde, como regla general, a la madre, salvo que exista acuerdo o resolución judicial en contrario, en los términos y condiciones que se indican a continuación:
1.-Acuerdo solemne de la madre y el padre: Los progenitores pueden acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo, así como su revocación, debe cumplir con determinadas solemnidades que determina la ley y subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. Mientras una subinscripción no sea cancelada por otra, todo nuevo acuerdo o resolución no será oponible a terceros;
2.-Resolución judicial: Sin perjuicio de las reglas señaladas, el cuidado personal de un niño siempre podrá ser entregado por el juez al padre o madre que no lo tenga, cuando el interés del niño lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada (artículo 225, inciso 3, Código Civil) Si el padre y la madre se encuentran física o moralmente inhabilitados, el juez podrá entregar el cuidado personal del niño a un tercero, debiendo preferir a los consanguíneos ascendientes más próximos (artículo 226, Código Civil).
Algunas preguntas para graficar el concepto:
¿Quién determina el cuidado personal de los hijos cuando los padres se separan?
Los derechos y deberes que comprende el cuidado personal, a que se refiere el artículo 225[14] del Código Civil, presuponen la convivencia habitual entre padres e hijos.
La regla general es que el cuidado de los hijos corresponde a ambos padres cuando viven juntos, pero si los padres están separados, toca, dice la ley, el cuidado personal a la madre, salvo, que ambos acuerden que le corresponda al padre. Si hay conflicto, el tema debe tratarse en un proceso de mediación obligatoria o (si la mediación fracasa) ante un Juez de Familia, quien deberá aplicar la regla general, salvo causa muy justificada y cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable.
En el proceso ¿se les pregunta a los niños con quién quieren vivir?
Sí. La ley establece el derecho del menor a ser oído y el interés superior del niño como parte de los principios del procedimiento. Por ello, el Juez de Familia debe escuchar a los niños para conocer sus opiniones y deseos, que también se consideran al tomar la decisión.
¿Qué factores pueden inhabilitar a un padre o madre para ejercer el cuidado de sus hijos e hijas?
Incapacidad mental, alcoholismo crónico, no velar por el cuidado de los hijos, permitirles que se entreguen a la vagancia, condena por secuestro o abandono de menores, maltratos o cualquier causa que ponga en peligro al niño o niña.
¿Se puede quitar el cuidado de los hijos al ex cónyuge?
Sí. Un Juez de Familia puede entregar el cuidado al otro de los padres si hay causas calificadas, como abandono o maltrato.
¿Cuáles son las responsabilidades como padre o madre al obtener el cuidado personal de los hijos e hijas?
Ocuparse de su bienestar, crianza, educación y alimentación. El otro progenitor podrá contribuir a estas responsabilidades de la manera que ambos padres hayan acordado o según lo decida un juez. Adicionalmente, el padre o madre que tenga el cuidado personal también tiene la patria potestad, es decir, los derechos y los deberes sobre los bienes del hijo hasta que se emancipe, lo que ocurre por ejemplo cuando cumple la mayoría de edad o se casa.
Si no se tiene el cuidado personal, ¿el padre o madre no custodio queda libre de responsabilidades respecto de sus hijos e hijas?
No. El no estar a cargo del cuidado personal no significa necesariamente que esté liberado de derechos y responsabilidades porque le asiste el deber (y el derecho) de mantener una relación directa y regular[15] (régimen de visitas), colaborar con el sustento, la alimentación y la educación del hijo o hija. El juez de familia podrá determinar cómo deben cumplirse esas responsabilidades si no han sido acordadas entre los padres.
¿Qué pasa si se está casado o casada en segundas nupcias y se obtiene el cuidado personal de un hijo o hija nacido fuera del actual matrimonio?
El niño o niña podrá vivir en ese hogar siempre y cuando haya consentimiento del cónyuge actual.
-La Patria Potestad:
Es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, o incapacitados. (La emancipación permite que el menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad).
Fundamento: Radica en la protección y es un derecho que se funda en las relaciones naturales paterno filiales y su objeto es el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos.
Comprende: La guarda, representación y la administración de los bienes, y, en tal sentido, las facultades que la ley les confiere a los padres no son en beneficio de éstos sino de los hijos.
¿Quién la ejerce?:
La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos para ese ejercicio cuando viven juntos, lo que no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente, de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad.
Características:-La patria potestad se aplica exclusivamente en un régimen de protección de menores no emancipados; es obligatoria, pues a los padres les corresponde, salvo que sean privados judicialmente en consideración al interés superior del niño, niña o adolescente; la patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre.
Extinción de la patria potestad: -Cuando el menor de edad llega a su mayoría de edad o por emanciparse; -se pierde por causa grave declarada judicialmente (maltrato habitual a los hijos; cuando los hayan abandonado o los expongan a situaciones de peligro).
-Tutelas y curadurías:
Conforme al artículo 338 del Código Civil, son cargos impuestos a ciertas personas en favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus bienes, y que no se hallen bajo potestad del padre o madre para que puedan dar la protección debida.
La diferencia está en que la Tutela sólo se da respecto de los impúberes, estos son, varón que no ha cumplido 14 años y mujer que no ha cumplido 12, en ambos casos mayores de 7 años, es decir, incapaces absolutos y que como tales sólo pueden actuar jurídicamente a través de su representante legal. Hay una sola tutela: la de los impúberes; en cambio, las curadurías se otorgan a los demás incapaces, y, cuando su incapacidad es relativa, pueden actuar en la vida jurídica representados o autorizados por su representante legal. Las curadurías pueden cubrir diversos aspectos: generales (que se refieren a los bienes y a la persona del incapaz y se dan a los dementes, al sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, al menor adulto y al disipador en interdicción); especiales (el que se nombre para un negocio en particular, se conoce como curador ad litem, nunca se otorgan para la persona del pupilo, sino que sólo para determinados bienes y negocios); de bienes (se otorgan a los ausentes, a la herencia yacente y respecto de los derechos eventuales del que está por nacer, y, en lo que dice relación sólo con sus bienes); adjuntas (son los que se dan en ciertos casos a personas que están bajo potestad del padre o madre, bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada, o sea se caracteriza porque va unido a otro representante legal).
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
-Boletín N° 5917-18: Iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, y cuenta con la adhesión de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra.
Objetivo: Proteger la integridad del menor y propender a que tenga la mejor calidad de vida posible, en caso de que sus padres vivan separados, para lo cual, propone modificar normas del Código Civil y la Ley de Tribunales de Familia, de la siguiente manera:
Por el Artículo 1°:
a).-Agrega dos incisos en el artículo 222[16], en orden a consagrar la corresponsabilidad en las obligaciones de los padres respecto del cuidado, educación y crianza de los hijos e hijas, con el propósito de velar por su integridad física y psíquica, rechazando conductas de alienación parental.
b).-Sustituye el artículo 225[17], que establece la regla sobre el cuidado personal de los hijos cuando los padres vivan separados, establecimiento, en principio, la figura del cuidado personal compartido (“tuición compartida”) cuando los padres vivan separados; establece, si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, que será el juez quien decidirá, a solicitud de cualquiera de ellos, cuál de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal.
c).- Modifica el artículo 229[18], que consagra la relación directa y regular (“derecho a visita”) considerando un catálogo de conductas que cambian la concesión del cuidado personal en el otro padre o madre, o bien la suspensión del régimen de relación directa y regular cuando manifiestamente perjudiquen el bienestar del hijo o hija, conductas que, fundamentalmente, dan cuenta de alienación, obstaculización del régimen de relación directa y regular o falsas denuncias de violencia intrafamiliar; se establecen, en este sentido, responsabilidades civiles e, incluso, penales, para el falso testimonio.
d).-Sustituye el artículo 245[19], referido a la patria potestad y establece que si los padres viven separados, ella se ejercerá conjuntamente, pero que si el cuidado personal lo tuviere uno solo, en principio, será éste quien detentará la patria potestad.
Por el artículo 2°: Se propone modificar el artículo 104[20] de la Ley de Tribunales de Familia, determinando la obligatoriedad de la mediación en los asuntos de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos.
-Boletín N°7007-18.- Iniciativa del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados señores Serio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas.
Objetivo: Equiparar el derecho de ambos padres de ejercer el cuidado personal de los hijos, terminado con la actual disposición que rige la materia, en cuanto a que para que el derecho pueda ejercerlo el padre, debe existir acuerdo de la madre, la que considera una prerrogativa discriminatoria e injustificada.
El proyecto contiene dos artículos, que modifican normas del Título IX del Libro I del Código Civil, denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”, a saber:
Por el artículo 1°: Se sustituye el artículo 225, estableciendo como regla primera, el acuerdo de los padres, el que podrá regular, de modo solemne mediante escritura pública, una forma de cuidado compartido, ordenando que, a falta de acuerdo en cuanto a si el cuidado se ejerce unilateral o conjuntamente, decidirá el juez, teniendo como consideración fundamental, el interés superior del niño o niña
Por el artículo 2°: Deroga el artículo 228, referida a la exigencia de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir al hogar un hijo que no ha nacido en el matrimonio actual.
IV.-PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN
- Señora Gloria Negroni Vera, Jueza del Tercer Tribunal de Familia de Santiago.
Señaló en primer término, que las normas que se pretenden modificar, fueron dictadas para un periodo económico, social y cultural determinado, que dista enormemente de la realidad familiar que hoy enfrentamos. Recalcó que a cinco años de la puesta en marcha de los tribunales de Familia como jurisdicción especializada se observan cambios sociales profundos en la manera de enfrentar las relaciones de familia, cambios que hablan de una sociedad en la que las mujeres se han incorporado cada vez con más fuerza al campo laboral, dejando en evidencia la necesidad de regular con mayor acuciosidad y con miras a la igualdad, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar; y en que los hombres, por su parte, desempeñan cada vez en mayor número, o están interesados y claman por desempeñar roles preponderantes en la crianza y cuidado de los niños.
A modo de ejemplo, agregó que los divorcios de común acuerdo son una manifestación, de la manera colaborativa en que se están solucionando los conflictos, lo que se refuerza con las cifras arrojadas por la mediación y la conciliación que en el mes de septiembre del año 2010 suman alrededor del 40% del total del ingreso de causas en los tribunales de Santiago.
Agregó que la esencia de las modificaciones propuestas se encuentra precisamente en la aplicación concreta de los derechos y libertades de que gozamos como personas humanas adultas o personas en desarrollo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido explicó, que considerar a todo ser humano como persona, implica el reconocimiento de su dignidad y por tanto de su autonomía para tomar las decisiones relativas a su vida, y en el caso de los niños, se trata de una autonomía progresiva, es decir, aquella que va en aumento en la medida que alcanza mayor grado de edad, madurez o capacidad para formarse un juicio propio.
Es precisamente en ejercicio de esa autonomía, los padres en igualdad de derechos y deberes, en interés superior de sus hijos, es decir, respetando sus derechos, promoviéndolos y velando por su bienestar, con miras al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben proporcionarle el seno de una familia y un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Lo anterior es comprensivo de las distintas formas en que se organiza hoy una familia, y que en su concepto, son los principales referentes afectivos de una persona, y en especial para una persona en desarrollo. Dicho vínculo se inicia a partir de la filiación y no termina o se extingue cuando los padres no viven juntos, el vínculo filiativo permanece, de allí que la tarea común de los padres o corresponsabilidad, permanece intacta para el hijo, sea que éstos vivan juntos o separados, pues la máxima es que el ejercicio de los derechos del menor no deben alterarse por la situación fáctica que afecte a sus padres.
Indicó que nuestra legislación actual en estas materias, dictada para un escenario distinto, no refuerza este principio, sin perjuicio, que la mayoría de las normas del Código Civil relativas a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, Titulo IX del Libro Primero, indican derechos deberes de ambos padres, o a ejercer de consuno por ellos, dicha circunstancia, lamentablemente aparece modificada cuando los padres viven separados.
Puntualizó que el concepto de corresponsabilidad consiste en “reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y derechos inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales.”[21]
Luego explicó las ventajas de explicitar un modelo de corresponsabilidad en la ley, sin preferencias a favor de alguno de los padres, son claras y concretas, y señaló que ellas son evidentes, puesto que en primer término, los estudios realizados en esta materia específica, avalan que los hijos de padres separados que presentan mayor y mejor desarrollo son aquellos que mantienen contacto regular y continuo con ambos padres después de la ruptura elimina la desigualdad e incluso discriminación manifiesta en virtud del género, puesto que contribuye a erradicar un prejuicio histórico, económico, sociológico y jurídico, que refuerza el rol de la mujer como ama de casa y madre conjuntamente con la dependencia económica del marido, siendo una ventaja para la madre pero también una carga; y que por otra parte, está acorde con las investigaciones en las cuales se concluye que el afecto que necesita un niño es independiente del sexo del progenitor que lo provea; contribuye a evitar la idea de la existencia de un derecho de propiedad sobre el hijo, centrando la atención en las necesidades emocionales del niño por sobre las de la madre.
A continuación señaló, en relación a los niños y su interés superior, las ventajas del principio de corresponsabilidad:
-Conserva en cabeza de ambos progenitores el poder de iniciativa respecto de las decisiones respecto de sus hijos, ya que son los padres quienes se encuentran en mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para sus hijos.
-La intervención judicial en el supuesto anterior, debe relegarse a un segundo plano y funcionar como mecanismo de control, haciendo concreta la máxima que establece que los tribunales somos la última ratio, y que el rol a desempeñar es subsidiario de la voluntad de las partes y su autonomía, priorizando la solución colaborativa de los conflictos, en que las partes son los protagonistas de su vida, se hacen cargo de ella y comprenden la responsabilidad derivada de las decisiones que adoptan, logrando una solución que les brinda mayor satisfacción, pues quien mejor que ellos para decidir sobre sus conflictos, a través de la mediación o la conciliación, todo ello acorde con el principio de colaboración establecido en el artículo 14 de la ley 19.968.
-Garantiza la participación activa de ambos padres en la crianza de sus hijos
-Se logra la equiparación de padres en cuanto a la organización de su vida personal y profesional distribuyendo la carga de la crianza.
-Reconocimiento de cada progenitor en su rol paterno.
-La comunicación permanente entre los progenitores
-La distribución de los gastos de manutención
-Apunta a garantizar mejores condiciones de vida para los hijos al dejarlos fuera de las desaveniencias de sus padres
-La atenuación del sentimiento de pérdida o abandono del niño luego de la separación de los padres
-El reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto matrimonial o de pareja
-El niño necesita continuar el contacto que tenía antes de la separación con ambos padres
-El niño mitiga el sentimiento de presión, eliminando los conflictos de lealtad con alguno de los progenitores, en especial con el que conserva su custodia
-Garantiza la permanencia de los cuidados parentales y con ello un mejor cumplimiento de las funciones afectivas y formativas.
-La decisión en paridad de condiciones en cuanto a los aspectos de educación, crianza y cuidado de los hijos obliga a los padres a conciliar y armonizar sus actitudes personales a favor del mejor y mayor bienestar de los niños, lo que pone a prueba su actitud y aptitud como progenitores.
-El interés superior de todo niño en alcanzar un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, se identifica en un contexto familiar en el que participen activamente ambos progenitores, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
-Se encuentra acorde con los artículos 3 de la CDN, que habla de la obligación de los Estados en asegurar al niño la protección y cuidados necesarios para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, artículo 5, que indica como otra obligación del Estado respetar las responsabilidades y derechos y deberes de los padres, artículo 7 de la CDN, en el marco del derecho a la identidad, “conocer a sus padres y ser cuidado por ellos”. Art. 9 , que el niño no sea separado de sus padres, y en su caso, mantener con ellos relaciones personales y contacto directo de modo regular; art. 14, Los estados respetaran los derechos y deberes de los padres como guías en el ejercicio de la libertad de pensamiento del niño; art. 18 de la CDN, “ Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
-Acorde con el Principio de igualdad art. 224 CC, art. 1 y 19 Nº2 Constitución Política
-Acorde con lo dispuesto en la Convención Belem Do Para art. 5 inc. B y 16, inc.d., puesto que las funciones parentales se distribuyen en forma equitativa entre los progenitores, lo que constituye un alivio para una gran mayoría de mujeres que trabajan fuera del hogar y deben repartir su vida entre el ejercicio de su profesión u oficio y la crianza de sus hijos, encontrando poco o casi nada de tiempo para su desarrollo personal.
-Provoca un estímulo para los padres que quieren compartir más momentos con sus hijos y participar en su educación y crianza en forma activa, y no como un tercero ajeno en la toma de decisiones.
-Se promueve un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce su rol con independencia, igualdad y respeto recíproco, de acuerdo a los principios reconocidos en las diversas normas internas como en las incorporadas a través de convenciones[22].
A continuación, la Magistrado mencionó las supuestas desventajas del principio de corresponsabilidad inserto en un sistema de tuición compartida:
-Generaría indefinición de las funciones propias del padre y de la madre, creando una disociación para el hijo en dos mundos
-Provocaría un aumento de la judicialización de los conflictos ante la falta de acuerdos entre los padres.
-No responde a la interrogante de con quién se queda el niño mientras los padres se ponen de acuerdo
Luego, se hizo cargo de las críticas al principio de corresponsabilidad anteriormente mencionadas y señaló que respecto al primer punto, se trata de una crítica basada en un concepto de familia que no se condice con las estructuras familiares modernas, eminentemente variables ligadas al funcionamiento particular de cada familia en un momento específico en el campo económico, cultural, político , ideológico y religioso; en cuanto al aumento de la judicialización, es dable señalar que si consideramos las estadísticas de la cantidad de familias existentes en el país con hijos cuyos padres no permanecen juntos, un porcentaje bastante minoritario lleva sus conflictos a tribunales y cuando ello ocurre, o es necesario regular el tema en los divorcios de común acuerdo, (materia contemplada en el acuerdo completo y suficiente que debe acompañarse a la presentación de la demanda)[23] y respecto de las causas de divorcio unilateral en las que hay hijos menores de edad, las relativas a cuidado personal y relación directa y regular, en su mayoría se resuelve vía la mediación o conciliación y un porcentaje muy reducido, se resuelve mediante la adjudicación del juez, tendencia que está confirmada por las cifras que arroja la mediación y la conciliación como formas alternativas de resolver el conflicto.
Finalmente, respecto al conflicto a resolver mientras los padres no llegan a acuerdo, la Magistrado propuso que en esos casos el juez resuelva manteniendo como medida cautelar la custodia del niño en manos de uno de los padres, tomando en cuenta especialmente la opinión del niño conforme a su edad y madurez y la idoneidad de los padres, considerando como factor preponderante la facilidad que otorgue uno de ellos para el contacto con el otro de los padres, todo ello conforme al interés superior del niño, y manteniendo la corresponsabilidad en cuanto a las decisiones más importantes relacionadas con la crianza, educación y establecimiento del niño.
Agregó en relación a lo expuesto, que se debe recordar uno de los roles fundamentales de la ley, cual es su valor educativo, por tanto, debe desplegar su potencial de cambio al máximo, intentando adelantarse o, en su defecto, ir a la par de los cambios culturales[24].
Finalmente hizo referencia a las propuestas y conclusiones alcanzadas en el Segundo Encuentro de Derecho de Familia en el Mercosur y países asociados, realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 24 y 25 de agosto de 2006, en materia de responsabilidad parental, en el que se establecieron pautas de armonización legislativa y especialmente en lo referido a “la Guarda de los Hijos después del Divorcio”[25], y que la expositora sintetizó del siguiente modo:
1. Cuestiones terminológicas: reemplazar la expresión “patria potestad” por “responsabilidad parental”. Tenencia o custodia de los hijos por “cuidado personal de los hijos” o “convivencia con los hijos”. La expresión “visitas” por “comunicación con los hijos”.
2. En caso que los padres no convivan, debe mantenerse el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de ambos padres, ello sin perjuicio de que por voluntad de las partes o decisión judicial, en interés del hijo, se atribuya el ejercicio de la función a solo uno de ellos o se establezcan distintas modalidades en cuanto a la distribución de tareas. Igualmente, podrá establecerse el ejercicio unipersonal si se acreditare un serio desentendimiento del hijo por parte de uno de los padres”.
3. En el modelo armonizador debe consignarse que la voluntad de los padres es prioritaria para decidir el régimen de convivencia con el hijo, ya sea el cuidado unipersonal del hijo o el cuidado compartido, salvo que tal acuerdo lesiones el interés del niño o adolescente.
4. Deben propiciarse los acuerdos de “cuidado compartido” del hijo y plantearlo como alternativa preferencial en los ordenamientos legales, teniendo en cuenta el derecho del niño a la responsabilidad de ambos padres en su crianza y educación, consagrado en los arts. 9° y 18° de la Convención sobre Los Derechos del Niño. Es conveniente en principio contar con el acuerdo de los padres. Sin embrago, pueden darse circunstancias por las cuales resulte apropiado que el juez disponga el régimen de cuidado compartido en interés del hijo.
5. Aún cuando se considere el cuidado compartido del hijo como la opción más beneficiosa para el grupo familiar, como no siempre es posible o conveniente arribar a esta solución, no solo los padres podrán acordar el cuidado unipersonal del hijo, sino también podrá decidirlo el tribunal si en función de las circunstancias del caso, y teniendo el interés del niño o adolescente, no resulte aconsejable el sistema de cuidado compartido.
6. En la atribución del cuidado del hijo de carácter unipersonal debe evitarse exclusiones fundadas en presunciones abstractas de ineptitud en función del sexo, la religión, la orientación sexual o las preferencias políticas o ideológicas. Sólo pueden juzgarse las conductas y actividades de los progenitores en la medida en que afecten, el interés del niño o adolescente y repercutan en su desarrollo y formación.
7. La preferencia materna, que aún subsiste en ciertas legislaciones de la comunidad regional, constituye una discriminación en función del sexo que lesiona el derecho igualitario de ambos padres en la relación con sus hijos, consagrado en los tratados de derechos humanos. Ello no impide que la edad del hijo se considere un elemento relevante a la hora de decidir con quién convivirá el niño, pero el juez debe tener la libertad de adoptar una decisión teniendo en cuenta su mejor interés en cada caso singular.
8. Debe considerarse como un elemento relevante para acordar el cuidado del hijo cual es el progenitor que facilite de manera amplia la comunicación y las relaciones con el padre no conviviente.
9. Es necesario consignar en forma expresa que el régimen de comunicación con los hijos no solo consiste en encuentros periódicos, sino que, al mismo tiempo, implica el derecho del padre a participar en forma activa, juntamente con el progenitor que vive con el hijo, en la función de crianza y educación.
10. En los casos de obstrucción al régimen de comunicación del progenitor con sus hijos, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que se establezcan, es conveniente la implementación de un procedimiento que permita indagar las causas del conflicto planteado mediante el apoyo de un equipo interdisciplinario que oriente y ayude a las partes a encontrar una solución al conflicto planteado. Esta misma herramienta legal es preciso instrumentarla en los casos en que resulte incumplidor el progenitor a cuyo favor se estableció el régimen de comunicación.
11. La obstrucción de la relación materno o paterno-filial podrá dar lugar a que se modifique el régimen de convivencia con el hijo, salvo que ello afecte su interés.
12. Procede la acción de daños y perjuicios contra el progenitor que obstaculiza las relaciones del hijo con el otro padre, así como también es responsable civilmente de los daños causados el progenitor que incumple injustificadamente el régimen de comunicación con el hijo.
13. Es necesario establecer en el modelo de armonización legislativa de la comunidad regional, el derecho del niño o adolescente a relacionarse con familiares u otras personas con las cuales tiene un vínculo de afectividad que desea mantener.
Para terminar, comentó que se debe hacer una distinción fundamental dentro de la temática del concepto de cuidado personal, y consiste en separar los términos de custodia o tenencia del niño, del cuidado personal referido a la corresponsabilidad en las decisiones de la crianza, educación y desarrollo del niño, puesto que el hecho que uno de los padres conserve dicha tenencia o custodia no puede privar al otro padre del ejercicio de los derechos deberes respecto del hijo común, salvo que en interés del hijo, y por resolución judicial se limiten estos derechos o su ejercicio a uno de los progenitores.
- Señora Fabiola Lathrop Gómez, Abogado, Doctora y Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile.
En primer lugar, manifestó que es contraria a la opción del legislador chileno de separar patria potestad y cuidado personal. Explicó que el cuidado personal tiene en Chile una fisonomía propia, independiente de la ruptura entre padre y madre. A diferencia de la totalidad de las legislaciones, en las que la patria potestad reúne tanto lo patrimonial como lo extrapatrimonial, el cuidado personal existe en Chile paralelamente a la patria potestad; no es contenido de ésta ni surge una vez producida la crisis matrimonial. Ello se debe al tratamiento dual que nuestro Código Civil otorga a la relación parental, dividiendo lo personal de lo patrimonial.
Agregó que en cuanto a la patria potestad, que regula lo relativo a los bienes y representación del hijo, para que se comparta en situaciones de normalidad, es necesario el acuerdo de los progenitores plasmado en ciertos instrumentos y, a falta de éste, al padre toca su ejercicio. Y en situaciones de crisis, si ambos padres lo convienen o si el juez así lo decide fundándose en el interés del hijo, el padre o madre que no tenga a su cargo el cuidado personal, podrá ejercer la patria potestad, descartándose la posibilidad de que ambos padres la ejerzan de manera conjunta. Porque, en principio, la patria potestad, en situaciones de crisis, corresponde al padre o madre que ejerce el cuidado personal.
En cuanto al cuidado personal, explicó que sucede algo similar, pues el artículo 225 del CC radica en la madre su ejercicio en caso que los progenitores vivan separados.
En ese sentido, entonces, señaló que en su opinión una buena reforma en la materia, debiera considerar la unificación de ambas instituciones. Agregó que nuestra realidad contrasta drásticamente con la de otros países, como Francia, España, Alemania, Italia y Argentina, en los que la patria potestad no se restringe a lo patrimonial. La elección de Bello es aisladísima. Podría haber seguido parcialmente al Código holandés pero ello tampoco está claro, Código en el que hace décadas esta situación fue revertida. Además, ambas cuestiones van de la mano en lo cotidiano; la solución solo se justifica en la medida que Bello separó las titularidades para dar injerencia a la madre en lo personal y al padre en lo patrimonial. La patria potestad originalmente estuvo, exclusivamente, en manos del padre, por su parte, en lo referente al cuidado personal, cabe señalar que nuestra legislación también se aparta de la tendencia comparada, en donde no existe preferencia legal en la asignación del cuidado, salvo países como Argentina, en donde, por cierto, se cuestiona la constitucionalidad del art. 206 del CC argentino. Los orígenes del art. 225 del CC chileno se remontan al Código Civil de 1855, que otorgaba a la madre el cuidado de los hijos menores de cinco años e hijas de toda edad. El padre era asignatario del cuidado de los hijos varones mayores de cinco años.
Luego expuso su opinión general de los proyectos en tabla. En primer lugar, señaló que entiende que los proyectos responden a la demanda de diversos sectores sociales que se oponen al modelo individual de cuidado personal, pues se considera que bajo este sistema, a menudo se observan relaciones inadecuadas, irregulares o inexistentes entre padre o madre no cuidador y los hijos. En tal sentido, agregó, que se invocan diversas investigaciones del ámbito psicojurídico que han revelado que los hijos de padres separados presentan una gran insatisfacción frente a los patrones tradicionales de visita del progenitor no cuidador, manifestando un deseo de mantener con éste contactos menos vinculados a esquemas rígidos. Se señala que existe una relación importante entre la frecuencia de los contactos padre-hijo y la adaptación psicológica y social del niño al divorcio; los padres (varones) presentan ciertas reacciones psicológicas negativas a consecuencia de las reducidas posibilidades de ejercicio de la propia función parental y que las madres que no trabajan fuera de la casa evidencian una necesidad de ayuda frente al estrés de deber ser progenitor a tiempo completo. Y se invoca frecuentemente patologías como el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y el síndrome de la madre maliciosa.
Manifestó que entiende que se trata de proyectos de ley que se hacen cargo parcialmente de estos problemas y que, fundamentalmente, se restringen a la concesión del cuidado personal compartido y rechazo del SAP.
Explicó que el primer proyecto (boletín N°7007-18) sustituye el art. 225 CC, agregando a la hipótesis de atribución convencional del cuidado personal, la regulación del ejercicio compartido del cuidado personal, ordenando que, a falta de acuerdo en cuanto a si el cuidado se ejerce unilateral o conjuntamente, decidirá el juez y que por otra parte, este Proyecto deroga el artículo 228 del CC, conforme al cual "la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge", con lo que de esta forma, la iniciativa se hace cargo de las críticas que la doctrina viene formulando a esta norma tan anacrónica como vulneradora del principio de igualdad y del interés superior del niño.
Respecto del segundo Proyecto de Ley (Boletín 5917-18) señaló que este agrega un inciso al art. 222 CC, consagrando un deber de corresponsabilidad, rechazando conductas de alienación parental. No menciona el SAP, aspecto que le parece correcto porque considera que no es adecuado que la ley se refiera a patologías clínicas, entre otras razones, porque éstas van variando en el tiempo y tampoco está clara su existencia como patología. El problema que observa en esta modificación es que si esta declaración de corresponsabilidad no se traduce en instrumentos concretos, corre el riesgo de volverse en letra muerta.
Ya en la segunda modificación que el proyecto propone, concreta algo más, pues admite, al igual que el otro proyecto, el cuidado compartido, descartando, como lo hicieron diversas legislaciones, la posibilidad de que sea introducido contra la voluntad de uno de los padres.
Luego, señaló que el proyecto de ley en comento, establece un catálogo de conductas que ameritan la concesión del cuidado personal en el otro padre o madre, o bien la suspensión del régimen de relación directa y regular, conductas que, fundamentalmente, dan cuenta de alienación, obstaculización del régimen de relación directa y regular o falsas denuncias de violencia intrafamiliar; se establecen, en este sentido, responsabilidades civiles e, incluso, penales en el texto del Código Civil, lo que es criticable.
En cuanto a la patria potestad, agregó que en este segundo proyecto se establece que si los padres viven separados ella se ejercerá conjuntamente, pero que si el cuidado personal lo tuviere uno solo, en principio, será éste quien detentará la patria potestad.
Luego hizo referencia a algunas propuestas o ideas para debatir, así en primer lugar, propuso unificar cuidado personal y patria potestad en un instituto que se denomine autoridad parental, definir brevemente su contenido, señalar que la función de este instituto es velar por el interés superior y que se ejerce conjuntamente por ambos padres, incluso en situaciones de separación, divorcio y nulidad, siguiendo a países como Francia y España y tantos otros.
En segundo lugar, propuso establecer que, en todo caso, si el interés del hijo lo exige, el juez pueda confiar el ejercicio de la autoridad parental a uno de los padres, conservando el otro los siguientes derechos-deberes: vigilancia y control; relación directa y regular con su hijo; alimentos; adopción conjunta de las decisiones importantes relativas a la vida de este último; y el deber de información y colaboración con el padre/madre cuidador.
En tercer lugar, señaló un listado de elementos que el juez debiera considerar en cuanto a la forma de ejercicio de la autoridad parental, como lo hace la norma francesa o el reciente Libro II del Código Civil Catalán de 2010: la práctica seguida por los padres o los acuerdos que hubiesen firmado con anterioridad; el tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de los hijos antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles bienestar; los sentimientos expresados por el niño; la aptitud de cada uno de los padres para asumir sus deberes y respetar los derechos del otro; el resultado de las exploraciones periciales que hayan podido efectuarse; la opinión del Consejo Técnico y los informes sociales que hayan podido llevarse a cabo; la vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores, así como las relaciones con las demás personas que conviven en los respectivos hogares; la aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad; la actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones de estos con los dos progenitores; la situación de los domicilios de los progenitores, y los horarios y actividades de los hijos y de los progenitores.
Por otra parte, hizo presente que cada día son más las legislaciones que exigen la presentación de un acuerdo de parentalidad en donde se establezcan estos y otros aspectos.
En cuanto a la organización de la residencia, es decir, en lo que respecta al cuidado personal, como tradicionalmente se le ha entendido en Chile, y teniendo en cuenta que aunque se defina con quién vive el hijo, de todas formas ambos deben ejercen la autoridad parental, propuso que se establecer un abanico de posibilidades: cuidado personal unilateral, designación de un progenitor residente principal, residencia alternativa del niño en el domicilio de cada uno de los padres, u otra forma de organización que satisfaga el interés del hijo, su derecho a ser oído, y la unidad familiar, intentando compatibilizarla con los demás intereses individuales de los miembros de la familia. Agregó que el reciente Libro Segundo del Código Civil de Cataluña opta, en cierto modo, por esta alternativa, señaló que quizá podría establecerse que el juez debe valorar prioritariamente el establecimiento del cuidado conjunto, para ejercer un efecto promocional de este instituto, como lo hace la norma italiana.
Expreso que en algunas legislaciones, como la ley aragonesa de este año, que es la ley más reciente en esta materia, se ha optado por considerar el cuidado personal compartido como el régimen que el juez debe valorar preferentemente en interés de los hijos, a falta de pacto, debiendo tener en cuenta el plan de relaciones familiares, la edad de los hijos, el arraigo social y familiar, la opinión de los hijos, la aptitud y la voluntad de los progenitores para asegurar su estabilidad y las posibilidades de los padres de conciliar su vida laboral y familiar.
Enfatizó que dos elementos importantes de esta ley: al momento de conceder sea el cuidado personal individual como compartido debe tenerse en cuenta el principio de no separación de los hermanos y los antecedentes de violencia intrafamiliar que pueden existir.
Destacó que algunos de los factores que deben tenerse en cuenta al momento de establecer el modelo de ejercicio del cuidado personal compartido son: la edad de los hijos, la vivienda familiar (asignación al más necesitado), cambios de domicilio, los alimentos, si se mantendrá un régimen de relación directa y regular, etc.
Señaló que podría evaluarse la posibilidad de permitir la residencia alternativa en el domicilio de cada uno de sus padres sin el mutuo consentimiento de las partes, pero sólo con carácter temporal, con el objeto de determinar su funcionalidad (como la ley francesa), y que, una vez finalizado el periodo fijado para la determinación de la funcionalidad de la residencia alternativa, el juez decida definitivamente al respecto, determinando que continúe esta modalidad o que se implemente otra.
Por último, en cuanto a la patria potestad, señaló que modificaría su denominación, desmembrando su contenido. Así, en vez de hablar de patria potestad, hablaría de la representación y de la administración y, en cuanto a su titularidad, en principio, estima que debe también compartirse. En este sentido, siguiendo el Derecho comparado, estas funciones podrían ejercerse conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, siendo válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En situaciones de separación de hecho, podrían ejercerse por aquel con quien el hijo conviva. Agregó que deben regularse las facultades de representación y administración que derivan de este derecho, así en cuanto a la representación, señaló que sería aconsejable determinar que, en principio, son titulares de ella ambos padres, estableciendo la claridad que actualmente no existe en este punto. En todo caso, señaló que debieran exceptuarse ciertos actos relativos a los derechos de la personalidad del hijo menor de edad u otros que, teniendo madurez suficiente, pueda realizar por sí mismo; aquéllos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo o aquéllos relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Asimismo, debiera regularse más adecuadamente la administración de los bienes del hijo, señalando que deben gestionarlos con la misma diligencia que la de sus propios bienes, cumpliendo con las obligaciones generales de todo administrador, como la rendición de cuentas.
- Señora Carmen Domínguez Hidalgo, Abogado, Profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y señora Carmen Salinas Suárez, Abogado, Profesora y Directora Ejecutiva del Centro UC de la Familia.
Como observación general, señalaron que los dos proyectos hacen explícito el padecer de muchas familias que hoy sufren las consecuencias de la ruptura matrimonial o de los padres de un hijo en común. Exponen la dificultad que supone pasar de una situación de normalidad familiar a una de reorganización, con todo lo que ello supone. Esta reorganización afectará, de manera gravitante a los hijos menores, y es respecto de ellos que ambos observan las consecuencias negativas que la mala relación post-ruptura de los padres puede acarrear, sobre todo cuando de ello se deriva el alejamiento de la figura paterna o materna de la vida del hijo.
Agregaron que en el estudio desarrollado por el Centro al que pertenecen, se concluyó que la ausencia física del padre dentro de las familias chilenas se hace más frecuente en niveles socioeconómicos más pobres y que en el caso de los padres que no cohabitan con sus hijos, sea por separación o divorcio, la participación del padre en la crianza se asocia con que este tenga una buena relación con la madre después de la separación, que la relación con el hijo haya sido buena (en general el estilo de crianza suele mantenerse en el tiempo), y con la posibilidad real de estar con el hijo/a después de la separación.
Enfatizaron que la reducción de la participación del padre después de la separación o divorcio se ha asociado a problemas conductuales en los hijos. Por el contrario, si padres y madres participan de común acuerdo, tienen estilos de crianza que generan confianza y autoridad tienen conductas más cercanas a las de hijos de matrimonios estables. En definitiva, el cuidado del hijo por ambos padres, en un contexto relacional sano y pacífico, tiene más efectos benéficos en niños y adolescentes que el sólo cuidado materno cuando el conflicto entre padre y madre es bajo. Parece entonces, indispensable una preocupación mayor por preservar esos vínculos luego de la ruptura.
A continuación expusieron las observaciones a los fundamentos particulares de los proyectos.
Respecto del boletín 7007-18.
1.- Interpretación de norma (art.225) y aparente inconstitucionalidad.
Expresaron que en el proyecto se señala por sus autores que el derecho-deber de crianza y educación corresponde a ambos padres por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Se señala que este es congruente con lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Niño, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que nuestro Código Civil se apartaría de dicho principio rector puesto que se asigna legalmente, y a falta de acuerdo, a la madre, el cuidado de los hijos menores de edad (artículo 225 "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos).
Mencionaron las profesoras, que no es efectivo que –como se afirma en el proyecto- exista un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos, y que sólo pueda ser privada de él en casos excepcionalísimos, por cuanto, en su parecer la norma es clara en marcar una preferencia por la decisión que libremente y en uso de la autonomía de la voluntad, los padres de común acuerdo hayan tomado respecto del cuidado de sus hijos. Así, el primer criterio de atribución legal es el convencional, a falta de acuerdo, los padres pueden recurrir a la justicia, quien decidirá siempre en vistas del interés del hijo, puesto que ese es el mandato legal del artículo 18 de la Ley de Tribunales de Familia y del Código Civil.
Agregaron que si los padres no hacen uso de esa facultad de accionar para que sea un juez quien resuelva sobre la vida futura de su propio hijo, la ley lo que hace es establecer una regla de no litigiosidad que se corresponde con la realidad de la mayoría de las familias en Chile, es decir, se reconoce que la mayoría de los hijos menores, luego de la ruptura entre sus padres, continúa viviendo con su madre y es el padre quien deja el hogar familiar. Enfatizaron que es evidente que en el caso contrario, si la madre deja el hogar común, el padre podrá obtener de forma muy fácil el reconocimiento de esa situación en tribunales y que ello refleja que la norma y su aplicación reconocen que es el bienestar del hijo la consideración mayor que el juez debe atender para decidir en estos casos, es el interés superior del hijo y no la inhabilidad de uno u otro padre el primer elemento a considerar. Por cierto existirán casos en que además exista la inhabilidad de uno de los padres, pero ello se puede subsumir perfectamente en la estimación que dicha inhabilidad es contraria al bienestar del hijo.
Señalaron que les parece errada la doctrina minoritaria que ve en esta norma una inconstitucionalidad por afectar el principio de igualdad ante la ley y establecer una discriminación en contra del padre y que sostiene que además infringe otras convenciones como la CEDAW[26], justamente por poner el acento en los padres y los derechos de estos sobre los hijos, tratándose de una materia en que no hay discusión que se debe regir por el principio de interés superior del hijo.
Expresaron que cabe preguntarse además si será el sentir mayoritario de las mujeres en Chile el estimar que son gravadas injustamente cuando se les reconoce legalmente su derecho a cuidar personalmente a sus hijos menores, o sólo son unas pocas las que preferirían que otro se hiciera cargo de sus hijos, enfatizaron que incluso sería interesante incluso poder realizar un estudio de campo al respecto.
2.- Se trataría de una interpretación discriminatoria contra la mujer.
Señalaron que en los fundamentos del proyecto y en la doctrina minoritaria se sostiene que Chile habría recibido una recomendación respecto a derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena. Agregaron que esta recomendación general, no menciona, en parte alguna una referencia explícita a las materias en estudio, y lo que si hace es una exigencia de garantías de igualdad entre sexos, en la legislación nacional, en el sentido de lograr una igualdad de iure y de facto, cuestión que, como es sabido, supone un largo camino de cambio cultural, que ni siquiera naciones tan desarrolladas como Francia, han logrado. Hicieron presente un estudio recientemente publicado, que expone cómo las mujeres trabajadoras francesas siguen cumpliendo una doble jornada de trabajo fuera y dentro del hogar, por la escasa colaboración de parte de sus parejas.
3.- Derecho comparado.
Expresaron que la referencia que el proyecto hace a la incorporación, en otras legislaciones de la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, no puede ser la razón por la cual en Chile se legisle acerca de lo mismo, precisamente, porque dichos modelos de custodia, no pueden ser impuestos sin más, por cuanto son soluciones mucho más complejas desde su concreción práctica, que la actualmente vigente.
En efecto, hicieron presente que no hay un modelo único de custodia compartida en el mundo, y la comprensión de lo que aquello conlleva ya es en sí un asunto complejo, por otra parte en los países en que se aplica se han obtenido resultados muy diversos en cuanto a la evaluación de las consecuencias de un régimen de esta naturaleza para la vida de los hijos. Baste con mencionar el síndrome del niño maleta, por la imagen que supone el hijo que se está cambiando continuamente de domicilio, de barrio y de amistades, y los numerosos estudios que dan cuenta de la necesidad en las etapas de desarrollo de la niñez, de ciertas seguridades básicas, como son, por ejemplo, un hábitat inmodificado, lo que no se daría en el caso de domicilios variables en el tiempo.
Manifestaron que no niegan del todo la figura del cuidado compartido, pues si se está en presencia de las condiciones necesarias para el éxito de este modelo de custodia, puede lograr una mayor corresponsabilidad parental en la vida del hijo, pero debe tenerse presente que ello supone un contexto óptimo que no solo supone recursos personales de los padres y del hijo, que minimicen la conflictividad y permita lograr acuerdos sustentables, sino además condiciones materiales como una situación económica que permita la mantención de varias viviendas con condiciones para albergar al hijo, el vivir en zonas cercanas para que el menor no dificulte su desplazamientos habituales y no pierda sus relaciones sociales cuando está con el otro de los padres, cuestiones que advierten, es un contexto difícil de tener en Chile por variadas razones (por ej. desigualdad económica de los padres que no permite viviendas de igual calidad para ambos, domicilios distantes entre los padres, etc.).
Respecto del boletín 5917-18.
1.- El síndrome de alienación parental.
Manifestaron que el proyecto señala que para el adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor, entre muchos otros, se requiere la presencia de una imagen paterna y materna sana, cercana y presente, y que, la carencia o visión distorsionada de alguno de ellos incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta a niveles que aún se encuentran en estudio en la psicología moderna y en él se explica la existencia de una forma de trastorno de la conducta familiar en la que existiendo menores uno de los padres incurre en conductas tendientes a alienar (alejar) en la mente del menor al otro progenitor. Se trata del Síndrome de Alienación o Alejamiento Parental, reconocida por la American Phychological Association (APA), se describen sus características y la responsabilidad que cabe al menos a unos de los padres en la adquisición del síndrome por parte del hijo.
Recalcaron que lo que no señalan los autores del proyecto es que en la literatura especializada, existen numerosos trastornos de conductas, similares al SAP, que de forma parecida dañan a los hijos en sus relaciones con el otro de los padres. En tanto el SAP ha sido descrito en formas bastante diversas y no existe un reconocimiento general por parte de la comunidad científica respecto a su existencia. Así y todo, enfatizaron que todas las conductas destinadas a la manipulación y abuso emocional ejercida por uno de los padres para que su hijo rechace injustificadamente al otro progenitor tienen por víctima en definitiva al propio menor y merecen por consiguiente, un total rechazo y combate.
Hicieron presente que el problema es cómo combatir una figura que aún no parece clara en sus delimitaciones, y, por cierto supondrá una gran complicación para efectos de probar, en juicio, su existencia. Al respecto señalaron que también hay numerosa jurisprudencia que de momento se niega a aceptar el SAP como un síndrome particular que afecte de forma directa y culpable a la relación paterno o materno filial. Por lo anterior estiman que es tarea de las disciplinas relacionadas con la sicología y la psiquiatría legitimar diagnósticos e investigaciones acerca del SAP, pero mientras eso no ocurre, no se puede, por una parte reconocer su existencia en la norma y de forma comprensible nuestros tribunales no se sentirán compelidos a aceptar su existencia.
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, enfatizaron que en presencia de esas conductas si es posible hablar de un maltrato sicológico en el menor y por esa vía obtener sanciones para el padre que incurre en tales conductas, sin necesidad de caracterizarlo como un síndrome determinado.
Respecto de las modificaciones concretas que plantean los proyectos de ley, señalaron, respecto del boletín 7007-18 y la modificación al artículo 225 manifestaron que están de acuerdo con la primera parte de la norma propuesta, ya que refuerza la redacción vigente, en el sentido de fijar como primera fuente de atribución la convencional, permitiendo incluso que esta se mueva con mayor libertad estableciendo un cuidado compartido, que suponen, en caso de acuerdo, a lo menos contará con las condiciones necesarias mínimas de baja conflictividad entre los padres, para que funcione sin dañar al menor y también están de acuerdo con permitir el acuerdo de cuidado compartido precisamente porque la única situación en la que la figura del cuidado compartido es –en definitiva y en el tiempo- exitosa, se da cuando existe un contexto de acuerdo entre los padres. Sin ese acuerdo, es muy difícil su subsistencia en el tiempo, como se advierte en varios estudios extranjeros.
En cuanto a la modificación del inciso segundo al artículo 225 en que se elimina la atribución legal que hoy la norma hace del cuidado personal de los hijos para la madre, no la consideran pertinente por cuanto, llevaría a judicializar un porcentaje muy mayor de situaciones –que hoy no llegan a tribunales precisamente porque existe una solución legal supletoria- con todas las graves consecuencias que ello supone, pues se obligaría a esos padres que no han llegado a un acuerdo a acudir a tribunales para poder tener algo de certeza y seguridad respecto de la situación en que viven, lo que redundará en mayores trastornos en la vida familiar, porque de no haber acuerdo, ello generará inseguridades a los hijos pues mientras se falla la causa estarán en una verdadera incertidumbre parental. Y lo mismo se dará respecto de los padres.
Enfatizaron que por el contrario, la norma actual, subsidiaria del acuerdo, a lo menos posibilita un escape a la vía judicial que si bien no elimina la facultad de accionar, sí reconoce una situación fáctica de la realidad chilena y no fomenta la judicialización de estas materias. Señalaron que debe recordarse e insistirse que una premisa esencial en materia de conflicto familiar es que debe evitarse su judicialización pues, como es constatable, tras ella desaparece muchas veces lo poco que quedaba de comunicación familiar.
Sobre la derogación del artículo 228, consistente en la eliminación de la exigencia de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir a un hijo que no ha nacido en el matrimonio, expresaron que ello sólo contribuye a invalidar la relevancia del contrato matrimonial, enfatizaron que es evidente que el hijo de una persona es parte de su historia e identidad y, por ello, en la práctica esta norma nunca ha sido controvertida en nuestros tribunales en juicios que se hayan intentado sobre el particular. Su observancia ha sido y es pacífica lo que constituye la mejor de las pruebas de que la modificación de la regla no tiene justificación alguna. A mayor abundamiento agregaron que dentro de los deberes maritales está el de respeto recíproco y si es así es indudable que algún derecho a manifestarse en este punto tan importante debe tener el cónyuge. No parece oportuno ni necesario, por tanto, eliminar una mínima exigencia de consideración para con el cónyuge respecto de esto.
Respecto de las modificaciones propuestas en el boletín N° 5917-18, expresaron que la modificación del artículo 222 del Código Civil en orden a consagrar nuevas obligaciones de los padres en favor del menor, en principio parece pertinente hacer explícita la obligación que sobre ambos padres radica y la redacción debe ser corregida para aclarar que se refiere al caso en que vivan juntos los padres, puesto que si el cuidado del hijo recae solo en uno de los padres hay una amplia gama de decisiones sobre educación y crianza que deben ser tomadas de forma principal el padre custodio, siendo impracticable que toda decisión relevante le sea consultada al otro de los padres. Estiman que es abrir un nuevo foco de conflictividad en familias en situación de ruptura. Además, no parece buena técnica legislativa el uso de la expresión a “evitar” conductas constitutivas de intento de alienación parental pues sólo va a quedar como una declaración programática.
Agregaron que la nueva redacción propuesta para el artículo 225, les merece reparo por cuanto invierte las reglas actuales restándole importancia al acuerdo parental y sugiriendo que este sólo podría ser factible si consiste en cuidado compartido, puesto que la primera regla de atribución sería legal y precisamente estableciendo el cuidado compartido. Cuando los padres no quieran el cuidado compartido deberán necesariamente llegar a tribunales. Debe insistirse en que el cuidado compartido no puede ser impuesto, puede ser fomentado incluso publicitado en sus ventajas, pero si los padres no lo acuerdan voluntariamente significa abrir un gran polo de conflictividad que puede ir en directo detrimento de la calidad de vida de todos los integrantes de esa familia.
En cuanto a la modificación al artículo 229 del Código Civil en donde se propone reconocer la figura del SAP, señalaron sería preferible describir conductas que puedan ser constitutivas de un deterioro en la imagen o relación con el otro padre o madre sin referencia estricta al SAP. Por otra parte, facultar al juez para suspender o modificar el régimen de tuición de un menor cuyo padre o madre que lo tuviere a su cuidado cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor o alentare al menor a proferir declaraciones falsas que afecten la honra e integridad del otro padre, manifestaron estar de acuerdo, pero que no obstante, hay que señalar que la redacción propuesta tiene defectos de forma grave pues se refiere en dos oportunidades al derecho de visitas cuando el concepto vigente es relación directa y regular y por ende se trata de una proposición de nueva norma que nacería de entrada desactualizada.
Respecto de la modificación al artículo 245 del Código Civil (patria potestad) señalaron su desacuerdo, pues en su concepto es evidente que la autoridad paterna y la patria potestad en Chile son institutos diversos y una adecuada comprensión del segundo sugiere necesariamente la dificultad que plantearía el exigir un ejercicio conjunto de la misma. Creemos que la patria potestad debe seguir radicada en uno de los padres, y bien podría seguir el mismo criterio actualmente existente.
Sobre la modificación propuesta para el artículo 104 de la Ley N° 19.968, manifestaron que la norma vigente ya incluye obligatoriamente la mediación para este tipo de conflictos.
Finalmente, recomendaron criterios generales para la regulación de estas materias, así en primer lugar propusieron mantener la norma de atribución legal supletoria (en caso que no exista acuerdo el menor quedará al cuidado de su madre); en segundo lugar permitir a los padres poder acordar el cuidado personal compartido y por último facultar al Juez para ordenar el cuidado personal compartido limitado cuando el interés del hijo lo haga aconsejable en razón de que uno de los padres obstruye permanentemente la relación con el otro.
Además, con el objeto de fomentar las relaciones entre un padre no custodio con su hijo, propusieron definir lo que se entiende por “relación directa y regular” de modo a darle un preciso contenido; explicitar las sanciones que existen ya en nuestra legislación cuando el padre custodio entorpece dicha relación y agregar como causal de inhabilidad de cuidado personal, en el artículo 42 de la Ley de Menores, dicho entorpecimiento.
Por último agregaron que el cuidado compartido es una herramienta útil para fomentar la corresponsabilidad parental, pero nunca podrá ser bien aplicada cuando uno de los padres se oponga a ella, pensar lo contrario es no entender la complejidad que entraña el conflicto familiar y olvidar que no es un asunto en que solo se juega la igualdad de los padres, sino por sobre todo el bienestar de los hijos.
- Señoras Alejandra Montenegro Balbontín y Ximena Osorio Urzúa, Abogadas Mediadoras del Centro de Mediación y Atención Jurídico Social Andalué, y señora Ana María Valenzuela Rojas, Asistente Social y Mediadora, del mismo centro.
Su exposición estuvo centrada en el rol de la mediación en la reorganización parental, y señalaron en primer término que el bienestar de los hijos estaría relacionado con la forma en que el proceso de separación se lleva a cabo y con la posibilidad de contar con padre y madre competentes.
Agregaron que en la literatura, al producirse el quiebre en la relación de pareja, se distingue entre Separación Destructiva y No Destructiva. Precisaron que la separación destructiva es la que llega a juicio y previo a éste a mediación obligatoria, y en ella se observa que el conflicto de pareja se extiende a la parentalidad, en el sentido de que generalmente esos padres no son capaces de cuidar de los hijos, los involucran en sus peleas conyugales, o bien los buscan como aliados para atacar al otro; les niegan al otro padre/ madre el contacto con los hijos y/o el dinero. En este tipo de separaciones se produce una judicialización de los conflictos y todo ello redunda en hijos atrapados en conflictos de lealtades y abandonados en sus necesidades materiales y de desarrollo. Por su parte se observa a padres desgastados, enfermos y a veces en precarias situaciones económicas.
Explicaron que en este contexto la mediación, aparece como una alternativa de salida al conflicto que puede ayudar a los padres a prevenir los efectos destructivos de la separación conyugal y su objetivo es promover las capacidades parentales de manera que los padres independientemente de su separación, continúen estando presente en la vida de sus hijos.
Hicieron presente que lo anterior resulta bastante complejo, cuando es uno de los padres quién detenta el cuidado personal, y a consecuencia de eso posee mejores y mayores derechos parentales.
Por su parte, en las separaciones no destructivas se generan distintos mecanismos que protegen a los miembros de la familia, el ejercicio de rol de padre compartido equitativamente por hombres y mujeres, los hijos tienen acceso a ambos padres y los padres mantienen sus funciones nutricias y formativas y llegan a acuerdos económicos.
Expresaron que la mediación es un espacio apto para fomentar la colaboración mutua para lograr una organización parental eficiente, que propicia la autodeterminación y que se focaliza en las necesidades de los hijos, tanto como en la necesidades de los padres y que es un espacio privilegiado, que permite a los padres, tomar decisiones consensuadas respecto a lo que es mejor para sus hijos, todo ello se condice con los principios incorporados en la Ley de Tribunales de Familia (Ley N° 19.967), así en su artículo 9 se establece el deber de propiciar soluciones cooperativas entre las partes; en el artículo 14 se reconoce el principio de colaboración, orientada a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando soluciones acordadas por ellas; en el artículo 16 se consagra el interés superior del niño, niña y/o adolescente, (se entrevista a éstos en el proceso de mediación); se reconoce la igualdad de condiciones para mediar, principio que a la luz de la legislación vigente en materia de cuidado personal, se ve vulnerado atendido a la legitimación que la propia ley le asigna a la madre.
Luego, explicaron el impacto de la mediación en la reorganizacion parental y ejercicio de la co-parentalidad. En tal sentido, señalaron que se establece una nueva forma de comunicación en donde las personas se sitúan como protagonistas de los cambios, toda vez que las partes se potencian en la resolución del conflicto y por ende se comprometen y responsabilizan por los actos. Además, agregaron que se promueve el deuteroaprendizaje (aprendizaje de resolución de conflictos) y por último la mediación les enseña a resolver las disputas y desencuentros de otra forma, distinta a la que ofrece la justicia tradicional.
En cuanto a su experiencia como mediadores familiares, explicaron que no son muchos los casos que llegan por cuidado personal, atendido que este tema está definido a priori por la ley. Consideran que las modificaciones propuestas en los proyectos en estudio tendrán un impacto en el número de casos que requerirán atención en mediación, y por cierto, un impacto social, atendido a que el padre se va a situar en igualdad de condiciones respecto a la responsabilidad en el cuidado y crianza de sus hijos.
Comentaron que en su experiencia práctica observan frecuentemente como mediadores, a madres, que se adueñan de los hijos, y los padres quedan alejados de esta participación parental equitativa, cuestión que propicia el Síndrome de Alejamiento Parental (SAP), y redunda en madres sobrecargadas por el ejercido del rol. Enfatizaron que así como está concebido actualmente el cuidado personal en la ley pone una dificultad en el trabajo del mediador, y por regla general estos casos se judicializan usando argumentos que inhabilitan al otro, sin necesariamente estar bien sustentados.
Añadieron que desde la perspectiva de la co-responsabilidad parental, una vez que se acuerda entre los padres como se va a ejercer la crianza y educación de los hijos, es recomendable que se establezca en el mismo acuerdo de mediación, la posibilidad de revisión y modificación. Como factores a considerar sería la cercanía de domicilio de los padres y estabilidad escolar de los hijos, como asimismo, la participación de la familia extendida en el acuerdo. (abuelos, tíos, parejas).
Luego abordaron las implicancias del “cuidado compartido de los hijos”, respecto de lo cual expresaron que el concepto de cuidado personal lo entienden como la tenencia, crianza, cuidado y educación de los hijos, y es por cierto, un derecho deber de los progenitores. El cuidado compartido, implica la co-responsabilidad entre padre y madre, en donde existe un reparto de espacios y tiempos equitativos e igualitarios de ambos progenitores para con sus hijos. Hay convivencia, atención diaria y contención afectiva. Como beneficios para los hijos señalaron que se les brinda la oportunidad de vivir y convivir con sus padres y propios ambientes, los niños comprueban que la comunicación entre los padres se normaliza y el factor educativo relevante: los hijos son educados bajo la igualdad de responsabilidad del padre y la madre.
Como comentarios a los proyectos expresaron que las nomenclaturas deben ser acorde con la Convención de los Derechos del Niño/a: relación directa y regular por “visitas”, niño, niña o adolescente por “menores”. Enfatizaron en la importancia de consensuar alcance del término cuidado personal (espacio físico con la forma de ejercer la crianza y educación) y que la redacción de ambos proyectos en las respectivas modificaciones propuestas al artículo 225 del Código Civil confunde los conceptos de cuidado personal con los de crianza y educación.
En general las modificaciones les parecen pertinentes por cuanto permite a los padres acordar acerca de la conveniencia de que los hijos vivan con uno u otro padre, sin tener que atacarlo e inhabilitarlo a priori. Única opción hoy día dada por la ley, lo que a la larga facilita la “desresponzabilización” parental de quien no vive con sus hijos.
- Señor Andrés Donoso Castillo, Médico Psiquiatra, Terapeuta Familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar.
Expuso que en los últimos años existe una creciente conciencia y necesidad de crear un sistema de custodia, o relación con los hijos luego de la separación de sus padres, que responda mejor tanto al proceso de desarrollo integral de los hijos/as, como a la nueva sensibilidad que muestran muchos padres varones en relación a reclamar una mayor participación en la crianza y cuidado de sus hijos. Diversos estudios, muestran que el sistema de cuidado compartido tiene consecuencias favorables, así se minimiza el efecto negativo en los niños/as de entorpecer las relaciones padre-hijo; independientemente de que residan en hogares con ambos padres, o en hogares monoparentales, los hijos se encuentran mejor adaptados cuando disfrutan de unas relaciones afectuosas con ambos progenitores activamente implicados y además, se ha concluido que los niños que viven en sistema de tuición compartida, se encuentran mejor adaptados que los de custodia exclusiva y no se diferencian con los hogares “intactos” en conducta, ajuste emocional, autoestima, relaciones familiares, logro académico y actitudes hacia el divorcio de los padres.
Señaló que el modelo coparental o de Custodia Compartida, se basa en la idea fuerza, que el mejor padre, son ambos padres y se erige como una propuesta post-quiebre vinculativo y responde esencialmente al Principio del Interés Superior del Niño. Cambia el término de custodia exclusiva, por la tuición compartida con sistema de alternancia física legal conjunta, lo que en su parecer, debe ser normado jurídicamente y plasmado en el marco de la tuición compartida, aspecto que le conferirá la fuerza del derecho, de lo contrario nos posicionaría frente a una utopía.
Manifestó que los referentes en este modelo no son rígidos e inamovibles y su importancia radica en la plasticidad, dado que puede ser moldeado en el tiempo, de acuerdo a las características de los cónyuges, de la estructura de la familia y la etapa evolutiva de los hijos, lo que en definitiva, se traduce un sistema de alternancia física y legal conjunta, desde la reciprocidad de roles, como vector fundamental, para evitar la generación de vínculos asimétricos post quiebre vincular; a diferencia del modelo de custodia exclusiva, en el que la gran mayoría de los casos, la custodia se otorga a las madres y en los que se observa un establecimiento de un dualismo maniqueo. Uno de los progenitores tiene toda la carga y responsabilidad sobre los hijos y en donde existe una “litigiosidad” permanente. Agregó que el progenitor custodio adquiere la potestad completa sobre los hijos y se observa un conflicto por reivindicación en el que el progenitor reclama corresponsabilidad y mayor implicación en la vida afectiva con los hijos. Hay un conflicto por abandono, en el que el progenitor no se siente parte activa y reconocida en sus funciones de padre/madre y termina por distanciarse progresivamente y desentenderse de sus responsabilidades.
Luego abordó el tema de los principios rectores de la custodia compartida, en donde destacó el derecho de los niños/as al cuidado y educación habitual de ambos progenitores; el equilibrado reparto de derechos y deberes por parte de los padres en relación a sus hijos.
Como beneficios de este modelo indicó que la dinámica socioafectiva originada desde una relación coparental armoniosa y cooperativa, beneficia el proceso interaccional sano que experiencian tanto padres como hijos post-separación y que por tanto, la tuición compartida es un paradigma desarticulador de las prácticas nocivas del SAP, (Síndrome de Alienación Parental).
Desde el punto de vista de los beneficios para los hijos, señaló que este modelo conserva la impronta afectiva instalada por los padres y la secuencia socializadora permanente. Los padres operan como referentes valóricos del aprendizaje de los roles adultos, habilidades y atributos que los hijos desarrollarán posteriormente en su hogar y en sus relaciones futuras. Agregó que la relación igualitaria con ambos figuras parentales, impide la existencia de padres periféricos/casuales/en tránsito y/o ausentes, en base a que se establece un amplio patrón comunicacional que fomenta un diálogo sostenido, evitando el problema de las lealtades, les inculca la solidaridad y los adiestra para solucionar situaciones problemáticas por razón de acuerdos.
Como desventajas indicó es una mayor dificultad en la adaptación del niño a dos casas, con reglas, hábitos y horarios diferentes.
Desde el punto de vista de las ventajas para los padres manifestó que ambos rescatan el paternaje y maternaje, desde la importancia de ser tutores igualitarios para continuar su labor parento-filial, aspecto que les permite concretizar sus aptitudes individuales sin ser descalificados y/o discriminados por sistemas institucionales y/o por las respectivas familias. Además se evita la sobrecarga del maternaje o paternaje solitario, dado que ambos comparten la crianza y también los gastos que devengan de la manutención de los hijos y a su vez, les permite contar con el tiempo requerido para desarrollarse en lo profesional, laboral, recrear sus intereses en lo social y perfeccionar sus capacidades personales.
Finalmente indicó que la tuición compartida plasmada en el modelo coparental configura un marco más saludable para el grupo familiar, dado que les permite a ambos padres focalizar sus funciones, evita la ausencia paternal, el que un padre esgrima mayor autoridad frente al otro progenitor, libera el acceso a los hijos, reduce la discrepancia en el sistema interparental, que en definitiva son premisas que catapultan los diversos comportamientos alienadores derivados de la custodia exclusiva.
Como desventaja señaló que implica más costos para los padres y para su aplicación práctica se requeriría la proximidad de ambos hogares. Agregó que dicha aplicación puede complicarse en familias ensambladas.
Finalmente, abordó las conclusiones de su exposición y señaló que la custodia exclusiva tiende a consolidar escenarios conflictivos, y por ende es necesario introducir nuevos esquemas que den cuenta de los cambios en la familia, favorecer la nueva imagen del padre, cuidador y educador de los hijos. En dicho contesto, la custodia compartida se revela más conforme al principio de igualdad entre el padre y la madre y enfatizó que la custodia de los hijos debe ser mirada desde los derechos de los niños y desde las funciones parentales.
V.-AUDIENCIAS PÚBLICAS
- Señores Carlos Michea Matus; Rodrigo Villouta Olivares y Marcelo Rozas Pérez, de la Organización Papás por Siempre. El señor Villouta además es miembro de la organización Filius Pater.
Manifestaron que todas las instancias que tienden a tutelar la integridad familiar en situaciones de disolución riesgosa, merecen y cuentan con su apoyo, dado que la disgregación del núcleo familiar cualquiera que sea su realidad, sitúa al niño en riesgo psicosocial y predispone el deterioro afectivo, social, económico y espiritual de todos sus integrantes hasta el último de sus grados. En tal sentido enfatizaron en la necesidad de modificar el artículo 225 del Código Civil, que establece a priori que el padre es una persona incapaz de ejercer la tuición de sus hijos. Agregaron que en general el derecho de familia se funda en una relación conyugabilidad más que de parentalidad. Indicaron que estudios especializados demuestran que no es la separación, en sí, la que produce los principales problemas sicológicos, sino la forma inadecuada en que la separación se lleva a cabo.
Consideran que las propuestas legislativas en estudio son un avance, pero que sin embargo distan de satisfacen plenamente el principio de igualdad parental respecto de los hijos, ya que mantienen el estereotipo del rol paterno como proveedor, y materno como nutriente, dando escasas posibilidades de flexibilización e igualdad de oportunidades frente a los derechos y obligaciones que emanan de la relación filiativa.
Explicaron que el contexto de una separación en donde el padre ocupa en general un lugar secundario en la trama vincular de la familia rota excluyéndolo del ejercicio activo de su paternidad, lo que generalmente dice relación con secuelas disociadoras a las que se ve enfrentada la paternidad no custodia, como por ejemplo manipulaciones del padre custodio, dichos comportamientos alienadores configuran el Síndrome de alienación parental.
Señalaron que las políticas socio-jurídicas deben ser protectoras y sostenedoras de las familia rota, para que el padre y madre puedan coparticipar parentalmente en un plano de igualdad, en consideración a los hijos, quienes tienen el derecho a la afectividad imperecedora y al rol socializador suministrado por ambos padres hacia su descendencia.
Agregaron estar conscientes que en nuestra realidad sociocultural conviven padres en tránsito, periféricos y ausentes que reflejan una paternidad irresponsable, tipo de paternidad que rechazan tajantemente.
Enfatizaron que la fuerza de la tuición compartida que ellos promueven, se basa en su convicción relativa a que la praxis ha demostrado que el mejor padre son ambos padres.
- Señores Rodrigo García Iriant; Hugo Riveros Madrid; Germán Andaur Cáceres de la organización Papá Presente; los acompaña la Psicóloga de la Institución, señora Verónica Gómez.
Manifestaron que corresponde a ambos padres por igual los deberes y derechos sobre la responsabilidad propia de la crianza de los hijos, a falta de acuerdo debieran mantenerse las condiciones existentes previas a la separación de hecho de los padres, si esto no pudiere aplicarse, será la mediación o un juez en última instancia quien decidirá en función de las capacidades de los padres y del bien superior del niño. Señalaron que los principales problemas que se generan en relación al cuidado personal en razón de la ruptura conyugal, es en primer término, que el hijo o hija en común comparta el tiempo que vive con cada padre en periodos iguales y alternados según definan sea lo más adecuado para los hijos, si dentro de eso, se determina que éstos vivan con el padre más capacitado se debe velar porque los tiempos que pasen con el otro progenitor sean apropiados para asegurar un vínculo estrecho con el hijo.
- Señores David Abuhadba; Patricio Retamales; René Espinoza, Luis Moraga Abarca, Miguel Ángel González; Alejandra Borda; Ricardo Queirolo; Gustavo de la Prada; Sergio Muñoz; Juan Quezada; Luis Alberto Moraga Abarca; Cintya Vargas; Natalie Albornoz; Ricardo Valenzuela Binimelis; Marcela Michea Valenzuela; Javier Said Salinas; Karen Ruiz Morales; Hernán Leighton, quienes asisten por la Organización Amor de Papá.
Manifestaron que ellos elaboraron una propuesta de modificación a las normas en estudio, motivados por la profunda injusticia sufrida año tras año por cientos de padres que se ven obligados a alejarse de sus hijos, perdiéndose cada uno de los maravillosos momentos del crecimiento un niño, en razón de los evidentes obstáculos que evidenciaban una ley anacrónica.
Agregaron que es necesario mejorar la ley vigente, pero que además es necesario crear un nuevo orden institucional que permita a la sociedad, desarrollarse en forma seria, signa e igualitaria, permitiendo que nuestro país sea un referente de democracia y cultura cívica para el resto del continente.
Señalaron que lo más importante, más que regular lo contencioso, es siempre tener en vista el derecho del niño de vincularse con el padre, por cuanto la separación contenciosa hace que se pierda de vista el interés primario del niño, y ante ese escenario las leyes vigentes pierden toda efectividad. Recalcaron que la maternidad y la paternidad no son antagonistas y eso debe reflejarse en los cuerpos legales.
- Señores Pablo Aravena Martínez, el señor Miguel Saavedra L. y Luis Alberto Moraga Abarca.
Destacaron que en la redacción del artículo 225 se debe consagrar la igualdad entre padre y madre lo que destrabará las causas en tribunales, en aras de buscar lo mejor para el niño. Manifestaron que era indispensable la sanción en caso de falso testimonio o entrega de falsa información en el tribunal con el objeto de perjudicar al otro padre, por cuanto ello resta objetividad al momento de resolver judicialmente la causa de cuidado personal. En el mismo orden de ideas, solicitaron que según las circunstancias del caso, la relación directa y regular no se suspenda inmediatamente cuando se presente una medida cautelar en contra del padre, sino que se fije, un régimen especial que permita a ese padre seguir ejerciendo este derecho deber mientras se aclara la procedencia de la medida. Por último, hicieron un llamado para que tanto en la Ley como en los Tribunales de Justicia, se tomen las medidas para resguardar el bienestar del niño en los casos en que su vida corra peligro cuando esté bajo el cuidado de una madre que no esté en condiciones, o no esté capacitada para hacerse cargo del menor.
VI.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
-Discusión y votación del proyecto
1.-EN GENERAL
-Discusión
Los integrantes de la Comisión estuvieron todos muy de acuerdo con legislar sobre la regulación actual del cuidado personal de los hijos, avanzando hacia el reconocimiento positivo de la corresponsabilidad parental, entendida en su sentido más amplio, incluso más allá del mecanismo del ejercicio propio del cuidado personal, estableciéndolo como un principio inspirador en la legislación de familia.
Asimismo, coincidieron en lo necesario del reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, tanto cuando vivan juntos o separados, e igualmente estuvieron contestes en el rol subsidiario de los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos, y, por ende, en que la legislación debe fomentar el acuerdo entre los padres respecto de la organización de la relación parental con posterioridad a la ruptura matrimonial o de pareja, todo ello, teniendo siempre en vista el interés superior de los hijos e hijas.
No obstante lo anterior, -y estando todos los integrantes completamente de acuerdo con las ideas matrices de ambos proyectos en estudio, y, por ende, con la idea de legislar-, la forma o el modo de cómo enfrentar, ocurrida la separación de los progenitores, materias tan trascendentes y de grandes efectos en la vida de los padres e hijos, como son el cuidado personal, la relación directa y regular y la patria potestad de los hijos e hijas, fueron objeto de un largo debate, como se expresará en su momento.
-Votación
La Comisión, en definitiva, compartió los fundamentos de las iniciativas y coincidió en la necesidad de legislar, y procedió, en consecuencia, a aprobarlas, en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes, señoras diputadas y señores diputados Ramón Barros Montero, María Angélica Cristi Marfil, (Presidenta, hasta la discusión en general), Carolina Goic Bororvic, María José Hoffmann Opazo, Carlos Abel Jarpa Wevar, Adriana Muñoz D’Albora, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, Jorge Sabag Villalobos, Marcelo Schilling Rodríguez y Mónica Zalaquett Said (Presidenta, a partir de la discusión en particular).
2.- EN PARTICULAR
Acuerdos adoptados
Cabe dejar constancia que tanto el debate como la votación de las normas de los proyectos refundidos se realizaron por materias, de acuerdo con el ordenamiento en el Código Civil, y demás normas que modifican, atendida la forma en que la Comisión acordó tratar las iniciativas para su mejor entendimiento.
1.- En lo que respecta a los derechos y deberes de los padres.
La primera de las iniciativas[27] plantea, en su letra a), modificar el artículo 222[28], agregando un inciso, del siguiente tenor:
“Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar”.
La Comisión valoró la proposición de consagrar nuevas obligaciones en la norma que se refiere a los deberes recíprocos entre padres e hijos, y sobre todo, en lo que respecta al modo en que los padres deben actuar, toda vez, que promueve por sobre todo, el acuerdo en el interés superior de los niños y niñas con el objeto de proteger su integridad y propender, sobremanera, a que tengan la mejor calidad de vida posible cuando los padres vivan separados. Sin embargo, repararon en la utilización práctica de la frase “Los padres deberán actuar en forma conjunta”, estimando que no sería pertinente establecerla como obligación porque podría judicializar o generar mayores conflictos al interior de la familia.
Por lo anterior, las señoras Cristi, Rubilar y Zalaquett, y los señores Barros y Sabag presentaron una indicación para precisar que el texto propuesto se refiere a cuando los padres vivan juntos, porque a su entender, sólo en esa situación es posible actuar “en forma conjunta” porque cuando se encuentran separados, es impracticable que en toda decisión relevante el padre o madre custodio pueda consultar al otro que no lo es. En definitiva, el texto, con la indicación que se propuso es el siguiente:
"Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos. Cuando vivan juntos, los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos y, aún en caso de vivir separados deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar."
En el debate, la Comisión logró unificar criterios y complementar las proposiciones, en cuanto a la importancia de dejar establecido en la ley que deben los padres, vivan juntos o separados, llegar al mayor acuerdo posible sobre las decisiones importantes respecto de los hijos comunes, como son el cuidado personal de la crianza y la educación, razón por la que concordaron una indicación para sustituir la frase “Los padres deberán actuar en forma conjunta”, que propone el proyecto, en la letra a), del Artículo 1°, por “Los padres actuarán de común acuerdo”.
Asimismo, las diputadas y diputados integrantes, estuvieron muy conformes con una indicación de las señoras Muñoz y Saa en cuanto a la conveniencia de establecer, por una parte, la responsabilidad del Estado en la elaboración de medidas tendientes a hacer compatible el ámbito laboral con una efectiva relación padres e hijos, y, por la otra parte, la contribución del sector privado, en igual sentido. Por su parte, el señor Schilling, fue de la idea de establecer la exigencia en términos presentes, sustituyendo la voz original de la indicación “Corresponderá”, por “corresponde”.
En definitiva, el texto acordado por la Comisión es el siguiente:
“Intercálanse, en el artículo 222 del Código Civil, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones que tengan relación con el cuidado personal de su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar.
Corresponde al Estado la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el cuidado y desarrollo de hijos e hijas y al sector privado contribuir a la conciliación de la familia y el trabajo”.
La modificación fue aprobada por la unanimidad de las señoras diputadas Cristi, Goic, Muñoz, Rubilar, Saa, Sabat y Zalaquett (Presidenta), y señores diputados Bauer, Sabag y Schilling.
2.- En lo que respecta al cuidado personal de los hijos e hijas.
La iniciativa contenida en el boletín N°5917-18[29], plantea en su letra b), sustituir el artículo 225[30], del Código Civil, del siguiente modo:
“Artículo 225. Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cual de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos.
Todo acuerdo que regule el cuidado personal de los hijos deberá constar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre o al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.
No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo."
Por su parte, la otra iniciativa de que da cuenta este informe, contenida en el boletín 7007-18[31], propone sustituir el referido artículo 225 del Código Civil, de la siguiente forma:
“Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros”.
*******
La Comisión, en un primer debate, centrado en los tres primeros incisos[32], valoró que ambas iniciativas tengan en común el terminar con la normativa vigente que recoge un modelo unilateral de cuidado personal de los hijos e hijas, en virtud del cual, si los padres viven separados, éste corresponde a la madre como derecho-deber, (atribución legal) y que permite sólo por acuerdo de los progenitores, que pase al padre (atribución convencional), pero siempre ejercido de modo unilateral, o bien, lo decida el juez, pasando al otro de los padres (atribución judicial), por causas justificadas como el maltrato o descuido u otra, teniendo presente el interés superior del niño o niña.
Asimismo, sus integrantes resaltaron, como primera alternativa, el acuerdo de los padres para determinar si a uno, o a ambos, les corresponderá el cuidado personal o el modo en que éste se ejercerá entre ellos, entendiendo que son los padres los primeros llamados, no obstante el conflicto que pueda existir, a determinar qué es lo mejor para sus hijos, en consideración a las circunstancias y contexto del grupo familiar, de manera que concordaron plenamente con la primera parte de ambas proposiciones en cuanto razonan sobre la misma base.
Sin embargo, el punto de desencuentro lo constituyó la resolución del cuidado personal cuando no hay acuerdo, es decir, ante el conflicto, y, de conformidad con los proyectos propuestos, a cuál de los padres debería el juez entregar el cuidado personal de los hijos e hijas, y en virtud de qué elementos a considerar. Por otra parte, hubo pleno acuerdo entre sus integrantes en que el juez, al decidir, debería asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres y establecer las condiciones que, por una parte, fomenten una relación paterna filial sana y cercana, y por la otra, permita a ambos progenitores participar activamente y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos
En este contexto, el debate de los integrantes de la Comisión se mantuvo en dos posiciones, las que, no obstante, coincidieron en cuanto a que en la crianza y educación, el cuidado personal de los hijos e hijas comunes debe ser siempre compartido porque la decisión incide en materias tan relevantes, como por ejemplo, la religión en que se educarán o el colegio a que asistirán, pero, no fue así en lo que respecta a con quién debe vivir el niño niña, es decir, su residencia, elemento de la mayor sensibilidad tanto respecto de los propios padres como de los hijos.
La opinión mayoritaria conformada por las señoras Cristi, Hoffmann, Rubilar, Sabat y Zalaquett, y señores Barros, Bauer y Sabag defendieron el mejor derecho de la madre basada en una cuestión de orden natural y de hecho, que demuestra que la mujer está mejor preparada y es más idónea para criar a los hijos, por lo demás, avalada porque en la práctica lo más frecuente es que sea la madre quien lo asume cuando los padres viven separados.
Por su parte, la señora Saa se manifestó a favor de que sea el juez quien determine a cuál de los padres corresponde el cuidado personal, en caso de que los padres no puedan arribar a un acuerdo, el que deberá considerar primordialmente el interés superior del niño o niña (como por ejemplo, su cercanía con el colegio o el horario de trabajo del padre o madre) y no en el género o su situación personal, porque, si bien a lo largo de la historia y la división sexual del trabajo, las mujeres han sido tenidas como las que mejor cuidan a los niños, no es por el instinto maternal, sino por determinaciones culturales que condicionan el rol de los seres humanos en la sociedad.
Las señoras Goic, Muñoz y el señor Schilling, fueron de la idea de que el juez debería estimar, por regla general y a priori, a ambos padres igualmente idóneos, de modo que, ante el desacuerdo, y frente a la disyuntiva de con cuál de los padres debe vivir el hijo o hija si ambos garantizan igualmente su bienestar y protección, se debe preferir a la madre, si se trata de un menor de 14 años, y, teniendo en vista primordialmente el interés superior del niño o niña, se le debe oír, si es capaz de formarse un juicio propio.
Indicación del Ejecutivo.-
El Ejecutivo, presente en la discusión en general, presentó una indicación para sustituir el artículo 225 del Código Civil, del modo que se señala:
“Artículo 225: Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas.
No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que le cuidado personal de uno o más hijos o hijas corresponda al padre o a ambos en conjunto. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En todo caso, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
En ningún caso el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
Velando por el interés superior del hijo o hija, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hijos, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
El cuidado personal compartido, es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo o hija sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso segundo, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo o hija no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
La Ministra Directora del SERNAM[33], explicó las indicaciones., en los siguientes términos
1.- Mantiene el cuidado personal supletorio a la madre, cuando los padres viven separados.
Explicó que se mantiene la regla actual consagrada en el artículo 225 del Código Civil, la que según expresó, viene a reconocer la necesidad de seguridad y certeza para los hijos, especialmente respecto de dónde y con quién seguirán viviendo, velando siempre por el interés superior del niño. Agregó que por medio de esta disposición se reconoce la realidad de las familias de nuestro país, en que son las madres quienes más tiempo destinan al cuidado de los hijos y del hogar en que ellos viven.
Insistió en que el no reconocer esta titularidad supletoria a la madre, implicaría una judicialización inmediata de a quién debiera entregarse el cuidado personal, con el dolor que ello traería aparejado para los hijos. La inestabilidad de toda ruptura se vería gravemente aumentada con la incertidumbre de los hijos respecto del desconocimiento del padre con quién vivirán y el lugar en que lo harán. Resulta del todo lógico entonces que, en la medida de lo posible, no se exponga a los menores a juicios, por los efectos nocivos que provocan en su desarrollo emocional.
Agregó que dado que las relaciones y circunstancias familiares son tan diversas, no puede establecerse como regla supletoria el cuidado personal compartido, como tampoco afirmarse a priori que ésta constituya la mejor alternativa.
Sin perjuicio de lo anterior, recalcó que el padre no pierde su derecho a relacionarse con el niño y a educarlo y tiene siempre abierta la posibilidad de solicitar al juez la modificación del cuidado personal, en función del interés superior del niño. En tal sentido, nada obsta a que se busquen alternativas que aumenten la participación de los padres en la crianza y educación de los hijos, las que en ningún caso son contradictorias con la regla de la titularidad supletoria de la madre en caso de separación de los padres.
2.- Cuidado personal compartido.
Como mecanismos que permitan fortalecer la relación entre padres e hijos en miras del bien superior del niño, se establece la figura del cuidado personal compartido como alternativa para los padres que separan, el que se define, al tenor de la indicación presentada, como el derecho y el deber del padre y la madre que viven separados, de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad, participar activamente en su crianza y educación y tener conjuntamente su patria potestad.
Agregó que el cuidado personal compartido puede ser origen convencional o judicial. En el primer supuesto, puede ser pactado en cualquier momento por los padres, bastando para ello una escritura pública o acta extendida ante el Oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo; y en el segundo caso, el juez puede otorgar el cuidado personal compartido en las siguientes hipótesis, siempre que esté velando por el interés superior del niño:
1.-Cuando quien tenga el cuidado personal, entorpezca las visitas del padre no custodio con el hijo.
2.-Cuando quién tenga el cuidado personal denuncie o demande falsamente al otro padre para perjudicarlo y obtener beneficios económicos.
Expresó que a fin de velar por la estabilidad del hijo se precisa que el niño deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre, pero en tal caso se deben establecer los canales necesarios para fomentar una relación más cercana entre ellos y el padre no custodio, tal como se explica en el punto que sigue.
3.- Se garantiza la relación sana y estable del hijo con el padre con quién el menor no reside habitualmente:
En caso de establecerse el cuidado personal compartido, deberán determinarse las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente, dichas medidas deben ser establecida por los padres y por el juez, según sea la fuente del cuidado personal compartido.
En el mismo orden de ideas, precisó que cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, el legislador debe establecer los canales necesarios para que exista una corresponsabilidad entre madre y padre que vivan separados, en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes.
*******
La mayoría de los integrantes de la Comisión, en términos generales, valoraron las semejanzas -básicamente en dos aspectos-, que presentan las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, con los proyectos refundidos en discusión y con los términos del debate efectuado; efectivamente, coinciden, por una parte, en lo que respecta al cuidado personal compartido entendido como participación en la crianza y educación de los hijos e hijas, y que procederá siempre que hay acuerdo entre las partes, lo que viene a cambiar lo existente hasta ahora en la ley, en cuanto a que, en cualquier caso, será siempre unilateral, toda vez, que si existe acuerdo, pasa al otro de los padres, pero no a ambos en conjunto, y, por otra parte, en cuanto a que, sin perjuicio de que el cuidado personal se ejerza compartido, la residencia habitual de los hijos comunes, debe ser una sola, de preferencia la materna, aunque, en este punto, la coincidencia no fue absoluta porque las indicaciones parlamentarias priorizaron el acuerdo de los padres, permitiéndoles regular la residencia de manera voluntaria, incluso compartida. La indicación del Ejecutivo, impide dicha posibilidad estableciendo que, aún cuando los padres acuerden cuidado personal compartido, los hijos deberán tener una sola residencia, preferentemente la materna, con el propósito de velar por su estabilidad.
Indicación del Ejecutivo:
Con respecto del artículo 225, del Código Civil:
1.- Atribución Legal a la madre.- En cuanto mantiene el primer inciso vigente[34] y, en consecuencia, la regla de atribución legal a la madre, la mayoría se manifestó de acuerdo con establecer como regla primaria, la promoción de los acuerdos entre los padres, y, en caso de no ser ello posible, dejar la regla de atribución legal, estableciendo la posibilidad de que el Juez, ante el interés superior del niño, entregue el cuidado personal al padre o a ambos, acuerdo que llevó a sus integrantes a realizar una primera votación respecto del texto de la indicación del Ejecutivo, aprobando por la unanimidad de los presentes, diputadas y diputados Barros, Bauer, Cristi, Hoffmann, Jarpa, Muñoz, Rubilar, Sabat, Sabag, Schilling y Zalaquett, sólo el inciso segundo, en cuanto mediante el acuerdo entre los padres, el cuidado personal de los hijos comunes pueda ser ejercido por el padre o por ambos en conjunto.
Por la misma razón anterior, no estuvieron plenamente de acuerdo con la indicación del Ejecutivo en cuanto a que inicia el artículo con la misma regla vigente hasta ahora, esto es, la atribución legal a la madre.
Por lo anterior, el Ejecutivo se hizo cargo de la observación y sugirió sustituir los dos primeros incisos, con el propósito de que la primera regla, sea el acuerdo; el texto fue presentado por las señoras Cristi, Rubilar y Zalaquett, y los señores Barros y Sabag, en los siguientes términos:
Para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 225, del modo que sigue:
“Si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas corresponda a la madre, al padre o a ambos en conjunto. El acuerdo se otorgará mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
A falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas menores”.
Puesto en votación fue aprobado por la mayoría de los integrantes presentes señoras Cristi y Zalaquett, y señores Barros y Sabag. Se abstuvo el Diputado señor Schilling, por cuanto el texto no incorpora el término “preferentemente” que él había propuesto en relación con la norma de atribución legal supletoria a la madre.
*****
2.-Respecto de las facultades judiciales que consagra el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil, en cuanto a la facultad del tribunal para decidir a cuál de los padres corresponderá tal derecho-deber, pasando al padre sólo por causa justificada tales como maltrato o descuido, y teniendo siempre el juez en vista el interés superior del niño o niña, se rechazaron las modificaciones propuestas en los boletines 5917 N°18 (Letra B, del ARTÍCULO PRIMERO), y 7007-18 (Artículo 1°); y la indicación de las señoras Saa y Muñoz, todas, por no ser compatibles con lo aprobado en cuanto, por una parte, proponen textos para sustituir el artículo 225 del Código Civil, en sus dos primeros incisos, terminando con la regla supletoria a favor de la madre, distinto a lo aprobado, puesto que continúa con la misma regla, como asimismo, y por otra parte, proponen reglas específicas para cuando no hay acuerdo; efectivamente, los dos proyectos y la indicación presentada colocan bajo la decisión del juez, no sólo los casos de causa justificada, sino que también la falta de acuerdo entre los padres para decidir si uno o ambos en conjunto ejercerán el cuidado personal de los hijos comunes.
Igualmente, y en tal sentido, fue rechazada la indicación de las señoras Goic y Muñoz y el señor Schilling, quienes presentaron una opción distinta, en el ánimo de acercar posiciones, atenuando la atribución legal en beneficio de la madre en el sentido de que el juez deberá tener en cuenta un nuevo elemento: la edad del niño o niña, con el siguiente texto:
Para incorporar el siguiente inciso tercero en el artículo 225, del Código Civil:
“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, y si ambos progenitores garantizan igualmente el bienestar y protección del hijo o hija menor de 14 años, el juez preferirá a la madre en la custodia o tenencia física, y deberá considerar primordialmente el interés superior del niño y garantizar su derecho a ser oído conforme a su capacidad para formarse un juicio propio”.
La proposición fue rechazada por la mayoría de cinco votos en contra (señoras y señores Bauer, Cristi, Hoffmann, Sabat y Zalaquett) y tres abstenciones (señora Rubilar y señores Barros y Sabag); votaron a favor la señora Muñoz y los señores Jarpa y Schilling.
Los integrantes que votaron en contra lo fundamentaron señalando que no estaban de acuerdo, -entendiendo totalmente la intención-, con introducir sólo la edad como antecedente a considerar para el cuidado preferente a favor de la madre.
*****
3.-La señora Saa presentó una indicación en orden a incorporar como inciso cuarto del nuevo artículo 225 con el siguiente texto:
“En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre”.
La señora diputada autora consideró que era de suma importancia establecer, por una parte, que el juez en caso de proceder con la aplicación del inciso anterior aprobado, esto es, hacer uso de la atribución judicial de decidir a cuál de los padres entrega el cuidado personal de los hijos comunes -en caso de causa justificada-, no puede basar su decisión en la mejor situación económica de alguno de ellos, y, por la otra parte, en salvaguardar a todo evento, el régimen comunicacional con el padre que no ejerce el cuidado personal.
La indicación de la señora Saa fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Barros, Bauer, Cristi, Goic, Hoffmann, Jarpa, Muñoz, Rubilar, Sabat, Sabag, Schilling y Zalaquett, (Presidenta).
******
4.- El Ejecutivo consideró el siguiente inciso quinto nuevo, en su indicación sustitutiva:
“Velando por el interés superior del hijo o hija, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hijos, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos”.
Los integrantes de la Comisión consideraron atingentes las modificaciones propuestas por el Ejecutivo en esta materia, por cuanto, recalca el rol preponderante del interés superior del niño como criterio rector en las decisiones judiciales que recaigan sobre la custodia del menor y, asimismo, señala las causales en razón de las cuales el cuidado compartido será de carácter judicial. Respecto de las causales, éstas recogen ideas e inquietudes que surgieron durante la discusión general del proyecto, en el sentido de salvaguardar el ejercicio pacífico de la relación directa y regular entre el padre no custodio y sus hijos, y evitar que el padre custodio entorpezca la realización del régimen comunicacional usando como pretexto la presentación de denuncias o demandas basadas en antecedentes falsos de manera dolosa y en vista a la obtención de un beneficio económico.
Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, en cuanto a su inciso quinto, fue aprobada por la mayoría de los integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Barros, Cristi, Goic, Hoffmann, Rubilar, Sabat, Sabag, Schilling y Zalaquett, (Presidenta). Se abstuvo la señora Muñoz.
******
5.-El Ejecutivo, en los siguientes incisos que agrega, como sexto, séptimo, octavo y noveno, define el cuidado personal compartido, en los siguientes términos:
“El cuidado personal compartido, es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo o hija sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso segundo, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo o hija no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros”.
La mayoría de la Comisión manifestó su parecer con la idea de conceptualizar el cuidado personal compartido, lo que hasta ahora no existe, destacando en dicha definición la coparticipación de ambos padres en las decisiones de relevancia en la vida de sus hijos, cuando vivan separados.
Sin embargo, algunos de sus integrantes manifestaron mayor precisión sobre el concepto, toda vez, que de la lectura, pareciera contraponerse dos ideas, esto es, la contenida en el inciso sexto, al definir los derechos y deberes que le asisten a ambos padres en la educación y crianza de sus hijos e hijas, con lo señalado en el inciso quinto, donde el Ejecutivo circunscribe dichos derechos deberes sólo a los casos en que procede el cuidado personal compartido, esto es, cuando es acordado por los padres o decretado judicialmente, es decir, cuando el custodio impida o dificultare injustificadamente la relación directa y regular con el otro, o realiza falsas denuncias para perjudicar al otro padre, en otras palabras, excepcionalmente y no siempre.
Por lo anterior, se precisó por la asesora del Ejecutivo[35] el concepto de la propuesta, y la Comisión concordó agregar, al definir el cuidado compartido, la frase “acordado por los padres o decretado judicialmente” para recalcar la forma de ejercer el cuidado personal.
Puesto en votación el inciso con la indicación, fue aprobado por la mayoría de los integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Barros, Cristi, Goic, Hoffmann, Rubilar, Sabat, Sabag, Schilling y Zalaquett, (Presidenta).
Se abstuvo la señora Muñoz porque consideró que el texto no avanza mayormente con respecto al debate realizado y donde ya habían concordado posiciones respecto de que la educación y la crianza serían siempre compartidas, teniendo en vista la corresponsabilidad en el cuidado personal, como regla general, y sólo la residencia estaba sujeta a discusión; sin embargo, el texto propuesto no parte de esta idea básica y primordial sino que lo hace compartido sólo bajo ciertas causales a ponderar por el juez.
*******
Respecto del inciso séptimo de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que explicita que en caso de que el cuidado personal sea compartido, la residencia de los hijos comunes será sólo una, preferentemente la materna, la Comisión estuvo de acuerdo con el fin de velar porque el niño, niña o adolescente tenga un desarrollo estable y tranquilo y no tenga que estar constantemente cambiando de hogar.
Puesta en votación, se aprobó por la misma mayoría anterior.
******
En cuanto al inciso octavo que propone la indicación del Ejecutivo, que se refiere -cuando el cuidado personal compartido se haya logrado de común acuerdo-, a las medidas específicas que los padres deben adoptar para garantizar la relación regular y frecuente del padre no custodio con el hijo o hija, - las mismas que deberá fijar el juez, en su caso-, la mayoría de los integrantes de la Comisión estuvieron contestes con su fundamento consignado en su mensaje, en cuanto lo entiende como “el derecho deber de seguir participando de la crianza, educación y decisiones importantes de los hijos”, de manera que el vínculo paterno filial se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. Por la misma razón, estuvieron contestes en aprobar la indicación del Ejecutivo para asegurar que el padre que no tiene el cuidado personal, tenga el derecho y el deber de seguir participando en las decisiones importantes de la vida de sus hijos e hijas.
Puesto en votación el inciso, fue aprobado por la mayoría de los integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Barros, Cristi, Goic, Hoffmann, Rubilar, Sabat, Sabag, Schilling y Zalaquett, (Presidenta). Se abstuvo la señora Muñoz, por las mismas razones anteriores.
Sobre el inciso final de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, la Comisión no se pronunció porque conserva el mismo texto ya existente.
3.- En lo que respecta a la autorización que debe dar el cónyuge del padre o madre de los hijos nacidos de anterior matrimonio, a que se refiere el artículo 228 del Código Civil.
La referida disposición señala que la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.
El artículo 2° del boletín 7007-18[36], propone derogarlo.
La unanimidad de los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo con la propuesta porque consideraron que no puede quedar entregado al consentimiento de un tercero, la permanencia de un hijo o hija con su padre o madre, aunque éste tenga un nuevo matrimonio. Concordaron en el debate que el vínculo matrimonial implica la aceptación recíproca y tácita de las circunstancias del otro cónyuge, y si bien se señaló durante la discusión general de los proyectos en informe[37] que la norma no ha sido controvertida en tribunales y que la eliminación de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir a un hijo que no ha nacido en su matrimonio contribuiría a invalidar la relevancia del contrato matrimonial, y que debía permanecer la norma por el bienestar de los niños y niñas en el lugar de su residencia, sin embargo, para la Comisión constituyó un mayor argumento el hecho que demuestra que la norma no tiene aplicación práctica, por lo que precisamente justifica la eliminación propuesta por la modificación, y, por otra parte, se hace cargo de las críticas que la doctrina viene formulando a esta norma que tiene por anacrónica y vulneradora del principio de igualdad y del interés superior del niño.
Votaron por la supresión del artículo 228 del Código Civil, la unanimidad de los integrantes presentes, señores Barros, Sabag y Schilling, y señoras Cristi y Zalaquett.
4.- En cuanto a la relación directa y regular
Solamente el proyecto de ley boletín N°5917-18[38], se refiere a esta materia; efectivamente, en la letra C) de su ARTÍCULO PRIMERO, propone modificar el artículo 229[39] del Código Civil, intercalando los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:
“Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.
En el evento de que el padre o madre que tuviere a su cuidado el hijo incurriere en alguna de las siguientes conductas, o instigare a un tercero a cometerlas, el otro padre podrá solicitar judicialmente que se le entregue el cuidado personal de los hijos, con la sola excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 225[40].
Estas conductas son: a) Denigrar, desprestigiar, insultar, alterar la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma permanente y sistemática que tengan como resultado directo un cambio en la relación del otro padre con sus hijos; b) Obstaculizar o prohibir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro padre, cuando éste último se encuentre cumpliendo sus obligaciones; c) Incumpliere los acuerdos sobre visitas presentados ante el juez o las resoluciones que el Tribunal dicte al respecto en forma injustificada; d) Formular falsas denuncias sobre la conducta del otro padre que digan relación con el trato que éste da a los hijos.
Asimismo, el juez podrá suspender el derecho a visitas del padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso anterior o instigare a terceros a hacerlo.
El padre o madre que, actuando personalmente o a través de terceros, obliga al hijo a prestar falso testimonio en juicio, en indagaciones policiales o peritajes, con miras a denostar al otro progenitor será responsable civil y penalmente. Se aplicará respecto de él la pena prevista para el falso testimonio."
******
En el debate sobre el texto señalado, que propone modificar la relación directa y regular, -entendida como el derecho deber del padre que no tiene el cuidado personal del hijo o hija menor de 18 años, de mantener una relación cercana y saludable que va más allá del llamado “derecho a visita”, -como habitualmente se le conoce-, los integrantes de la Comisión manifestaron su desacuerdo con reconocer la figura del Síndrome de Alienación Parental (SAP) que implícitamente contempla la norma propuesta porque, de conformidad con lo dicho por las personas expertas que concurrieron a la Comisión, psicólogas y mediadoras familiares, no existe un reconocimiento general a su existencia por parte de la comunidad científica, de manera que ha sido descrito en forma bastante diversa, como asimismo, hay numerosa jurisprudencia extranjera y chilena que no acepta al SAP como un síndrome que afecte de forma directa y culpable a la relación paterno filial[41].
Por lo anterior, la Comisión aprobó por la unanimidad de los integrantes presentes, una indicación de las diputadas señora Muñoz y Saa, para eliminar la modificación propuesta en la Letra c) del Boletín N°5917-18.
Sin embargo, las señoras diputadas y los señores diputados integrantes, entendiendo el espíritu del texto propuesto, estuvieron contestes en la necesidad de sancionar, de alguna manera, al padre o madre que cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor, o, por su intervención, los hijos comunes profirieran declaraciones que resultaren falsas respecto de la honra o integridad moral del otro de los padres.
Indicación del Ejecutivo:
El Ejecutivo, se hizo cargo del debate y presentó una modificación respecto de la relación directa y regular, para intercalar los siguientes incisos, como segundo y tercero, nuevos, pasando el actual segundo a ser cuarto, con el siguiente texto:
“Se entenderá como relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo, hija o hijos se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta siempre en vistas del mejor interés del menor.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana”.
En esta parte, el Ejecutivo hace suya una indicación de las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag, pero le agrega, en el segundo párrafo, a continuación de la palabra “padre” y la coma (,) que le sigue la frase “las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta”.
La Comisión, compartió la idea de definir en la ley el derecho-deber de la relación directa y regular, y mediante su incorporación precisar que éste debe ser un contacto personal, periódico y estable cuyo objeto primordial es propender a la mantención del vínculo paterno filial entre el padre no custodio y sus hijos o hijas, pero teniendo siempre presente el mejor interés del niño o niña de modo de considerar sus especiales circunstancias. Asimismo, en cuanto se establece como deber del juez el asegurar que los acuerdos en materia de relación directa y regular señalen las condiciones que fomenten la corresponsabilidad y coparticipación de los padres en la vida de sus hijos, principio rector en las modificaciones que se introducen.
Por lo anterior, la indicación del Ejecutivo, en la parte que hace suya una proposición de las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag, fue aprobada por la mayoría de los integrantes presentes, señores y señoras Barros, Bauer, Cristi, Goic, Sabag, Schilling y Zalaquett. Se abstuvo la señora Muñoz.
******
5.- Inhabilidades para ejercer el cuidado personal: Ley de Menores
Las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett, y los señores diputados Barros y Sabag, presentaron una indicación para modificar el artículo 42[42] de la ley N°16.618 de Menores, con el objeto de agregar como causal de inhabilidad de cuidado personal, -en cuyo caso, y de conformidad con el artículo 226 del Código Civil, el juez podrá confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes-, el entorpecimiento del derecho que le asiste al progenitor no custodio, ejercido por aquel de los padres que tiene a su cargo el cuidado personal, en los siguientes términos:
“8° Cuando impidan o entorpezcan sin causa justificada el contacto personal y la relación directa y regular del otro padre. Asimismo, cuando dolosamente y mediante actos positivos deterioren la imagen que el hijo tenga del otro padre.
Los integrantes de la Comisión estuvieron muy de acuerdo con el fondo de la indicación porque, por una parte, apunta a todo lo que ha sido el centro del debate, esto es, asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida de los hijos, cuando vivan separados, con el propósito de fomentar una relación paterno filial sana, y por la otra parte, otorga al juez mayores posibilidades de otorgar el cuidado personal compartido cuando el interés del hijo lo haga aconsejable en razón de que uno de los padres obstruye permanentemente la relación con el otro.
Sin embargo, el Ejecutivo en la indicación que intercala nuevos incisos en el artículo 225 del Código Civil, y que ya fue aprobada, contempla la sanción que propone la causal N°8 que se pretende agregar, dándole
al juez la posibilidad de entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hijos, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente, como también podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
Por lo anterior, y a pesar de haberse presentado la indicación parlamentaria con anterioridad a la del Ejecutivo, los integrantes de la Comisión estuvieron contestes que recogió el debate y lo hizo suyo en su indicación sustitutiva, razón por la que rechazaron agregar una nueva causal de inhabilidad para ejercer el cuidado personal en el artículo 42, de la Ley de Menores.
Votaron por el rechazo, la mayoría de los integrantes presentes, señores y señoras Bauer, Cristi, Saa, Sabag, Zalaquett. Se abstuvo el Diputado señor Schilling.
6.- Incumplimiento o impedimento del régimen comunicacional: Ley de Menores
Las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett y los señores diputados Barros y Sabag, presentaron una indicación para intercalar en el inciso tercero del artículo 66[43] , entre las locuciones “civil” y “será apremiado” la frase “sea incumpliendo el régimen comunicacional establecido a su favor o impidiendo que este se verifique”.
El artículo a que se refiere la modificación propuesta contempla las obligaciones -y sanciones en caso de incumplimiento, a las que están sujetas ciertas personas en razón de cargo, (como las personas que cuidan de menores a denunciar el maltrato) o posición, (como el padre o madre o abuelos, cuando se trate del cuidado personal); así, el que fuere condenado en procedimiento de cuidado personal a hacer entrega de un menor y no lo hiciere, o bien, infringiere las resoluciones dictadas por el tribunal a propósito de la relación directa y regular, la ley otorga el apremio contra el que incumple, y luego el arresto y multa. En este contexto, la indicación incorpora la circunstancia del incumplimiento del régimen comunicacional establecido o el impedimento para que éste se verifique.
La Comisión aprobó la indicación, -por ser por lo demás coherente con lo ya aprobado, por la mayoría de los integrantes presentes, señores y señoras Barros, Bauer, Cristi, Goic, Sabag, Schilling y Zalaquett. Se abstuvieron las diputas señora Muñoz y Saa.
7.-Respecto de la patria potestad
El Código Civil, en esta parte, regula la materia en dos artículos: el 244[44] , referido a los padres que viven juntos, y el 245, a cuando los padres viven separados.
Las mociones en estudio, no presentan modificaciones en esta materia específica, pero, en el debate, fue la Comisión quien consideró buscar hacer extensivo también a los efectos patrimoniales de la filiación, el principio de la corresponsabilidad y coparticipación de los padres en la vida de sus hijos, estableciéndose como regla de atribución legal supletoria, el ejercicio conjunto de este derecho, sustituyendo la regla que señala que a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.
En tal sentido, la mayoría de los integrantes presentes presentaron una indicación, para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente texto:
“A falta de la subscripción del acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad”.
La subscribieron y la votaron las señoras diputadas y señores diputados Bauer, Cristi, Muñoz, Saa, Sabag, y Zalaquett.
Se abstuvo el Diputado señor Schilling por considerar que las modificaciones anteriores ya aprobadas por la Comisión, dejan la balanza inclinada en favor de la madre, cuestión que se mitigaría en parte dejando intacto el inciso segundo actualmente vigente, que atribuye la patria potestad exclusivamente al padre.
Asimismo, presentaron y votaron una indicación para agregar un nuevo inciso final, con la siguiente lectura:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se presume que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo que la ley disponga algo distinto”.
Su aprobación responde a facilitar el ejercicio conjunto de la patria potestad, en el caso que los padres vivan juntos, estableciéndose una presunción simplemente legal en orden a suponer la concurrencia del consentimiento del otro padre, cuando es uno sólo el que realiza el acto o contrato.
Respecto del artículo 245 del Código Civil.
De los proyectos en estudio, sólo el boletín N° 5917-18[45], en la letra D), de su ARTÍCULO PRIMERO, presenta modificaciones a la norma que regula el ejercicio de la patria potestad, cuando los padres viven separados, con el siguiente texto:
“D) Sustitúyese el artículo 245[46] del Código Civil por el siguiente:
"Artículo 245: Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida en primer término, por ambos, en conformidad con lo previsto en el artículo anterior. Si la tuición estuviere entregada a uno de los padres, éste ejercerá la patria potestad.
No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente”.
La Comisión rechazó, sin debate, la proposición contenida en el proyecto de ley porque razona sobre la base del artículo anterior de su propio texto que entrega el cuidado personal, por regla general, a ambos padres siempre, vivan juntos o separados.
Por su parte, las diputadas señoras Cristi, Rubilar y Zalaquett, y los diputados señores Barros y Sabag, presentaron una indicación para sustituir el artículo 245, en el siguiente sentido:
“Art. 245. Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por el padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, de conformidad al artículo 225. Si el cuidado personal fuese conjunto, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres designado en el acuerdo o, en su defecto, a aquel que el juez designe”.
La Comisión estuvo de acuerdo con la proposición en cuanto a los casos en que los padres tengan el cuidado personal compartido de sus hijos, -según lo aprobado, por acuerdo o por resolución judicial--, la patria potestad también será compartida, y, adicionalmente, permitir que el juez pueda decretar, o las partes convenir, la patria potestad compartida sin perjuicio que un sólo padre tenga el cuidado personal del hijo. Esto, con el objeto de hacer partícipe al padre no custodio en las decisiones trascendentes que involucren a los hijos como la representación judicial y administración de sus bienes, medida que fomenta corresponsabilidad y da mayores facultades al padre, no obstante por ley sea la madre a quién corresponda el cuidado personal, y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación con los hijos comunes.
Indicación del Ejecutivo
El Ejecutivo, en tal sentido y compartiendo el fondo del debate, presentó una indicación para sustituir, en el inciso primero, la frase “aquel que tenga” por “el padre o padres que tengan”.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión señoras diputadas y señores diputados Bauer, Cristi, Muñoz, Saa, Sabag, Schilling y Zalaquett, suscribieron y votaron una indicación para agregar, en el inciso primero del artículo 245 del Código Civil, a continuación del término “hijo”, las palabras “o ambos”, por estimar que explicita mejor la norma, que la presentada por el Ejecutivo.
Asimismo, y en consecuencia con lo aprobado, la Comisión no entiende rechazada la proposición de las diputadas señoras Cristi, Rubilar y Zalaquett, y los diputados señores Barros y Sabag como tampoco la indicación del Ejecutivo, toda vez, que razonan sobre la misma base.
Tanto el rechazo de la proposición contenida en la letra D) del proyecto en estudio, como la aprobación de las indicaciones parlamentarias y la del Ejecutivo, en la forma señalada, fueron por la unanimidad de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Bauer, Cristi, Muñoz, Saa, Sabag, Schilling y Zalaquett.
Respecto del inciso segundo del artículo 245 del Código Civil en estudio, se aprobó, igualmente, una indicación del Ejecutivo, que agrega, a continuación de la palabra “padre”, la frase “o a ambos”, todo ello, en concordancia con lo ya aprobado en el inciso primero de la misma norma.
Por la misma razón, se rechazó la indicación de las diputadas señoras Muñoz y Saa, referidas al ARTÍCULO PRIMERO, letra D, del boletín N° 5917-18, -igualmente rechazado-, con el siguiente texto:
“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez, atendiendo al interés superior de niño, niña o adolecente”.
Tanto la aprobación, en orden a incorporar en el inciso primero y en el inciso segundo la expresión “o ambos” para dejar en consonancia con lo aprobado en materia de cuidado personal, como el rechazo en lo que se contrapone, fueron sancionados por la unanimidad de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Bauer, Cristi, Muñoz, Saa, Sabag, Schilling y Zalaquett.
******
8.-Mediación obligatoria
El ARTÍCULO SEGUNDO del boletín N°5917-18[47], propone sustituir el artículo 104[48], de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, referido a los avenimientos obtenidos fuera de un proceso de mediación, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 104: Procedencia de la mediación. Todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos, deberá ser sometido a mediación.
Las demás materias de competencia de los juzgados de familia, excepto las señaladas en el inciso final, podrán ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.
En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de la presente ley.
Sin embargo, no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes; y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre Adopción”.
La Comisión estimó improcedente la sustitución propuesta porque, por una parte, el artículo 104 es de aplicación general y se refiere a una materia sustancial como son los avenimientos en temas de familia, y, por la otra parte, porque el artículo 106 de la misma ley sobre tribunales de familia contempla la mediación obligatoria cuando se trata de disputas sobre el cuidado personal de los hijos, en los siguientes términos: “Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento”.
Por anterior, el artículo propuesto fue rechazado por la unanimidad de los integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados Bauer, Cristi, Muñoz, Saa, Sabag, Schilling y Zalaquett.
*******
Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá la señora Diputada Informante, la Comisión de Familia recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido fue fijado en el artículo 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.-Intercálanse, en el artículo 222, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones que tengan relación con el cuidado personal de su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar.
Corresponde al Estado la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el cuidado y desarrollo de hijos e hijas y al sector privado contribuir a la conciliación de la familia y el trabajo.
2.- Sustitúyese, el artículo 225, de la forma que sigue:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas corresponda a la madre, al padre o a ambos en conjunto. El acuerdo se otorgará mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
A falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas menores.
En todo caso, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
Velando por el interés superior del hijo o hija, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hija, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
El cuidado personal compartido, acordado por las partes o decretado judicialmente, es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo o hija sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso primero, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo o hija no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
3.- Derógase el artículo 228.
4.-Intercálase, en el artículo 229, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual segundo a ser cuarto, en la forma que se indican:
“Relación directa y regular es aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del menor.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana”.
5.-Modifícase, el artículo 244 del modo que se indica:
a).- Reemplázase, el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción de acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad”.
b).- Agrégase, un nuevo inciso final, con la siguiente lectura:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se presume que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo que la ley disponga algo distinto”.
6.- Modifícase, el artículo 245, de la forma que se señala:
a).-Agrégase, en el inciso primero, a continuación del término “hijo”, las palabras “hija, o ambos”.
b).-Añádese, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “padre”, las locuciones “o a ambos”
Artículo 2°.- Intercálase, en el inciso tercero del artículo 66, de la ley N°16.618, de Menores, entre las locuciones “Civil,” y “será apremiado” la frase “sea incumpliendo el régimen comunicacional establecido a su favor o impidiendo que este se verifique”.
Se designó Diputada informante a la señora María José Hoffmann Opazo.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 3, 10, y 17 de noviembre, y 15 de diciembre de 2010; y 12 de enero; 9, 16, y 23 de marzo; 6, 13 y 20 de abril, y 11 de mayo de 2011, con la asistencia de las siguientes señoras y señores diputadas y diputados: Ramón Barros Montero, Eugenio Bauer Jouanne, María Angélica Cristi Marfil, Carolina Goic Boroevic, María José Hoffmann Opazo, Carlos Abel Jarpa Wevar, Adriana Muñoz D’Albora, Iván Norambuena Farías, Karla Rubilar Barahona, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, Jorge Sabag Villalobos, Marcelo Schilling Rodríguez, Mónica Zalaquett Said.
En la sesión 36ª, la Diputada señora Cristina Girardi Lavín, reemplazó a la Diputada señora María Antonieta Saa Díaz.
Asistió también, sin ser integrante de la Comisión, en dos oportunidades, la Diputada señora Claudia Nogueira Fernández.
Se adjunta comparado que da cuenta de las modificaciones propuestas en el Código Civil y en la ley N° 16.618 de Menores, y anexo de votaciones de cada uno de los artículos de los proyectos, en virtud del acuerdo reglamentario 21 N°4 contenido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sala de la Comisión, a 23 de mayo de 2011
MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comisión
INDICE
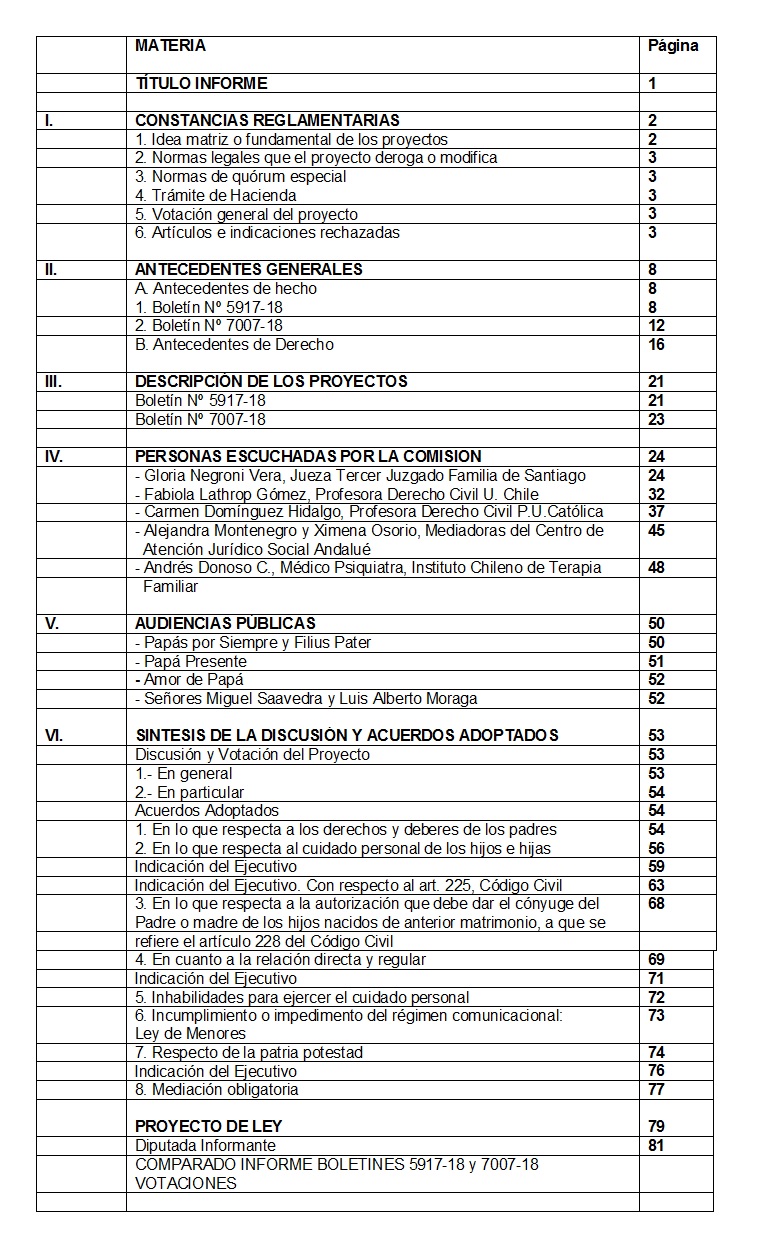
1.5. Discusión en Sala
Fecha 08 de junio, 2011. Diario de Sesión en Sesión 39. Legislatura 359. Discusión General. Pendiente.
MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO AL CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que modifica normas del Código Civil en materia del cuidado personal de los hijos.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María José Hoffmann.
Antecedentes:
-Moción, boletines N° 5917-18, sesión 39ª, en 12 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 8,
-y N° 7007-18, sesión 42ª, en 29 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Familia, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 23.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).-
Señor Presidente , la Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, refundidos, en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil en materia de la relación paterno-filial, tanto respecto del cuidado personal o tuición, como habitualmente se denomina, como asimismo en cuanto a la relación directa y regular, más conocida como derecho de visita, y sobre la patria potestad.
El primero de los proyectos, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela , y cuenta con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Ramón Barros , Sergio Bobadilla y Jorge Sabag , y de los ex diputados señores Juan Bustos , Francisco Chahuán , Eduardo Díaz y señora Ximena Valcarce .
Por su parte, el segundo de los proyectos, de iniciativa del diputado Gabriel Ascencio , con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic , Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , y de los diputados señores Sergio Ojeda , Marcelo Schilling y Mario Venegas .
Asistió a exponer a la Comisión la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt Zaldívar .
Asimismo, concurrieron como invitados la jueza de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni ; la profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez ; la directora ejecutiva del Centro UC de la Familia , señora Carmen Salinas ; la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop ; las abogadas mediadoras del Centro de Atención Jurídico Social Andalué, señoras Alejandra Montenegro y Ana María Valenzuela y el médico siquiatra señor Andrés Donoso .
Igualmente, la Comisión recibió en audiencia pública a miembros de las organizaciones Papás por Siempre; Papá Presente, Amor de Papá, como asimismo a papás y mamás que solicitaron ser recibidos en forma individual.
Idea matriz o fundamental de los proyectos.
Establecer, en el Libro I del Código Civil, en el Título denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”, el principio de la corresponsabilidad parental, consistente en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer respecto de sus hijos, y el modo de ejercerla cuando vivan separados. Todo ello, teniendo en vista el interés superior del niño, niña o adolescente.
Descripción de los proyectos.
La primera iniciativa propone modificar normas del Código Civil referidas al cuidado personal, a la relación directa regular y a la patria potestad, a la representación y administración patrimonial de la hija o hijo menor de edad, no emancipado, como asimismo normas sobre mediación en los tribunales de familia.
Por su parte, la segunda de las iniciativas propone igualmente modificar el cuidado personal de los hijos e hijas y derogar la exigencia a la persona casada a quien corresponde el cuidado personal de un hijo no nacido en el matrimonio, que solo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge.
Aprobación en general
Los integrantes de la Comisión estuvieron todos muy de acuerdo con legislar sobre la regulación actual del cuidado personal de los hijos, avanzando hacia el reconocimiento positivo de la corresponsabilidad parental, entendida en su sentido más amplio, incluso más allá del mecanismo del ejercicio propio del cuidado personal, estableciéndolo como un principio inspirador en la legislación de familia.
Asimismo, coincidieron en la necesidad del reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, tanto cuando vivan juntos como separados e, igualmente, en el rol subsidiario de los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos y, por ende, en que la legislación debe fomentar el acuerdo entre los padres respecto de la organización de la relación parental con posterioridad a la ruptura matrimonial o de pareja; todo ello, teniendo siempre en vista el interés superior de los hijos e hijas.
La Comisión, en definitiva, compartió los fundamentos de las iniciativas y coincidió en la necesidad de legislar. En consecuencia, procedió a aprobarlas, en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes, diputadas señoras María Angélica Cristi ( Presidenta , hasta la discusión en general), Carolina Goic , María Antonieta Saa , Marcela Sabat , María José Hoffmann, Adriana Muñoz y Mónica Zalaquett ( Presidenta , a partir de la discusión en particular), y diputados señores Barros , Jarpa y Sabag .
No obstante lo anterior y estando todos los integrantes completamente de acuerdo con las ideas matrices de ambos proyectos en estudio, por tanto, con la idea de legislar, la forma o el modo de enfrentar materias tan trascendentes y de grandes efectos en la vida de los padres e hijos ocurrida la separación de los progenitores, como el cuidado personal, la relación directa y regular y la patria potestad de los hijos e hijas, fueron objeto de un profundo debate, el que paso a resumir por materia.
A) Los derechos y deberes de los padres.
La primera de las iniciativas propuso establecer nuevas obligaciones en la norma que se refiere a los deberes recíprocos entre padres e hijos, y sobre todo, respecto del modo en que los padres deben actuar, y promover el acuerdo en el interés superior de los niños y niñas con el objeto de proteger su integridad y propender sobremanera a que tengan la mejor calidad de vida posible cuando los padres vivan separados.
En el debate, la Comisión complementó la proposición en cuanto a la importancia de dejar establecido en la ley que los padres, vivan juntos o separados, deben llegar al mayor acuerdo posible sobre las decisiones importantes respecto de los hijos comunes, como el cuidado personal de la crianza y la educación, razón por la que concordaron una indicación para que los padres actúen de común acuerdo cuando vivan separados, que induce a los padres a lograr un entendimiento.
Asimismo, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión estuvieron muy conformes con agregar la conveniencia de establecer, por una parte, la responsabilidad del Estado en la elaboración de medidas tendientes a hacer compatible el ámbito laboral con una efectiva relación padres e hijos y, por la otra, la contribución del sector privado en la práctica de tales medidas. Por ello, aprobaron, por unanimidad, una indicación en tal sentido de las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y del diputado Marcelo Schilling .
B) Cuidado personal.
En un primer debate, la Comisión valoró que ambas iniciativas en estudio tengan en común terminar con la normativa vigente que recoge un modelo unilateral de cuidado personal de los hijos e hijas, en virtud del cual, si los padres viven separados, éste corresponde por atribución de la ley a la madre como derecho-deber, y que permite, sólo por acuerdo de los progenitores, que pase al padre, pero siempre ejercido de modo unilateral, nunca compartido, o bien, por decisión del juez, pasa al otro de los padres por causas justificadas, como el maltrato, descuido u otra, teniendo presente el interés superior del niño o niña.
Asimismo, los integrantes coincidieron con los proyectos en cuanto a que como primera alternativa sea el acuerdo de los padres el que determine si a uno o a ambos les corresponderá el cuidado personal o el modo en que éste se ejercerá entre ellos, en el entendido que los padres son los primeros llamados, no obstante el conflicto que pueda existir, a determinar qué es lo mejor para sus hijos, en consideración a las circunstancias y contexto del grupo familiar, de manera que concordaron plenamente con la primera parte de ambas proposiciones en cuanto razonan sobre la misma base.
Sin embargo, el punto de desencuentro lo constituyó la resolución del cuidado personal cuando no hay acuerdo; es decir, ante el conflicto, y de conformidad con los proyectos propuestos, a cuál de los padres y en virtud de qué elementos el juez debería entregar el cuidado personal de los hijos e hijas.
Por otra parte, hubo pleno acuerdo entre sus integrantes en que el juez, al decidir ante el conflicto, debería asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres y establecer las condiciones que, por una parte, fomenten una relación paterna filial sana y cercana, y por la otra, permita a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos.
En este contexto, el debate de los integrantes de la Comisión se mantuvo en dos posiciones, las que, no obstante, coincidieron en cuanto a que en la crianza y educación, el cuidado personal de los hijos e hijas comunes debe ser siempre compartido, porque la decisión incide en materias tan relevantes, como por ejemplo, la religión en que se educarán o el colegio al que asistirán. Pero, no concordaron en lo relativo a con quién debe vivir el niño o la niña, es decir, su residencia, elemento de la mayor sensibilidad, tanto respecto de los propios padres como de los hijos.
La opinión mayoritaria defendió el mejor derecho de la madre basada en una cuestión de orden natural y de hecho, que demuestra que la mujer está mejor preparada y es más idónea para criar a los hijos, por lo demás, avalada porque en la práctica lo más frecuente es que sea la madre quien lo asume cuando los padres viven separados.
La opinión minoritaria se manifestó a favor de que sea el juez quien determine a cuál de los padres corresponde el cuidado personal, en caso de que no puedan arribar a un acuerdo, el que deberá considerar primordialmente el interés superior del niño o niña (como por ejemplo, su cercanía con el colegio o el horario de trabajo del padre o madre) y no en el género o su situación personal.
Una tercera opinión, para tratar de acercar posiciones, consistió en que, ante el conflicto, el juez, por regla general y a priori, debería estimar a ambos padres igualmente idóneos, de modo que, ante el desacuerdo y la disyuntiva de con cuál de los padres debe vivir el hijo o hija si ambos garantizan igualmente su bienestar y protección, se debe preferir a la madre, si se trata de un menor de 14 años y, teniendo en vista primordialmente el interés superior del niño o niña, se le debe oír si es capaz de formarse un juicio propio.
Indicación sustitutiva del Ejecutivo.
Frente a las distintas posiciones, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, en el siguiente sentido:
a) Mantiene el cuidado personal supletorio a la madre, cuando los padres viven separados.
b) Define el cuidado personal compartido y permite su titularidad por acuerdo de los padres y por resolución judicial.
c) Precisa que el hijo o hija deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
Como mecanismos para fortalecer la relación entre padres e hijos con miras al bien superior del niño, se establece la figura del cuidado personal compartido como alternativa para los padres que se separan, pero solamente por acuerdo o resolución judicial. Este se define, al tenor de la indicación presentada, como el derecho y el deber del padre y la madre que viven separados, de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad, participar activamente en su crianza y educación y tener conjuntamente su patria potestad.
En el primer supuesto, puede ser pactado en cualquier momento por los padres, para ello bastará una escritura pública o acta extendida ante el Oficial del Registro Civil , subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, y en el segundo, el juez puede otorgar el cuidado personal compartido en las siguientes hipótesis, siempre velando por el interés superior del niño:
1. Cuando quien tenga el cuidado personal entorpezca las visitas del padre no custodio con el hijo.
2. Cuando quien tenga el cuidado personal denuncie o demande falsamente al otro padre para perjudicarlo y obtener beneficios económicos.
La Comisión consideró un avance la proposición del Ejecutivo , básicamente en dos aspectos. En primer lugar, recoge las ideas centrales de los proyectos refundidos en discusión y los términos del debate efectuado. Efectivamente, coinciden, por una parte, en lo que respecta al cuidado personal compartido, entendido como participación en la crianza y educación de los hijos e hijas, y que procederá siempre que hay acuerdo entre las partes. Ello viene a cambiar lo establecido en la ley, en cuanto a que, en cualquier caso, será siempre unilateral, toda vez, que si existe acuerdo, pasa al otro de los padres, pero no a ambos en conjunto. En segundo lugar, sin perjuicio de que el cuidado personal se ejerza compartido, la residencia habitual de los hijos comunes debe ser una sola, de preferencia la materna. Sin embargo, en este punto la coincidencia no fue absoluta, porque se presentaron indicaciones parlamentarias para priorizar, también en esta materia, el acuerdo de los padres, para regular la residencia de manera voluntaria, incluso compartida. Tales presentaciones fueron rechazadas al aprobarse la indicación del Ejecutivo , que establece que, aun cuando los padres acuerden el cuidado personal compartido, los hijos deberán tener una sola residencia, preferentemente la materna, con el propósito de velar por su estabilidad.
Analizada por la Comisión la indicación del Ejecutivo, en cuanto a la permanencia de la atribución legal a la madre, la unanimidad no estuvo disponible para aprobar la norma que la establece como regla primaria. Se insistió en la promoción de los acuerdos entre los padres y, en caso de no ser ello posible, en la aplicación de la regla de atribución legal. Se estableció la posibilidad de que el juez, ante el interés superior del niño, entregue el cuidado personal al padre o a ambos.
Por lo anterior, el Ejecutivo se hizo cargo de la observación y sugirió sustituir el texto, invirtiéndolo, de manera que la primera regla sea el acuerdo y la atribución a la madre quede circunscrita a cuando no lo haya.
Así, presentada por todos los integrantes de la Comisión participantes en el debate, fue aprobada por la mayoría de los presentes. Se abstuvo el diputado señor Schilling , por cuanto el texto no incorpora el término “preferentemente” que había propuesto en relación con la norma de atribución legal supletoria a la madre, es decir, no en términos absolutos.
En lo que respecta a la atribución judicial de entregar el cuidado personal compartido al otro de los padres, por las causales señaladas en la indicación del Ejecutivo , los integrantes de la Comisión consideraron atingentes las modificaciones propuestas y las aprobaron por la mayoría de los presentes, por cuanto recalca el rol preponderante del interés superior del niño como criterio rector en las decisiones judiciales que recaigan sobre la custodia del menor. Asimismo, señala las causales en razón de las cuales el cuidado compartido será de carácter judicial.
Respecto de las causales, éstas recogen ideas e inquietudes que surgieron durante la discusión general del proyecto, en el sentido de salvaguardar el ejercicio pacífico de la relación directa y regular entre el padre no custodio y sus hijos, y evitar que el padre o madre custodio entorpezca la realización del régimen comunicacional mediante la presentación de denuncias o demandas basadas en antecedentes falsos, de manera dolosa y con el fin de obtener un beneficio económico.
Sobre esta materia, la Comisión aprobó por unanimidad una indicación de las diputadas señoras Saa y Muñoz , en el sentido de establecer que en ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres, como asimismo, el padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
C) Respecto de la relación directa y regular.
Solamente la primera de las iniciativas se refiere a esta materia y propone modificar la norma que consagra la relación directa y regular, entendida como el derecho -deber del padre que no tiene el cuidado personal del hijo o hija menor de 18 años-, de mantener una relación cercana y saludable que va más allá del llamado “derecho a visita”, como habitualmente se le conoce. Se considera un catálogo de conductas que cambian la concesión del cuidado personal o bien la suspensión del régimen, cuando manifiestamente perjudiquen el bienestar del hijo o hija, conductas que dan cuenta de alienación, obstaculización del régimen de relación directa y regular o falsas denuncias de violencia intrafamiliar. En este sentido, se establecen responsabilidades civiles, incluso, penales, para el falso testimonio.
Los integrantes de la Comisión manifestaron su desacuerdo en reconocer la figura del síndrome de alienación parental (SAP), que de manera implícita contempla la norma propuesta porque, de conformidad con lo dicho por las personas expertas que concurrieron a la Comisión, psicólogas y mediadoras familiares, no hay un reconocimiento general a su existencia por la comunidad científica. Por esa razón, por unanimidad rechazaron la proposición.
Sin embargo, las señoras diputadas y los señores diputados integrantes, entendiendo el espíritu del texto propuesto, concordaron en la necesidad de sancionar, de alguna manera, al padre o madre que cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor o, por su intervención, los hijos comunes profirieran declaraciones que resultaren falsas respecto de la honra o integridad moral del otro de los padres.
El Ejecutivo, se hizo cargo del debate y presentó una modificación, intercalando nuevos incisos respecto de la relación directa y regular, con el siguiente contenido:
Se garantiza la relación sana y estable del hijo con el padre con quien el menor no reside habitualmente.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido, por acuerdo o por resolución judicial, según lo aprobado, deberán determinarse las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente. Dichas medidas deberán ser establecidas por los padres y por el juez, según sea la fuente del cuidado personal compartido.
En el mismo orden de ideas, cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, se establecen los canales necesarios para que exista una corresponsabilidad entre madre y padre que vivan separados en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes e, igualmente, cuando el cuidado personal compartido se haya logrado de común acuerdo. Los padres deberán adoptar medidas para garantizar la relación regular y frecuente del padre no custodio con el hijo o hija.
En el debate, la mayoría de los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo con su fundamento en cuanto entiende la relación directa y regular como el derecho y deber de seguir participando de la crianza, educación y decisiones importantes de los hijos, de manera que el vínculo paterno filial se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable.
Por la misma razón, concordaron en la aprobación de la indicación del Ejecutivo en cuanto recoge una indicación anterior de las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , al definir la relación directa y regular, y explicita que, igualmente, se deberán considerar al otorgar el régimen, además de la edad del hijo e hija, como lo señalara también la indicación de las diputadas señoras Goic , Muñoz y Saa y los diputados señores Schilling y Sabag , que el Ejecutivo recoge, las circunstancias particulares y las necesidades afectivas, siempre en el mejor interés del menor.
Con el propósito de darle mayor fuerza a la norma, la Comisión aprobó, por unanimidad, una indicación de las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , que agrega en la Ley de Menores la sanción para el incumplimiento o impedimento del régimen comunicacional, con el apremio, contra el que incumple, y luego el arresto y multa.
D) Respecto de la patria potestad.
Las mociones en estudio no presentan modificaciones en esta materia específica, pero, en el debate, fue la Comisión quien consideró extender también a los efectos patrimoniales de la filiación el principio de la corresponsabilidad y coparticipación de los padres en la vida de sus hijos, estableciéndose, como regla de atribución legal supletoria, el ejercicio conjunto de este derecho, sustituyendo la regla que señala que, a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.
Se abstuvo el diputado señor Schilling por considerar que las modificaciones anteriores ya aprobadas por la Comisión, dejan la balanza inclinada en favor de la madre, cuestión que se mitigaría en parte dejando intacto el inciso segundo actualmente vigente, que atribuye la patria potestad exclusivamente al padre.
Asimismo, la Comisión concordó una indicación para facilitar el ejercicio conjunto de la patria potestad, si los padres viven juntos, estableciéndose una presunción simplemente legal, en orden a suponer la concurrencia del consentimiento del otro padre, cuando es uno solo el que realiza el acto o contrato.
Por su parte, las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , presentaron una indicación respecto del ejercicio de la patria potestad cuando los padres viven separados, el cual corresponderá al padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo. Si el cuidado personal fuese conjunto, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres designado en el acuerdo o, en su defecto, a aquel que el juez designe.
La Comisión estuvo de acuerdo con la proposición en cuanto a los casos en que los padres tengan el cuidado personal compartido de sus hijos -según lo aprobado, por acuerdo o por resolución judicial-, la patria potestad también será compartida y, adicionalmente, permitirá que el juez pueda decretar o las partes convenir, la patria potestad compartida, sin perjuicio que un solo padre tenga el cuidado personal del hijo. Esto, con el objeto de hacer partícipe al padre no custodio en las decisiones trascendentes que involucren a los hijos como la representación judicial y administración de sus bienes, medida que fomenta corresponsabilidad y da mayores facultades al padre, no obstante por ley sea la madre a quien corresponda el cuidado personal, y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación con los hijos comunes.
E) En lo que respecta a la autorización que debe dar el cónyuge del padre o madre de los hijos nacidos de un anterior matrimonio, a que se refiere el artículo 228 del Código Civil, la disposición señala que la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.
La unanimidad de los integrantes de la Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de derogarlo, contenida en la segunda de las iniciativas, porque consideraron que no puede quedar entregada al consentimiento de un tercero la permanencia de un hijo o hija con su padre o madre, aunque éste tenga un nuevo matrimonio.
Concordaron en que el vínculo matrimonial implica la aceptación recíproca y tácita de las circunstancias del otro cónyuge, y si bien durante la discusión general de los proyectos en informe algunos expositores señalaron que la norma no ha sido controvertida en tribunales y que la eliminación de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir a un hijo que no ha nacido en su matrimonio contribuiría a invalidar la relevancia del contrato matrimonial, y que debía permanecer la norma por el bienestar de los niños y niñas en el lugar de su residencia. Sin embargo, para la Comisión constituyó un mayor argumento el hecho que demuestra que la norma no tiene aplicación práctica, por lo que precisamente justifica la eliminación propuesta por la modificación. Por otra parte, se hace cargo de las críticas que la doctrina viene formulando a esta norma que tiene por anacrónica y vulneradora del principio de igualdad y del interés superior del niño o niña.
Finalmente, junto con agradecer la participación de la señora ministra, señalo a la Sala que el proyecto no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial y no es de competencia de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt , quien nos acompaña en la fase final del proyecto.
Sin perjuicio de que las mociones en tramitación sobre el cuidado personal de los hijos proponían una modalidad compartida para los progenitores que no vivan juntos, durante su discusión se tomaron en cuenta otros matices, en virtud de lo fructífero que resultó ser el diálogo.
Destaco que este proyecto resalta la importancia del Congreso Nacional para conversar, dialogar, exponer visiones distintas y lograr acuerdos que, de alguna manera, en este caso quedaron plasmados en la iniciativa.
Los parlamentarios miembros de la Comisión coincidieron en que era muy necesario el reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, que vivan juntos o separados, así como en reconocer el rol subsidiario de los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos, ante lo cual resulta fundamental fomentar el acuerdo entre los padres, especialmente en lo que respecta a la relación parental con posterioridad a la ruptura patrimonial o de pareja. Todo ello, teniendo siempre en vista el interés superior de los hijos e hijas.
A pesar de lo anterior, y estando completamente de acuerdo todos los integrantes de la Comisión con la idea de legislar, tanto la forma de regular el cuidado personal como la relación directa y regular y la patria potestad de los hijos e hijas, la iniciativa fue objeto de un largo debate que finalmente terminó con el proyecto que hoy discutimos.
Lo primero que se establece es que, en caso de que los padres vivan separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas, corresponde a la madre, al padre o a ambos en conjunto. Luego, expresa que a falta del referido acuerdo, a la madre le corresponderá el cuidado personal de los hijos e hijas menores.
Creemos firmemente en el valor y utilidad de los acuerdos. Por lo mismo, estimamos razonable que exista la posibilidad de que el padre tenga el cuidado personal de los hijos e hijas, no sólo en casos extremos como ocurre actualmente, o sea compartido, pero manteniendo una regla legal supletoria para el caso de no producirse dicho acuerdo. Ello impediría la judicialización a todo evento e indirectamente ayudaría a lograr posiciones comunes.
Además, se agrega una norma que establece que, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro padre, lo cual parece una medida muy razonable por cuanto el interés del hijo es el valor a resguardar.
En el mismo sentido, se establece que se podrá entregar el cuidado personal a ambos padres cuando el custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hija, sea que ésta se haya establecido como un acuerdo o decretado judicialmente.
También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realicen denuncias o demandas basadas en hechos falsos, con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
Sin duda, una norma de esta naturaleza viene a enmendar un problema que sufren habitualmente los progenitores que no tienen a su cargo el cuidado de sus hijos y que no tienen solución en la legislación actual.
La modificación de mayor relevancia viene en los incisos sexto y séptimo del artículo 225 del Código Civil, los cuales contienen el reconocimiento expreso del cuidado personal compartido. Se define como “el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.”.
Esta redacción pone énfasis en que ambos padres deberán tener igual injerencia en las decisiones importantes que digan relación con la crianza de su hijo, ya sea respecto del lugar o de la ciudad donde viva, del colegio donde estudie, de la salud a que acceda, entre otros, pero dejando establecido, en el inciso séptimo, que el hijo o hija, sujeto al cuidado personal compartido, deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
Sin perjuicio de las opiniones divergentes, esta solución, así como todo el proyecto, parece ser lo mejor para evitar una excesiva judicialización de este tipo de situaciones, en consideración principalmente al interés superior del niño, además de los factores sociales que debe inspirar una norma de este tipo, que muestran a la madre como la persona más adecuada para acompañar a sus hijos en los primeros años, a pesar de reconocer el número creciente de padres que están dispuestos a asumir obligaciones en la crianza y educación de sus hijos.
Como uno de los autores del proyecto original, que ha sido modificado en virtud de un diálogo fructífero y profundo, con argumentaciones de largo alcance, tanto en la Comisión como fuera de ella, considero que, con el concurso del Ejecutivo, se ha arribado a un proyecto de una tremenda importancia en la definición de aspectos básicos que dicen relación con el conflicto de la separación de los padres, pero que vela por el interés superior de los hijos, especialmente respecto del cuidado, de la vivienda y del entendimiento entre las partes para evitar la judicialización.
Me siento profundamente orgulloso del proyecto que se ha concordado y, espero, reciba el apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra del Sernam, señora Carolina Schmidt.
La señora SCHMIDT (ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Señor Presidente, agradezco a los parlamentarios de las distintas bancadas su voluntad de legislar para incentivar el cuidado compartido de los hijos en caso de separación.
También destaco la participación de los diputados y diputadas de la Comisión de Familia. Me refiero a las señoras Zalaquett, Cristi, Muñoz, Hoffmann, Saa, Rubilar, Goic y Sabat y a los señores Sabag, Barros, Schilling, Bauer y Jarpa. Todos ellos, conscientes de la importancia del tema, dedicaron largas sesiones a la discusión del proyecto, velando siempre por el interés superior de los niños y, a la vez, en consideración a las legítimas aspiraciones de ambos padres.
Este tema, que afecta a numerosas familias, es de gran relevancia para el Gobierno.
Por eso, decidimos presentar una indicación sustitutiva, con el objeto de incentivar, aún más, la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos, en caso de una separación, y entregar mayor estabilidad y seguridad a los niños.
El fortalecimiento de la corresponsabilidad es clave en el desarrollo seguro y feliz de nuestros hijos.
Debemos avanzar para ser un país más corresponsable, a fin de que hombres y mujeres participen activamente en la crianza y educación de los niños, donde la construcción de lazos afectivos y estables tengan el tiempo que se merecen.
Todos sabemos lo difícil que pueden resultar las separaciones y el distanciamiento de los padres para todos los miembros del hogar, pero especialmente para los niños.
Debemos prevenir, a toda costa, que el cuidado de los hijos se transforme en una moneda de cambio entre los padres; la relación con los niños no puede ser disputable.
El espíritu de esta indicación es avanzar en los acuerdos y facultar a los padres para que puedan compartir el cuidado personal de sus hijos, pero resguardando siempre para ellos una residencia estable y la igual participación de ambos padres en las decisiones fundamentales de sus vidas, de su crianza y educación.
El hecho de que un padre no viva en la misma casa con su hijo no lo exime de responsabilidades, por lo que se debe incentivar el contacto personal, periódico y estable de ambos padres.
Si no hay acuerdo entre los padres, es necesario que la madre tenga el cuidado supletorio. Esto permite garantizar la estabilidad básica de los niños ante un quiebre familiar, y evitar la judicialización sobre la tenencia de los niños.
En el caso de los padres que viven juntos, es de toda justicia que ambos ejerzan la patria potestad, terminando así no sólo con una serie de problemas prácticos que derivan de la sola tenencia por parte del padre, sino que también dando una clara señal de que ambos, padre y madre, comparten la crianza responsable de sus hijos.
La corresponsabilidad es el reconocimiento y la valorización de la responsabilidad compartida de padres y madres en el cuidado de los hijos.
En el siglo XXI los roles se comparten. Ambos se hacen partícipes en áreas que antes estaban limitadas sólo al hombre o sólo a la mujer. Entender lo anterior, significa comprender que hombres y mujeres contribuyen al fortalecimiento de la familia; que hombres y mujeres no sólo participan, sino que son necesarios para el mejor desarrollo de sus hijos, y que, por último, hombres y mujeres, juntos, podemos hacer de Chile un país mejor.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , me parece de gran interés abordar un tema que ha constituido un problema histórico permanente en Chile y que se refiere a quiénes, luego de los quiebres matrimoniales o de la convivencia, se hacen cargo de los hijos.
El proyecto que nos ocupa constituye un avance, en el sentido de que no establece a priori que la madre se hace cargo de los niños, pero sí que está detrás de lo que la sociedad de hoy y su lucha por la igualdad de derechos y deberes debe establecer.
Todavía hay temas pendientes respecto de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Es evidente, también, que el trabajo doméstico y la responsabilidad sobre el cuidado del hogar y de los niños, está todavía en nuestra cultura en una dimensión desproporcionada como exclusiva responsabilidad de la madre. Pero, también es evidente que Chile debe caminar hacia la corresponsabilidad completa y me parece que mantener la situación que obliga a un conjunto numeroso de padres, prácticamente, a establecer exámenes psiquiátricos que consideren a la madre fuera de sus cabales para poder conseguir la tuición y el cuidado de los hijos, si vamos a legislar sobre este tema, debiéramos restablecer, a la hora de la responsabilidad de los hijos, la igualdad plena de derechos.
¿Qué significa eso? Que, de no haber un acuerdo entre la madre y el padre que se separan, éste debiera ser establecido por el juez, partiendo de la igualdad de condiciones del padre y de la madre para hacerse cargo del hijo. Porque, si lo que nos interesa es el hijo, evidentemente, será la valoración de condiciones, como brindarle atención afectiva, cuidado, protección y buen desarrollo que debe determinar, exclusivamente, quién se hace cargo de él, y no la condición de género del padre.
Debe haber un correlato entre derechos y deberes -si igualamos deberes, también debemos igualar derechos-, y aquí permanece una desigualdad fundamental entre la madre y el padre a la hora de reclamar el derecho al cuidado y protección de los hijos.
Aunque insuficiente, me parece un avance, porque no determina ni establece a priori. Es decir, señala, en primerísimo lugar, el deber y la posibilidad del acuerdo; pero, quienes creemos en la igualdad completa de hombres y mujeres, de padres y madres, debemos seguir trabajando para que exista completa igualdad frente a la posibilidad, al deber y al derecho de hacerse cargo de la crianza, cuidado y desarrollo de los hijos que se han concebido entre dos y que, reitero, deben ser criados, cuidados y desarrollados entre dos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que faltan cinco minutos para el término del Orden del Día y este proyecto, por su importancia, no se va a votar hoy. Hay nueve diputados inscritos para intervenir y, si alguno de ellos quiere hacer uso de la palabra en esos cinco minutos, puede hacerlo ahora.
El diputado Marcelo Díaz , uno de los inscritos, ha cedido su tiempo a la diputada señora Cristina Girardi, con lo cual se daría término al debate.
Diputada , tiene la palabra.
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Gracias, señor Presidente .
Este proyecto avanza enormemente con respecto a la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Avanza, en una parte, sobre la potestad compartida, lo que hoy no ocurre y, en definitiva, aporta mucho a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para cuidar a sus hijos. De eso no cabe duda.
Con la ministra conversamos hace un rato y le decía que cuando se habla de la corresponsabilidad parental y de los derechos y deberes por igual para ambos padres en el cuidado de los hijos, Chile es un país mentiroso con respecto a derechos. Señalaba que los niños tienen derecho a educación y, sin embargo, quien tiene plata tiene derecho a una educación de calidad. Se supone que hay derecho a la salud y, no obstante, aquellos que tienen recursos tienen derecho a ésta; los otros, los que no tienen recursos reciben lo que queda de ese derecho.
En definitiva, si en este proyecto se acepta que la capacidad económica no debe determinar el derecho, el género tampoco debe determinarlo; tienen que ser ambos por igual. Cuando no hay acuerdo, se supone que el padre y la madre no fueron capaces de establecer el interés superior del niño. Alguien externo, a lo mejor, debe determinar esa capacidad; no tiene que ser solamente la madre, porque hay claridad en que tanto padre y madre no fueron capaces en ese sentido.
Por lo tanto, si este proyecto, a través de las indicaciones de las diputadas Saa, Muñoz, y de los diputados Schilling y otros, plantea preferentemente a la madre, eso salvaguarda lo que es el respeto por el concepto de derecho. No puede establecerse un derecho sobre la base de determinadas condiciones. Los derechos no se transan, sino que son. Y si un padre y una madre tienen el mismo derecho de disponer el cuidado de los hijos, no puede ser que, en el caso de desacuerdo, quede automáticamente la madre a cargo. Alguien tiene que hacer que ese derecho, de ambos por igual, sea respetado.
Me ponía en la situación de lo que sucede cuando una pareja se separa, a lo mejor, al mes o dos meses de vida de su bebé, en pleno amamantamiento. Obviamente, si un juez debe evaluar esa situación, debiera dárselo a la madre; pero, después, no. A los cinco, seis o diez años, debiera establecerse con el mismo criterio de igualdad. El concepto de derecho es lo que no entendemos en el país. Cuando uno habla de derechos tiene que aplicarlos a todos por igual y a este proyecto le falta entender qué es dicho concepto en plenitud.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Ha terminado el Orden del Día. Por consiguiente, este proyecto queda pospuesto para una próxima sesión.
Hay, ahora, cerca de doce diputados inscritos para intervenir y se va a respetar el orden para esa sesión.
Agradezco a la ministra señora Schmidt que haya estado presente en la discusión de este proyecto y queda invitada para la próxima sesión en que se trate nuevamente.
1.6. Discusión en Sala
Fecha 14 de junio, 2011. Diario de Sesión en Sesión 41. Legislatura 359. Discusión General. Se aprueba en general.
MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO AL CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MELERO ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción, que modifica normas del Código Civil en materia del cuidado personal de los hijos.
Antecedentes:
-La discusión del informe de la Comisión de Familia contenido en el boletín Nº 5917-18 y 7007-18, refundidos, se inició en la sesión 39ª, en miércoles 8 de junio de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Recuerdo a la Sala que en la sesión del pasado miércoles 8 de junio la diputada señora María José Hoffmann rindió el informe de la Comisión de Familia sobre este proyecto. La Mesa tiene la lista de los diputados inscritos para intervenir y va a respetar el orden.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , respecto de este proyecto de ley, sus autores señalan como fundamento el evitar los efectos perniciosos que para un niño genera la separación de los padres, que ellos denominan “síndrome de alienación o alejamiento parental”, por lo que hay que ser muy cuidadosos, porque hoy los jueces de familia están tratando el asunto con las disposiciones de que disponen, en forma muy adecuada para los niños.
En tal sentido, es necesario tener presentes dos fundamentos muy importantes. El primero es el interés superior del niño, y el segundo, vinculado directamente con el anterior, es descomprimir los tribunales de familia, que están llenos de trabajo y a los cuales, además, deben asistir los niños que ya están afectados por la separación de sus padres, lo que trae como consecuencia efectos colaterales no deseados.
Pienso que este proyecto de ley va a acarrear muchos problemas a los niños y apunta en una dirección incorrecta. Quizás sus autores no buscaron ese efecto no deseado, pero es lo que va a ocurrir.
En el menor tiempo posible, quiero hacer un breve análisis sobre cada una de las disposiciones que se tratan de modificar.
En primer lugar, respecto del artículo 222, no entiendo que en el cuidado personal de los hijos se quiera meter al Estado, porque, por excelencia, corresponde a los padres velar por ellos, y lo único que tiene que hacer el Estado es propender al fortalecimiento de la familia. En consecuencia, desarrollar políticas en ese sentido e incorporarlas en el Código Civil, a mi juicio, no son alentadoras para la familia como núcleo fundamental de la sociedad, como lo expresa la Constitución Política. Así como se impide que el Estado se meta en los matrimonios o en la vida de los convivientes, meter al Estado en la familia y en la regulación de los hijos es, a mi juicio, inaceptable.
Por eso, la redacción del artículo 222 del Código Civil, que nos plantea, como aspiración programática y además como obligación, que la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, es la más adecuada.
Respecto de la sustitución del artículo 225 del Código civil, no es efectivo lo que afirma el proyecto en cuanto a que en Chile existe un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos. En la práctica, tiene lugar el acuerdo entre los padres. Así pasa en los tribunales de familia. Es más, puedo asegurar que en este minuto, en algún juzgado de familia, un juez, en un comparendo, en una audiencia, está tratando de poner de acuerdo a los padres sobre el cuidado de los hijos.
Ahora, la norma que dispone que la mujer, la madre, es la llamada a ejercer el cuidado personal de los hijos, es en subsidio del acuerdo que siempre busca el juez de familia. De manera que, a falta de ese acuerdo, se aplica la ley, que siempre será supletoria del acuerdo entre los padres.
Por eso, de prosperar esta modificación, se producirían más juicios, en circunstancias de que se quiere evitar la proliferación de juicios de familia, porque no le hacen bien a los niños y porque, además, los tribunales de familia tienen una abismante recarga de trabajo.
Por ningún motivo se puede facultar al juez para imponer la tuición compartida, como lo pretende el proyecto. Diversos estudios nacionales e internacionales señalan que el cuidado personal de los hijos corresponde a ambos padres y, si no se ponen de acuerdo, a la madre. Esta realidad la vemos siembre quienes en las semanas distritales recorremos las poblaciones. Siempre observamos que es la madre la que está al cuidado personal de los hijos cuando el padre abandona sus funciones. Por eso, no logramos entender cuál es el objetivo de establecer la tuición compartida, sobre todo cuando, en la práctica, es altamente inconveniente establecerlo así en la ley habida consideración de que los jueces de familia tienen esa facultad, que tratan de ejercer de manera más adecuada. Cuando no consiguen el acuerdo entre los padres, es la madre -como lo establece la ley- a quien cabe la responsabilidad de cuidar a los hijos.
Respecto del artículo 228 del Código Civil, es altamente inconveniente la derogación que propone el proyecto porque, en la práctica, los maltratos o abusos a menores los perpetran prioritariamente los padrastros o madrastras, que no quieren la permanencia de los menores en sus nuevos hogares. El artículo 228, actualmente en vigor, se refiere a las familias modernas en que están los hijos comunes, los hijos de la madre y los hijos del padre, o unos u otros.
Por eso, me parece de lógica elemental, de sentido común, que se cuente con la autorización de uno de los cónyuges para tener a los hijos en su nuevo hogar común, de manera que, en razón del interés superior del niño, es mejor dejar la norma tal cual está para evitar que el menor sea expuesto a abusos o maltrato por parte del adulto que no quiere vivir con él. Es decir, derogar esta norma pone en peligro el interés superior del niño.
Respecto del artículo 229 del Código Civil, tampoco vemos la necesidad de modificarlo. Me parece que la Comisión, cuando aprobó este proyecto de ley, olvidó por completo el artículo 66 de la ley de menores, que establece que el juez de familia tiene la facultad inclusive de arrestar al padre que impide la relación directa y personal con los hijos. De hecho la norma establece que, respecto del que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, el juez de familia podrá ordenar su arresto.
Es decir, actualmente existe la facultad para que el juez de familia ordene el arresto de uno de los padres que, teniendo el cuidado personal del hijo, no lo quiere entregar al otro para que lo vea, lo que en la antigua legislación de familia se llamaba el derecho a visitas.
Respecto de la modificación del artículo 244 del Código Civil, pensamos que su modificación es muy positiva, y la apoyamos, porque fomenta la corresponsabilidad de los padres en la educación y cuidado de los hijos menores o adolescentes.
En cuanto a la modificación al artículo 245 -ya estamos en la patria potestad- no nos parece adecuada porque, a nuestro juicio, es importante mantener la norma tal como está, o volver al criterio establecido anterior a la reforma, que establecía que si la madre tenía la tuición de los hijos, el padre mantenía la patria potestad, lo que obligaba a los padres a ponerse de acuerdo en los asuntos de importancia de los hijos menores o adolescentes.
En definitiva, vamos a rechazar el proyecto de ley, pero vamos presentar indicación al artículo 225, inciso tercero, toda vez que, por tratar de abordar el síndrome de alienación o alejamiento parental, se lesiona gravemente el interés superior del niño, como lo hemos demostrado en esta breve exposición. Además, se afecta la práctica de los tribunales de familia, toda vez que las juezas de familia -mayoritariamente, son mujeres- tienen un criterio lógico, en que primero tratan de poner de acuerdo al padre y a la madre y, en subsidio, aplican la ley. Ése es el criterio que existe en los tribunales de familia. En el derecho civil existe numerosa jurisprudencia relativa a proteger debidamente a los menores de edad de las perniciosas consecuencias que les acarrean la separación de los padres.
Por las razones expuestas, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , junto a otros diputados presentamos indicaciones sobre varias materias del proyecto, particularmente a una que es del corazón que debiesen ser cambiadas, propuesta que surgió de la bancada de diputados del Partido Socialista, a través del diputado Marcelo Schilling en la Comisión, conducente a lograr la igualdad entre hombres y mujeres ante el régimen de tuición de los hijos. La ley establece una preferencia para la madre, la que, a nuestro juicio, no tiene ningún fundamento.
Cuando no hay acuerdo entre los padres sobre quién debe tener el cuidado de los hijos, corresponde al juez determinarlo. Sin embargo, no es razonable que la ley establezca, por sí y ante sí, que corresponde a la madre, y que el padre, para modificar dicha decisión, tenga que invocar causales increíblemente surrealistas sobre por qué la madre no puede hacer cargo del cuidado de los niños, como alcoholismo, prostitución, etcétera.
Es decir, pareciera ser que la norma, no sólo de nuestra legislación, sino, particularmente, de la Convención sobre los derechos del niño, que establece que en cualquier decisión que se tome respecto de los menores debiera primar siempre el interés superior del niño o de la niña, no se cumple, toda vez que al juez se le indica quién debe tener la tuición en el caso de desacuerdo entre los padres, en circunstancias de que debiese resolver en función del interés superior del menor. Eso es, a nuestro juicio, lo correcto y razonable, y es lo que plantea una de las indicaciones, que esperamos sea aprobada por esta Sala, que es coherente con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito y con lo que corresponde para determinar debidamente el interés superior del niño y resolver, no en función de una disposición legal que presume que va a estar mejor en determinada circunstancia, sino que basado en el análisis que hará el juez, asistido por los servicios profesionales que correspondan, respecto de cada caso particular, porque cada caso es único. No hay forma de asegurar el cumplimiento del principio general que inspira la legislación sobre menores, cual es hacer prevalecer siempre el interés superior del menor, incluida la posibilidad de recabar su opinión, si la ley limita la facultad del juez para tomar la decisión más adecuada y más correcta sobre el caso particular de que se trate.
A mi juicio, hay que modificar esa norma, porque atenta contra el principio que inspira la legislación nacional e internacional sobre la materia. Insisto: si el juez no tiene la facultad para resolver en cada caso particular sometido a su consideración lo que sea más acorde con el interés superior del menor, entonces Chile no está cumpliendo con los convenios internacionales que ha suscrito ni tampoco está legislando de manera equitativa y acorde con lo que, a mi juicio, debe prevalecer, que es la equidad y la igualdad de derechos y deberes de padres y madres respecto de sus hijos en caso de separación o no vida en común de los padres.
Esa indicación ya fue presentada para que sea debatida y espero que la Cámara la resuelva de la mejor forma, para que podamos ajustar nuestra legislación a un principio general que, a mi juicio, ha venido a transformar de manera positiva toda la legislación moderna en materia de protección de los menores: el interés superior del menor, que debiese ser resuelto por el juez en cada caso particular.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , en una sesión pasada se hicieron algunas referencias a las implicancias que tiene este proyecto. Ahora, quiero señalar algunas preocupaciones asociadas a la redacción que ha aprobado la Comisión de familia, para concluir con una petición.
En la reforma que se propone al artículo 222, se establece la incorporación de los incisos segundo y tercero, nuevos. Y en una parte del primer inciso agregado se señala: “Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones que tengan relación con el cuidado personal de su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar.”.
Después de una primera lectura, se tiene la sensación de que no hay mucho que agregar. Sin embargo, estamos hablando de una relación matrimonial que se ha roto, y ocurre con frecuencia que padre y madre, por distintas razones, ya sean de carácter económico, la naturaleza de la ruptura, el tipo de relaciones personales que han llevado durante su vida matrimonial, etcétera, en más ocasiones que las que uno quisiera, tratan de desvirtuar o desnaturalizar la imagen de uno u otro frente a los hijos.
Sin embargo, ese texto incluye expresiones que me parecen absolutamente equivocadas, cuando sostiene que se deben evitar los actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar cuando sean en forma injustificada o arbitraria. No entiendo que pueda existir, en la práctica, un acto que degrade, lesione o desvirtúe la imagen que el hijo o hija tenga de ambos padres o de su entorno familiar que sea justificado o que no sea arbitrario.
Por ello, en conjunto con algunos diputados, entre ellos los señores Monckeberg , Cardemil y Burgos, hemos presentado una indicación con el objeto de eliminar de esta norma la expresión “en forma injustificada o arbitraria” contenida en ese inciso.
En segundo lugar, recogiendo las expresiones del diputado Díaz , debo señalar que en principio tenía la misma percepción. Cuando se produce la ruptura, ¿a título de qué se presume a priori que los hijos van a estar en mejores condiciones bajo el cuidado de la madre que del padre, en circunstancias de que en múltiples ocasiones la razón de la ruptura ha sido generada por la propia madre o ella no reúne las condiciones para poder tener a buen recaudo a sus hijos? Me preocupaba que, a falta de acuerdo, se atribuyera o entregara a la madre el cuidado de los hijos, sin intervención de terceros.
En primera instancia, creí que la solución era que resolviera de inmediato el tribunal de familia. Esta inquietud se la plantee en la sesión anterior a la ministra, que estaba presente en la Sala, y ella me dio un argumento que me hizo mucha fuerza, que tiene que ver con que si no se opta por este camino, en la práctica, va a ocurrir que, provocada la ruptura, la decisión acerca de bajo qué cuidado quedarán los niños y niñas se va a judicializar, con lo cual, probablemente, vamos a crear una situación más compleja de resolver que si, en principio, los hijos quedaran al cuidado de su madre.
Todos sabemos cuáles son las dificultades que existen en los tribunales de familia para resolver con la rapidez, acuciosidad y eficacia que el sistema requiere cuando hay menores involucrados. En consecuencia, no puedo sino compartir lo expresado por la ministra, quien, además, aprobó y fue partícipe de la idea de que este proyecto pasara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, antes de ser resuelto por la Sala.
Esto también lo conversamos en la sesión anterior con las diputadas María Angélica Cristi y María José Hoffmann , miembros de la Comisión de Familia, quienes tampoco observaron que este proyecto fuera visto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por último, quiero compartir lo que se ha señalado respecto del artículo 228. Cuando nos enfrentamos a una situación de ruptura, que evidentemente ha estado precedida por una situación de conflicto y en que, además, hay menores involucrados, se debe tener mucho cuidado cuando metemos mano al Código Civil.
El artículo 228 del Código Civil establece: “La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.”.
Aquí se está tratando de salvaguardar la paz, la relación fluida y acorde con la dignidad de la pareja y las condiciones de desarrollo personal, tanto físico como psicológico, de los hijos. Es indispensable que la cónyuge dé su consentimiento. Me parecería un error que se derogara el artículo 228, como está planteando en el proyecto.
Finalmente, pido que el proyecto, con el acuerdo de la Sala, pueda ser visto, por breve plazo, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que, con un análisis integral de las normas que están involucradas, podamos resolver mejor en una futura sesión.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente , en la Comisión de Familia, donde se estudió el proyecto, ocurrió un suceso que vale la pena poner en conocimiento de la Sala, cual es que el tema del cuidado compartido y cuidado personal de los hijos, primero, fue abordado por iniciativa parlamentaria. Cuando el debate ya estaba algo adelantado, el ejecutivo formuló una indicación para proponer su propio proyecto. En el ánimo de la Comisión de Familia siempre estuvo, como hilo conductor del debate, la protección del interés superior del niño, a juicio de todos sus miembros, cuestión fundamental a salvaguardar en el trabajo de elaboración de las normas. Cualquiera fueren las circunstancias del núcleo familiar, debería primar la preservación del interés superior de los niños. Con ello se buscaba instalar un ambiente de armonía en la manera de enfrentar los problemas, incluso en medio del conflicto, por la vía de propiciar permanentemente el acuerdo entre las partes. En su defecto, se establecían normas que preveían qué ocurriría en el caso de que no se lograra. Sin embargo, todo ese intento comenzó a arruinarse cuando se instaló la idea de que la madre, de manera automática en caso de conflicto, siempre era la encargada del cuidado personal del niño o de la niña, salvo situaciones excepcionales que se hacían constar en el articulado.
Un grupo de diputados, entre los cuales me incluyo, trató de introducir un término que relativizara ese automatismo y, cuando fuera necesario, permitiera la intervención del tribunal de familia. Plantearon que el cuidado personal del niño le “corresponde preferentemente -en consecuencia, no siempre-, a la madre”. Los diputados Díaz y Saffirio se preguntaron por qué siempre le corresponde a la madre el cuidado personal del niño o de la niña. Eso no tiene otra raíz que ciertas creencias ancestrales instaladas en nuestra sociedad que derivan de una cultura machista, alimentada por ambas partes, que han hecho presuponer que la madre es más apta que el padre para preocuparse del cuidado personal de los niños en el caso de disolución de la familia o del matrimonio. A eso se acompaña la creencia, tal vez nunca confesada, de que otorgarle ese privilegio a la madre supone mantener una capacidad de presión sobre el padre, supuestamente la parte más fuerte del binomio y a la que no hay que proteger en materia de la relación con los hijos, de modo que el padre tenga que ceder, aun separado de su mujer, a las pretensiones de la madre. A mi juicio, esta cuestión es absolutamente perversa y tenemos la oportunidad de excluirla de la discusión y aprobación del proyecto.
A tanto llega esa creencia, tal vez sin asumirlo conscientemente, como lo manifestó el diputado Letelier , se plantea que la patria potestad ya no le pertenecerá solo al padre, así como el cuidado personal del niño en caso de disolución del matrimonio corresponde a la madre, lo cual dejaba a las partes, a lo menos, con una herramienta para cada uno a fin de ponerse de acuerdo en la cuestión esencial: velar por el interés superior del niño.
Lo que hace el proyecto es debilitar, incluso, la posibilidad de que ambas partes cuenten con herramientas relativamente equivalentes para ponerse de acuerdo con la ayuda del juez o sin ella.
De manera que considero completamente razonable la solicitud hecha por distintos parlamentarios, en cuanto a que el proyecto sea enviado nuevamente a la Comisión de Familia o a la de Constitución, Legislación y Justicia, para reflejar adecuadamente, con la técnica legislativa, la intención original del proyecto, puesto que tal como está no es bueno para lo esencial, que es velar por el interés superior del niño, en caso de conflicto en su núcleo familiar o de su disolución.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , quiero centrar el debate en la idea original de las dos mociones enviadas para su estudio a la Comisión de Familia, en cuya discusión, como bien señaló el diputado Schilling , fue alterada. Las propuestas parlamentarias fueron modificadas, fundamentalmente, por una indicación sustitutiva presentada por la ministra del Sernam .
No obstante, si los colegas de la Comisión de Constitución quieren tener aún más trabajo -porque allí la discusión de los proyectos se dilata mucho-, es importante señalar que la idea central de las mociones es modificar el Código Civil para las situaciones que se producen cuando un padre y una madre se separan.
Hoy el Código Civil regula muy bien la corresponsabilidad parental en el caso de que los padres vivan juntos; sin embargo, el conflicto empieza cuando se separan. Hay una fuerte tendencia en los hombres -por cierto, hemos analizado detalladamente lo que proponen- que asistieron masivamente a la Comisión de Familia a dar su opinión. Además, varios de esos grupos fueron la inspiración de una de esas mociones, pues la legislación, cuando se separa la familia, entrega automáticamente a la madre el cuidado completo del hijo o de la hija.
Entonces, el debate empieza cuando se produce la separación. ¿Cómo establecemos una corresponsabilidad parental en la separación, para evitar la judicialización, que es dramática y compleja? El fondo del problema es la tenencia física de los niños y las niñas. En el escenario de una separación no hay gran dificultad en la corresponsabilidad parental para decidir el colegio, el tipo de educación o las horas de visita. El problema mayor surge respecto del cuidado físico de los niños, es decir, en la casa de quién se queda a vivir el hijo o la hija. En ese sentido, las mociones originales planteaban establecer en último momento o en la última ratio, como dicen los abogados, el tribunal y la judicialización. La idea era que, a través de distintos mecanismos de mediación, el padre y la madre se pongan de acuerdo en el cuidado físico y en dónde vivirá el hijo o la hija. Ojalá ello sea resultado de una decisión armoniosa entre padre y madre, porque la filiación o la pertenencia a una familia no desaparece cuando hay separación. Eso es lo que se intentaba resguardar con ambas mociones. Es decir, que no continúe lo actualmente vigente, lo cual no se modifica, en el sentido de que la madre se considera automáticamente la más apta para quedarse con el cuidado físico de los hijos en el caso de separación.
Ocurrido ese hecho, no me cabe duda de que las mujeres estamos mucho más preparadas, por el desarrollo, por la sociedad, por la formación y por la educación; pero hoy muchos padres están reclamando igual derecho para permanecer con el cuidado físico de sus hijos e hijas.
En este sentido, el proyecto no avanzó, porque se aprobó la indicación del Gobierno, del Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, que determina el mismo mecanismo que existe hoy en el Código Civil.
Hemos presentado indicación para que el tribunal decida quién se queda con el cuidado personal de los hijos, sobre la base de mecanismos de mediación, de acercamiento y de conversación, con el objeto de que, ojalá, los padres lleguen a acuerdos sobre esta materia.
Por otro lado, proponemos un inciso tercero nuevo en el artículo 222, que señala que corresponde al Estado la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el cuidado y desarrollo de hijos e hijas.
La indicación no plantea la intervención del Estado en cómo educar a los hijos o a las hijas; no es una orientación ideológica doctrinaria, sino que señala que al Estado corresponderá la elaboración de políticas públicas que garanticen que el padre y la madre harán lo que la ley dice que tiene que hacer: ocuparse de sus hijas y de sus hijos, pese a la enorme tensión que deben afrontar para cumplir con su trabajo y, además, con su papel de padres. El Estado deberá garantizar a las ciudadanas y a los ciudadanos que también le importa el cuidado de los hijos y de las hijas; que el Estado se hace cargo y es responsable de la maternidad y del desarrollo de las personas que nacen en una familia.
Reitero, no es una intervención ideológica doctrinaria que nos recuerde muchas visiones del siglo pasado. Se trata de que el Estado se hace partícipe y garante de que la familia y la corresponsabilidad parental sean una realidad.
Por último, debemos avanzar, ya que no podemos seguir con una legislación decimonónica de familia y de cuidado de los hijos y de las hijas. Estamos en el siglo XXI, época en que las mujeres estamos insertas en el mundo público, por lo que es necesario que la ley establezca derechos claros para ellas, para los padres y para la familia, y sobre todo, que resguarde a la familia, que sigue existiendo aunque el matrimonio se separe. En este sentido, el proyecto de ley es un avance muy pequeño y muy mezquino.
Por lo tanto, invito a los colegas a participar en la discusión de las indicaciones que hemos presentado para mejorar el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , en primer lugar, vaya mi reconocimiento a las diputadas y a los diputados miembros de la Comisión de Familia y al equipo de Secretaría que allí laboró, porque no era una tarea fácil, ya que se debían analizar y armonizar dos proyectos de ley muy interesantes. Finalmente, lograron elaborar un texto que significa un avance sobre la materia.
Además, quiero saludar a los papás y a las mamás que están pendientes de esta discusión y preocupados fundamentalmente de la relación o vínculo que mantienen con sus niños. Es muy importante que tomemos en cuenta a las organizaciones que se han estructurado en torno a esta materia.
Soy autor de uno de esos proyectos, el que figura en el boletín N° 7007-18. Agradezco mucho a las diputadas Carolina Goic , Adriana Muñoz , María Antonieta Saa y a los diputados Sergio Ojeda , Marcelo Schilling y Mario Venegas que hayan querido compartir las ideas que comprende esa iniciativa que, a mi juicio, trata de resolver algunas cosas fundamentales.
Antes de entrar al fondo del tema, quiero plantear una interrogante.
Escuché muy atentamente al diputado Letelier , a quien digo, por intermedio del señor Presidente , que ojalá no interprete a toda la UDI que, según entiendo, sigue siendo un partido de gobierno, porque espero que, al menos, la idea de legislar se vote a favor, sobre todo tomando en cuenta que el proyecto nace fundamentalmente por la presión que muchas organizaciones de papás hicieron para que avanzáramos sobre la materia.
Tengo una carta del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera , en la que prometió a la organización “Amor de Papá” que la situación iba a cambiar. Dice: “Nadie se verá privado injustamente al derecho elemental de tener una relación directa y regular con sus hijos, salvo en casos excepcionales o de maltrato infantil. Además, todos los niños tendrán pleno ejercicio del derecho a la identidad, lo que exige que ningún niño sea separado de ninguno de sus padres.”
Agrega que él conoce los proyectos que esas organizaciones han presentado relacionados con el tema. “Es por esto que en nuestro Gobierno pediremos a un equipo que analice la necesidad de regular en la ley el Síndrome de Alienación Parental, establecer sanciones adecuadas para quien lo ejerza, lograr considerar este síndrome, dentro de la ley de violencia intrafamiliar, como maltrato infantil, esforzarnos al máximo por los programas de rehabilitación, ya que debemos darle una oportunidad al padre que se equivoca.”.
Aquí hay una promesa de avanzar en la materia. Por eso, me sorprende mucho que parlamentarios de gobierno anuncien que van a votar en contra el proyecto. Se debería votar a favor la idea de legislar, porque la iniciativa -aunque tengo serios cuestionamientos sobre algunas cosas- es un avance.
Las motivaciones para avanzar en este proyecto son más o menos las siguientes:
De acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, en particular en su artículo 224, existe respecto de los padres un derecho deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija.
Es muy importante entender bien esto, porque luego se torna confuso. El derecho deber de crianza y educación corresponde siempre a ambos padres y es distinto al cuidado personal de los hijos.
Por esta razón, si los padres se encuentran separados, no sólo mantiene ese deber quien asume el cuidado personal, sino también aquel que está privado de él, ya que se trata de un derecho y de una responsabilidad de ambos.
Lo anterior es congruente con lo dispuesto en el N° 1 del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que señala lo siguiente: “Los Estados Partes pondrán el máximo de empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.”
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente en el N° 4 del artículo 17: “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.”
Ahora bien, al regular la relación de los hijos menores de edad con los padres, en caso de que éstos se separen, el Código Civil se aleja de esos principios, asignando directamente el cuidado personal a la madre. Así lo señala el artículo 225, que dispone: “Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.”.
Por lo tanto, existe hoy en la ley un derecho preferente de la mujer para ejercer el cuidado personal de los hijos congruente con un esquema, en el cual se asignan roles a cada sexo en el ejercicio de la parentalidad. A la mujer, los niños; al hombre, los bienes. Por regla general, el hombre es quien tiene la patria potestad. Para que el padre ejerza el cuidado personal de sus hijos debe existir acuerdo con la madre. En caso contrario, en sede judicial, el juez podrá atribuírselo sólo en casos excepcionalísimo, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada. Este esquema resulta discriminatorio en relación a los padres. Atenta contra el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y no sigue el principio rector en la materia: el interés superior de los niños, niñas o adolescentes.
En la doctrina chilena, hay quienes han avizorado una posible inconstitucionalidad en esta disposición, justamente por vulnerar el principio de igualdad y establecer una discriminación en contra del padre. Infringe, además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en la letra d) del artículo 16 impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. En ese sentido, el año 2006, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer recomendó a nuestro Estado derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias, conforme al artículo 2° de la Convención, y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena.
Ahora bien, otras legislaciones han incorporado, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, que consiste en la convivencia del hijo con cada uno de los padres durante determinados períodos, que se alternan o suceden entre ellos, de modo que, en cada uno de dichos períodos, uno de los padres ejerce el cuidado personal, y el otro mantiene un régimen comunicacional. Si bien esta distribución del tiempo para efectos de asignar el cuidado personal a ambos padres puede presentar ventajas y también desventajas de distinta índole, resulta de suma justicia que ello sea apreciado, caso a caso, teniendo en cuenta el interés superior de cada hijo.
Por ello, en el proyecto que presenté, se contempla como posibilidad la regulación del cuidado personal, respetando la autonomía de los padres, siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente.
En consonancia con ese espíritu, en la iniciativa proponía eliminar la frase “... Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”, de modo de no restringir el principio del interés superior de manera general, sino permitir que en cada caso particular se evalúe esta posibilidad, considerando además, que muchas veces, puede ser peor que el cuidado personal de un hijo se asigne a un tercero, antes que al padre o madre que incumplió en las circunstancias de la norma. Lamentablemente, el proyecto en discusión mantiene vigente esa norma.
Por otra parte, el artículo 228 del Código Civil, otra norma que también se refiere al cuidado personal, no resiste análisis. No sé cómo alguien puede pretender mantenerla. La disposición señala: “La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge”. Al respecto, la profesora Leonor Etcheberry señaló: “En la norma en comento, claramente quien está decidiendo que el niño debe ser separado de sus padres es el cónyuge del padre o madre del menor, quien amparado en esta norma puede en forma omnipotente, oponerse a que el hijo viva junto a uno de sus padres. Por lo tanto, la norma establece que el Estado debe velar para que el niño no sea separado de sus padres, le da una herramienta a un tercero, que si bien no es ajeno a la situación, sí lo es al menor, de decidir con quién éste no puede vivir. Por ello, proponemos derogarlo derechamente en el proyecto. Y así viene de la Comisión de Familia, gracias a Dios.
Lo que propusimos en el proyecto (boletín 7007-18) apunta, entonces, a dos artículos del título IX del Libro I del Código Civil, denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”: modificar el artículo 225 y derogar el artículo 228. El primero sigue el modelo español, en que la regla general es el acuerdo de los padres, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños; el segundo, se deroga de plano, por contravenir derechos fundamentales que emanan de la naturaleza y de la dignidad humana.
Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo en la forma cómo se resolvió, especialmente el artículo 225, porque cambia un poco el orden de la norma. En el Código Civil, ahora, se establecería que, primero, cuando los padres vivan separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre, al padre o a ambos en conjunto, pero si el acuerdo no se logra, de nuevo se vuelve a la norma antigua; a falta de acuerdo, a la madre le toca el cuidado personal de los hijos o hijas menores.
He presentado una indicación para insistir en la eliminación de la norma. En realidad, prefiero que aquí intervenga derechamente el juez.
Después hay otras modificaciones. Se incorpora un inciso quinto nuevo en el artículo 225. Sobre la materia, solo quiero leer la carta que una destacada abogada, la señora Fabiola Lathrop Gómez , profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se refiere a la indicación que presentó el Gobierno. Ella fue invitada a la Comisión: “El Gobierno ha enviado una indicación sustitutiva al proyecto que modifica el cuidado personal del hijo. Ella mantiene la atribución supletoria a favor de la madre, desperdiciando la oportunidad de derogar una norma discriminatoria y adecuar la ley a los estándares internacionales de protección de la infancia y adolescencia, para los cuales la base única al resolver estos casos es el interés del hijo. No importa si los tribunales de familia están atochados, no importa si pagaron o no la pensión. El interés del hijo siempre como factor principalísimo para resolver este tipo de materias.”.
Además, dice que presenta errores conceptuales, hace sinónimos corresponsabilidad y cuidado compartido, siendo que la primera es un principio y, el segundo, fundado en ese principio, una forma de organización que ofrece diferentes modalidades como la alternancia domiciliaria o una residencia principal.
Pero el error más grave es permitir imponer el cuidado compartido cuando el padre custodio impida o entorpezca la relación directa y regular o cuando denuncie o demande falsamente al padre no custodio a fin de perjudicarlo y obtener beneficios económicos. Esto significa negar la naturaleza del cuidado compartido que se basa en una lógica parental asociativa, estando comprobado que su éxito se basa en un mínimo de entendimiento parental. ¿Cómo lograrlo si la figura se ha impuesto como sanción a uno de los padres?
Es más, no se previó un efecto perverso: ¿qué padre osará denunciar al progenitor no custodio si corre el riesgo de que, si considerada falsa la acusación (lo que sucede en la mayoría de los casos, dada la dificultad de probar las denuncias), se le imponga un régimen no deseado como castigo?”.
He presentado una serie de indicaciones sobre el tema que estamos tratando, espero la revise la Comisión de Familia, pero hoy debemos aprobarlo en general, pues existe la necesidad de avanzar en la materia.
Finalmente, la formación de la personalidad de los seres humanos adultos está fuertemente influida por lo que los psicólogos llaman socialización temprana, es decir, los ejemplos y hábitos que los niños y niñas aprenden antes de los seis años. En estos modelos y ejemplos juegan un rol definitivo lo que los niños adquieren de ambos padres. El creciente aumento de la tasa de separación y el nacimiento de hijos fuera del matrimonio pone de mayor relieve la necesidad de ajustar nuestra legislación, de manera de recoger esta realidad que pareciera haber llegado para quedarse. En las actuales condiciones, no es fácil aceptar que, per se, los niños estén mejor formados por sus madres o sólo por sus padres o en cualquier circunstancia. Lo que sí resulta indiscutible es que un adulto será más sano psicológicamente si tiene el apoyo y cariño de ambos padres, sea que vivan bajo un mismo techo o no. Nuestra obligación, entonces, es asegurar las condiciones para que la relación de cada niño con ambos padres se favorezca y no que se perjudique.
El proyecto que hemos presentado apunta en esa dirección. Es cierto que por regla general los derechos traen aparejadas obligaciones, pero en este caso no se trata del derecho de los padres separados de participar en la formación de sus hijos o en la posibilidad de traspasar su amor y cariño, más bien se trata de la necesidad de esos niños de no ser privados de la irreemplazable participación de ambos padres en la formación de su personalidad, que los va a acompañar de por vida.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , el proyecto que estudiamos propone modificaciones al Código Civil y a otro cuerpo legal con el objeto de proteger la integridad del menor en lo que se refiere al cuidado personal de los hijos en caso de que sus padres vivan separados.
Este proyecto, que hoy día parece bastante discutible, que tiene pros y contras, personas a favor y otras que lo rechazan, se salta la historia de por qué llegamos a esta situación.
En años pasados, cambiamos lo que se conocía como “tuición”, que era el cuidado de los hijos, por “cuidado personal” de los hijos. Fue un proyecto que estuvo muchos años en el Congreso Nacional, pero que, a la larga, no logró resolver un problema que hasta la fecha sigue pendiente y que, de hecho, se ha agudizado. ¿Por qué? ¿Por qué hoy se hace más urgente la necesidad de revisar la legislación y tratar de mejorarla? Porque en los últimos cinco años han aumentado los divorcios, más de 150 mil, lo que significa la existencia de muchos más padres que requieren una legislación que adecue de mejor manera el cuidado personal de los hijos. Porque, como bien lo manifestó la jueza Negroni respecto de esta iniciativa, los niños necesitan papá y mamá aunque estén separados o divorciados.
Eso es lo que básicamente busca este proyecto. Pero, al comienzo, nos encontramos con dos iniciativas, en algunos sentidos, atingentes y, en otros, muy diferentes.
Por lo tanto, se trató de compatibilizar, de la mejor manera, ambos proyectos más las propuestas de las diputadas y de los diputados miembros de la Comisión.
Siempre primó la idea de legislar sobre el cuidado personal de los hijos. Sin embargo, nos encontramos con otras realidades.
Hay grupos de padres que en la actualidad reclaman que los tribunales de familia siempre entregan el cuidado de los hijos a la madre, no obstante existir circunstancias que ameritarían más cuidado y atención al resolver.
Si bien la ley vigente establece las inhabilidades para que el juez se pronuncie sobre el cuidado personal de un hijo, pareciera ser que en muchos casos no se analizan los hechos con la minuciosidad que debería.
Por eso, los padres se han constituido en distintas organizaciones; algunas bastante respetables y otras que ameritan que estemos alertas. Por ejemplo, una madre vino a contarnos que su marido, que dirige uno de esos grupos, es una persona violenta y no paga las pensiones de alimentos. Entonces, habría que estar atento cuando alguien así hace este tipo de propuestas y crea una gran organización, cuyo nombre no daré, por razones obvias.
Por otra parte, las madres muchas veces alegan que ciertas situaciones ameritan mayor revisión de los jueces para suspender las visitas del padre; pero tampoco son escuchadas.
Por lo tanto, en general, como que nadie queda contento, ni los papás ni las mamás. Y, por supuesto, los más afectados son los niños.
Eso es lo que se ha intentado hacer con este proyecto: ver cómo lograr que la determinación del cuidado de los hijos se efectúe en forma más equilibrada, más cuidadosa, y que ambos padres siempre puedan cuidar a sus hijos cuando se encuentren habilitados para ello.
Por eso, esta iniciativa busca modernizar la legislación vigente poniendo énfasis en la corresponsabilidad de ambos padres.
Hoy día, el cuidado personal se da en tres situaciones: cuando hay una crisis familiar, separación o divorcio; la convención entre el padre y la madre; la ley y el juez de familia.
Considero que aquí también debo detenerme un momento. Hemos observado y escuchado que nuestros tribunales de familia, que partieron en forma acelerada, muchos de ellos sin siquiera tener un lugar donde funcionar, con ciertas modificaciones han seguido acomodándose, tratando de ejercer sus funciones lo mejor posible. No obstante, las demandas que reciben son infinitas, lo que requiere una atención más adecuada. Para ello no solamente se necesita mayor dotación de juezas, sino que también más personal con competencias técnicas que informen y tengan mayor disponibilidad de tiempo para trabajar con las familias.
Los procedimientos de familia son rápidos, pero las partes muchas veces dicen que no se les escucha. Hay tantos reclamos y presiones de distintos sectores respecto de la materia que nos ocupa, que considero que si bien este proyecto no es el más adecuado para algunos, por lo menos debemos hacer un esfuerzo por enmendarlo y llegar a una solución más rápida, más expedita y más justa, tanto para los niños como también para los padres.
Por otra parte, hoy las juezas manifiestan que la mediación ha logrado ser una herramienta muy positiva para lograr los acuerdos. Eso evita la judicialización, los dramas, muchas situaciones muy amargas y complicadísimas para padres e hijos.
¿Qué se intenta hacer mediante la compatibilización de los dos proyectos de la referencia?
Entregar a ambos padres el deber de “cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y psíquica de ellos”, obligación que también se establece en el Código Civil. Pero en este punto especial dispone: “Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones que tengan relación con el cuidado, personal de su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos…”.
Algo que a algunos diputados les ha llamado la atención que y que en este proyecto no se discutió, es el SAP o Síndrome de Alienación Parental, ya que es un asunto muy complejo y, como manifestó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, puede llevar a muchas situaciones arbitrarias. ¡Pero que existe, existe! Y es una situación muy delicada, pues, por ejemplo, muchas veces para presionar el pago de la pensión de alimentos, se usan los hijos como moneda de cambio y se imposibilita que el padre los vea.
Entonces, efectivamente el Síndrome de Alienación Parental existe, y no podemos ni debemos ignorarlo, porque se trata de una realidad que debemos evitar. De alguna forma, tenemos que promover que, tanto el padre como la madre, inculquen siempre en sus hijos el respeto al otro, más allá de los problemas que ambos padres puedan tener entre ellos.
El artículo 225, incorpora la corresponsabilidad, que es un cambio importante porque es un concepto no comprendido en la legislación actual. Aquí, por lo menos, el propio legislador entrega este mandato legal, da una potente señal y reconoce para ambos padres la responsabilidad del cuidado de los hijos.
Siempre se mantiene la disposición que entrega el cuidado del hijo a la madre, pero con la modificación que señala que si los padres viven separados pueden determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos corresponderá a la madre, al padre o a ambos en conjunto.
El acuerdo se otorgará mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil , subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse cumpliendo las mismas solemnidades.
Pero también dice claramente que, a falta de acuerdo, a la madre le corresponde el cuidado personal de los hijos menores de edad.
Lo anterior fue muy discutido en la Comisión. Algunos diputados creían que el cuidado del hijo debía entregarse preferentemente a la madre; sin embargo, la mayoría determinó que se mantuviera el acuerdo de los padres, y si no lo había, el cuidado personal del hijo, le tocaba a la madre.
En todo caso, cuando el interés del hijo o la hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Es decir, el padre que nunca se preocupó del hijo, que no pagó las pensiones de alimentos, de la noche a la mañana no debería tener el cuidado de sus hijos, a no ser que exista una circunstancia muy especial para ello.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre. ¿Por qué? Porque también hemos recibido reclamos en cuanto a que, más de alguna vez, el poder económico, generalmente del padre, que tiene abogados, más recursos y ha podido presionar más, ha logrado la tuición de los hijos.
No es justo que solo el padre, y no la madre, llegue con abogado a los tribunales. Por tanto, ambos deberían estar en igualdad de condiciones: los dos con abogado, o ninguno asesorado por un profesional.
Velando por el interés superior del hijo, el juez podría entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o la madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, sea que ésta se haya establecido como un acuerdo o decretado judicialmente. El juez también podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias basadas en hechos falsos, a fin de perjudicar al padre no custodio y obtener beneficios económicos.
Esta situación, desgraciadamente, se repite en forma permanente. Muchas veces, ha habido denuncias en contra de uno de los padres por cometer abuso sexual hacia un hijo o hija, hecho gravísimo de ser efectivo, y ese padre o madre no debería tener el cuidado personal de los hijos, pero puede ocurrir que esa denuncia sea falsa. Entonces, hay que tener mucho más cuidado y seriedad respecto de las denuncias que se hacen para evitar que una u otro tenga el cuidado personal de los hijos. Ha habido denuncias falsas y otras verdaderas, comprobadas desde el punto de vista del Instituto Médico Legal, pero igual se ha entregado la custodia de los hijos a quien ha sido acusado.
También en la Comisión conocimos el caso de un padre cuya hija, de dos años, murió quemada el día de Año Nuevo. Este padre lloraba mientras nos contaba que había pedido en forma incansable que se le diera la custodia de esa niña que, a su juicio, estaba mal cuidada y, además, por distintas situaciones que estaba viviendo, su seguridad estaba en constante riesgo. No obstante, el cuidado personal se le dio a su madre. Lo único que él pedía era que se le entregara el cuidado personal de la niña a él para salvarla del peligro y riesgo al que se estaba expuesta a diario. Finalmente, la niña murió en un incendio ocurrido el día de Año Nuevo. Repito, este padre lloraba en la Comisión al señalar que pidió y rogó que se le diera la custodia de la niña, pero nunca le hicieron caso. Ahora, señaló, mi hija está muerta. Así de graves pueden ser los hechos que se pueden a producir.
En el caso del cuidado personal compartido en virtud de un acuerdo, ambos padres deberán determinar, según lo establecido, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no resida habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. Eso es lo que necesitan los niños y es lo que hay que procurar que se les entregue.
En el caso del cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una suscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo será inoponible a terceros.
A falta de acuerdo de los padres, el juez deberá aplicar la norma supletoria, que resuelve dicha situación de custodia personal en favor de la madre, que es una atribución que está determinada a orientar la decisión del juez, la cual sólo se postergará ante una eventual impugnación a la atribución legal.
Esta situación tiene una serie de ventajas, entre ellas, reducir la judicialización de los conflictos y producir incentivos para que los padres lleguen a acuerdos directos. Ellos saben que si no llegan a acuerdo, va a operar la decisión automática, que es la atribución legal en favor de la madre.
A mi juicio, está bien que a través de esta norma supletoria se le entregue a la madre, en primera instancia, el cuidado personal de los hijos, debido a que por derecho natural le corresponde, pero siempre se debe tener en cuenta las individualidades que presenta este nuevo proyecto.
La iniciativa establece claramente que los padres pueden tener la custodia y el cuidado personal compartido, pero se privilegia que los hijos vivan en un solo lugar. Eso se discutió bastante, ya que hubo quienes plantearon que los hijos, incluso durante una misma semana, podrían vivir en distintos lugares.
Se deroga el artículo 228 del Código Civil, lo que algunos colegas no compartieron. La disposición se refiere al caso de la persona que tenga el cuidado personal de un hijo no nacido de ese matrimonio, en tal situación, solo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge. Varios colegas -especialmente hombres- están de acuerdo en que la disposición debe permanecer y estoy muy de acuerdo con las razones que me han dado, pero entiendo que en esto opera el sentido común. Una mujer no se va a casar ni se va a ir con un hombre que no quiera vivir con sus hijos. La mayoría de las mujeres, antes del matrimonio, toma muy en cuenta ese hecho.
La Comisión consideró hacer extensivo esto a los efectos patrimoniales de la filiación y al principio de la corresponsabilidad y coparticipación de los padres en la vida de los hijos.
Además, se hace un esfuerzo legislativo para definir la relación directa y regular para una mejor comprensión y aplicación de las normas y, junto con ello, potenciar la práctica de esta necesaria relación, a fin de evitar así el Síndrome de la Alienación Parental.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Señora diputada, le hago presente que está en el tiempo de su segundo discurso.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
La patria potestad se le asigna al padre que esté al cuidado personal de los hijos; si los cuidan en común, ambos padres tendrán la posibilidad de velar por los derechos patrimoniales.
El proyecto es discutible y si hay que corregirlo, hagámoslo, pero no debemos abandonar el objetivo principal: el interés superior de los niños y la corresponsabilidad de ambos padres en su cuidado personal.
He dicho.
El señor BERTOLINO .-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , no sé si los colegas saben que en Chile hay un promedio de 17,2 por ciento de personas deprimidas; pero el promedio no dice la verdad, ya que sólo el 8,5 por ciento de los varones está deprimido y el 25,7 por ciento de las mujeres sufre depresión. En un artículo se decía: “Pero es preocupante que haya aumentado -la depresión- porque indica que las mujeres están sufriendo más, que no lo está pasando bien, a pesar de que las cifras económicas de crecimiento parecen mejorar con los años.”
¿Qué pasa en Chile? Las mujeres están sobrecargadas, sufren en un porcentaje muy alto violencia intrafamiliar, están al cuidado de sus hijos, cada día hay más padres ausentes. En los tribunales de familia hay 190 mil causas de pensiones alimenticias -son las que llegan a los juzgados-, lo que demuestra que los varones ni siquiera están contribuyendo a la alimentación de sus hijos.
Por otro lado, nuestra familia ha sufrido grandes cambios y también se ve el fenómeno -que no está cuantificado- de padres jóvenes que cada vez cuidan y están más cerca de sus hijos. Es decir, está cambiando el modelo del padre patriarcal, el patriarca a cargo de la familia, proveedor y autoritario. Culturalmente, ese modelo está terminando y hay muchos padres jóvenes que mantienen una relación muy directa con sus hijos.
En el Congreso Nacional hemos dado pasos muy interesantes, por ejemplo, el posnatal de cinco días, iniciativa presentada por el diputado Salaberry , que indica que se quiere, como señal de ley y del Estado, que los padres participen más en la crianza de los hijos; asimismo, una política pública de salud ha permitido que los padres asistan a los partos en los hospitales, que generará la relación con el hijo desde pequeño, cuando antes ni siquiera tenían feriado el día del nacimiento de un hijo o hija.
Entonces, vivimos el cambio muy interesante de un paradigma, de un modelo en que, básicamente, la responsable de la crianza de los hijos era la madre, a otro en el que padre y madre están haciéndose cargo de la crianza de los hijos.
Éste es un fenómeno muy importante y muy positivo, porque permite que las mujeres podamos hacer otras cosas y lograr nuestro desarrollo personal, pues nuestra vida no se agota sólo en ser madres y esposas. Es tanta la fuerza que tiene este mensaje, que una empresa que vende electrodomésticos, que empezó a hablar de la multimujer, es decir, de la mujer madre, psicóloga, cocinera, etcétera; tuvo que cambiar el comercial que aparecía en la televisión porque hubo muchos reclamos. Es así como, para vender los electrodomésticos, el spot de la firma ya no dice que las mujeres son verdaderas heroínas y que cumplen mil roles, sino que éstos y las tareas domésticas deben ser compartidos con la familia.
A eso tenemos que aspirar, a que se comparta y a que la maternidad no esté penalizada porque, a pesar de que hemos ido avanzando en esta materia, hoy es un pecado ser madre. Así, hemos podido ver que en la casa de un honorable ministro de nuestro país, a una trabajadora embarazada no se le respetó el fuero maternal ni el posnatal. Estamos hablando de personas que deberían ser paradigmas, modelos para nuestra sociedad; sin embargo, no respetan los derechos de las madres. Lo mismo ocurre con muchos empresarios que no respetan el fuero maternal y lo único que quieren es judicializarlo. En la propuesta del Gobierno que, por fortuna, fue corregida, se disminuía en tres meses dicho fuero, no obstante que se avanzaba -es algo importante- en el prenatal y en algunos derechos de los niños.
¿Cuál debe ser el primer valor que debemos establecer? El interés superior de los niños y de las niñas. Ése es el valor que el Estado chileno se ha comprometido a respetar. El Gobierno lo firmó, el Congreso Nacional lo ratificó y, hoy, somos firmantes -es un compromiso de honor- de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ése tiene que ser nuestro principal objetivo: el interés superior de los niños. Pero, también debemos considerar que estamos en el siglo XXI y, por tanto, se hace necesario adecuar nuestras leyes a los cambios que ha experimentado la sociedad, uno de los cuales es que las mujeres, por voluntad propia, haciendo uso de nuestra libertad, o por obligación, hemos tenido que cambiar nuestro rol original. Pero, no es posible que este rol cambie en el ámbito público y no en el privado.
Entonces, tenemos mujeres con doble jornada laboral. Los varones van a trabajar, vuelven a la casa, se sientan frente al televisor y no hacen absolutamente nada. En cambio, la mujer trabaja ocho horas, vuelve al hogar, y sigue trabajando. Se calcula que, en promedio, en Chile, las mujeres trabajan más de 15 horas diarias; además, lo hacen sin horario y sin salario, lo que representa una sobrecarga de trabajo. A todo esto debemos agregar algo que todavía no podemos erradicar de nuestra sociedad, y que será una larga tarea: la violencia que se ejerce contra la mujer, que se origina en el control que los hombres quieren tener sobre ella. No debemos olvidar que, hasta 1989, se decía que, dentro del matrimonio, la mujer le debía obediencia al marido; así lo establecía nuestra legislación. Quiero decirles a los colegas jóvenes, como Marcela Sabat , Fuad Chahín y Matías Walker , que éste es un tema muy importante y que ellos, que son jóvenes, tienen que preocuparse de esto porque tienen todo un futuro por delante.
Como decía, nuestras leyes establecían que la mujer debía obedecer al marido. Por cierto, los varones tenían el poder, y si las mujeres no les obedecían, podían obligarlas a hacerlo. Por fortuna, esto fue modificado; sin embargo, en ello se originó la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres: en la necesidad de controlarlas. Por eso, estamos luchando contra ese verdadero flagelo.
De manera que estamos viviendo una transición que es angustiosa para las mujeres, y tenemos que hacer todo lo posible por corregir este problema, mediante nuestras leyes y la justicia familiar que, a propósito, es la pariente pobre dentro del sistema judicial. Cuando se llevó a cabo la Reforma Procesal Penal, se creó un Ministerio Público, una Fiscalía y una Defensoría, lo que permitió sacarla de los juzgados de menores, cuyos jueces no podían llegar a ser jueces de las cortes de apelaciones; es decir, no tenían carrera funcionaria. De manera que tenemos tribunales de familia, pero todavía faltan muchos recursos. Además, allí deberían estar los mejores profesionales porque, como dicen todos, la familia es lo más importante; pero, no se nota en los hechos.
Ahora, en la Cámara de Diputados, al aprobar este proyecto tan importante, como es la corresponsabilidad que debe existir entre padre y madre en la crianza y en los intereses superiores de los hijos, resulta muy trascendental lo que tenemos que hacer. Y esto, colegas, tenemos que hacerlo con la mente despejada, abierta, no sujetos a concepciones religiosas o de otro tipo, sino metiéndonos en la realidad de la familia chilena. Las parejas tienen quiebres, pero éstos no deben afectar la relación entre padres, madres e hijos; a eso debemos apuntar. Es tan importante el concepto de corresponsabilidad, que vamos adecuando las leyes, dando señales y entregando funciones, para que los varones participen más en la crianza de los hijos.
Me parece muy importante y me da mucho gusto que tengamos esta discusión en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y existe interés en esta discusión. Claro que es un debate difícil, porque, por un lado, está la defensa de los roles tradicionales que ya no lo son tanto y, por otro, la obligación de compartir la crianza de los hijos, la defensa de una maternidad no penalizada y la responsabilidad radicada no sólo en la madre, sino también en el padre. También deben colaborar en esta labor las empresas y el Estado.
Tratemos de analizar esta materia con la mente absolutamente abierta, mirando el futuro y el bienestar de nuestros hijos, dejando abierta la posibilidad de que los jueces decidan, de acuerdo con el interés superior de los niños. ¿Quién puede llevar a cabo en mejor forma la tenencia física -así la hemos llamado- de los niños? ¿Por qué tenemos que establecer que su cuidado corresponderá automáticamente a la madre? ¿Por qué, según las leyes anteriores, la madre tenía que ser poco menos que una depravada para que los padres tuvieran acceso a su tuición? Abramos la puerta a una paternidad responsable; abramos la puerta a los varones y convenzámoslos de que tienen que ser padres responsables. Así nos evitaremos la vergüenza de las 190 mil demandas por pensiones alimenticias, porque los padres se niegan a pagarlas, en complicidad con las empresas donde trabajan, con sus amigos y con sus familias, o de que no quieran reconocer a sus hijos, a pesar de que en esta materia hemos avanzado con la instauración de la prueba del ADN.
Por eso, les pido a los colegas que aprobemos en general este proyecto y que sigamos discutiendo en la Comisión de Familia todos los aspectos interesantes que aquí se han planteado; por ejemplo, que el principio de la corresponsabilidad es fundamental, que no sólo las mujeres podemos seguir cargando con la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Pónganse en el lugar de una mujer que cría a sus hijos sola y que, muchas veces, no dispone de una sala cuna donde dejarlos, o que los colegios no tienen extensión horaria para cuidarlos. Les pido que se pongan en esa situación. Además, está la angustia que produce tener que trabajar fuera del hogar.
Pongámonos también en la perspectiva de hombres que quieren criar a sus hijos, que tienen toda la facultad, toda la disposición y toda la voluntad de hacerlo. ¡Y por Dios que eso le hace bien a los hombres!
Las mujeres tenemos una mirada distinta del desarrollo de la sociedad, porque la maternidad, la crianza de los niños, ha sido una escuela cotidiana del afecto de todos los días, y es importante que los hombres también tengan la posibilidad de contar con esa escuela cotidiana del afecto de todos los días.
Les pregunto a mis colegas y al senador Pérez , que está presente en la Sala, si en el Senado tienen discusiones tan interesantes como ésta. Allá no hay Comisión de Familia, ni de la mujer, y sería muy interesante que el senador, por su intermedio, señor Presidente , no nos distraiga de una discusión tan interesante como la que estamos sosteniendo en la Sala, sobre todo con colegas jóvenes, que están ejerciendo su paternidad de manera distinta.
Su actitud me parece una falta de respeto, como también es una falta de respeto que en el Senado no se tramiten y se archiven los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Su señoría debería pronunciarse sobre la materia.
La Cámara de Diputados, hace muchos años, aprobó un proyecto de patria potestad compartida, y que el Senado, porque no se discutió en dos años, lo archivó. Ésa es una absoluta falta de respeto a la Cámara de Diputados, a nuestra soberanía popular, a lo que la ciudadanía nos encargó, y los senadores no pueden discutirlo porque se reúnen sólo dos veces a la semana. Pues bien, les digo que debieran reunirse cuatro veces a la semana para discutir todos los proyectos que debatimos en la Corporación, y no que los archiven, como ocurre ahora. Ésa es una falta de respeto.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , se ha cumplido el tiempo de su segundo discurso.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Estupendo, señor Presidente . Y voy a seguir hablando, porque el tema en análisis es fundamental. Es tan importante como la tasa de interés, porque se trata de la familia, y si decimos y declaramos que la familia nos importa, que sea de verdad, que seamos consecuentes y tengamos una nueva visión de corresponsabilidad y abramos una puerta, a través de leyes, desde nuestra institucionalidad, a los padres que quieren ejercer una nueva paternidad, lo que va a crear una nueva masculinidad y originará mucho más entendimiento entre los hombres y las mujeres en cuanto a la crianza de los hijos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente , comparto las buenas intenciones de la autora de la moción, diputada señora María Antonieta Saa . Ello no impide que ahora le pida que solicite el asentimiento de la Sala para remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por contener aspectos estrictamente jurídicos que requieren una revisión de la Comisión especializada, según está consagrado reglamentariamente.
Por ejemplo, el inciso antepenúltimo que se propone incorporar al artículo 225 del Código Civil, considera un nuevo concepto de cuidado personal y sólo para la hipótesis del cuidado personal compartido, es decir, convivirían conjuntamente un concepto de cuidado personal, cuando lo ejerce uno de los padres, con otro cuando es compartido, lo que, sin duda, requiere ser revisado.
El proyecto contiene también algunas discriminaciones que es necesario revisar. Por ejemplo, el inciso siguiente dice que el hijo o hija sujeto al cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
Entiendo que la moción intenta corregir ese tipo de desigualdades; sin embargo, cuando se trata de la residencia, en el cuidado personal compartido, se le entrega nuevamente a la madre, y así, hay bastantes aspectos que tienen que ver con cuestiones jurídicas, como la eliminación del artículo 228, cuyos alcances, a mi juicio, no han sido suficientemente abordados en la Comisión de Familia; la compatibilidad del artículo 229 con el inciso tercero del artículo 225 y el apremio que contiene la modificación a la ley N° 16.618. Ésta es una materia estrictamente legal, jurídica, que debe ser analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por eso, por su intermedio, señor Presidente , solicito el pronunciamiento de la Sala para remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente , comparto absolutamente los principios que inspiran esta moción parlamentaria y es indiscutible que no estamos en presencia de una posible colisión de derechos entre los hombres y las mujeres o entre los padres y las madres, porque el propósito del proyecto es resguardar los derechos de los hijos, en cuanto a ser sujetos de cuidado personal, de crianza, de educación, de estímulo de ambos padres.
Por lo tanto, con esa mirada debemos abordar el proyecto. No se trata de los derechos de los padres, sino que de los derechos de los hijos.
Nos parece bien que seamos capaces de modernizar nuestra legislación, de garantizar en forma adecuada el derecho de los niños, independiente de que sus padres vivan o no juntos, y no sólo tener una relación directa y regular, más conocida como régimen de visitas, con el padre con el que no vive, sino que consagrar el derecho a que ese padre se involucre en forma más directa, más permanente con su cuidado, con su bienestar.
Sin duda que esos elementos van a cambiar el desarrollo del niño y su futuro, y contribuirán a aumentar su autoestima. En definitiva, lo van a transformar, pero también constituirán un apoyo para el padre que no vive con el hijo.
Debemos avanzar hacia un sistema de mayor corresponsabilidad, porque muchas veces el padre que no vive con el hijo siente que en el período de relación directa y regular, o de visita, de lo único que tiene que preocuparse es de pasarlo bien con el niño; por lo tanto, se desentiende absolutamente de su formación, de su orientación, de inculcarle valores, de la educación, de su crianza, porque piensan que ésa es responsabilidad única, exclusiva y excluyente del padre o madre que vive con el menor. Eso no le hace bien ni a los niños ni a los padres; no le hace bien a la familia ni a la sociedad.
A mi juicio, distintas indicaciones que se han presentado al proyecto, en la práctica, harán que pierda eficacia jurídica y, en definitiva, son tantas las normas que se han agregado para lograr el objetivo que se propone que lo más probable es que tengamos un sistema muy similar al actual, aunque en la declaración sea distinto. Lo que nos corresponde, responsablemente, es legislar para que nuestras normas surtan efecto jurídico y realmente logremos los objetivos planteados.
Por eso, soy partidario de que el proyecto se remita a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para darle una segunda mirada, a fin de que este bien jurídico superior, que es el interés del menor, este objetivo deseado y que todos queremos respaldar, que es la igualdad de los derechos de cada niño de ser objeto de la crianza, del amor y del cuidado de ambos padres por igual, sea una realidad.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto en general. Pero en la discusión en particular debe pasar por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que lo analice.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente , sólo para hacer presente una observación respecto de la modificación que se plantea a la ley N° 16.618, de Menores.
A mi juicio, no corresponde seguir empleando la palabra “menores” en una legislación de nuevo tipo. Sin duda, la referencia que se debe aplicar necesariamente es la que inspira al resto del proyecto de ley, es decir, utilizar las expresiones “niños y niñas”, “hijos e hijas”.
Creo que el artículo 66 propuesto debe experimentar algunas modificaciones, que concuerden con el resto del espíritu del proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , sólo para decir que no tengo complicación si el proyecto tiene que pasar por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, debo aclarar que la Comisión de Familia realizó un trabajo bastante delicado con este proyecto de ley. Al respecto, puedo expresar que muchas veces algunas madres cometían el error de sancionar, de una u otra forma, a los padres de sus hijos por terminar mal una relación. No les permitían verlos o ser parte de su vida.
Ése era el reclamo más contundente de parte de las organizaciones que se han agrupado. No obstante, esa situación se subsana en esta iniciativa. El padre o madre que ponga obstáculos para que uno de ellos pueda ver a su hijo o sea partícipe real de su cuidado, tendrá sanciones bastante importantes.
Por eso, en el caso de no haber acuerdo, este proyecto mantiene el cuidado personal de los hijos en la madre. Si ésta obstaculiza la relación del hijo o hija con el padre, será sancionada.
Por ende, no me parece justo mandar a las buenas madres que se dedican y preocupan, que tienen buena relación con el padre, que entienden que este trabajo de corresponsabilidad es compartido, a pelear la custodia de sus hijos a los tribunales. Presenté una indicación en ese sentido. A mi entender no es justo, porque estamos hablando de una mujer que cumple con todos los criterios para compartir las responsabilidades con el padre de sus hijos.
Quiero dejar en claro eso, porque más allá de cualquier modificación que pueda introducir la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a ese respecto, este punto para mí es primordial.
He dicho.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).-
Señor Presidente , el presente proyecto, que se somete a la consideración de esta Corporación, introduce una serle de modificaciones en materia de cuidado personal y patria potestad, instituciones reguladas en el Código Civil, en sus artículos 222 y siguientes.
Como primera cuestión es necesario recalcar la mantención en el proyecto de ley de la regla atributiva contenida en el artículo 225 del señalado código. Y tal circunstancia, que implica que el titular del cuidado personal, en primer término, es la madre, cuando los padres están separados, no puede ser calificada o tachada de arbitraria, ya que sencillamente viene a reconocer la necesidad de seguridad y certeza para los hijos, en la que debe ponerse el acento, especialmente respecto de dónde y con quién seguirán viviendo, lo que está en armonía con el interés superior del niño.
De no mantenerse el texto legal supletorio a favor de la madre, se daría paso a la judicialización del conflicto por dilucidar, a quién corresponde el cuidado personal, con los costos que ello implica para los propios sujetos del litigio, a quien precisamente la norma debe proteger. La falta de determinación en esta materia, se recalca, provocaría una situación de inestabilidad del todo indeseable, relativa a la incertidumbre de los hijos sobre cual padre ejercerá su custodia y en qué lugar lo harán. Pero lo más fundamental resulta ser el valor que le asigna el proyecto al acuerdo, en lo que creo firmemente. Así se incorpora la posibilidad de que el padre acceda al cuidado personal por la vía del acuerdo y no sólo en casos extremos.
La confirmación de la regla supletoria no supone la anulación del padre como sujeto responsable de su descendencia, ya que no pierde su derecho a relacionarse con el o los niños y a educarlos. Tiene siempre abierta la posibilidad de solicitar al juez la modificación del cuidado personal, en función del interés del niño. Así el proyecto, a través de diversos mecanismos, tutela este derecho, ya sea a través de la obligación del cónyuge custodio de no interferir en la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, para obtener beneficios económicos u otras causas ilegítimas, pudiendo incluso perder la custodia exclusiva sobre el menor. O por la vía de establecer la posibilidad de determinar el cuidado compartido por acuerdo entre los cónyuges, de acuerdo al nuevo artículo 225, texto que tal como figura actualmente en el Código Civil, limita las posibilidades de actuación en interés de los menores. Y además por el reforzamiento del deber de mantener una relación directa y regular por parte del cónyuge no custodio respecto del menor, constituyendo un verdadero derecho/deber, tal y como se aprecia en diversos artículos. En ese sentido se establece un reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, tanto estén juntos como ante una separación.
De tal modo, el cuidado personal compartido podrá ser convenido por los padres, de la misma forma en que hoy pueden acordar que el cuidado personal sea entregado al padre. También podrá ser decretado judicialmente, siempre que se mire el interés superior del hijo, principio rector en materia de derecho de familia, con la limitante de las facultades económicas de uno de los cónyuges, lo que no puede ser un elemento de juicio para otorgarse al otro.
Con la presente iniciativa, se busca fortalecer la relación y vínculo entre padres e hijos que no comparten el mismo hogar. Cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, se enfatiza la corresponsabilidad entre madre y padre que viven separados en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes, así como fomentar una relación más cercana entre ellos y el padre no custodio, de acuerdo a las modificaciones planteadas. Para ello se define la “relación directa y regular” para el padre que no tiene el cuidado personal, además de establecer en la ley el deber del juez de asegurar una relación más cercana y estable entre padre e hijo y una mayor participación y corresponsabilidad de su parte, para lo cual deberá precisar las condiciones que lo permitan.
Asimismo, atendida la necesidad de establecer medidas concretas que permitan evitar que el padre que tiene el cuidado personal del menor obstruya u obstaculice la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, como mecanismo para obtener beneficios económicos u otras causas ilegítimas, lo que afecta el derecho del padre y el adecuado desarrollo del hijo al impedirle seguir participando de la crianza, educación y, en general, de las decisiones importantes para sus hijos, se proponen consecuencias para el que tiene el cuidado personal en forma exclusiva. De tal modo se expone a perder su exclusividad en el cuidado personal de los hijos. Igual efecto se prevé para la imputación de hechos falsos al otro cónyuge no custodio con el fin de perjudicarlo y pretender beneficios económicos.
A su turno, en materia de patria potestad se mantiene la regla que implica que ésta sigue al cuidado personal y, por tanto, si los padres están separados y, uno de ellos tiene el cuidado personal, le corresponderá, asimismo, la patria potestad, y si es compartida, se mantendrá de esa manera, aunque modificarse por la vía del acuerdo, lo que permite, además, que la tenga el padre no custodio con el objeto de hacerlo partícipe de las decisiones trascendentes que involucren a los hijos: la representación judicial y administración de sus bienes. Esta modificación, además, puede tener su origen en el juez que podrá establecer un cambio siempre atendiendo el interés del menor. Con esta medida se está fomentando la corresponsabilidad y dando mayores facultades al padre, no obstante sea la madre a quién corresponda el cuidado personal en principio de acuerdo a la atribución legal y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación al hijo.
Por todo ello, estimamos que resulta positivo y un avance la regulación que se propone, al definir y precisar los derechos y deberes de los padres ante la difícil situación de la separación, por los efectos que puede provocar en los hijos. Lo es también porque se entregan las herramientas correctas para disminuir al máximo los costos que pueden producirse, especialmente mirando el interés de los menores.
Estamos conscientes de que cada día son más los padres que quieren participar estrechamente en la educación de sus hijos y por ello resulta trascendente avanzar en esta materia e impulsar la corresponsabilidad, porque todo niño necesita el amor y cuidado de su padre como de su madre, independiente del hecho de que se encuentren separados.
Por todo lo señalado, les pido su apoyo para el presente proyecto.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica normas del Código Civil en materia del cuidado personal de los hijos.
Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , existe una petición para que el proyecto sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De lo que se resuelva al respecto, dependerá mi voto favorable o negativo.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Sobre el punto, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , no me opongo a la petición. Sin embargo, quiero hacer presente que la Comisión de Constitución no puede convertirse en una instancia revisora o superior a la Comisión de Familia. Esto me indigna. La Comisión de Familia es bastante madura. Por lo demás, el proyecto es sobre la familia.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, una vez que la Comisión de Familia lo despache?
Tiene la palabra el diputado señor Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo, pero siempre que se le fije un plazo a la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por un plazo máximo de dos semanas; una vez que la Comisión de Familia lo despache? Vencido el plazo, lo conocería la Sala con el informe de la Comisión de Constitución o sin él.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique.
-Se abstuvo el diputado señor Araya Guerrero Pedro.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la Comisión de Familia para su segundo informe, y después irá a la de Constitución, Legislación y Justicia, en los términos recién acordados.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 1°.-
Número 1.-
A) De los Diputados señores Jorge Burgos, Cristián Monckeberg y René Saffirio, para sustituirlo por el siguiente:
“1.- Agrégase en el artículo 222, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero:
“Es deber de ambos padres cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y síquica de ellos. Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones relacionadas con el cuidado personal, su crianza y educación, evitando actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen la imagen que el hijo o hija tenga de aquéllos o de su entorno familiar.”.
B) De los Diputados señores Jorge Burgos, Edmundo Eluchans y Cristián Monckeberg, para eliminar el inciso tercero, propuesto para el artículo 222 del Código Civil.
Número 2.-
A) Del Diputado señor Gabriel Ascencio, para reemplazarlo por el siguiente:
“2.-. Sustitúyese el artículo 225, por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil , subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.”.
B) Del Diputado señor Gabriel Ascencio, para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 225 propuesto:
a) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo decidirá el juez considerando primordialmente el interés superior del niño.”.
b) Para eliminar en su inciso tercero, la siguiente oración: “Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.”.
c) Para eliminar su inciso quinto.
d) Para suprimir su inciso sexto.
e) Para eliminar su inciso séptimo.
C) De las Diputadas señoras María Angélica Cristi y Marisol Turres, y de los diputados señores Gonzalo Arenas y Cristián Letelier, para sustituir el actual inciso tercero del artículo 225 del Código Civil, por el siguiente:
“Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado de los hijos; en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el cuidado personal del niño o adolescente debe pasar al otro de los padres.”.
D) De las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling, por la que introducen las siguientes modificaciones al artículo 225 propuesto:
a) Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, si ambos progenitores garantizan igual bienestar y protección del hijo o hija menor de catorce años, el juez al otorgar la custodia o tenencia física, deberá considerar primordialmente el interés superior del niño o niña, y garantizar su derecho a ser oído conforme a su capacidad para formarse un juicio propio”.
b) En el inciso cuarto, sustituye la palabra “padre” por “progenitor”.
c) En el inciso quinto, reemplaza la palabra “padres” por '“progenitores”.
d) En el inciso séptimo, sustituye la expresión “de la madre” por “del progenitor que tuviere el cuidado personal”.
e) En el inciso octavo, reemplaza la palabra “padres” por “progenitores”.
Número 3.-
De los Diputados señores Jorge Burgos; Edmundo Eluchans; Cristián Monckeberg, y René Saffirio, para suprimirlo.
Número 4.-
De las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling, para sustituir, en el artículo 229 propuesto, la palabra “padre” por “progenitor” las dos veces que aparece en el texto y la palabra “padres” por “progenitores”.
Número 5.-
De las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling para reemplazar en el inciso final propuesto para el artículo 244, la palabra “padres” por “progenitores”.
1.7. Segundo Informe de Comisión de Familia
Cámara de Diputados. Fecha 28 de junio, 2011. Informe de Comisión de Familia en Sesión 50. Legislatura 359.
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA RECAÍDO EN DOS PROYECTOS DE LEY QUE MODIFICAN NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS
__________________________________________________________________
Boletines N°s 5917-18 y 7007-18 (Refundidos)
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, con urgencia calificada de Simple, y refundidos de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional[1] , en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos.
El primero, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, y cuenta con la adhesión de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra. Por su parte, el segundo de los proyectos es de iniciativa del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados señores Serio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas.
Asistió la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carolina Schmidt Zaldívar, acompañada por la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Andrea Barros Iverson.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en la sesión 41ª de 14 de junio del año en curso, con las indicaciones presentadas en la Sala, admitidas a tramitación, más los acuerdos modificatorios alcanzados en la Comisión, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:
I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES
Se encuentran en esta situación, considerando el tratamiento recibido en el primer y segundo trámite reglamentario, los números 2, 3, 4, 5 y 6, del artículo 1°; y el artículo 2°, disposiciones todas que deben entenderse reglamentariamente aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.
II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO
No hay normas que deban aprobarse con quórum especial.
III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS
No hay disposiciones suprimidas, en este trámite.
IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS
Artículo 1°:
N°1.- Artículo 222 del Código Civil
a) En el inciso segundo que se intercala, se efectuaron las siguientes modificaciones:
1.- Se sustituye la frase “que tengan relación” por la palabra “relacionadas” y se reemplaza la preposición “de”, que antecedente al adjetivo posesivo “su”, por una coma (,).
2.- Se suprime el inciso tercero que se intercala.
V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS
No hay artículos en tal carácter.
VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No hay ninguno.
VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS
Artículo 1°
Al N° 1.-
-De los diputados señores Jorge Burgos, Cristián Monckeberg y René Saffirio, en lo que respecta a la segunda parte del texto que proponen para sustituir el inciso segundo, nuevo, que se agrega en el artículo 222 del Código Civil, cuyo texto es el siguiente:
“Evitando actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen la imagen que el hijo o hija tenga de aquéllos o de su entorno familiar”.
Al N° 2.-
1.-Del Diputado señor Gabriel Ascencio, para sustituir el artículo 225 propuesto, por el siguiente:
"Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño.
2.-Del Diputado señor Gabriel Ascencio, para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 225 propuesto:
a) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"A falta de acuerdo decidirá el juez considerando primordialmente el interés superior del niño.".
b) Para eliminar en su inciso tercero, la siguiente oración: "Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.".
c) Para eliminar su inciso quinto.
d) Para suprimir su inciso sexto.
e) Para eliminar su inciso séptimo.
3.-De las diputadas señoras María Angélica Cristi y Marisol Turres, y de los diputados señores Gonzalo Arenas y Cristián Letelier, para sustituir el actual inciso tercero del artículo 225 del Código Civil, por el siguiente:
"Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado de los hijos; en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el cuidado personal del niño o adolescente debe pasar al otro de los padres.".
4.-De las diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los diputados señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling, por la que introducen las siguientes modificaciones al artículo 225 propuesto:
a) Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, si ambos progenitores garantizan igual bienestar y protección del hijo o hija menor de catorce años, el juez al otorgar la custodia o tenencia física, deberá considerar primordialmente el interés superior del niño o niña, y garantizar su derecho a ser oído conforme a su capacidad para formarse un juicio propio".
b) En el inciso cuarto, sustituye la palabra "padre" por "progenitor".
c) En el inciso quinto, reemplaza la palabra "padres" por '"progenitores".
d) En el inciso séptimo, sustituye la expresión "de la madre" por "del progenitor que tuviere el cuidado personal".
e) En el inciso octavo, reemplaza la palabra "padres" por "progenitores".
Al N°3.-
De los diputados señores Jorge Burgos; Edmundo Eluchans; Cristián Monckeberg, y René Saffirio, para suprimirlo.
Al N°4.-
De las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling, para sustituir, en el artículo 229 propuesto, la palabra "padre" por "progenitor" las dos veces que aparece en el texto y la palabra "padres" por "progenitores".
Al N°5.-
De las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, y de los señores Germán Becker; Guillermo Ceroni; Marcelo Díaz; René Manuel García; Hugo Gutiérrez; Felipe Harboe; Alberto Robles; René Saffirio, y Marcelo Schilling para reemplazar en el inciso final propuesto para el artículo 244, la palabra "padres" por "progenitores".
VIII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No hay
IX.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE
-Artículos 222; 225; 228; 229; 244 y 245, del Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2000, del Ministerio de Justicia.
-Artículo 66, de la ley N° 16.618 de Menores.
******
La Comisión, en cuanto a las indicaciones presentadas, adoptó los siguientes acuerdos:
1.-Respecto de las indicaciones referidas al artículo 222 del Código Civil:
a) La Comisión acogió la indicación presentada en la Sala por los diputados señores Jorge Burgos, Cristián Monckeberg y René Saffirio, pero sólo en lo que respecta a sustituir en el inciso segundo que se intercala, los términos “que tengan relación” por la palabra “relacionadas” y reemplazar la preposición “de” , que antecedente al adjetivo posesivo “su”, por una coma (,).
Lo anterior, porque sus integrantes coincidieron con los argumentos sostenidos en la Sala por los autores de la indicación en cuanto mantiene el deber de los padres de actuar de común acuerdo en las decisiones relacionadas con los hijos, como se aprobara en el primer informe, y coincidieron en que con la indicación se precisa de mejor manera las materias que ambos padres deben decidir conjuntamente: cuidado personal, crianza, y educación, siendo más clara en su redacción y sentido.
Respecto de la segunda parte de la indicación, se rechazó y se insiste en texto de la Comisión, por cuanto establece como obligación de ambos padres, el evitar la realización de conductas que degraden la imagen de los padres o el entorno familiar, en el ejercicio del cuidado personal.
Puesta en votación la indicación, en cuanto sustituye el nuevo inciso segundo propuesto, en la forma indicada, fue aprobada por la unanimidad de las señoras y señores diputadas y diputados presentes: María Angélica Cristi Marfil, María José Hoffmann Opazo, Adriana Muñoz D’Albora, Karla Rubilar Barahona, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, Jorge Sabag Villalobos, Marcelo Schilling Rodríguez y Mónica Zalaquett Said (Presidenta).
b) En cuanto a la indicación de los diputados señores Jorge Burgos, Edmundo Eluchans y Cristián Monckeberg, para eliminar el inciso tercero, nuevo, propuesto en el primer informe, que declara la correspondencia del Estado en la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el cuidado y desarrollo de hijos e hijas y al sector privado contribuir a la conciliación de la familia y el trabajo, los integrantes de la Comisión estuvieron divididos en cuanto a sus opiniones; la mayoría estuvo por aprobar la indicación por cuanto coincidieron con los autores en el sentido de que no le correspondería al Estado intervenir en el cuidado personal de los hijos, materia que es sólo de competencia de los padres y lo que el Estado debe hacer es propender al fortalecimiento de la familia. En consecuencia, desarrollar políticas en ese sentido e incorporarlas en el Código Civil no les pareció ser lo más acertado así como se impide que el Estado intervenga en la vida del matrimonio o en la de las convivencias, tampoco le corresponde en la regulación de los hijos.
Puesta en votación la indicación, en cuanto propone la eliminación del inciso tercero nuevo que se intercala, fue aprobada por la mayoría de sus integrantes presentes señoras María Angélica Cristi Marfil, María José Hoffmann Opazo y Mónica Zalaquett Said (Presidenta), y señores diputados Jorge Sabag Villalobos y Marcelo Schilling Rodríguez. Votaron en contra de su eliminación, las señoras Adriana Muñoz D’Albora, Karla Rubilar Barahona, María Antonieta Saa Díaz y Marcela Sabat Fernández.
2.- Respecto de las indicaciones presentadas para modificar el artículo 225 del Código Civil propuesto por la Comisión, fueron todas rechazadas por la mayoría de sus integrantes presentes, sin mayor debate, insistiendo en su texto por considerar que sobre el mismo hubo ya un largo intercambio de opiniones en la discusión del primer informe.
Votaron por el rechazo las señoras diputadas y señores diputados presentes: María Angélica Cristi Marfil, María José Hoffmann Opazo, Karla Rubilar Barahona, Marcela Sabat Fernández, Jorge Sabag Villalobos, y Mónica Zalaquett Said (Presidenta).
Por su parte, las diputadas señoras Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, y los diputados señores Carlos Abel Jarpa Wevar y Marcelo Schilling Rodríguez, fueron de la idea de volver a discutir el texto aprobado para el artículo 225 propuesto, sin embargo, igualmente manifestaron que al no haber disposición por parte de todos los integrantes de la Comisión, no tendría sentido una nueva discusión y preferían hacerlo en la Comisión de Constitución, cuando ésta analice el proyecto.
3.- En cuanto a las indicaciones presentadas en diversos artículos, para reemplazar la palabra “padres” por “progenitores”, cada vez que aparece, fueron todas rechazadas por la unanimidad de los integrantes presentes, en atención a que, consultado por la Secretaría de la Comisión el Diccionario de la Real Academia Española, el término padre contiene un significado legal que abarca a los padres adoptivos, lo que no ocurre con el término progenitor que viene del latín y contiene el prefijo pro (hacia adelante) y el sufijo tor (agente), junto a la raíz gen (engendrar, dar a luz). En consecuencia, el cambio propuesto podría confundir y dejar fuera a los padres adoptivos.
4.- Respecto de la indicación presentada para suprimir la derogación propuesta por la Comisión del artículo 228 del Código Civil, fue rechazada por la mayoría de sus integrantes presentes diputadas señoras Adriana Muñoz D’Albora, Karla Rubilar Barahona, y María Antonieta Saa Díaz, y los diputados señores Carlos Abel Jarpa Wevar, Jorge Sabag Villalobos y Marcelo Schilling Rodríguez, quienes fundamentaron su votación y abogaron por la mantención de la derogación del artículo 228, porque considerar que se trata de una disposición arcaica que otorga a un tercero, -ajeno a la relación filial-, el otorgar el consentimiento para que un hijo o hija pueda vivir con su padre o madre.
Por su parte, las señoras María Angélica Cristi Marfil, María José Hoffmann Opazo, Marcela Sabat Fernández, y Mónica Zalaquett Said (Presidenta), estuvieron por apoyar la indicación y restablecer la norma, y, en razón del interés superior del niño, dejar la norma tal cual está, para evitar que el hijo o hija sea expuesto a abusos o maltratos por parte de una madrastra o padrastro que no lo quiere viviendo en su mismo hogar.
*******
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por los argumentos que dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Familia recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido fue fijado en el artículo 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.-Intercálase, en el artículo 222, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones relacionadas con el cuidado personal, su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar.
2.- Sustitúyese, el artículo 225, de la forma que sigue:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas corresponda a la madre, al padre o a ambos en conjunto. El acuerdo se otorgará mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
A falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas menores.
En todo caso, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
Velando por el interés superior del hijo o hija, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hija, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
El cuidado personal compartido, acordado por las partes o decretado judicialmente, es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo o hija sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso primero, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo o hija no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
3.- Derógase el artículo 228.
4.-Intercálanse, en el artículo 229, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual segundo a ser cuarto, en la forma que se indican:
“Relación directa y regular es aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del menor.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana”.
5.-Modifícase, el artículo 244 del modo que sigue:
a).- Reemplázase, el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción de acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad”.
b).- Agrégase, un nuevo inciso final, con la siguiente lectura:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se presume que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo que la ley disponga algo distinto”.
6.- Modifícase, el artículo 245, de la forma que se señala:
a).-Agrégase, en el inciso primero, a continuación del término “hijo”, las palabras “hija, o ambos”.
b).-Añádese, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “padre”, las locuciones “o a ambos”
Artículo 2°.- Intercálase, en el inciso tercero del artículo 66, de la ley N°16.618, de Menores, entre las locuciones “Civil,” y “será apremiado” la frase “sea incumpliendo el régimen comunicacional establecido a su favor o impidiendo que este se verifique”.
*******
Se designó Diputado Informante a don Marcelo Schilling Rodríguez.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de junio de 2011, con la asistencia de las siguientes señoras y señores diputadas y diputados: María Angélica Cristi Marfil, María José Hoffmann Opazo, Carlos Abel Jarpa Wevar, Adriana Muñoz D’Albora, Karla Rubilar Barahona, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, Jorge Sabag Villalobos, Marcelo Schilling Rodríguez y Mónica Zalaquett Said (Presidenta).
Sala de la Comisión, a 28 de junio de 2011
MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comisión
1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 20 de diciembre, 2011. Oficio en Sesión 125. Legislatura 359.
FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS (BOLETÍN Nº 5917-18 y 7007-18).
SANTIAGO, 20 de diciembre de 2011
Nº 426-359/
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 1°
1) Para modificarlo del siguiente modo:
a) Sustitúyese el número 2), que modifica el artículo 225 del Código Civil, por el siguiente:
“2) Reemplázase el artículo 225, por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre, o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los 30 días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad, de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga indispensable, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno sólo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar su decisión o la aprobación del acuerdo señalado en el inciso primero, en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.”.
b) Sustitúyese el número 4), que modifica el artículo 229 del Código Civil, por el siguiente:
“4) Reemplázase el artículo 229, por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado, en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo. Cada vez que se haga referencia a la relación directa y regular se está haciendo referencia a la relación directa, regular y personal que se señala en este artículo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.”.”.
AL ARTÍCULO 2°
2) Para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 6º del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Justicia, de 2000:
1) Introdúcese el siguiente artículo 40, nuevo:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso 3º, 229 y 242, inciso 2º del Código Civil, y de toda otra norma en que se requiera la aplicación del interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo; y,
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de 14 años.”.
2) Introdúcese el siguiente artículo 40 bis, nuevo:
“Artículo 40 bis.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la Ley 19.947, de 2004, y de los artículos 106 y 111 de la Ley 19.968, de 2004, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarles un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle un bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de 14 años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades de los hijos y los padres; y,
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.”.
ARTÍCULO 3º NUEVO
3) Para introducir el siguiente artículo 3º, nuevo:
“Artículo 3º.- Sustitúyase el inciso 2º del artículo 21 de la Ley Nº 19.947, sobre Matrimonio civil, de 2004, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
Dios guarde a V.E.,
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
TEODORO RIBERA NEUMANN
Ministro de Justicia
CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR
Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer
1.9. Informe de Comisión de Constitución
Cámara de Diputados. Fecha 11 de enero, 2012. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 140. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN DOS PROYECTOS DE LEY QUE INTRODUCEN MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS.
BOLETINES N°s. 5917-18 y 7007-18.
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley señalados en el epígrafe, originados el primero en una moción de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela van Treek, con la adhesión de los Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y el segundo en una moción del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas.
Ambas iniciativas refundidas cuentan con los dos informes reglamentarios de la Comisión de Familia, correspondiendo a esta Comisión conocer de ellas en virtud del acuerdo adoptado por la Corporación en sesión 50a., de 5 de julio de 2011.
Durante el análisis de la propuesta formulada por la Comisión de Familia, la Comisión contó con la colaboración de doña Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer; doña Jessica Maulim Fajuri, Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Andrea Barros Iverson, Jefa del Departamento de Reformas Legales, doña Susan Ortega Herrera y doña Daniela Sarrás Jadue, asesoras jurídicas del Servicio; doña Inés María Letelier Ferrada, Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; doña María Sara Rodríguez Pinto, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Los Andes; don Nicolás Espejo Yaksic, consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); doña Gloria Negroni Vera, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago; doña Fabiola Lathrop Gómez, profesora de Derecho Civil y de Familia en la Universidad de Chile; doña Verónica Gómez Ramírez, psicóloga, perito judicial, don Rodrigo García, vocero de la Organización “Papá Presente”, don Max Celedón Collins, ingeniero informático, don Ignacio Schiappacasse Bofill, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción; don Leonardo Estradé-Brancoli, sociólogo, asesor parlamentario, y don Héctor Mery Romero, abogado, Director de la Fundación Jaime Guzmán.
Para el despacho de esta iniciativa, el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de simple para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un término de treinta días corridos para afinar su tramitación, plazo que vence el 12 del mes en curso, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el 13 de diciembre recién pasado.
I.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central de las dos iniciativas tiene por objeto consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de un niño o adolescente, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de los hijos, considerando en todo el interés superior del niño.
Sobre la base de esta idea central, el texto aprobado por la Comisión de Familia modifica las disposiciones pertinentes del Código Civil y de la Ley de Menores.
Tal idea es propia de ley al tenor de lo establecido en los números 2) y 3) del artículo 63 de la Constitución Política.
II.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
De conformidad a lo establecido en los números 2°, 4° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que el proyecto no contiene disposiciones que requieran un quórum especial de aprobación.
2.- Que ninguna de sus disposiciones es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3.- Que se rechazaron las siguientes indicaciones, todas de los Diputados señora Saa y señores Burgos, Ceroni, Díaz, Harboe, Rivas y Walker para:
a.- Sustituir el epígrafe del Título IX del Libro I del Código Civil por el siguiente:
“De la responsabilidad parental del hijo o hija no emancipado.”.
b.- Sustituir el artículo 222 del Código Civil por el siguiente:
“La preocupación fundamental de los padres es el interés superior de su hija o hija, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades. Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a su hijo o hija y velar por el cumplimiento de sus derechos, en especial, por su integridad física y psíquica.
La responsabilidad parental comprende los siguientes derechos y deberes respecto del hijo o hija:
1° La adopción de decisiones de importancia relativas al hijo o hija, entendiéndose por tales aquéllas que inciden, de forma significativa, en su vida futura;
2° Cuidado personal;
3° Relación directa y regular en caso de no ejercerse por uno de los padres el cuidado personal;
4° Educación y establecimiento;
5° Alimentos;
6° Corrección;
7° Administración de sus bienes;
8° Representación legal.
Ambos padres ejercerán la responsabilidad parental de su hija o hija no emancipado conforme a los principios de igualdad parental y corresponsabilidad, procurando, asimismo, conciliar la vida familiar y laboral. En el ejercicio de dicha responsabilidad velarán por el interés superior de su hijo o hija, su derecho a ser oído, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y demás parientes cercanos, y a desarrollarse en compañía de sus hermanos y hermanas.
Si el hijo o hija ha sido reconocido por uno de sus padres, corresponderá a éste el ejercicio de la responsabilidad parental. Si el hijo o hija no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez y ejercerá las funciones que las leyes le encomienden, conforme a lo establecido en el inciso primero de este artículo.”.
c.- Agregar el siguiente inciso tercero en el artículo 227 del Código Civil:
“El juez podrá apremiar, en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado en juicio de cuidado personal, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo o hija, y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el juez. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo o hija y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.
d.- Derogar el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores.e.- Derogar el inciso tercero del artículo 66 de la ley N° 16.618, de Menores.III.- DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputada Informante a la señora Marisol Turres Figueroa.
IV.- ANTECEDENTES.
1.- Los fundamentos de la moción boletín N° 5917-18, que introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, señalan que en los actuales tiempos son muchas las familias en que los progenitores viven separados, en que uno de los padres tiene a su cargo la crianza del menor y el otro solamente es un proveedor con derechos limitados o, simplemente, no existe, ya sea porque no tiene interés en participar en la formación del hijo o, porque no obstante tener tal interés, debe enfrentar diversos obstáculos que se lo impiden.
Agregan que la separación de los padres constituye un hecho que marcará para siempre la vida del menor, dependiendo su mayor o menor efecto negativo de la forma en que los padres puedan manejar sus diferencias sin involucrar al hijo. Agregan que el adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor depende de muchos factores, siendo uno de ellos la cercana presencia de las imágenes paterna y materna, por lo que la visión distorsionada de una de tales imágenes incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta hasta niveles aún no determinados.
Añaden que la importancia del tema aparece reflejada en uno de los principios de la “Declaración de los Derechos del Niño”, el que señala que, en lo posible, “deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”, derecho infantil que creen debe ejercerse aunque lo padres no vivan juntos, quienes siempre deberán observar todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias, necesarias para la formación de un ambiente adecuado para su desarrollo.
Se refieren, en seguida, a un trastorno de la conducta familiar consistente en que uno de los padres incurre en actitudes destinadas a alienar o alejar de la mente del menor, la figura del otro progenitor, trastorno que sólo se ha analizado hace poco tiempo y que recibe la denominación de “síndrome de alienación o alejamiento parental”.
Esta anomalía, definida por el profesor de psiquiatría clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, señor Richard Gardner, como un trastorno surgido principalmente a consecuencias de las disputas por la guarda y custodia de un niño y que consiste en el lavado de cerebro que experimenta el menor a consecuencias de la acción sistemática de uno de los padres, destinada a envilecer la imagen del otro en la mente del hijo, obteniendo un alejamiento y rechazo concreto de este último hacia el padre alienado, debilitando progresivamente los lazos de afecto entre ellos, muchas veces, de modo irrecuperable.
El especialista mencionado clasifica este síndrome como un tipo de maltrato infantil que, mediante estrategias sutiles del padre alienador, busca destruir los vínculos del menor con el otro padre y que para que se produzca, debe llenar tres requisitos: 1° obedecer a una campaña constante en el tiempo de denigración o rechazo hacia el otro padre; 2° no debe existir un motivo plausible para la promoción de tal campaña, siendo el padre víctima de la alienación una persona normal desde el punto de vista de la capacidad parental, y 3° la reacción negativa del menor hacia el padre alienado, debe ser el producto de la influencia ejercida por el otro padre.
La actitud del padre alienador, a quien describen los especialistas como una figura protectora, obedece a la expresión de sentimientos de rabia o venganza hacia el otro, normalmente encubiertos bajo una apariencia de víctima, destinadas a exteriorizar la figura de un padre bueno en oposición a otro malo. Esta actitud se expresa en conductas tales como el incumplimiento de los horarios de visitas, la obstaculización a las comunicaciones entre el hijo y el padre alienado, el alejamiento injustificado del padre de las actividades y problemas de los hijos, la formulación constante de comentarios negativos acerca de ese padre para predisponer al menor en su contra y suprimir toda expectativa afectiva o emocional que pudiera el menor tener hacia él, la incorporación del entorno familiar más cercano a esta campaña, la interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas, etc.
Citan los autores de la moción, las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando que su artículo 9 indica que los Estados deben velar porque no se separe a los niños de sus padres contra la voluntad de éstos, salvo cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, como por ejemplo en casos de maltrato o de descuido por parte de los padres que viven separados por lo que resulta necesario decidir acerca del lugar de residencia del menor. Este mismo artículo establece que los Estados deberán respetar el derecho del menor que vive separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Su artículo 18 dispone que los Estados deberán poner su máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior del menor.
Por último, citan jurisprudencia europea que ha reconocido la existencia y los efectos nocivos del síndrome de alienación parental, destacando que también en Chile ha tenido recientemente acogida en virtud de una sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo, que reconoce los derechos del padre frente a una actuación que “ con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño.”.
2.- La moción boletín N° 7007-18, que introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de los hijos, fundamenta la iniciativa, recordando que las disposiciones pertinentes del Código Civil, en especial, su artículo 224, establecen el derecho – deber de los padres de crianza y educación de los hijos por su calidad de tales y no por tener a su cargo el cuidado personal de los mismos, por lo que en caso de separación, no sólo mantiene este deber aquél de los dos que asume el cuidado personal sino también el que es privado de él. Lo anterior guardaría relación con la Convención de los Derechos del Niño, la que en su artículo 18 señala que los Estados deberán poner su máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior del menor, como también con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en su artículo 17 la obligación de los Estados Partes de tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución.
No obstante lo señalado, el Código Civil, al regular la relación de los hijos menores de edad con sus padres, se aleja de estos principios, al establecer en su artículo 225 que si los padres viven separados, toca a la madre el cuidado personal de los hijos, agregando que por medio de escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento dentro de los treinta días de otorgada, podrán acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.
Por último, esta misma norma establece que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, ya sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar el cuidado personal al otro de los padres, pero no podrá confiar este cuidado a aquél de los padres que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro, pudiendo hacerlo.
De todo lo anterior, resulta que la mujer tiene un derecho preferente en lo que se refiere al cuidado personal del hijo, pudiendo ejercerlo el padre únicamente si llega a acuerdo con la madre o si el juez, por motivos excepcionales, se lo atribuye.
Agregan los autores de la moción que esta solución es discriminatoria y atenta contra la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, por lo que parte de la doctrina la estima inconstitucional. Además de no seguir el principio rector sobre la materia, que es el interés superior del niño, tal solución infringe la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la que en su artículo 16 impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar, en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, teniendo en vista, primordialmente, el interés superior de los hijos. Precisamente, como consecuencia de esta disposición, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, recomendó al país derogar o enmendar las disposiciones discriminatorias de su legislación interna, para adaptar el cuadro legislativo nacional a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos que la misma Carta Política chilena consagra.
Explican, en seguida, que, con el objeto de reforzar la igualdad de responsabilidades parentales, otras legislaciones contemplan un sistema de tenencia compartida o custodia alternada, en cuya virtud el hijo convive con cada uno de los padres durante cierto tiempo, durante los cuales uno de ellos ejerce el cuidado personal y el otro mantiene un régimen comunicacional. Agregan que si bien tal sistema presenta ventajas y desventajas, resulta de justicia considerarlo y apreciar su implementación caso a caso, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Exponen, luego, el contenido de su propuesta, señalando que además de introducir el sistema compartido recién reseñado, suprimen la parte del artículo 225 que impide entregar el cuidado personal del hijo, a aquel de los padres que no ha contribuido a su mantención mientras estuvo al cuidado del otro, pudiendo hacerlo, por cuanto, atendiendo al interés personal del menor, en términos generales, debe permitirse evaluar el caso particular de que se trate, puesto que puede ser mucho más nocivo asignar el cuidado personal del hijo a un tercero que a aquél de los padres que incumplió en los términos que trata este artículo.
Por último, suprimen derechamente el artículo 228, disposición que establece que la persona que tiene bajo su cuidado personal a un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge, por cuanto tal disposición estaría entregando la decisión de separar al niño de su padre o madre, al nuevo cónyuge, lo que en otras palabras, significaría que el mismo Estado que debe velar para que el menor no sea separado de sus padres, estaría proporcionando a un tercero, ajeno al niño, la decisión de con quien éste debe vivir.
V.- INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Antes de entrar al debate en particular sobre el texto propuesto por la Comisión de Familia, la Comisión recibió el parecer de las siguientes personas:
1.- Don Nicolás Espejo Yaksic, abogado, encargado de protección legal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Estimó favorablemente la complementación de las reglas y principios contenidos en el artículo 222 del Código Civil, con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, en particular, porque UNICEF considera importante que la legislación de familia precise, en forma explícita, el principio de corresponsabilidad en el rol de orientación, cuidado y protección de los niños por parte de los padres o los representantes legales, agregando que dicho principio, consagrado en el artículo 18 de la Convención, impone a los Estados Partes la obligación de poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, atribuyendo a éstos o, en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo, teniendo como preocupación fundamental el interés superior del niño.
Comentó que con esta nueva redacción, el artículo 222 no sólo remarcaría los deberes de respeto y obediencia de los hijos hacia sus padres, sino también el principio del interés superior del niño como guía de acción de aquéllos, agregando que al señalar que los padres deberán actuar de común acuerdo en las decisiones fundamentales que atañen a los hijos, estaría adecuando su contenido a lo prescrito en la Convención.
Asimismo, estimó favorable la exigencia que se hace a los padres de mantener una actitud responsable y orientada a la protección de la imagen del otro progenitor, a fin de evitar desvirtuarla injustificadamente a los ojos del hijo.
No obstante, creía necesario precisar que el deber de cuidado y protección no sólo debería referirse a la protección en general y a la integridad física y psíquica, sino que al respeto de todos los derechos reconocidos por la Convención, es decir, el de ser oídos, el derecho a la salud, a la intimidad y a la propia identidad, entre otros, sin perjuicio, además, de una mejor forma de referirse a quienes sustentan el derecho-deber de cuidado, protección y orientación de los niños, incluyendo no sólo a los padres sino también a los representantes legales como lo señala el artículo 18 de ese instrumento internacional.
Por último, creía respecto de este artículo que siendo el interés superior del niño el principio fundamental que debía orientar el rol de los padres en el ejercicio de sus obligaciones propias, debería figurar en su encabezado.
Respecto del artículo 225, señaló que lo que debería el legislador procurar, sería velar porque se resguarde el principio del interés superior del niño por sobre cualquiera otra consideración, sea ésta económica, política o social y, por lo mismo, cuestiones de innegable importancia como los derechos de los padres sobre los hijos o la regulación de los efectos adversos que generan prácticas impropias por parte de los padres que tienen la custodia del hijo respecto de los no custodios, deberían siempre ceder ante tal principio.
Destacó como el aspecto más relevante de la propuesta de la Comisión de Familia, el reconocimiento, por primera vez en el país, del cuidado personal o custodia compartida de los padres que viven separados, al que calificó como un gran avance a la luz de los principios del interés superior del niño y de la co-responsabilidad paterna. Señaló que el fundamento de esta obligación descansaba sobre la idea de que si bien la nulidad, el divorcio o la separación ponían fin a la convivencia entre los progenitores, no sucedía lo mismo con los vínculos familiares, es decir, los derechos y responsabilidades de los padres respecto de los hijos comunes, deben mantenerse igual que hasta antes de la ruptura, en otras palabras, lo característico de la custodia compartida, residiría en crear la ficción de mantener la normalidad familiar, ya realmente perdida, en aras a reducir, lo más posible, el impacto de la crisis en los hijos.
En cuanto a las ventajas globales que presentaría la custodia compartida, señaló que las más importantes serían la posibilidad de garantizar a los hijos disfrutar la presencia de ambos progenitores, pese a la ruptura, lo que tornaba la nueva situación más parecida al modelo de convivencia previo a la crisis y, por lo mismo, menos traumática para los hijos; se evitarían ciertos sentimientos negativos en los menores como la sensación de abandono, el sentimiento de culpa, de negación, de suplantación o el de lealtad por uno u otro progenitor; la creación de una actitud más abierta de los hijos lo que facilitaría una mejor aceptación de la nueva situación; la posibilidad que los padres puedan seguir ejerciendo los derechos propios de la autoridad paternal en términos igualitarios o coparticipativos; la reducción del riesgo de alienación parental en el niño toda vez que no se cuestiona la idoneidad de ninguno de los padres y, por último, toda vez que el sistema lleva a que éstos deben cooperar o buscar acuerdos, la custodia compartida se convierte en un modelo educativo para los hijos.
Asimismo, elogió el esfuerzo por fortalecer la relación directa y regular entre el padre no custodio y los hijos, evitando las acciones del cónyuge custodio para impedir las relaciones del otro cónyuge con los niños.
No obstante, creía necesario introducir algunas precisiones en el artículo 225:
1° La custodia o cuidado personal compartido basa su fuerza como modelo de corresponsabilidad, en la voluntad de ambos progenitores de acceder a ella, es decir, el sistema presupone la existencia de condiciones entre los progenitores que los llevará a cooperar y que van desde la proximidad geográfica entre los respectivos domicilios hasta la similitud de modelos educativos entre ambos. Este tipo de relaciones surge normalmente de los llamados divorcios o separaciones “no destructivos”, en otras palabras, en los demás casos resulta casi imposible lograr los objetivos del cuidado personal compartido. Por ello, estimaba preocupante la forma como el inciso quinto de este artículo, permitía al juez decretar la aplicación de este mecanismo, que no sólo lo autoriza hacerlo sin seguir criterios de asignación sino que como una forma de sancionar las conductas del padre custodio, destinadas a afectar el derecho a la relación directa y regular del otro padre o su imagen como una forma de obtener beneficios económicos.
Sostuvo que el esquema del cuidado personal compartido presuponía la existencia de condiciones que resultaban fundamentales para su éxito, por lo que no podía ser visto por el padre custodio como una sanción a su conducta. Además, en el caso de establecérselo como una sanción para el caso que los obstáculos opuestos por el padre custodio, pretendieran ventajas económicas, podía ser considerado como un desincentivo por éste para la denuncia de abusos por parte del otro, movido por el temor a perder la custodia.
En cuanto a la residencia del hijo bajo el sistema de cuidado personal compartido, creía necesario contar con un abanico de posibilidades que reforzara el principio de corresponsabilidad de ambos padres, tales como la designación de un progenitor residente principal, la residencia alternativa en el domicilio de cada padre u otra forma que pueda satisfacer el derecho del hijo a ser oído y la unidad familiar, mediante su compatibilización con los intereses individuales de los integrantes de la familia.
2° Otro punto que le mereció críticas respecto de este artículo, fue la mantención de la atribución legal subsidiaria del cuidado del hijo a favor de la madre, idea que se basaba en evitar la judicialización que se produciría en forma inmediata de no existir esta atribución y en la realidad existente en la mayoría de las familias chilenas en los casos de ruptura de los padres. Respecto a las razones que se dan como fundamento de esta atribución subsidiaria, señaló que no obstante carecer de antecedentes para apreciar la cantidad de juicios que podrían iniciarse si se la suprimiera, las estadísticas demostraban que del número de familias que viven separadas en el país, un porcentaje muy minoritario lleva sus diferencias a los tribunales y de éstos la gran mayoría resuelve estos temas de común acuerdo, como es el caso de los divorcios concertados y, en el caso de los unilaterales, la mayor parte de los casos se resuelven en la mediación o conciliación, llegando muy pocos a la decisión judicial.
Recordó que lo central apunta a velar por el interés superior del niño, no obstante lo cual las causales que permiten entregar el cuidado personal al otro padre son el maltrato, descuido u otra causal calificada que se orientan, más bien, a la integridad física y moral del menor y no a la protección de su interés general, el que incluye el desarrollo de su vida familiar en las mejores condiciones posibles.
Agregó que no se consideraba tampoco el derecho del niño a ser oído, algo que le parecía vital y que la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 12.
Todo lo anterior lo llevó a sugerir dejar abierta la posibilidad de determinar en el caso concreto que se tratara, la forma de cuidado personal, suprimiendo la regla de atribución subsidiaria.
Concordó plenamente con la derogación del artículo 228, toda vez que el interés por el que debe velar el legislador es el del hijo del padre a quien corresponde el cuidado personal y no el del cónyuge de este último.
Por último, en cuanto a las modificaciones al artículo 229, las consideró positivas toda vez que precisaban las obligaciones del Estado en conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la Convención y consagraban el principio de no separación y relación directa y regular entre padres e hijos.
2.- Doña María Sara Rodríguez Pinto, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Los Andes.
En su intervención se mostró contraria a la idea de modificar el artículo 222 por cuanto lo que pretendía agregársele resultaba reiterativo, ya que la obligación de los padres de cuidar y proteger al hijo y velar por su integridad física y psíquica, se encontraba establecida a nivel constitucional y legal, incluso el mismo artículo 222 en su inciso segundo comprendía dicha obligación.
En lo que se refería al artículo 225 sí consideraba necesaria su modificación. Recordó que en una relación regular, correspondía a ambos padres de consuno ocuparse de la crianza y educación de los hijos, tal como lo señalaba el artículo 224. El artículo 225, en cambio, se ocupaba de la situación en los casos de padres que viven separados y, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la ley N° 19.585, los padres, mediante un acuerdo, podían en tales casos atribuir la tuición de uno o varios hijos al padre o a la madre. Agregó que al amparo de las convenciones reguladores de la separación o el divorcio, se había introducido la práctica del cuidado, educación y crianza conjunta de los hijos, a la que se llegaba por medio de las convenciones entre las partes o como resultado del procedimiento obligatorio de mediación, la que los jueces aprobaban, pero no podían imponer mediante resolución tal práctica porque no tenían atribuciones para ello.
Agregó que la mencionada ley N° 19.585 había mantenido, a falta de acuerdo, la atribución supletoria de la tuición a la madre, con lo que favorecía el statu quo existente desde antes de la separación, es decir, los principios de estabilidad y continuidad en la crianza y educación de los hijos. Al respecto, sostuvo que esta regla cumplía una importante función como era prevenir el litigio entre los padres que no estaban de acuerdo acerca de la tuición e, indirectamente, constituía un incentivo para alcanzar acuerdos.
El mismo artículo 225 señalaba una tercera regla que se aplicaba en el caso que variaran las circunstancias existentes antes de la separación, producto del descuido o maltrato por parte del padre que detentara la tuición, caso en el cual el juez, a solicitud del otro padre, podría atribuirle el cuidado personal.
A su parecer, las tres reglas de atribución de la tuición deberían mantenerse, aun cuando estaba de acuerdo con que pasara a ocupar el primer lugar de este artículo, la regla de la atribución conjunta por acuerdo de los padres, por cuanto era la preferente en el derecho nacional.
Señaló no compartir la inhabilidad especial que se establece en el inciso tercero del texto vigente y mantenido por la Comisión de Familia, que impide al juez atribuir la tuición a aquel padre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo al cuidado del otro padre, la que tendría una raíz histórica que no estaba segura si tenía aún justificación, por lo que creía debía eliminarse, como tampoco concordaba en lo más mínimo con la prohibición que se imponía al juez en el encabezamiento del inciso cuarto, de no poder fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres.
Asimismo, no compartía atribuir la tuición conjuntamente a ambos padres como un mecanismo de sanción para aquél que impedía al otro la relación directa y regular con el hijo o que efectuaba denuncias o demandas basadas en hechos falsos para obtener beneficios económicos, por cuanto esta forma de tuición sólo funcionaría cuando hay acuerdo, armonía y coordinación entre los padres, no pudiendo ser impuesta contra la voluntad de uno de ellos, ni menos como sanción.
Creía que en el caso de vivir los padres separados y no existir entre ellos un acuerdo de cuidado personal compartido, el problema radicaba en si siempre deberían actuar de consuno en materias de crianza y educación como lo señalaba el nuevo inciso segundo que la Comisión de Familia proponía para el artículo 222. Pensaba que, en tal caso, se estaría creando un verdadero foco de litigios y siempre sería el juez quien debería decidir, por lo que lo lógico sería que esas cuestiones pudieran pactarse en las convenciones que celebraren entre ellos. Por eso, pensaba que estando los padres separados, no podría atribuírseles conjuntamente todas las decisiones relativas a la crianza y educación del hijo.
En lo que se refiere a las expresiones finales de ese mismo inciso, que señalan que los padres deben evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria, la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar, sostuvo que constituían una referencia al llamado síndrome de alienación parental, concepto que no estimaba de la suficiente envergadura como para consagrarlo en el Código Civil y que en otros países había sido empleado para promover reformas en materia de tuición, especialmente, para introducir el mecanismo de la tuición compartida. Agregó que se trataba de un concepto acuñado por el psiquiatra norteamericano señor Richard Gardner, que no había sido aceptado como un trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud ni tampoco por las Asociaciones Americanas de Psiquiatría y de Psicología, todo lo cual, unido a ciertos antecedentes relacionados con el uso que se han dado a los escritos de ese profesional para legitimar actitudes sexuales anómalas, no justificaban su consideración como fundamento para modificar el artículo 222.
Respecto de la tuición compartida señaló que suponía una división, más o menos equitativa, del tiempo que los hijos viven con el padre o con la madre, sistema que, en realidad, dado que entrega al hijo a una vida itinerante, no favorecía su interés, el que exige estabilidad y continuidad en su crianza y educación. Si como se afirmaba, la coordinación y el mutuo acuerdo podrían suplir este problema, ello no hacía más que demostrar que la tuición compartida no podría funcionar en contra de la voluntad de alguno de los progenitores. Señaló, asimismo, que la exigencia de que el niño tuviera en este sistema una “ residencia habitual” no constituía una solución, toda vez que se trataba de un concepto vago que podría dar lugar a litigios.
Señaló que la modificación más importante que podría introducirse sería la exigencia en el artículo 229, de que se pacte el régimen de relación directa y regular, en las mismas convenciones en que se atribuya de común acuerdo la tuición a uno de los padres.
Dijo estar de acuerdo con las modificaciones a los artículos 244 y 245 para establecer el ejercicio conjunto de la patria potestad, lo que se conformaría con las modificaciones que se introducen al régimen de la sociedad conyugal, como también con las que se efectúan al artículo 66 de la Ley de Menores para sancionar el incumplimiento de un régimen de relación directa y regular con el hijo, pero estimó innecesario agregar en el articulado la expresión “hijas” toda vez que de acuerdo a la definición del artículo 25 del Código, se desprende que la palabra “hijo”, utilizada en un sentido general, comprende ambos sexos.
3.- Doña Fabiola Lathrop Gómez, profesora de Derecho Civil y de Familia en la Universidad de Chile.
Señaló que para fundamentar la propuesta que ha hecho a la Comisión, junto con la jueza señora Negroni y el abogado señor Espejo, han estudiado sesenta casos con sentencias de primera instancia, segunda instancia y casación, referidas a cuidado personal y relación directa y regular, es decir, en total ciento ochenta sentencias dictadas en el período 2006 – 2010.
En la citada investigación han llegado a diversas conclusiones, una de las cuales apunta a la existencia de falencias en la construcción de los criterios de decisión y en la aplicación de principios que informan estas materias. Estimó necesario ajustar la normativa chilena en materia de efectos de la filiación a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
En las sentencias analizadas, se ha detectado una gran disparidad de criterios a la hora de resolver sobre el cuidado personal y la relación directa y regular. En efecto, de los sesenta casos analizados, treinta y cuatro se refieren a cuidado personal y en el 20,58% se modificó la atribución preferente materna, contenida en el artículo 225 inciso primero.
En primera instancia se observa un mayor análisis de las causas de alteración. Así, en tres sentencias se esgrime la vulneración de derechos y desprotección; en una sentencia, el interés superior y su estabilidad y, en otra sentencia, mejores habilidades parentales en el otro padre.
En el 64,7% que se rechaza la alteración de la atribución preferente, se señalan como argumentos los siguientes: la no comprobación de descuido, maltrato u otra causa calificada, en ocho sentencias; no se prueba la inhabilidad, en relación con el interés superior del niño, en tres sentencias; no se prueba la inhabilidad en relación con el artículo 42 de la Ley de Menores, en dos sentencias y no se justifica en atención al interés superior, en dos sentencias.
A su juicio, resulta paradigmática del poco esfuerzo que se emplea al decidir sobre la base del caso concreto que se somete a consideración del juez, la sentencia emitida por la Corte Suprema, con fecha de 17 de marzo de 2008, Rol 7141-2007, en la que se sostiene que “La inhabilidad de los progenitores no dice relación con sus vínculos afectivos ni con las condiciones materiales que puedan ofrecer, sino con graves defectos que posean en su calidad de personas, cuando tienen con el medio que los rodea un comportamiento inadecuado o cuando sus costumbres, trabajo o la forma de relacionarse al interior de la familia influyan negativamente en la vida del menor”.
Tal fallo demostraría que nuestra jurisprudencia no razona sobre la base de las habilidades parentales, sino sobre el comportamiento individual que los padres tienen en la sociedad toda.
En lo que respecta al contenido del proyecto mismo, evacuado por la Comisión de Familia en su segundo informe, destacó los siguientes aspectos positivos:
-Incorpora figuras más inclusivas y asociativas de los roles parentales:
-Establece el cuidado personal compartido,
-Refuerza la patria potestad compartida,
-Deroga el artículo 228 Código Civil, y
-Mejora la protección de la relación directa y regular.
Por otra parte, entre las principales deficiencias que presenta la iniciativa evacuada por la Comisión de Familia, mencionó las siguientes:
- Confunde cuidado personal compartido con corresponsabilidad parental. Manifestó que un asunto es el principio de la co- responsabilidad familiar, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y un tema diverso es el cuidado personal compartido, que es una figura de organización del cuidado personal, que se basa en el citado principio.
- Impone el cuidado personal compartido como sanción ante situaciones de obstaculización del régimen de relación directa y regular o ante denuncias falsas de diversa índole. Establecerlo como sanción contradice la lógica asociativa que es sustancial a esta modalidad de cuidado personal. Asimismo, ignora el mínimo reconocimiento de las aptitudes parentales que este régimen requiere para su buen funcionamiento. Añadió que no se puede pedir a los padres que estén de acuerdo en todo después de la ruptura. Sin embargo, sí se les puede demandar que se reconozcan mutuamente aptos como padres.
- La misma situación señalada en el punto anterior, podría generar reticencia a denunciar en la verdadera víctima por temor a la sanción consistente en privarla del cuidado personal unilateral, con las consiguientes consecuencias perniciosas de ello.
Por otra parte, propuso regular conjunta y orgánicamente las cuestiones patrimoniales y extrapatrimoniales relacionadas con el hijo, tanto durante la normalidad matrimonial o de pareja como en situaciones de ruptura. Hizo presente que Chile es el único país en el mundo en el que se distingue entre la administración y la representación legal del hijo por una parte, y lo referido a su persona por otra, estableciendo una atribución preferente para una y otra institución.
Asimismo, sugirió establecer la figura de la responsabilidad parental cuya titularidad corresponda a ambos padres.Esta responsabilidad parental comprendería los siguientes derechos/funciones:
-Adopción de las decisiones de importancia relativas al hijo o hija;
-El cuidado personal;
-La relación directa y regular;
-La educación y el establecimiento;
-Los alimentos;
-La orientación o corrección en el lenguaje actual del Código;
-La administración de los bienes;
-La representación legal;
- La autorización de salida del país.
Indicó que la administración de los bienes y la representación legal corresponden a la patria potestad actual, concepto poco moderno que proviene del derecho romano y que, entre otras cosas, permitía dar al hijo en pago de una deuda, de modo que no se condice en lo absoluto con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que debería dejar de usarse.
La responsabilidad parental estará inspirada y regida por los siguientes principios: la igualdad parental, la corresponsabilidad, la conciliación de la vida familiar y laboral, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y demás parientes cercanos y la no separación de hermanos.
Se manifestó partidaria de derogar las normas de atribución preferente de ciertos derechos y deberes que nacen de la filiación. Hizo presente que hoy es altamente difícil alterar la regla de atribución preferente materna, como lo demuestra el hecho de que de los treinta y cuatro casos analizados, en cinco de ellos se le concede al padre, tres definitivamente y dos en forma provisoria.
Propuso definir cuidado personal como aquellas atenciones personales cotidianas respecto del hijo, estableciendo, además, ciertos elementos que el juez debe considerar para su atribución y para la regulación del régimen al que se sujetará, a fin de procurar poner término a la disparidad de criterios que existe hoy.
Es así como se propone impedir la atribución en los siguientes casos:
- Al padre o madre que haya incumplido, impedido o dificultado, injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular establecida judicialmente;
- Al padre o madre contra el cual se haya dictado sentencia firme por actos de violencia intrafamiliar o respecto del cual pueda haber indicios fundados de que ha cometido actos de violencia intrafamiliar de los que el hijo o hija haya sido o pueda ser víctima directa o indirecta.
Indicó que se les debe ofrecer a las partes y al juez las siguientes alternativas: cuidado personal exclusivo y cuidado personal compartido. Este último debe ser siempre a petición de parte, de modo de evitar aquellos casos en que no ofrece beneficios, porque no existe un reconocimiento de las habilidades parentales.
Manifestó que se puede establecer una residencia principal del hijo con uno de los padres o alternancia siempre que se garantice el bienestar del hijo.
En relación a la relación directa y regular propuso consagrar la posibilidad de regularla extrajudicialmente en los mismos instrumentos que el cuidado personal. Asimismo, sugirió consagrar la posibilidad de regularla a favor de parientes cercanos al hijo y fijar ciertos criterios interpretativos para su regulación. También sugirió reforzar más su protección, considerando como especial incumplimiento o impedimento, el que el padre o madre que ejerce el cuidado personal realice denuncias o interponga demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al padre o madre respecto del cual se haya regulado, judicialmente, la relación directa y regular.
Refiriéndose directamente a la regla legal supletoria, sea a favor del padre o la madre, señaló que sería inconstitucional, dado que no supera el test de la proporcionalidad ni el de la razonabilidad que utiliza nuestro Tribunal Constitucional, agregando que así también lo han declarado otros tribunales de otros países en que se aplica tal regla. El resultado que se persigue con su aplicación, esto es, evitar los conflictos, se puede alcanzar con una regla que sacrifique en forma menos gravosa principios como el de la igualdad o el interés superior del niño.
Reitero que el principio cardinal en esta materia es satisfacer el interés superior del hijo. Discriminar arbitrariamente al padre o a la madre, implica sacrificar el principio de igualdad o el del interés superior del hijo. El mecanismo de la atribución supletoria se encuentra en retirada en las legislaciones que lo han contemplado o muy restringido como es el caso de Argentina y Perú, que sólo lo extienden hasta los cinco y tres años del hijo, respectivamente. En Chile, en cambio, se extiende hasta los dieciocho años, lo que resalta su desproporcionalidad.
Por último, se manifestó totalmente acorde con la derogación del artículo 228, norma unánimemente criticada por la doctrina del país, porque se entiende que se aleja de lo dispuesto en el artículo 9° de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es, el derecho del hijo a mantener relación directa y regular con ambos padres, sin perjuicio, además, de que constituye uno de los raros casos aún subsistentes de derechos absolutos y que, más aún, consagra una desigualdad respecto de los hijos que provienen de una relación diversa a la actual.
4.- Doña Gloria Negroni Vera, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago.
Explicó que a la hora de resolver, existen diversos criterios para interpretar el principio de interés superior del niño, fundamentalmente, por la colisión de normas referentes al tema.
Es así como el artículo 225 del Código Civil establece que ““Si los padres viven separados a la madre toca el cuidado personal de los hijos.” Sin embargo, el artículo 224 señala que corresponde a los padres, de consuno, el cuidado y la crianza de los hijos. Por tanto, se otorga una diversa regulación según si los padres viven juntos o separados, poniendo el acento en los adultos y no en los niños. Vale decir, la ley establece un distingo respecto de los niños según si sus padres viven juntos o separados.
Por otra parte, destacó que la norma citada infringe el artículo 1° de la Constitución que establece que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Asimismo, el artículo 5° inciso segundo, señala que el ejercicio de la soberanía tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y es deber del Estado y sus órganos respetar y promover esos derechos.
Manifestó que un derecho esencial de los niños es estar con sus padres y ser criados por ellos y que ello no dependa de si viven juntos o separados.
En este mismo sentido, hizo presente que el artículo 19 N°2 de la Constitución consagra la igualdad ante la ley. “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.” Por tanto, no debiera tratarse en forma distinta al menor, según si vive o no con sus padres, por lo que puede afirmarse que el artículo 225 del Código Civil no pasa el test de constitucionalidad a la luz de la norma citada.
Como consecuencia de lo señalado, partir de la base que las madres tienen una mejor aptitud para la crianza del hijo, constituye una discriminación arbitraria respecto de los padres.
Además de lo anterior, las normas del Código se encuentran en contradicción con una serie de disposiciones contenidas en tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Por ello, los jueces deben resolver si aplican las normas del Código Civil o las del tratado internacional.
Así, por ejemplo, el artículo 225 se encuentra en colisión con el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades consagrados en tal instrumento y la garantía del pleno ejercicio de los mismos sin discriminación. A su vez, el artículo 2° de la citada Convención, señala que “ Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Por su parte, el artículo 17 N°4 señala que “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.”
El N° 5 de este mismo artículo 17, establece que “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.”, y, por último, el artículo 24 señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3° N°2 establece que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Su artículo 5° señala que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.” Vale decir, al aludir a la voz “padres”, no se hace distingo respecto del género de los mismos.
Su artículo 7 N°1 consagra el derecho del niño “a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”
Su artículo 9° N°1 establece que “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.”
El numeral 3 de este mismo artículo dispone que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.”
Por último, su artículo 18 establece que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.”
Afirmó, por tanto, que parecía razonable, en consecuencia , preguntarse sobre la necesidad de reformular las normas del Código Civil referidas a esta materia, en particular, el artículo 225, el que resulta inconstitucional a la luz de las normas constitucionales y de los tratados internacionales citados.
Explicó, luego, que, en la práctica, los jueces procuran guiar a las partes hacia una conciliación, otorgando primordial importancia al interés superior del niño. No obstante, la diversidad de criterios en estas materias, responden a interpretaciones más o menos legalistas, al amparo de las normas del Código Civil. Ahora, si se entiende por “ley” sólo las normas del citado Código, debe aplicarse el artículo 225 sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, a su entender, el concepto de “ley” o “derecho” o de “la justicia del caso concreto”, va mucho más allá de la citada norma.
Recordó que las leyes también son consideradas como normas educativas, que previenen situaciones, o bien, que reflejan lo que la sociedad desea. En tal sentido, el concepto de co-parentalidad es un sistema que consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y derechos inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales.
Expresó que el régimen de co-parentalidad presenta como ventaja el conservar en ambos progenitores el poder de iniciativa respecto de las decisiones que afectan a sus hijos, ya que son los padres quienes se encuentran en mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para los niños. En el supuesto anterior, la intervención judicial debe relegarse a un segundo plano y funcionar como mecanismo de control. Tal intervención debiera ser siempre la última ratio.
Agregó que este sistema refuerza la participación activa de ambos padres en la crianza de los hijos porque si la legislación establece que los dos son responsables, ello constituirá un impulso a la participación del padre.
Señaló que otra ventaja la constituye la equiparación de los padres en cuanto a la organización de su vida personal y profesional, distribuyendo la carga de la crianza, contrariamente a lo que hoy sucede en que es la mujer la que asume el desempeño de múltiples roles, aunque cada vez se aprecia una participación mayor del padre en la educación y crianza del hijo.
Agregó que el régimen que se propone presenta las ventajas de promover el reconocimiento de cada progenitor en su rol paterno y la comunicación permanente entre ambos padres. Asimismo, también promueve la distribución de los gastos de manutención y garantiza mejores condiciones de vida para los hijos al dejarlos al margen de las desavenencias conyugales.
Enumeró, en seguida, otras importantes ventajas que presenta el régimen como:
a) La atenuación del sentimiento de pérdida o abandono del niño luego de la separación;
b) El reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto matrimonial;
c) El niño continua el contacto que tenía antes con ambos padres;
d) El niño mitiga el sentimiento de presión, eliminando los conflictos de lealtad;
e) Garantiza permanencia de los cuidados parentales y con ello mejor cumplimiento de las funciones afectivas y formativas;
f) La decisión en paridad de condiciones en cuanto a los aspectos de educación, crianza y cuidado de los hijos obliga a los padres a conciliar y armonizar sus actitudes personales a favor del mejor y mayor bienestar de los niños, lo que pone a prueba su actitud y aptitud como progenitores;
g) El interés superior de todo niño en alcanzar un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, se identifica en un contexto familiar en el que participen activamente ambos progenitores, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión;
h)Provoca un estímulo para los padres que quieren compartir más momentos con sus hijos y participar en su educación y crianza en forma activa, y no como un tercero ajeno en la toma de decisiones, y
i) Se promueve un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce su rol con independencia, igualdad y respeto recíproco, de acuerdo a los principios reconocidos en las diversas normas internas como en las incorporadas a través de convenciones.
Concluyó señalando que esta forma de visibilizar la responsabilidad parental está acorde con lo dispuesto en el artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y con los artículos 9° y 18 del mismo documento, así como también concuerda con lo dispuesto en el artículo 224 del Código Civil y con lo consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
En cuanto a las supuestas desventajas que presentaría un régimen como el que se comenta, señaló que se ha sostenido que generaría indefinición de las funciones propias del padre y de la madre, creando una disociación para el hijo en dos mundos. Al respecto expresó que tal crítica está basada en un concepto de familia que no se condice con las estructuras familiares modernas, eminentemente variables, ligadas al funcionamiento particular de cada familia en un momento específico en el campo económico, cultural, político, ideológico y religioso. Sostuvo que para ella, la familia está constituida por los principales referentes afectivos de una persona.
Afirmó que mientras no existan herramientas que permitan a los jueces resolver de mejor forma, se seguirán dictando fallos contradictorios, por lo que creía que deberían fijarse algunos criterios objetivos que permitan determinar de mejor forma en qué consiste el interés superior del niño, agregando que mientras no se introduzcan reformas, muchos jueces seguirán otorgando el cuidado personal del niño a la madre, “porque la ley así lo dispone”.
Terminó señalando que la atribución legal preferente materna no incentiva la mediación y el acuerdo, dado que la madre no tendrá motivos para alcanzar uno si la ley, por anticipado, le concede el derecho. La mediación supone necesariamente la igualdad de condiciones. Si la madre comienza “ganando 1-0” tal mediación carece de sentido, porque ya tendrá el juicio ganado.
A su juicio, la eliminación de la atribución legal preferente no aumentará la litigiosidad.
5.- Doña Inés María Letelier Ferrada, Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Explicó que el tema del cuidado personal de los hijos era uno de los más sensibles en materia de derecho de familia, ocupando las causas por tal materia el tercer lugar entre los ingresos que se producen en la judicatura especializada, después de los alimentos y de aquéllos en que se discute el derecho de visitas. Agregó que este tipo de litigios se generaban normalmente en personas de grupos socio económicos altos, por cuanto los grupos de menos ingresos no tienden a acudir a los tribunales por estos motivos.
A su parecer, lo ideal sería que los tribunales no interfirieran en estas materias pero, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los padres olvidan que sus hijos son sujetos de derechos y obligaciones y los utilizan como moneda de cambio en cualquier negociación que deban realizar en relación con los derechos de alimentos, de visitas y cuidado personal.
Recordó que el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, llamaba a respetar las costumbres, valores y tradiciones de cada pueblo, en otras palabras, a atender a su idiosincrasia, de tal manera que no parecía lógico adoptar íntegramente modelos extranjeros, cuestión que en nuestro medio decía relación con la regla supletoria que atribuye a la madre el cuidado personal de los hijos. Agregó que el Código Civil no contemplaba normas que justificaran la existencia de esta regla, por lo que, seguramente, lo que habría movido a don Andrés Bello a establecerla debe haber sido la costumbre imperante en la época, añadiendo que hasta antes de las últimas modificaciones introducidas al Código, correspondía a la madre el cuidado de todos los hijos, las niñas de cualquier edad y los niños hasta los catorce años.
Explicó que en el artículo 225 del Código Civil podían distinguirse tres criterios: el legal que establece como regla supletoria el cuidado de los hijos por la madre; el convencional que entrega a los padres la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre esta materia, y el judicial que entrega al juez la determinación del padre a quien corresponderá la tuición. A su juicio, debería producirse un reordenamiento en estos criterios, estableciendo en primer lugar la posibilidad de que los padres acuerden el régimen a aplicar y, únicamente, a falta de este acuerdo, aplicar la regla de atribución supletoria y, por último, dejar al juez que resuelva atribuir el cuidado al otro padre o sólo a uno de ellos en el caso de haberse convenido inicialmente la custodia compartida, atendiendo al interés superior del niño, en caso de situaciones de maltrato o abandono.
Al respecto, y refiriéndose a la materia aplicable al criterio judicial, señaló que el inciso quinto del artículo 225 que proponía la indicación del Ejecutivo y que autorizaba al juez a modificar lo establecido en el acuerdo paterno, empleaba el término “indispensable”, el que le parecía demasiado rígido, siendo partidaria de sustituirlo por la expresión “conveniente”, de suyo más flexible.
Sobre esta misma materia, echó de menos que no se hubiera establecido la posibilidad de consagrar expresamente el cuidado personal compartido en el artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil, en lo que se refiere a las materias que puede comprender el acuerdo a que pueden llegar los cónyuges, lo que, sin duda, habría permitido una mayor aplicación de este régimen, que, en la práctica, no obstante que los padres pueden convenir el régimen de cuidado, no ha dado resultados por el atavismo judicial de confundir el interés superior del niño con la asignación de la custodia a la madre, lo que vendría a ser una demostración más de la fuerza del factor cultural. Creía debería analizarse la posibilidad de introducir la modificación pertinente.
Reconoció que se habían producido cambios respecto de este factor cultural, como lo demostraba la existencia de organizaciones de padres que reclamaban por la falta de igualdad entre hombres y mujeres, precisamente por la disposición contenida en el inciso primero del artículo 225, pero que no experimentaba mayores cambios en razón de que los jueces normalmente daban a la regla supletoria un carácter imperativo, sin abrirse a otras posibilidades. Precisó que los cuestionamientos a esta regla eran de orden constitucional, por afectar la garantía de igualdad ante la ley, cuestión que parte de la doctrina rebatía por estimar que no se trataría de una discriminación arbitraria. Al respecto, pensaba que esta regla supletoria, que se explicaba por razones puramente culturales, debía someterse a un mayor estudio a fin de determinar si se avenía o no con la Constitución.
Estimó positivo que se otorgaran amplias facultades a los jueces para alterar la regla supletoria en caso de concurrencia de causales calificadas, agregando que, a pesar de que esta posibilidad existe hoy en la legislación, su aplicación era mínima, dado que el atavismo cultural hacía que en los tribunales de familia el interés o bienestar de los menores se confundiera con la tuición materna.
Comentó favorablemente la propuesta del Ejecutivo que en el nuevo inciso cuarto que proponía para el artículo 225, establecía la regla supletoria de la atribución del cuidado a la madre, solamente mientras no se llegara a acuerdo entre los progenitores o no hubiera una decisión judicial al respecto, no obstante lo cual, alertó respecto de esta solución, por cuanto en materia de derecho de menores, las soluciones de carácter provisorio normalmente devenían en permanentes.
Igualmente hizo presente que en el caso de no estar las partes de acuerdo en cuestiones tan sensibles como el cuidado personal o el derecho de visitas, resultaría demasiado complejo que pueda convenirse la custodia compartida, agregando que estas situaciones se producen porque los padres utilizan a los hijos como instrumentos para causarse daño, dejando de lado la verdadera preocupación por los menores. Asimismo, manifestó cierta aprensión por el hecho que en una situación de conflicto, las mujeres puedan utilizar la regla supletoria que les asigna la custodia para entrabar el acuerdo sobre cuidado compartido.
Terminó señalando que lo ideal es que se logre un acuerdo sobre cuidado compartido, pero sin olvidar la realidad nacional que demuestra que en el país existe un alto nivel de incumplimiento de la obligación de pago de alimentos. Asimismo, creía necesario para lograr un mejor desempeño de los jueces, recurrir a la capacitación de los mismos.
6.- Doña Verónica Gómez Ramírez, psicóloga, perito forense y perito judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago y el Ministerio Público.
Expuso sobre el llamado síndrome de alienación parental, señalando que se trataría de una patología psicojurídica que suele detectarse en los tribunales de familia, con motivo de las demandas presentadas por uno de los progenitores para tener una relación directa y regular con su hijo.
Señaló que diversos autores se habían referido a este tema, siendo el primero el psiquiatra norteamericano señor Richard Gardner, quien en 1985 lo definió como una alteración que surge casi exclusivamente durante las disputas por la custodia de un hijo. Su primera manifestación sería una verdadera campaña de denigración en contra de uno de los progenitores por parte de los hijos, la que no tendría justificación y que sería el resultado de una programación o lavado de cerebro del menor por parte del otro progenitor y a la que contribuye el hijo con sus propios aportes, dirigidos en contra de quien está orientada la alienación.
Explicó que se caracterizaba por:
a.- consistir en un rechazo o denigración hacia un progenitor que llega al nivel de campaña, de tal manera que no se trata de hechos ocasionales.b.- carecer de justificación por cuanto se trata de un discurso agresivo que no tiene una explicación razonable o que, al menos, guarde relación en magnitud con eventuales comportamientos del otro progenitor.c.- ser, en parte, el resultado de las influencias del progenitor no alienado.
Agregó que los criterios que se utilizaban para identificar este síndrome en los menores, se basaban en la concurrencia de los siguientes síntomas:
1.- Existencia de una campaña de injurias y desprestigio en contra de uno de los progenitores, como por ejemplo, acusarlo de que no proporciona ayuda económica porque no tiene interés en el menor. Si esta campaña se realiza en forma sistemática, el hijo termina internalizando la situación y se convence que ello es cierto, más aún, si no le resulta posible contrastar la situación en atención a que no tiene con el padre denigrado una relación regular y permanente.
2.- Explicaciones triviales o absurdas para no estar junto al padre alienado, como sostener que no le gusta la comida que le da, pero si le ofrecen la que es de su agrado, entonces deja de gustarle.
3.- Ausencia de ambivalencia en el rechazo que expresa el menor, el que suele estar presente en todas las relaciones significativas, es decir, solamente sienten rechazo por el padre alienado y nunca afecto, incluso ante expresiones de cariño del progenitor.
4.- Defensa leal y devota del progenitor alienador cuando está ausente.
5.- Ausencia del sentimiento de culpa, ya que no obstante el desprecio que manifiestan por el padre alienado, tratan de sacar provecho de éste sin experimentar culpa por ello.
6.- Pensamiento autónomo o independiente, ya que los menores tienden a señalar que las ideas de rechazo son espontáneas, es decir, que provienen exclusivamente de ellos. Esta situación los confunde y sostienen, por ejemplo, que han sido víctimas de abusos sexuales y con ello se interrumpe el régimen de visitas.
7.- Formación de escenarios prestados o imaginados, que suelen darse en los casos más graves de este síndrome. El niño imagina situaciones vividas sólo o con otros hermanos que resultan incoherentes.
8.- Extensión del rechazo al entorno del padre alienado.
Señaló que esta situación traía como consecuencia el alejamiento del menor del padre alienado, lo que en otras palabras, constituía una educación en el odio y una especie sutil de maltrato infantil.
Agregó que podían distinguirse distintos niveles en el desarrollo de este síndrome:
Leve: cuando el hijo muestra un pensamiento independiente apoyando al alienador, pues lo defiende cuando se encuentra ausente. No se aprecian aún situaciones imaginadas o escenarios prestados y la animosidad no se encuentra extendida. Explicó que esta situación podía superarse con la colaboración de los tribunales y el reconocimiento de los padres en el sentido que sus conflictos afectan a los hijos.
Moderado: en este nivel el hijo muestra habitualmente un pensamiento dependiente y apoya en forma puntual al alienador. Comienzan las denuncias y excusas que, habitualmente, coinciden con el régimen de visitas del progenitor alienado sin que el otro padre reconozca problemas de su parte en la relación y, por lo contrario, atribuyéndoselos al otro.
Severo: a estas alturas los hijos ya están implicados en las disputas paternas, no conservan una relación amistosa con ellos; toman partido a favor de uno y participan como aliados del alienador a quien defienden sin sentimientos de culpa. Se genera una campaña intensa de denigración y sentimientos de rechazo hacia el padre alienado. Se aprecia el fenómeno del pensador independiente y surgen los escenarios imaginados o prestados, además de extender el rechazo al entorno del progenitor objeto del rechazo. Surgen o pueden surgir, por una mala interpretación del padre alienador o una invención suya, las denuncias de abusos sexuales, lo que da lugar a la inmediata suspensión de las visitas y a la consiguiente judicialización del problema.
Agregó que este síndrome, que en apariencias no deja huellas, genera daños invisibles en el niño al que se le priva de la relación con el padre, menospreciando la importancia que este último tiene en su desarrollo.
Finalmente, señaló que de acuerdo a estudios realizados, el síndrome de alienación parental puede dar lugar a las siguientes consecuencias:
a.- Induce a los niños a desarrollar una depresión crónica o a vincularse más tarde con quien tengan relaciones de convivencia, en forma agresiva y descalificadora.b.- Da lugar a trastornos de identidad y de imagen y genera una baja autoestima pues estos menores crecen creyendo que sus padres no sienten afecto por ellos o que, incluso, abusaron de ellos.c.- Genera incapacidad para funcionar en un ambiente psicosocial normal.d.- Causa desesperación o sentimientos incontrolables de culpabilidad o aislamiento, o bien, da lugar a comportamientos hostiles, desorganización, alcoholismo, drogadicción e, incluso, pudiendo llegar al suicidio.
7.- Don Rodrigo García, vocero de la Organización “Papá Presente”.
Refiriéndose a las críticas formuladas en contra del psiquiatra señor Gardner, señaló que lo que correspondía era validar una información por su contenido y no por la condición de su autor, agregando que si no se abordaba el problema del síndrome de alienación parental, cada vez habría más denuncias falsas de abuso sexual ante los tribunales, lo que daría lugar a un importante daño porque entre las denuncias falsas, las veraces perderían credibilidad, dado que los jueces a los que les correspondiera revisar denuncias de esta especie sin mayor fundamento, tenderían a pensar que las verdaderas adolecerían del mismo vicio, por lo cual negar la existencia del síndrome, vendría, en último término, a amparar la pederastia.
Sostuvo que se trataba de una enfermedad moderna que, normalmente, surgía en los juicios de divorcio, con ocasión de las rupturas matrimoniales.
Ante una consulta relacionada con la posibilidad de que la atribución supletoria del cuidado a la madre, concebida como una forma de evitar la excesiva judicialización, incrementaría, en cambio, la ocurrencia del síndrome, contestó haciendo una referencia a la evolución de las leyes en el tiempo, señalando que, antiguamente, las leyes prohibían o permitían, sin dar más opción a las personas, por cuanto se pensaba que quien cometía una infracción debía ser sancionado en forma proporcional al daño causado, sin preocuparse de transformar al infractor o de rehabilitarlo. Actualmente, en cambio, las leyes ofrecerían incentivos para la observación de buenas prácticas y desincentivos para las malas. Por ello, creía que la atribución supletoria del cuidado del hijo a la madre, no debía incorporarse en el proyecto, porque no era efectivo que ello evitaría los juicios. Más aún, en tal esquema, el padre, desde el momento en que hay una prohibición implícita hacia él, deja de asumir responsabilidades.
Al respecto, distinguió distintos tipos de relación entre los progenitores, señalando los siguientes:
a.- Ninguno de los padres se interesa en la crianza de los hijos. En este caso, desde el momento que se incluye la atribución supletoria, solamente la madre estaría en falta en razón del abandono de los menores, en cambio, el padre no podría ser sancionado por esa razón ya que la ley lo eximiría de esa responsabilidad. Por lo contrario, si se estableciera la tuición compartida, ambos infringirían la ley.b.- Sólo uno de los padres manifiesta interés en la crianza. En este caso, dada la atribución supletoria, no se podría obligar al padre a participar en la crianza, salvo en lo que se refiere al aporte económico. Igualmente, si existiera la tuición compartida, los dos tendrían la obligación, existiendo una presión social hacia ellos.c.- Los dos desean asumir la crianza en forma exclusiva y alejar al otro. En este caso, de acuerdo a la legislación actual que consagra la atribución supletoria a la madre, el padre tiene fuertes incentivos para judicializar la relación a fin de obtener algún grado de participación en la crianza, sin arriesgar nada. La madre, a su vez, también tiene fuertes incentivos para acudir a tribunales a demandar alimentos o atribuir falsos abusos con el objeto de alejar al padre. Con el sistema de tuición que propone el proyecto, que discrimina al padre, éste mantendría su interés en recurrir a los tribunales, pero desaparecerían el de la madre. La tuición compartida sin discriminación, en cambio, llevaría a ambos padres a buscar una fórmula que conciliara sus posiciones y no a arriesgarse a perder lo que ya tendrían ante un juez, lo que, evidentemente, reduciría la aplicación del síndrome.d.- Los dos tienen interés en la crianza y buscan alcanzar directamente un acuerdo sobre la materia. En este caso, no tendría objeto la intervención judicial bajo ninguna de las hipótesis, sea la legislación vigente, lo que propone el proyecto o si se impusiera la tuición compartida.
A su parecer, lo ideal sería establecer un sistema de tuición compartida que no discriminara al padre y le permitiera participar en las tomas de decisiones relevantes respecto del hijo, como las siguientes:
1.- Residencia del menor y educación. Con el sistema vigente, el padre no tiene participación, correspondiendo las decisiones a la madre. Con el sistema compartido sin discriminación, la residencia y la educación se fijarían de común acuerdo, o bien, se mantendrían las condiciones existentes al momento de la separación.
2.- Tiempos que el menor pasa con cada progenitor. El sistema vigente es de mucha rigidez, ya que el hijo vive con la madre y visita al padre cuando ella lo permite. La proporción del tiempo con uno y otro progenitor es totalmente desigual, como se aprecia, por ejemplo, si el régimen de visitas fuera de un fin de semana por medio con el padre, lo que arrojaría un 86% con la madre y sólo un 14% con el padre. En el sistema compartido sin discriminación, se distribuirían los tiempos en base a un acuerdo, escuchando a los hijos y con recomendaciones de especialistas.
3.- Alimentos. Con el sistema vigente, el padre entrega dinero a la madre, la que no tiene que dar cuenta, siendo, por tanto, un aporte de libre disposición. Con el sistema compartido, los padres podrían efectuar pagos directos en la mayoría de los casos, lo que facilitaría su participación en la crianza del hijo, por medio de la educación, la salud y otros rubros.
4.- En el sistema compartido sin discriminación, uno de los padres podría apoyar al otro en forma solidaria en el caso de surgir imprevistos mayores respecto de los hijos.
5.- Patria potestad. Actualmente corresponde a quien tiene el cuidado persona. En el sistema de tuición compartida sin discriminación, la ejercerían ambos padres en forma conjunta.
6.- Defensa legal de los hijos. En el sistema de cuidado personal compartido sin discriminación, la defensa de los hijos correspondería a un curador ad litem.
Por último, en lo que se refiere a los beneficios para los hijos bajo el esquema vigente, en comparación con el sistema de cuidado personal compartido sin discriminación, resaltó los siguientes:
a.- Relación con los padres: bajo la normativa vigente, la situación los incentiva a judicializar la relación, siendo corrientes las acusaciones falsas pues dan lugar al alejamiento del cónyuge acusado y convierte a los hijos en verdaderos trofeos, lo que da lugar a que éstos sufran porque son obligados a tomar bando. En el sistema de cuidado personal compartido, por lo contrario, los progenitores se verían obligados a negociar con el consiguiente beneficio para los hijos por cuanto percibirían una mejor relación entre los padres.b.- Participación de cada padre: en el sistema vigente la madre participa y decide en la crianza, en tanto que el padre es solamente un alimentante a quien sólo se le permite visitar a sus hijos, los que son verdaderos prisioneros de la madre y están impedidos de tener una relación natural con el padre. En el sistema compartido sin discriminación, ambos padres participan y deciden sobre la crianza, independiente de si viven o no con los hijos, quienes se relacionan naturalmente con ellos.c.- Síndrome de alienación parental: producto del sistema vigente, existe un fuerte incentivo a la generación de este síndrome, el que causa un daño irreversible a los hijos, los que incuban una baja autoestima como consecuencia del alejamiento de uno de los progenitores. En el sistema compartido sin discriminación, en cambio, no existe la formación del síndrome y los hijos se sienten más seguros y felices y no experimentan culpa por la separación de los padres.d.- Defensa legal de los hijos: bajo el sistema vigente no se considera, de tal manera que los fallos judiciales benefician al progenitor con más derechos y no a los hijos. En el sistema compartido sin discriminación, los padres tienen iguales derechos y deberes y la defensa corresponde a un curador ad litem, de modo que los acuerdos judiciales los benefician directamente.
8.- Don Max Celedón Collins, empresario, ingeniero informático de la Universidad Santa María.
Señaló que la custodia o tuición compartida era un sistema de vida post-ruptura que permite a los hijos acceder y/o vivir con ambos padres, asumiendo estos últimos una repartición equitativa de derechos y deberes respecto de sus hijos.
Explicó que el Parlamento Europeo lo definía como aquel sistema familiar posterior a la ruptura matrimonial o de pareja, que, basado en el principio de la corresponsabilidad parental, permite a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos, pudiendo, en lo que a la residencia se refiere, vivir con cada uno de ellos durante lapsos sucesivos predeterminados.
Señaló que era un sistema reconocido legalmente por países como Estados Unidos ( 43 de sus 50 estados), Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Holanda, Australia, Bélgica y Brasil.
Indicó que los principios informadores del sistema, se encontraban en la corresponsabilidad parental, la igualdad parental y el derecho del niño a la coparentalidad, siendo el principio de la conciliación entre la vida familiar y el trabajo un nexo común a todos ellos.
Citó, en seguida, la opinión sustentada por el Parlamento Europeo en el sentido que el padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en el desarrollo y educación del menor, y al Comité del Consejo de Ministros de Europa que, en 1984, sostuvo que “Las responsabilidades de los progenitores respecto de un hijo deben pertenecer conjuntamente a ambos.”.
Reiteró lo ya afirmado por los anteriores exponentes, en el sentido de que el régimen de cuidado personal compartido, se encontraba amparado en distintos instrumentos internacionales como eran la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Procedió, luego, a desvirtuar algunos mitos formados con ocasión de la aplicación de este sistema.
1° El problema que crearía la alternancia domiciliaria. Recalcó que la vivienda no era más que uno de los aspectos del régimen, señalando que en los Estados Unidos se reconocía la igualdad de derechos sobre educación, salud, religión y lugar único de residencia de los menores. También podían ambos padres, según el mecanismo adoptado, ejercer el cuidado personal alternando el domicilio según un plan de coparentalidad inscrito en tribunales. En el caso alemán se reconocía el modelo de anidación, en virtud del cual ambos padres rotaban en torno a un domicilio que pertenece a los hijos.
2° El segundo mito sería que la aplicación de este régimen daría lugar a una excesiva judicialización.
Al respecto, indicó que en los Estados Unidos la custodia compartida física en el caso de separaciones se utiliza ampliamente, alcanzando entre el 30% y el 50% del total de niños. Agregó que en los casos de Austria, Francia y Brasil la judicialización se había reducido en un 25%, ello en razón de no existir regla de atribución supletoria, lo que inducía a los padres a dirimir sus diferencias en la etapa de mediación. Asimismo, al aumentar la participación integral de los padres en el proceso formativo, las causas por alimentos se reducían hasta en un 50%, incluso, según antecedentes, en Francia, Inglaterra y Alemania, luego de veinte años de aplicación del sistema compartido, se apreciaba una reducción de pensiones alimenticias impagas.
3° El tercer mito sostiene que el cuidado personal compartido generaría inestabilidad y perjuicios en los menores porque los obligaría a adaptarse a dos hogares con normas no necesariamente iguales.
Al respecto, indicó que si bien ello podía darse, las ventajas del sistema eran superiores por cuanto no existían en estos casos padres periféricos, mejoraba la autoestima del menor al ver a ambos padres participar en su vida, se genera un sentimiento de integración en nuevas familias y menos problemas de lealtades entre ambas y permite que exista un buen modelo de roles parentales y respeto entre géneros.
4° El cuarto mito sostiene que podría establecerse un régimen de cuidado personal compartido sin igualdad parental y que este sistema sería contrario a los derechos de la mujer.
Sobre este punto recordó que el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, disponía que los Estados Parte deben asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos, debiendo en todos los casos ser primordial la consideración de los intereses del niño. La igualación de derechos y deberes frente a los hijos, permitiría una mejor relación de las mujeres con el mundo laboral, toda vez que los empleadores suelen asociar a la mujer con la amenaza latente que representa el rol de madre para el ejercicio eficaz del trabajo.
9.- Don Ignacio Schiappacasse Bofill, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción.
Señaló que la normativa vigente comenzaba por lo que debiera ser la norma supletoria en caso de desacuerdo de los padres, es decir, entregaba el cuidado personal del menor a la madre, estableciendo la posibilidad del acuerdo que permite alterar esa regla en el segundo inciso. El proyecto aprobado por la Comisión de Familia no hacía otra cosa más que alterar ese orden, por lo que los padres seguirán dependiendo de la voluntad de las madres.
Explicó que las indicaciones del Ejecutivo aprobadas en la Comisión de Familia mantenían la citada atribución supletoria basándose en tres premisas, carentes de sustento empírico o legal:
1° Las madres, de acuerdo a la realidad nacional, serían las que más tiempo destinan al cuidado de los hijos y del hogar.
Esta premisa respondería a una visión proveniente del siglo XIX y no a la realidad actual que sería muy diferente. Agregó que precisamente la atribución supletoria a favor de la madre sería la razón por la cual, en muchos casos, aparece ésta con mayor dedicación de tiempo en el cuidado de los hijos.
Sostuvo que la normativa vigente entregaba el cuidado personal a la madre, sin mayor análisis y sin considerar el interés superior del menor; no se tomaban en cuenta los profundos cambios sociales experimentados por la sociedad, en la que existe una mayor integración de la mujer en el mercado laboral, lo que se traduce en que, en muchas oportunidades, los menores queden a cargo de terceras personas, como son las asesoras del hogar; tampoco se atendía, en la indicación del Ejecutivo, a otro hecho de la realidad como sería la circunstancia de que los padres de hoy son mucho más participativos en la crianza y educación de los hijos que los de antaño.
A su parecer, no se atendía a la evidencia empírica internacional que demostraba que el cuidado personal compartido y la corresponsabilidad parental, hacía que los padres tendieran a participar más en la crianza, disminuyendo así la incidencia en el incumplimiento de las obligaciones alimenticias.
2° En cuanto a la afirmación de que no reconocer la atribución supletoria a favor de la madre, implicaba una inmediata judicialización con el consiguiente trauma para los hijos, señaló que la evidencia demostraba justo lo contrario, por cuanto era la referida atribución supletoria la que daba lugar a las causas, como lo demostraban las casi cuarenta mil demandas sobre relación directa y regular abiertas durante el año 2010. La igualdad parental disminuía la judicialización ya que potenciaba los acuerdos durante la etapa de la mediación, como lo demostraba la reducción de juicios de alimentos y visitas hasta en un 25% en países que la aplicaban como Brasil, Austria y Francia. En Chile, en cambio, la mediación familiar, en la mayoría de los casos, no alcanzaba sus objetivos.
3° En lo que se refería a la opinión que indica que las relaciones y circunstancias familiares son tan diversas que no podrían justificar el sistema del cuidado personal compartido como regla supletoria, señaló que al respecto cabría preguntarse por qué tantos países, vale decir, Estados Unidos en 43 de sus 50 estados, Francia, Alemania, Austria, Suecia, España y Brasil la han establecido como modelo preferente post ruptura.
Señaló que el sistema del cuidado personal compartido era el único que cumplía con los tres principios de corresponsabilidad parental, igualdad parental y derecho a la coparentalidad.
Explicó que de acuerdo a estudios efectuados, los padres cumplen en un alto grado el pago de pensiones alimenticias y su régimen de visitas, cuando perciben que mantienen cierto grado de autoridad parental, por lo contrario, las madres, después de la ruptura, suelen limitar el rol de éstos en la crianza de los hijos. La pérdida del sentido de la autoridad paterna se explicaría porque los padres consideran que el sistema legal y las condiciones del divorcio son injustos con ellos.
Sostuvo que la mantención de la atribución supletoria a favor de la mujer, sin un mayor análisis, constituía una discriminación en contra del género masculino, como lo demostraba el hecho de reconocer idoneidad y aptitud al padre para ejercer el cuidado cuando se mantenía afectivamente al lado de la madre, aptitud que se perdía arbitrariamente como consecuencia del término de la relación.
Criticó, asimismo, imponer el sistema del cuidado personal compartido como sanción, por cuanto ello desconocía la naturaleza misma del tal régimen, el que parte del supuesto del entendimiento entre los padres.
Compartió, igualmente, las observaciones de constitucionalidad formuladas por la juez señora Negroni.
Recordó que el divorcio supone una crisis que debe tratar de superarse mediante un cambio, no obstante lo cual debe preservarse la estructura triangular que toda familia conlleva. Por ello no puede confundirse la separación de los padres con la de padres e hijos, por cuanto en este último caso se estaría perjudicando a los menores, al condenarlos a crecer sin una referencia a ambos progenitores, lo que se traducirá en una carga emocional de consecuencias impredecibles. Esto último sería lo que ocurriría a diario en el país, al separar injustamente a los niños de sus padres con la secuela de perjuicios emocionales y psicológicos irreparables para el menor.
A su juicio, el proyecto olvidaba la regla primordial al respecto, cual era la de responder a la pregunta que es lo mejor para el niño, y, por lo mismo, de no haber acuerdo entre los padres, debería recurrirse a la ayuda de un tercero.
VI.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
Durante el análisis del texto propuesto por la Comisión de Familia, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:
Artículo 1°
Este artículo introduce diversas modificaciones en el Código Civil.
Número 1.-
La primera modificación afecta el artículo 222, norma que dispone que los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.
Su inciso segundo agrega que la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades.
La Comisión de Familia intercala un inciso segundo en este artículo del siguiente tenor:
“Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos e hijas y velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres actuarán de común acuerdo en las decisiones relacionadas con el cuidado personal, su crianza y educación, y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo o hija tiene de ambos padres o de su entorno familiar.”.
Los Diputados señora Saa y señores Burgos, Ceroni, Díaz, Harboe, Rivas y Walker presentaron una indicación para sustituir el artículo 222 del Código por el siguiente:
“La preocupación fundamental de los padres es el interés superior de su hija o hija, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades. Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a su hijo o hija y velar por el cumplimiento de sus derechos, en especial, por su integridad física y psíquica.
La responsabilidad parental comprende los siguientes derechos y deberes respecto del hijo o hija:
1° La adopción de decisiones de importancia relativas al hijo o hija, entendiéndose por tales aquéllas que inciden, de forma significativa, en su vida futura;
2° Cuidado personal;
3° Relación directa y regular en caso de no ejercerse por uno de los padres el cuidado personal;
4° Educación y establecimiento;
5° Alimentos;
6° Corrección;
7° Administración de sus bienes;
8° Representación legal.
Ambos padres ejercerán la responsabilidad parental de su hija o hija no emancipado conforme a los principios de igualdad parental y corresponsabilidad, procurando, asimismo, conciliar la vida familiar y laboral. En el ejercicio de dicha responsabilidad velarán por el interés superior de su hijo o hija, su derecho a ser oído, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y demás parientes cercanos, y a desarrollarse en compañía de sus hermanos y hermanas.
Si el hijo o hija ha sido reconocido por uno de sus padres, corresponderá a éste el ejercicio de la responsabilidad parental. Si el hijo o hija no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez y ejercerá las funciones que las leyes le encomienden, conforme a lo establecido en el inciso primero de este artículo.”.
El Diputado señor Díaz señaló que esta indicación perfeccionaba el artículo 222 con el propósito de adecuarlo a los tiempos actuales, agregando el Diputado señor Burgos que la modificación acentuaba el hecho de que la preocupación fundamental de los padres era el interés superior del hijo, aunque tenía claro que el Título IX del Código Civil, sobre obligaciones y derechos entre padres e hijos y del que formaba parte esta norma, sería objeto posteriormente de una revisión profunda, razón por la que entendía que el Ejecutivo no había presentado indicación alguna a este texto.
Los representantes el Ejecutivo se mostraron contrarios tanto a la indicación como al texto propuesto por la Comisión de Familia, toda vez que, según señalaron, las indicaciones que el Ejecutivo presentaba a las otras disposiciones del proyecto, las hacían innecesarias y redundantes.
Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos (2 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señores Burgos y Díaz. En contra lo hicieron los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián Monckeberg y Squella. Se abstuvo la Diputada señora Turres.
Puesta en votación la propuesta de la Comisión de Familia, se la rechazó por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señoras Saa y Turres y señores Burgos, Cardemil, Díaz, Eluchans, Cristián Monckeberg y Squella.
Número 2.-
Sustituye el artículo 225, norma que señala que si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.
Su inciso segundo agrega que no obstante, mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Su inciso tercero agrega que en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Su inciso cuarto añade que mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.
La Comisión de Familia propone sustituir este artículo por el siguiente:
““Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas corresponda al padre, a la madre o a ambos en conjunto. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
A falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas menores.
En todo caso, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo o hija mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres. El padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
Velando por el interés superior del hijo o hija, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre o madre custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hija, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realice denuncias o demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
El cuidado personal compartido, acordado por las partes o decretado judicialmente, es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.
El hijo o hija sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso primero, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo o hija no reside habitualmente , a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
El Ejecutivo presentó la siguiente indicación para sustituir este artículo:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga indispensable, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar su decisión o la aprobación del acuerdo señalado en el inciso primero, en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
La propuesta del Ejecutivo, que acoge gran parte de las sugerencias emitidas en el transcurso de las intervenciones de los invitados, solamente fue objeto de tres modificaciones:
la primera para sustituir en el inciso quinto la expresión “indispensable” por “conveniente”, concordando con la opinión de la ministra señora Letelier en el sentido de flexibilizar esta disposición;
la segunda para intercalar en el inciso sexto, entre las palabras “fundar” y “ su decisión” el término “ exclusivamente”, sugerencia formulada por el Diputado señor Squella con el objeto de que entre los fundamentos que tenga el juez en cuenta para resolver, pueda también considerar el factor económico, y
la tercera para suprimir en el mismo inciso sexto las expresiones “ o la aprobación del acuerdo señalado en el inciso primero”, por cuanto ello significaba que también debería el juez dar su aprobación al acuerdo a que las partes arribaran sin intervención judicial.
Cerrado el debate, se acogió la indicación del Ejecutivo, conjuntamente con las modificaciones señaladas, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señoras Saa y Turres y señores Burgos, Caldemil, Díaz, Eluchans, Cristián Monckeberg y Squella.
Número 3.-
La Comisión de Familia propuso derogar el artículo 228, norma que señala que la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.
No se produjo debate, aprobándose la propuesta por unanimidad, con los votos de los Diputados señoras Saa y Turres y señores Burgos, Caldemil, Díaz, Eluchans, Cristián Monckeberg y Squella.
Número 4.-
Modifica el artículo 229, norma que señala que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Su inciso segundo agrega que se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.
La Comisión de Familia propone intercalar en este artículo los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual segundo a ser cuarto:
“Relación directa y regular es aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del menor.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.”.
El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado, en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo. Cada vez que se haga referencia a la relación directa y regular se está haciendo referencia a la relación directa, regular y personal que se señala en este artículo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.”.
La Diputada señora Turres objetó el orden de los incisos, sosteniendo que el que figura como segundo, debería ubicarse al final, por cuanto antes de establecer las causales de suspensión del derecho de los padres no custodios a mantener una relación directa, regular y personal con el hijo, debería precisarse en qué consiste este tipo de relación y el rol que compete al juez en esta materia.
Asimismo, la Comisión estimó innecesarias las expresiones contenidas en el inciso tercero que figuran después del último punto seguido.
Cerrado el debate, se aprobó la indicación del Ejecutivo con las dos correcciones señaladas, por unanimidad, con los votos de los Diputados señoras Saa y Turres y señores Cardemil, Díaz, Eluchans, Harboe, Cristián Monckeberg y Squella.
Número 5.-
Modifica el artículo 244, disposición que establece que la patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento.
Su inciso segundo agrega que a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.
Su inciso tercero añade que, en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero.
Su inciso cuarto señala que en defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los padres.
La Comisión de Familia propuso dos modificaciones a este artículo:
1.- por su letra a) sustituye el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción de acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
La propuesta, que cambia la regla supletoria sobre la materia, se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos. Participaron en la votación los Diputados señoras Saa y Turres y señores Cardemil, Díaz, Eluchans, Harboe, Cristián Monckeberg y Squella.
2.- por su letra b) agrega un inciso final del siguiente tenor:
“ En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se presume que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo que la ley disponga algo distinto.”.
La Diputada señora Turres argumentó que las dificultades que surgen entre los padres que ejercen en forma conjunta la patria potestad, se derivan precisamente de los actos que ejecuta uno solo de ellos, razón por la cual no le parecía del todo conveniente establecer una presunción como la propuesta.
Los representantes del Ejecutivo reconocieron que el establecimiento de una presunción como la propuesta no estaba exenta de riesgos, pero que, en todo caso, era preferible a la situación actual, en que todos los actos que se ejecuten, requieren el concurso de ambos progenitores. Así sucedía, por ejemplo, con el hecho de matricular al hijo en un colegio. No obstante, precisaron que las limitaciones para la administración y disposición de los bienes del hijo mantenían plena vigencia.
Aprobada en un principio esta letra, fue objeto luego de una revisión, haciendo presente la Diputada señora Turres una aparente contradicción entre la nueva regla supletoria acerca del ejercicio de la patria potestad establecida en este artículo y el inciso primero del artículo 245, que dispone que si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquél que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, solución que dejaría fuera la posibilidad del ejercicio conjunto.
Al efecto, se hizo presente que las modificaciones que se introducían en ambos incisos del artículo 245 por el número 6 del texto aprobado por la Comisión de Familia, permitían el ejercicio conjunto de esa potestad, ya sea por acuerdo de las partes o por resolución judicial
El Diputado señor Cristián Monckeberg, recogiendo la primera inquietud manifestada por la Diputada señora Turres, acerca de la presunción establecida en el nuevo inciso final que se agregaba al artículo 244 por esta letra, señaló que si bien contemplaba la ley recaudos para los efectos de la disposición de los bienes raíces del hijo, como era, por ejemplo, la necesidad de contar con autorización judicial, no los contemplaba para la enajenación de los bienes muebles, entre los cuales podría haberlos de valor significativo, como sería el caso de las acciones. Por otra parte, no encontraba que tuviera mucho sentido autorizar el ejercicio conjunto de la patria potestad y, en forma paralela, señalar que los actos que realice uno de los padres en ese ejercicio conjunto, se presumirán autorizados por el otro. Asimismo, no creía que la situación descrita tuviera efectos prácticos, ya que en el caso de las instituciones financieras, lo más seguro sería que para cualquier operación se exigiera la comparecencia de ambos progenitores.
El Diputado señor Squella creyó necesario se exigiera, en todo caso, la comparecencia de ambos padres en la realización de actos de cierta relevancia, como podría ser la enajenación y gravamen de bienes inmuebles del menor, y la Diputada señora Turres alertó acerca de posibles riesgos para los intereses del hijo, ya que siempre podría haber posturas diferentes entre ambos padres al momento de adoptar decisiones vinculadas con el patrimonio del menor.
A fin de resolver las dudas que planteaba esta letra, se presentaron las siguientes indicaciones:
1° La de los Diputados señora Turres y señor Squella para agregar el siguiente inciso final:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres tendrán de consuno el derecho legal de goce y administración de los bienes del hijo, conforme a lo dispuesto en los artículos 250 a 259. Si fueren muchos los bienes del hijo, podrán dividir la administración por decisión o aprobación judicial. Sólo podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron los alcances de esta propuesta señalando que ella apuntaba a proteger, en el marco del ejercicio conjunto de la patria potestad, los intereses del hijo. Agregaron que se establecían las restricciones de este ejercicio en función de la cuantía o la naturaleza de los bienes comprometidos, permitiendo la actuación indistinta sólo en cuestiones de la vida cotidiana que no menoscabaran los derechos del hijo ni le impusieran obligaciones. Agregaron que se trataba de una fórmula similar a la establecida en el Código Civil en lo referente a la administración de tutores y curadores. De acuerdo a esta propuesta, los actos de relevancia como la enajenación de bienes del hijo, la administración e inversión de un capital, la contratación de un préstamo o la sumisión a intervenciones quirúrgicas delicadas, requerirían una actuación conjunta, pero la apertura de una cuenta de ahorros o la matrícula en algún colegio admitiría la actuación indistinta.
El Diputado señor Harboe objetó esta propuesta por cuanto no se establecían criterios para determinar cuando habría que entender que los bienes del hijo eran muchos, caso en el cual podría dividirse la administración por decisión o aprobación judicial. Lo anterior, significaba que en el ejercicio de la patria potestad podría iniciarse un juicio para determinar la parte del patrimonio que podría administrar cada padre, caso en el cual podrían verse afectadas las normas sobe patria potestad. Dijo ser partidario de no condicionar la posibilidad de dividir la administración a la cantidad de bienes del hijo, permitiéndola en términos generales, ya sea por acuerdo de las partes o por decisión judicial.
La Diputada señora Turres hizo notar lo relativo de los términos “muchos bienes” ya que dependerá de la situación de cada familia y deberá el juez efectuar la valoración correspondiente.
2° Los Diputados señora Saa y señores Burgos y Harboe propusieron sustituir el inciso final por el siguiente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres tendrán de consuno el derecho legal de goce y administración de los bienes del hijo, conforme a lo dispuesto en los artículos 250 a 259. Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de uno o ambos padres, se podrá dividir la administración por decisión o aprobación judicial. Sólo podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que parecía necesario efectuar una distinción entre el goce y la administración como atributos de la patria potestad, por una parte, y la representación legal, por la otra, ya que mientras las primeras se ejercen conjuntamente, la última puede recaer en el padre o la madre, indistintamente.
El Diputado señor Eluchans sostuvo que en tal caso bastaría con precisar que la representación legal se puede ejercer en forma individual y, en lo demás, debe actuarse en forma conjunta. Además de lo anterior, entendía que conforme lo establecía el inciso primero del artículo 244, los padres podían acordar dividir la administración de los bienes del hijo, como también podría lograrse ésta por la vía judicial, de tal manera que no parecía necesario tratar este tema en el inciso que se propone.
3° De acuerdo a lo anterior, el Diputado señor Eluchans presentó una tercera indicación del siguiente tenor:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
Los Diputados señores Harboe y Díaz insistieron en la necesidad de que el acuerdo sobre división de la administración de los bienes del hijo sea sometido a la aprobación judicial, como una forma de resguardar mejor los bienes del menor, recordando que la división de la administración constituye una excepción a la regla general y parece del todo conveniente la intervención de un tercero imparcial en su autorización.
Finalmente, ante la insistencia de algunos Diputados de contemplar la facultad del juez de dividir la administración de los bienes del hijo, el Diputado señor Squella presentó una cuarta indicación para reemplazar el inciso tercero:
“En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, radicarlo en uno solo de los padres o dividir la administración si la ejercieren conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
Explicó que resultaba necesario admitir la división de la administración, toda vez que la regla supletoria aprobada, que dispone que a falta de acuerdo, la patria potestad debe ser ejercida conjuntamente por ambos padres, hacía conveniente contar con un mecanismo que flexibilizara y simplificara la administración, como era la división de ella.
Finalmente, los representantes del Ejecutivo, atendiendo a que el parecer mayoritario de la Comisión había sido no establecer en este artículo la posibilidad de dividir la administración, ya sea por acuerdo de los padres o decisión judicial, en el ejercicio de la patria potestad, sugirieron una nueva redacción que solamente hacía referencia a un aspecto que debía necesariamente explicitarse, como era otorgar a los padres la facultad de actuar indistintamente cuando representaran legalmente al hijo, en la medida que no menoscabaran sus derechos ni le impusieran obligaciones.
Esta redacción fue la siguiente:
“Para agregar en el artículo 244 el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
a) “En todo caso, en el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
b) Eliminar en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, la frase “En todo caso”.
Explicaron que con ello se quería resolver el problema que se presentaba con la apertura de cuentas de ahorro, en que se requería la intervención del padre, la que solía encontrarse dificultada por las obligaciones laborales que pesan sobre él y que la madre no puede subsanar por no ser la titular de la patria potestad.
Señalaron que se había optado por incluir esta propuesta como inciso tercero y no final, por parecer más ordenado regular en primer lugar, la forma en que se ejerce la patria potestad conjunta, para, en seguida, establecer la posibilidad de que el juez altere esa forma de ejercicio. La propuesta sólo difería de la indicación del Diputado señor Eluchans, en que se la incluía en el inciso tercero y no en el final.
Acorde con lo señalado, el Diputado señor Eluchans procedió al retiro de su indicación y, conjuntamente con los Diputados señores Cardemil y Harboe, formalizó la sugerencia del Ejecutivo en la siguiente indicación:
“Para intercalar el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto, a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
Se aprobó la indicación por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Eluchans, Harboe y Squella.
Se retiraron, asimismo, las demás indicaciones presentadas a este número a lo largo del debate.
Número 6.-
Modifica el artículo 245, disposición que señala que si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquél que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, de conformidad al artículo 225.
Su inciso segundo agrega que sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.
La Comisión de Familia planteó dos modificaciones a este artículo:
Por la primera propuso agregar en el inciso primero, después de la palabra “hijo,” las expresiones “hija, o ambos”.
Por la segunda agregó en el inciso segundo, a continuación de la palabra “padre”, los términos “o a ambos”.
Ante las objeciones formuladas por la Diputada señora Turres, en el sentido que la redacción del inciso primero, que entregaba la patria potestad al padre que tuviera la tuición del hijo, impediría que en el caso de estar ambos padres separados, pudiera ejercerse en forma conjunta la patria potestad, lo que además contradecía lo acordado respecto del artículo 244, la Diputada señora Saa hizo presente que la modificación que se introducía por este número en el inciso primero de este artículo, subsanaba la observación de la Diputada señora Turres, toda vez que permitía, ya sea por acuerdo o por decisión judicial, atribuir el ejercicio de la patria potestad al otro padre o a ambos.
Los representantes del Ejecutivo objetaron la inclusión del término “hija” en este artículo, toda vez que de acuerdo a la definición establecida en el artículo 25 del Código Civil, el término “hijo” tenía una connotación genérica, comprensiva de ambos sexos, opinión reforzada por el Diputado señor Squella, quien hizo ver lo inconveniente de que en algunos textos legales se dé a la palabra “hijo” un alcance genérico y en otros se efectúe la distinción entre hijos e hijas, agregando el Diputado señor Harboe, que la incorporación de la palabra “hija” en este artículo, podría interpretarse como que si en las leyes especiales no se sigue igual criterio de diferenciación de género, éstas sólo serían aplicables a los hijos varones, opinión que secundó el Diputado señor Eluchans, argumentando la inconveniencia de efectuar estas distinciones, a fin de no desarmonizar las disposiciones del Código.
Al respecto, la Comisión, por mayoría de votos (4 votos a favor y 1 abstención), acordó eliminar la expresión “hija” tanto en este número como en el número 4. Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Harboe, Cristián Monckeberg y Squella. Se abstuvo el Diputado señor Díaz.
Los Diputados señora Turres y señor Squella presentaron una indicación para sustituir este número por el siguiente:
“Modifícase el artículo 245 en la forma que se señala:
a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del término “hijo”, los vocablos “o por ambos”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Por mutuo acuerdo los padres podrán atribuirse conjuntamente la patria potestad sobre los hijos. Sin embargo, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, el juez podrá modificar esta decisión atribuyendo al otro padre la patria potestad o radicándola en uno solo de ellos, si la ejercieren conjuntamente. Se aplicará a este acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripciones previstas en el artículo precedente. Igualmente, se aplicarán las reglas sobre ejercicio conjunto de la patria potestad del inciso final del artículo precedente.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron los fundamentos de esta indicación, señalando que mediante la letra a) se perfeccionaba la redacción propuesta por la Comisión de Familia y, por la letra b), se pretendía que pudiera acordarse el ejercicio conjunto de la patria potestad aunque los padres se encontraran separados y solamente uno de ellos tuviera la tuición del hijo. Por último, se buscaba regular el ejercicio de la patria potestad en términos similares a los que establecía el artículo 244 para la tuición, en el caso en que los padres permanecen juntos.
Agregaron que este artículo sería una derivación del artículo 225, el que hace primar el acuerdo de los padres en materia del cuidado personal de los hijos, en los casos que se encuentren separados.
La Diputada señora Turres recordó que en el caso de las modificaciones introducidas al artículo 244 en materia de patria potestad, primaba el acuerdo de los padres y a falta de éste, la decisión judicial, cuando ambos padres permanecían juntos. Respecto de este artículo, en cambio, se alteraba dicha lógica, toda vez que la patria potestad correspondía al padre que tuviera la tuición del menor. Al respecto, se mostró partidaria de priorizar el acuerdo paterno también en el caso de estar los progenitores separados, correspondiendo, a falta de dicho acuerdo, la patria potestad al que tuviera el cuidado personal y, de mantenerse las divergencias, acudir a la decisión judicial.
Ante la observación del Diputado señor Squella, en el sentido de haber una diferencia en lo que se refiere a la regulación del cuidado personal y del ejercicio de la patria potestad cuando los padres están separados, ya que en el primer caso, conforme al artículo 225, la regla supletoria atribuiría el cuidado a la madre; en el segundo, dicha regla permitiría que el ejercicio de la patria potestad fuera conjunto, los representantes del Ejecutivo explicaron que por medio de la modificación que se introducía al inciso segundo de este artículo, se permitía a los padres acordar el ejercicio conjunto de la patria potestad aunque sólo uno de ellos tuviera el cuidado personal. Insistieron en la conveniencia que el juez pueda modificar el acuerdo paterno, agregando que siempre actuará a petición de parte, la que podrá fundarse, por ejemplo, en un inadecuado funcionamiento del ejercicio conjunto de la patria potestad.
El Diputado señor Burgos señaló que si los padres pueden atribuirse el ejercicio conjunto de la patria potestad sobre los hijos, no tendría sentido la intervención judicial, toda vez que por la misma vía convencional podrían dejar sin efecto el acuerdo, situación distinta a la que se produce cuando el ejercicio conjunto de la patria potestad es una derivación de la tuición compartida, opinión que la Diputada señora Saa precisó señalando que la intervención judicial debería tener cabida solamente en los casos de ejercicio conjunto de la patria potestad.
Los representantes del Ejecutivo sugirieron agregar en el inciso primero, a continuación de la palabra “hijo” los términos “ o por ambos”; agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra “padre”, las expresiones “ o a ambos”, y añadir un inciso final del siguiente tenor:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Explicaron los alcances de su propuesta, señalando ser partidarios de mantener el inciso segundo de este artículo en los términos propuestos por la Comisión de Familia, es decir, se podrá modificar la regla general contenida en el inciso primero y , conforme a la modificación que se le introduce, permitir que la patria potestad sea ejercida por quien tiene el cuidado personal del menor o que se ejerza en forma compartida. Este inciso segundo permitiría que tanto por la vía convencional como por la judicial no sólo pueda atribuirse al otro padre la patria potestad sino que a ambos conjuntamente. Además, mediante el nuevo inciso tercero que se agrega, se haría aplicable a este ejercicio, la regla relativa a la representación legal que se incorporó en el artículo 244.
Ante la observación del Diputado señor Burgos acerca de que conforme a esa propuesta, el ejercicio conjunto de la patria potestad podría originarse tanto en el acuerdo de los padres como en una decisión judicial o derivarse de la regla supletoria que permite ejercer la tuición compartida, el Diputado señor Eluchans criticó tal solución ya que, a su juicio, no correspondería que el juez atribuyera el ejercicio compartido de la patria potestad, porque al igual que en el caso del cuidado personal, debe haber acuerdo entre los padres no pudiendo éste imponerse en forma coercitiva.
Los representantes del Ejecutivo insistieron en su propuesta porque nada impediría que en el transcurso de un juicio, los padres alcanzaran un acuerdo en tal sentido, limitándose el juez a ratificarlo, sin que ello signifique una imposición contraria a la voluntad de los progenitores.
El Diputado señor Eluchans señaló que en materia de cuidado compartido sólo existe una alternativa: a) que haya acuerdo entre las partes, caso en el cual no se requiere intervención judicial, o b) que se establezca en virtud de una decisión judicial. En base a ello, propuso la siguiente redacción para sustituir el inciso final del artículo 245:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Además, por acuerdo de los padres, fundado en el interés personal del niño, podrá atribuirse a ambos padres en forma compartida Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
El Diputado señor Harboe señaló que la propuesta del Diputado señor Eluchans no se colocaba en la situación de que en el curso de un juicio, los padres pudieran llegar a un acuerdo acerca del ejercicio conjunto de la patria potestad, el que debería ser aprobado o ratificado por el juez. De aquí, entonces, que teniendo el acuerdo de ejercicio conjunto un origen puramente consensual y no judicial, pero que sin perjuicio de ello, podría alcanzarse en el transcurso de un juicio, la expresión “sentencia” que se emplea en la propuesta sería incorrecta, porque el juez habrá de ratificar o aprobar ese acuerdo en virtud de una resolución judicial, término que sería el correcto.
El Diputado señor Burgos observó que la propuesta no incluía otra de las hipótesis que podrían darse en estos casos y que era la posibilidad de que por acuerdo de los padres o resolución judicial, se radicara la patria potestad en uno solo de ellos, si la ejercieran conjuntamente.
Finalmente, se acogió la propuesta del Diputado señor Eluchans con las dos correcciones mencionadas, quedando su texto como sigue:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, fundado en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”
Asimismo, los Diputados señora Turres y señores Cardemil, Eluchans y Squella presentaron una indicación para acoger en parte la sugerencia del Ejecutivo, la que es del siguiente tenor:
a) Agregar en el inciso primero del artículo 245, a continuación del término “hijo”, las expresiones “ o por ambos”.
b) Agregar el siguiente inciso final:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Cerrado el debate, se aprobaron ambas indicaciones por mayoría de votos ( 8 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón, Cardemil, Ceroni, Eluchans, Harboe y Squella. Se abstuvo el Diputado señor Schilling.
Artículo 2°.-
El texto de la Comisión de Familia introduce una modificación en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley de Menores, disposición que en su inciso primero exige denunciar los hechos constitutivos de maltrato de menores a aquellos que en conformidad a las reglas generales del Código Procesal Penal estuvieren obligados a hacerlo, haciendo aplicables la misma obligación y sanciones a los maestros y a otras personas encargadas de la educación de los menores.
En su inciso segundo, sanciona al que se negare a proporcionar a los funcionarios que establece la mencionada ley datos o informes acerca de un menor o que los falseare, o que en cualquiera otra forma dificultare su acción, con prisión en su grado mínimo, conmutable en multa de un quinto de unidad tributaria mensual por cada día de prisión. Si el autor de esta falta fuere un funcionario público, podrá ser, además, suspendido de su cargo hasta por un mes.
En su inciso tercero, dispone que el que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las resoluciones que determinan el ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil, será apremiado en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, establece que en igual apremio incurrirá el que retuviese especies del menor o se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal.
La modificación consiste en intercalar, en el inciso tercero del artículo entre las locuciones “Civil,” y “será apremiado” la frase “sea incumpliendo el régimen comunicacional establecido a su favor o impidiendo que este se verifique”.
El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:
“Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 6º del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Justicia, de 2000:
1) Introdúcese el siguiente artículo 40, nuevo:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso 3º, 229 y 242, inciso 2º del Código Civil, y de toda otra norma en que se requiera la aplicación del interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo; y,
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de 14 años.”.
2) Introdúcese el siguiente artículo 40 bis, nuevo:
“Artículo 40 bis.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la Ley 19.947, de 2004, y de los artículos 106 y 111 de la Ley 19.968, de 2004, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle un bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de 14 años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades de los hijos y los padres; y,
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.”.
Cuestión previa.-
Este artículo, en virtud del cual la Comisión de Familia propone modificar una norma de la Ley de Menores y, a su vez, el Ejecutivo sustituye para agregar dos nuevas disposiciones en esa misma ley, dio lugar en forma previa a su análisis, a un debate acerca de la conveniencia de introducir tales modificaciones, dado que la citada ley estaba siendo objeto de un acabado estudio para reformarla en su totalidad.
Al efecto, el Diputado señor Burgos planteó como más apropiado incorporar en el mismo Código Civil aquellas disposiciones que resulten indispensables para concretar o complementar las modificaciones que se proponen para ese Código, dejando las demás para ser discutidas una vez que se inicie la tramitación legislativa de la reforma a la Ley de Menores.
La Diputada señora Turres observó que los nuevos artículos que la indicación del Ejecutivo agrega a esta ley, son absolutamente necesarios para complementar las modificaciones que se plantean al Código, toda vez que establecen pautas obligatorias que los jueces deben considerar a la hora de aprobar el régimen del cuidado personal compartido.
El Diputado señor Calderón estimó que las disposiciones que se pretendía incorporar en la Ley de Menores mediante los artículos 40 y 40 bis, no eran de carácter procesal sino sustantivo y, por lo mismo, deberían incorporarse en el Código Civil.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que se había optado por mantener el espíritu del Código Civil, en el sentido de que sus normas se limiten a los conceptos generales, dejando los criterios de aplicación judicial para las respectivas leyes especiales. Agregaron que tal había sido el parecer de los jueces y abogados que habían participado en la elaboración de esta iniciativa, los que siempre sostuvieron que los factores para determinar el interés superior del hijo y para aprobar el régimen del cuidado personal compartido, deberían consagrarse en la Ley de Menores. En todo caso, de no querer modificarse dicha ley, creían que la alternativa correcta sería introducir tales modificaciones en la Ley sobre Tribunales de Familia, la que contiene disposiciones de carácter procesal y fija criterios que el juez debe aplicar para resolver distintos asuntos.
Finalmente, por razones de carácter práctico y a fin de no entrabar la tramitación de esta iniciativa, se acordó incorporar las normas propuestas por la indicación del Ejecutivo en la Ley de Menores, sin perjuicio de que el Diputado señor Burgos dejara expresa constancia de su parecer en el sentido de que los nuevos artículos 40 y 40 bis que propone esa indicación, deberían agregarse en el Código Civil.
Análisis de la indicación.
La Comisión acordó debatir los dos numerales de la indicación en forma separada:
Número 1.-
La Diputada señora Turres destacó la importancia de conocer lo que realmente piensa y siente el menor cuando presta declaración ante un tribunal, cuestión realmente difícil dado que resulta perfectamente factible que ella pueda encontrarse influida por el padre o madre que lo tiene a su cuidado. De lo anterior, que se mostrara partidaria, especialmente en el caso de los de menor edad, de contar a su respecto con una evaluación psicológica al momento de determinar el interés superior. Por ello, propuso precisar la redacción de la letra d) especificando que la evaluación a que se refiere, debe ser de naturaleza social y psicológica.
La Diputada señora Saa señaló que la opinión de los menores debería ser objeto de una ponderación judicial, asesorada por expertos.
El Diputado señor Cardemil señaló la inconveniencia de calificar la naturaleza de la evaluación que se establece, por cuanto, a su juicio, lo ideal es que ella no se encasille sino que sea lo más amplia posible.
Finalmente, la Comisión acordó sustituir en el encabezado de este artículo la expresión “aplicación” por “consideración”, procediendo a aprobarlo sin más modificaciones, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Cardemil, Díaz y Squella.
Número 2.-
La Diputada señora Turres, refiriéndose a la letra d) de este artículo, que establece como uno de los factores que deberá considerar el juez para aprobar un acuerdo de cuidado personal compartido, el “ tiempo que cada uno de los padres dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle un bienestar”, señaló que resultaba un tanto riesgoso por cuanto si sólo uno de los padres trabaja fuera del hogar, el otro tiene más tiempo para dedicar al hijo, no obstante lo cual esta circunstancia podría serle perjudicial. De aquí entonces que le mereciera dudas la inclusión de este factor, especialmente si el padre o madre que solicita el régimen de cuidado compartido no tiene la tuición del hijo, lo que lo dejaría en clara desventaja.
La Diputada señora Saa, junto con plantear una corrección de forma en la letra f) de tal manera que, por razones de concordancia con el resto del artículo, la palabra “hijos” se exprese en singular, creyó necesario incluir entre los factores a considerar la circunstancia de que en el caso de haber más de un hijo, se procure mantenerlos juntos al cuidado del o los padres.
Asimismo, estimó que el factor contenido en la letra b), que hacía alusión a la aptitud del padre para garantizar el bienestar del hijo, podría ser contradictorio con lo resuelto respecto del artículo 225, en la parte que señala que la decisión que se adopte en materia de cuidado personal no debe fundarse exclusivamente en la capacidad económica de los padres.
Los representantes del Ejecutivo recordaron que de acuerdo a lo aprobado en el artículo 225, en el caso de haber varios hijos y no obstante corresponder el cuidado personal a la madre, los progenitores que vivan separados, pueden acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. No obstante, como los factores considerados en esta norma se establecían para los efectos de aprobar el régimen de cuidado compartido, no debería darse la situación que inquietaba a la Diputada señora Saa.
Igualmente, señalaron que el factor descrito en la letra d), era de común utilización por la judicatura.
El Diputado señor Cardemil propuso, recogiendo la observación de la Diputada señora Turres, agregar al final de esa letra las palabras “de acuerdo a sus posibilidades”, propuesta que la Comisión acogió.
Por último, acogiendo la observación de la Diputada señora Saa a la letra b), se acordó agregar después de la palabra “garantizar”, los términos “de acuerdo a sus medios”.
Asimismo, encontrándose derogado el artículo 41 de esta ley, se acordó incluir este artículo como 41 en lugar de 40 bis.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo, con las modificaciones señaladas, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Cardemil , Díaz, Eluchans y Squella.
Número nuevo (pasó a ser 3)
Modifica el artículo 42, norma que señala que para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral:
1° Cuando estuvieren incapacitados mentalmente;
2° Cuando padecieren de alcoholismo crónico;
3° Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo;
4° Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía o en los lugares públicos a la vagancia o a la mendicidad, ya sea en forma franca o a pretexto de profesión u oficio;
5° Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;
6° Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos al menor o cuando la permanencia de éste en el hogar constituyere un peligro para su moralidad;
7° Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material.
Respecto de esta norma se presentaron dos indicaciones:
A.- La primera de los Diputados señora Saa y señores Burgos, Ceroni, Díaz, Harboe, Rivas y Walker para suprimir este artículo.
Los representantes del Ejecutivo se manifestaron en contra de esta derogación, por cuanto se trataba de una norma complementaria del artículo 226 del Código Civil, que tenía por objeto fijar los criterios que determinarían la inhabilidad de los padres para ejercer el cuidado personal del hijo, lo que, a su vez, justificaría la necesidad de separarlo de ellos.
No se produjo mayor debate, rechazándose la indicación por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Calderón, Cardemil, Eluchans, Harboe, Schilling y Squella.
B.- La segunda indicación, de los Diputados señora Saa y señores Burgos, Díaz, Harboe y Schilling sustituye el encabezamiento de este artículo por el siguiente:
“Para el solo efecto del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentra en el caso de inhabilidad física o moral:”.
La modificación, que solamente se limita a intercalar entre las palabras “Para los “ y “ efectos”, la expresión “solo” , fue explicada por el Diputado señor Calderón como una forma de circunscribir la aplicación de las causales de inhabilidad de este artículo, solamente al artículo 226 del Código Civil.
El Diputado señor Harboe señaló que con ello se quería resolver un problema práctico, por cuanto algunos jueces habrían entendido que pueden utilizarse los supuestos que se mencionan en este artículo, en otras disposiciones distintas del artículo 226, específicamente el artículo 225.
Los representantes del Ejecutivo apoyaron la indicación, señalando que el espíritu del legislador al establecer el artículo 42 había sido fijar las causales para la determinación de la inhabilidad de los padres para ejercer la tuición, pero algunos jueces consideraban tales causales para privar a la madre del cuidado personal en el caso del artículo 225, el que permite que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, por maltrato, abandono u otras causas, pueda el juez entregar el cuidado personal al otro padre. La indicación, entonces, clarificaría la situación y permitiría aplicar los supuestos del artículo 42 sólo respecto del artículo 226.
Ante la observación del Diputado señor Calderón en el sentido de que entre los supuestos del artículo 42 no se incluía la dependencia a sustancias psicotrópicas o cualquier otra adicción que pueda inhabilitar a los padres para el cuidado del menor, los representantes del Ejecutivo precisaron que tal supuesto podía entenderse comprendido en la causal genérica establecida en el número 7 del artículo citado, la que incluye cualquier otra causa que coloque al menor en peligro moral o material.
Cerrado el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos. ( 6 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Cardemil, Eluchans, Harboe y Squella. Se abstuvo el Diputado señor Calderón.
Artículo 3°.-
El Ejecutivo presentó una indicación para agregar el siguiente artículo.
“Artículo 3°.- Sustitúyase el inciso 2° del artículo 21 de la Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, de 2004, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que con esta indicación se permitía que en el marco del acuerdo que celebren los cónyuges que se separan de hecho, puedan convenir el establecimiento de un régimen de cuidado personal compartido, para someterlo, luego, a la aprobación judicial.
No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Calderón, Cardemil, Eluchans, Harboe, Schilling y Squella.
***
INDICACIONES AL TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE FAMILIA
Por las razones señaladas y por las que hará valer en su oportunidad la señora Diputada Informante, esta Comisión propone las siguientes indicaciones al texto propuesto por la Comisión de Familia:
1.- Para suprimir el número 1 del artículo 1°.
2.- Para sustituir el número 2 del artículo 1° por el siguiente:
“Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.”
3.- Para sustituir el número 4 del artículo 1° por el siguiente:
“Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
4.- Para sustituir la letra b) del número 5. del artículo 1° por lo siguiente:
“b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
5.- Para sustituir el número 6. del artículo 1° por el siguiente:
“Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “ de conformidad” las palabras “ o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
6.- Para sustituir el artículo 2° por el siguiente:
“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000:
1.- Introdúcese el siguiente artículo 40:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso tercero; 229 y 242, inciso segundo del Código Civil, y de otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
2.- Introdúcese el siguiente artículo 41:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la ley N° 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.
3.- Sustitúyese la frase inicial del artículo 42 “ Para los efectos” por la siguiente “ Para el solo efecto”.”.
7.- Para agregar el siguiente artículo 3°:
“Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”
*********
TEXTO DEL PROYECTO EN CASO DE APROBARSE LAS INDICACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN.
“PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido fue fijado en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Justicia, de 2000:
1.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
2.- Derógase el artículo 228.-
3.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“ A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
5.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “ de conformidad” las palabras “ o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000:
1.- Introdúcese el siguiente artículo 40:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso tercero; 229 y 242, inciso segundo del Código Civil, y de otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
2.- Introdúcese el siguiente artículo 41:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la ley N° 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.
3.- Sustitúyese la frase inicial del artículo 42 “ Para los efectos” por la siguiente “ Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.
*******
Sala de la Comisión, a 11 de enero de 2012.
Acordado en sesiones de fechas 16 y 30 de agosto; 26 y 27 de septiembre; 4 de octubre;14 y 21 de diciembre de 2011, y 4 y 11 de enero de 2012, con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera ( Presidente), señora Marisol Turres Figuera y señores Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón Bassi, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcelo Díaz Díaz, Edmundo Eluchans Urenda, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián Monckeberg Bruner, Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle.
En reemplazo de los Diputados señores Alberto Cardemil Herrera, Aldo Cornejo González, Marcelo Díaz Díaz y Felipe Harboe Bascuñán asistieron a una sesión los Diputados señores Pedro Browne Urrejola, Matías Walker Prieto, Marcelo Schilling Rodríguez y señora María Antonieta Saa Díaz.
Asistieron también a las sesiones de la Comisión los Diputados señora María Antonieta Saa Díaz y señor Marcelo Schilling Rodríguez.
EUGENIO FOSTER MORENO
Abogado Secretario de la Comisión
INDICE
I.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES...2
II.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS...2
III.- DIPUTADO INFORMANTE...4
IV.- ANTECEDENTES...4
V.- INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN...8
1.- DON NICOLÁS ESPEJO YAKSIC, ABOGADO, ENCARGADO DE PROTECCIÓN LEGAL DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)...8
2.- DOÑA MARÍA SARA RODRÍGUEZ PINTO, PROFESORA DE DERECHO CIVIL EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES...11
3.- DOÑA FABIOLA LATHROP GÓMEZ, PROFESORA DE DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE...14
4.- DOÑA GLORIA NEGRONI VERA, JUEZA DEL TERCER JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO...18
6.- DOÑA VERÓNICA GÓMEZ RAMÍREZ, PSICÓLOGA, PERITO FORENSE Y PERITO JUDICIAL ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Y EL MINISTERIO PÚBLICO...25
7.- DON RODRIGO GARCÍA, VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN “PAPÁ PRESENTE”...27
8.- DON MAX CELEDÓN COLLINS, EMPRESARIO, INGENIERO INFORMÁTICO DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA...30
9.- DON IGNACIO SCHIAPPACASSE BOFILL, ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN...32
VI.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO...34
INDICACIONES AL TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE FAMILIA...57
TEXTO DEL PROYECTO EN CASO DE APROBARSE LAS INDICACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN...61
1.10. Discusión en Sala
Fecha 20 de marzo, 2012. Diario de Sesión en Sesión 4. Legislatura 360. Discusión General. Se aprueba en general y particular.
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS. Modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Marcelo Schilling.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Familia, boletín N° 5917-18, sesión 50ª, en 5 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 9.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 140ª, en 6 de marzo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SCHILLING (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, con urgencia calificada de simple, refundidos en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil en materia de cuidado personal de los hijos.
El primero, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela van Treek , y cuenta con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados señores Ramón Barros Montero , Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos , y de los ex diputados señores Juan Bustos Ramírez , Francisco Chahuán Chahuán , Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra .
Por su parte, el segundo de los proyectos es de iniciativa del diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla , con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic Boroevic , Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz , y de los diputados señores Sergio Ojeda Uribe , Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas .
En este trámite, asistió a la Comisión la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt Zaldívar , acompañada por la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Andrea Barros Iverson .
La Comisión, en cuanto a las indicaciones presentadas, adoptó los siguientes acuerdos:
1. Respecto de las indicaciones referidas al artículo 222 del Código Civil, que declara los deberes y derechos recíprocos de padres e hijos:
a) La Comisión acogió la indicación presentada en la Sala, pero solo en lo que respecta a precisar de mejor manera lo ya resuelto por la Comisión, en el sentido de que ambos padres deben actuar de común acuerdo en las decisiones sobre cuidado personal, crianza y educación.
b) En cuanto a la indicación para suprimir la proposición contenida en el primer informe, que declara la correspondencia del Estado en la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el cuidado y desarrollo de hijos e hijas, y al sector privado contribuir a la conciliación de la familia y el trabajo, los integrantes de la Comisión estuvieron divididos en cuanto a sus opiniones; pero la mayoría aprobó la indicación y suprimió el texto propuesto, por cuanto coincidieron con los autores de la indicación que no le correspondería al Estado intervenir en el cuidado personal de los hijos, materia que es solo de competencia de los padres, y lo que el Estado debe hacer es propender al fortalecimiento de la familia. En consecuencia, desarrollar políticas en ese sentido e incorporarlas en el Código Civil no les pareció lo más acertado. Así como se impide que el Estado intervenga en la vida del matrimonio o en la de las convivencias, tampoco le corresponde regular materias vinculadas con el cuidado personal de los hijos.
2. Respecto de las indicaciones presentadas para modificar el artículo 225 del Código Civil propuesto por la Comisión, que prescribe a quién le corresponde el cuidado personal de los hijos cuando los padres viven separados, fueron todas rechazadas por la mayoría de los miembros presentes, sin mayor debate, insistiendo en el texto propuesto en el primer informe, por considerar que sobre el mismo hubo ya un largo intercambio de opiniones durante la discusión del primer informe.
Por su parte, algunos integrantes fueron de la idea de volver a discutir el texto aprobado para el artículo 225 propuesto. Sin embargo, igualmente manifestaron que al no haber disposición de todos los integrantes de la Comisión, no tendría sentido una nueva discusión y preferían esperar el debate en la Comisión de Constitución, cuando ésta analice el proyecto.
En definitiva, el texto en que insiste la Comisión de Familia, por la mayoría de sus integrantes, para que exista claridad respecto de una materia tan importante como es la relación parental, se resume de la siguiente manera:
a) Privilegia el acuerdo entre los padres.
Consagra el cuidado personal compartido, entendido como participación en la crianza y educación de los hijos e hijas, el que procederá siempre que haya acuerdo entre las partes, lo que viene a cambiar lo existente hasta ahora en la ley, en cuanto a que, en cualquier caso, será siempre unilateral, toda vez que si existe acuerdo, pasa al otro de los padres, pero no a ambos en conjunto.
b) La residencia habitual será una sola, preferentemente la de la madre. Esto significa que, sin perjuicio de que el cuidado personal se ejerza compartido, la residencia habitual de los hijos comunes debe ser una sola, de preferencia la materna, con el propósito de velar por su estabilidad.
c) Cuando no hay acuerdo, permanece la atribución legal a la madre.
d) En lo que respecta a la atribución judicial de entregar el cuidado personal al otro de los padres, el principio rector es el interés superior del niño o niña, y será por causa justificada, o:
-Cuando quien tenga el cuidado personal, entorpezca las visitas del padre no custodio con el hijo.
-Cuando quien tenga el cuidado personal denuncie o demande falsamente al otro padre para perjudicarlo y obtener beneficios económicos.
En ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres, como asimismo, el padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
3. En cuanto a las indicaciones presentadas en diversos artículos, para reemplazar la palabra “padres” por “progenitores”, cada vez que aparece, fueron todas rechazadas por la unanimidad, en atención a que el término padre contiene un significado legal que abarca a los padres adoptivos, lo que no ocurre con el término progenitor, que proviene del latín y contiene el prefijo “pro” -hacia adelante-, la raíz “gen” -engendrar, dar a luz- y el sufijo “tor”, que significa agente. En consecuencia, el cambio propuesto podría confundir y dejar fuera a los padres adoptivos.
4. Respecto de la indicación presentada para suprimir la derogación propuesta por la Comisión del artículo 228 del Código Civil, que señala que la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, solo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge, fue rechazada por la mayoría de los integrantes presentes, quienes fundamentaron su votación y abogaron por la mantención de la derogación del artículo 228, pues consideraron que se trata de una disposición arcaica que otorga a un tercero, ajeno a la relación filial, la prerrogativa de dar el consentimiento para que un hijo o hija pueda vivir con su padre o madre.
Por su parte, quienes estuvieron por apoyar la indicación y restablecer la norma, tal cual está, lo hicieron en el entendido de que debe primar el interés superior del hijo o hija para evitar que sea expuesto a abusos o maltratos por una madrastra o padrastro que no lo quiere viviendo en su mismo hogar.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La señora TURRES, doña Marisol (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que introducen modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Las dos mociones tienen por objeto consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de un niño o adolescente, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de los hijos, teniendo siempre presente el interés superior del niño.
Las principales modificaciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone incorporar al texto propuesto por la Comisión de Familia, en su segundo informe, son las siguientes:
En primer lugar, una definición de cuidado personal compartido, diversa a la aprobada por la Comisión de Familia. Se entiende por cuidado personal compartido el régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
En segundo lugar, cabe hacer presente que la Comisión de Familia resolvió que, a falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores. La Comisión de Constitución dispuso que ese cuidado corresponda a la madre solo mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En tercer lugar, se elimina la facultad del juez de entregar el cuidado personal de los hijos menores a ambos padres, ante situaciones de obstaculización del régimen de relación directa y regular o ante denuncias falsas de diversa índole.
Al respecto, se estimó que establecer como sanción el cuidado personal compartido contradice la lógica asociativa, que es sustancial a esta modalidad de cuidado personal. Asimismo, ignora el mínimo reconocimiento de las aptitudes parentales que este régimen requiere para su buen funcionamiento.
Respecto de la patria potestad, cabe recordar que esta será ejercida por el padre o la madre, o ambos conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil .
A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. La Comisión de Familia propuso reemplazar esta regla, disponiendo que, de no producirse tal acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad, propuesta que fue compartida por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Sin embargo, se rechazó la presunción incorporada por la Comisión de Familia, en virtud de la cual se disponía que en el ejercicio de la patria potestad conjunta, los actos realizados por uno de los padres se presume cuentan con el consentimiento del otro, salvo que la ley disponga algo distinto.
En reemplazo de la citada presunción se estableció que, en el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones. De esta forma, se busca proteger los intereses del hijo, en el marco del ejercicio conjunto de la patria potestad, permitiendo la actuación indistinta solo en cuestiones de la vida cotidiana. Se trata de una fórmula similar a la establecida en el Código Civil en lo referente a la administración de tutores y curadores. De acuerdo a esta propuesta, los actos de relevancia, como la enajenación de bienes del hijo, la administración e inversión de un capital, la contratación de un préstamo o la sumisión a intervenciones quirúrgicas delicadas, requerirían una actuación conjunta, pero la apertura de una cuenta de ahorros o la matrícula en algún colegio admitiría la actuación indistinta.
Siguiendo con las modificaciones a la regulación de la patria potestad, cabe hacer notar que hoy el Código Civil dispone, en su artículo 245, que si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo. Sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. La Comisión de Familia efectuó modificaciones a esta última regla, permitiendo que se pueda otorgar la patria potestad a ambos padres en forma conjunta, en concordancia con las modificaciones anteriormente expuestas.
Con todo, ni la norma actual ni la propuesta de la Comisión de Familia alude al caso en que la patria potestad se ejerza conjuntamente por ambos padres. Por ello, se propone establecer expresamente que por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, se podrá radicar la patria potestad en uno de los padres, cuando la estuvieren ejerciendo conjuntamente.
Por último, se introducen dos artículos nuevos en la ley de menores. El primero establece que para los efectos de pronunciarse sobre el cuidado personal del menor y sobre la relación directa, personal y regular de este con el padre que no lo tenga a su cargo, y de toda otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
“a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
Por su parte, el nuevo artículo 41 dispone que cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
“a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo”.
Para finalizar, cabe señalar que el proyecto no contiene disposiciones que requieran un quórum especial de aprobación y que ninguna de sus disposiciones es de competencia de la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , fueron muy importantes los debates que sostuvimos en la Comisión de Familia y el que he seguido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En Chile, uno de los grandes problemas es la irresponsabilidad parental. Los tribunales de Familia tienen casi 200 mil causas por pensiones alimenticias. Aquí, hay un tema tremendo, de una cultura que no se hace responsable de sus hijos, especialmente los varones. Sin embargo, en el último tiempo, los hombres jóvenes han demostrado querer mayor participación en el cuidado de sus hijos, cuestión que resulta muy positiva.
El ejercicio de la crianza de los niños por la mujer se convierte en una gran carga cuando no es compartida con el padre. Hoy, las parejas más jóvenes son un ejemplo en ese sentido. Por eso, la discusión habida en las comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia se centró en la corresponsabilidad parental, aumentando la posibilidad de que los hombres tomen decisiones en el ámbito de la educación y el cuidado de los hijos.
Se generó una discusión importante en relación con el artículo 225 del Código Civil, respecto del cuidado personal compartido del hijo o hija, pues no había disposición de entregar tal responsabilidad al padre. Por ejemplo, la Comisión de Familia aprobó la siguiente redacción para el inciso segundo del artículo 225: “A falta de acuerdo, a la madre toca el cuidado personal de los hijos e hijas menores.”.
Ese pensamiento y la cristalización en la ley de que la crianza de los hijos corresponde solamente a las mujeres, impide dar curso a la inquietud de muchos varones de participar activamente en el cuidado personal de los hijos. Muchos varones se sienten expulsados y discriminados por la legislación en relación con esta materia, pues observan que no existe igualdad de derechos, no obstante sentirse absolutamente capaces de asumir el cuidado personal de sus hijos.
Es cierto que se trata de un cambio cultural difícil y profundo. A través de la historia de la humanidad hemos sido las mujeres las que, además de parir a los hijos, tuvimos a nuestro cargo su cuidado personal. En cambio, en el siglo XXI, hombre y mujer comparten roles laborales y el Estado debe hacerse cargo, en parte del cuidado de los niños, al poner a disposición salas cuna y velar por la educación parvularia. Así las cosas, no abrir a los varones la puerta de la crianza de los hijos me parece que es no vislumbrar una perspectiva de futuro.
Los hombres se encuentran absolutamente capacitados para compartir la crianza, pero quien debe determinar cuál de los padres es más apto para el cuidado de los hijos es un juez, de acuerdo al interés superior de los niños. ¿Acaso por el solo hecho de parir hijos las mujeres somos mejores cuidadoras? ¿No tienen los padres, también, la posibilidad de ser buenos cuidadores de sus hijos?
Ése es el problema que la ciudadanía nos ha entregado para examinar. Existe inquietud al respecto, pues parte de los proyectos nacieron de esa expectación, particularmente, la de hombres jóvenes. Nuestra respuesta debe apuntar a abrir la posibilidad de que los varones ejerzan el cuidado personal y la crianza de los hijos. Se trata de abrirse a una familia moderna, donde el padre está mucho más presente.
Hemos modificado algunas leyes. Tenemos cifras alarmantes: miles de niños sin ser reconocidos por sus padres. O sea, existe una total desvinculación del proceso de procreación que trae como resultado un hijo. Por ello, nos encontramos en un conflicto. ¿Queremos realmente que los hombres se hagan cargo, responsablemente, de su paternidad? ¿Queremos abrir las puertas, a través de la ley, para que los varones se hagan cargo de su procreación? En los tribunales de familia se ventilan 200 mil juicios por pensión de alimentos -sin ir más lejos, ayer realizamos una audiencia pública en relación con ese tema-. ¿Qué hacemos para vincular a los varones con la crianza de sus hijos? ¿Qué enseñanzas damos en el colegio?
Existe un conflicto cultural, por cuanto hay quienes consideran que solo las madres, por naturaleza, deben ser las criadoras de los hijos. ¿Qué tenemos en la cabeza para pensar eso?
Los avances de la civilización, la posibilidad de escoger el número de hijos que se quiere criar, el concepto de derecho reproductivo tanto para varones como para mujeres, nos abren un camino distinto, una senda que hace pensar en una familia mucho más compenetrada.
Las mujeres destacamos por una serie de valores, pero no porque en esencia seamos así, sino porque la crianza de los hijos hace que podamos ver las necesidades de otras personas con mayor realismo. Como hemos sido educadas para la crianza de los hijos, adquirimos una generosidad y un espíritu de servicio profundo para con las demás personas.
Pero los varones no tienen esa posibilidad, y separan absolutamente el acto de procreación y la crianza del niño que nace como consecuencia de él.
Por lo tanto, como sociedad no hacemos nada para que los varones se hagan cargo en forma más responsable de la crianza, y tenemos mujeres absolutamente esclavizadas por la maternidad; incluso más, tenemos una maternidad y una crianza penalizadas. Muchos se quejan y se preguntan por qué las mujeres no tenemos más hijos. ¡Pero, por Dios!
Hoy se ha avanzado, en términos de que los hombres pueden tomar el posnatal parental; pero se han entregado 30 mil posnatales y solo 250 hombres han optado por él.
Entonces, debemos avanzar en la materia. Ésa fue la principal discusión que dimos. La Comisión de Familia reafirmó la exclusividad de las mujeres en términos del cuidado de los hijos. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por su parte, mostró una apertura en esta materia y establece que, a falta de acuerdo entre los padres o decisión judicial -fijó una serie de condiciones-, corresponderá a la madre el cuidado personal de los hijos menores, Por tanto, le dice a los jueces: “Señores jueces, señoras juezas, ustedes tienen que decidir según el interés superior de los niños”.
Si queremos una humanidad más amable, más cooperadora, se hace necesario avanzar en la idea de que los hombres intervengan más en el cuidado de los hijos. Debemos avanzar a fin de desdibujar estos roles tan rígidos, que significan una tremenda esclavitud para las mujeres, que hoy tienen que trabajar dentro de la casa y fuera de ella, y, además encargarse del cuidado de los hijos.
Hay varones que cumplen su jornada laboral, pero en la casa no comparten los mismos roles, por lo tanto, no tienen la posibilidad de desarrollar su espíritu de servicio y su generosidad frente a las otras personas.
No queremos eso; queremos familias y parejas integradas, queremos abrir el campo del cuidado de los hijos.
Esto lo decidirán los jueces, según el interés superior de los niños, porque estos se merecen los mejores padres y las mejores madres.
Espero que la Cámara apoye el proyecto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque es más abierto, menos sectario en términos de las funciones y la naturaleza de las mujeres, y nuestra apertura para que los padres puedan ejercer legalmente la custodia de sus hijos.
Por último, quiero hacer notar lo siguiente:
Hemos aprobado muchos proyectos en la Cámara, en especial de la Comisión Familia, que después no han sido tratados por el Senado. Al respecto, hace muchos años presenté uno sobre patria potestad compartida, el cual fue aprobado en la Cámara, pero el Senado nunca lo discutió y terminó archivándolo.
En mi opinión, existe un tremendo problema en relación con las atribuciones de la Cámara de Diputados, cuando el Senado no discute proyectos despachados por ella. Es una cuestión institucional grave. Junto con la ex Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, hemos conversado el asunto con el Presidente del Senado . Existe una cola de proyectos aprobados por nuestra Comisión que no se trataron y que fueron archivados sin siquiera mirarlos, lo que constituye una falta de respeto a nuestra representación de la soberanía popular.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).-
Señor Presidente , como integrante y Presidenta de la Comisión de Familia , me siento muy contenta y tranquila de que hoy estemos debatiendo este proyecto, que espero sea votado hoy.
Comparto lo expresado por la diputada Saa en el sentido de que tenemos un desafío enorme como sociedad. Nuestra sociedad está cambiando; hoy, cada vez más, los padres sienten necesidad de participar en el cuidado de sus hijos. En ese sentido, la legislación actual claramente no responde a esos cambios culturales que Chile vive hoy, y que considero tremendamente positivos.
Por eso, debemos introducir una modificación en nuestro Código Civil, que aborde la protección del menor en el caso de separación de sus padres, ya que en la actualidad su texto no fomenta de manera adecuada la corresponsabilidad de ambos padres en la crianza de sus hijos ni el que deban propender a un acuerdo respecto de su cuidado personal.
Sabemos que el adecuado desarrollo psicológico y emocional de los niños depende de muchos factores, uno de los cuales es la relación permanente y continua que mantengan con ambos padres. Para dicho desarrollo es importante que estén presentes en ella tanto la figura paterna como la materna. Ello, sin desconocer el rol que cumple la madre en el cuidado de sus hijos, en especial durante los primeros años de vida, donde los menores tienen necesidades que, en nuestra sociedad, aún son cubiertas principalmente por la mamá.
Así, sin perjuicio de reconocer el rol que, dentro de la familia, cumple la mujer que es madre, se hace necesario reforzar el principio de corresponsabilidad parental, tal como se hizo en la extensión del postnatal parental, que otorgó la posibilidad de que los padres también pudieran tomar parte de ese permiso para fortalecer el apego y la relación con sus hijos.
La idea matriz de esta iniciativa va en ese sentido, ya que tiene por objeto consagrar, en caso de separación de los padres, el principio de corresponsabilidad parental en el cuidado del niño o adolescente, mediante la distribución entre ambos progenitores, en forma equitativa, de los derechos y deberes que tienen respecto de sus hijos. En ese sentido, se considera en todo momento el interés superior del menor.
Bajo esta premisa, el proyecto establece varias modificaciones.
En primer lugar, se sustituye el artículo 225 del Código Civil y se establece como regla general que si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos, en forma compartida.
Además, el mismo artículo establece, en su inciso segundo, que “El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.”.
Respecto de este sistema compartido es fundamental resaltar el equilibrio que debe existir entre la corresponsabilidad, o el derecho de ambos padres a estar con sus hijos, y la necesidad de generar un sistema de residencia que otorgue estabilidad y continuidad a los niños, pues sabemos que estos necesitan de ciertas rutinas y de un ambiente seguro que les permita desarrollarse adecuadamente.
Complementando lo anterior, se modifica la Ley de Menores, estableciendo los factores que el juez deberá considerar al aprobar un régimen de cuidado personal compartido. Estos elementos dan cuenta de una mirada mucho más integral, que el magistrado deberá tener al momento de regular este régimen. Estos factores son: vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno; aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad; actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres; tiempo que cada uno de los padres, conforme con sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar, y evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de 14 años.
Me parece que el espíritu de la iniciativa es correcto y va en la línea adecuada, ya que tanto el padre como la madre tienen derecho y deben tener un vínculo constante con sus hijos.
Otro avance del proyecto es la derogación del artículo 228 del Código Civil. Mediante la aplicación de dicha norma, muchas veces, cuando la madre volvía a contraer matrimonio, se le exigía contar con el consentimiento de su cónyuge para tener el cuidado personal del hijo de su anterior pareja. Por eso, considero que su derogación es un logro muy importante.
Por otra parte, también se regula de manera más completa y justa el derecho del padre no custodio a mantener una relación directa, regular y personal con su hijo o hija -cosa que hoy, tristemente, muchas veces no ocurre-, y se establece que el régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración al interés superior del niño.
Además, se señala que el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno-filial sana y cercana.
Como se puede apreciar, las modificaciones que propone este proyecto de ley buscan asegurar el derecho de ambos padres a estar con sus hijos y a participar en su crianza y educación. Para tal efecto se consagra el principio de corresponsabilidad, palabra que no tenemos que cansarnos de repetir, porque es ahí donde apunta el cambio cultural que los jóvenes de nuestro país ya están viviendo, el cual irá en beneficio de nuestra sociedad.
Sin duda, la aprobación de este proyecto por la Cámara será una buena noticia para las miles de familias que, a causa de una separación, requieren contar con una regulación sobre el cuidado personal de sus hijos y la relación directa, regular y personal que debe tener el padre no custodio con el niño. Sin embargo, se debe resguardar mejor la situación de hijos y de padres no custodios que puedan ser objeto, respectivamente, de manipulaciones o de imputaciones falsas por parte del otro padre, con el objeto de obtener ciertas ventajas. Debemos resguardar esos equilibrios y establecer sanciones, si ello fuere necesario.
Espero que este proyecto se apruebe hoy, ya que no puedo dejar de preocuparme cuando constato que la separación de los padres muchas veces significa la separación de uno de ellos de sus hijos. Los niños no tienen por qué perder a un padre cuando sus progenitores deciden no seguir conviviendo.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, es importante valorar el esfuerzo que se hace mediante este proyecto para estimular el compromiso de los padres, en especial el del padre, en el cuidado de sus hijos.
Este proyecto transita en la misma dirección en la que legisló en el Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que incorporó el permiso posnatal parental, que, con una lógica similar a la de la iniciativa en estudio, facultó al padre para hacer uso de dicho permiso.
Sin embargo, quiero hacer presente una preocupación que, creo, tendrá que ser corregida por el Senado. Se trata de lo siguiente. Nosotros estamos modificando el artículo 225 del Código Civil, norma que establece que los acuerdos a que arriben los padres respecto del cuidado de sus hijos deberán subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija. El carácter de dicha subinscripción es público, porque el certificado de nacimiento es per se un instrumento público otorgado por una autoridad competente, y que debe cumplir con las formalidades legales.
Ese carácter público de la subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento se reitera en el inciso final del artículo 225 del Código Civil, cuando señala que mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.
Esa norma del Código Civil viene propuesta de la misma forma por la Comisión de Familia y por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La duda dice relación con lo siguiente: Lo que tenemos que rectificar es que estas subinscripciones no tengan el carácter público que tienen hoy, de manera que solo puedan tener acceso a ellas el padre, la madre o el hijo, toda vez que se trata de relaciones de familia que, desde mi punto de vista, en tanto digan relación con el cuidado de los hijos, se deben mantener dentro de la esfera privada. Me imagino la siguiente situación: un adulto que busca un empleo, a quien se le solicita su partida de nacimiento para esa postulación. Pues bien, en ella, de alguna forma, se establece -por decirlo de alguna manera- la historia fidedigna de las disputas de sus padres.
Entonces, no tiene mucho sentido el carácter público de estas subinscripciones, toda vez que no hay comprometidos intereses de carácter patrimonial en ellas, ya que solo están referidas al cuidado de los hijos. Desde mi punto de vista, debemos salvaguardar la sensibilidad e intimidad de las relaciones de familia.
Por ello, sin perjuicio de anunciar mi voto favorable al proyecto, creo que tenemos la oportunidad de lograr una modificación en lo que se refiere a la publicidad del acto en virtud del cual los padres convienen o modifican lo acordado sobre el cuidado de sus hijos o hijas.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , algunos se preguntarán por qué se están modificando estas normas, cuál será su sentido, alcance y aplicación práctica.
En verdad, nuestro Código Civil -obra de don Andrés Bello -, como código armónico, respondió de manera lógica a la realidad que existía en la época de su dictación, es decir, 1857, que era muy distinta a la actual. En ese tiempo, el siglo XIX, la mujer estaba más bien subsumida a las labores de casa, al cuidado de la familia, y el hombre actuaba como proveedor. En consecuencia, las normas del Código Civil parecen lógicas para esa sociedad, que no es, por cierto, la que tenemos hoy.
Las normas actualmente contenidas en el Libro Primero, Título IX, del Código Civil, parten refiriéndose a los derechos y obligaciones entre padres e hijos. Ése es el capítulo que estamos modificando. Ahora, como he señalado, las razones de estas modificaciones se deben a que la sociedad ha cambiado. Por lo tanto, el legislador debe actualizar las normas, de acuerdo a la realidad social, e intentar, a través de la ley, como lo señala la doctrina, generar conductas de comportamiento social.
Pero, más aún, la norma establecida en el artículo 225 de dicho Código, que se refiere al derecho preferente de la madre, en mi concepto adolece de un vicio de constitucionalidad, toda vez que el artículo 19, N° 2°, de la Constitución Política de la República consagra el principio de la igualdad ante la ley y señala que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, que hombres y mujeres son iguales ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Por tanto, no debe tratarse en forma distinta al menor, según si vive o no con su padre. A la luz de la norma constitucional citada, se podría afirmar que el artículo 225 del Código Civil no pasaría el test de constitucionalidad.
En consecuencia, partir de la base de que las madres tienen una mejor aptitud para la crianza de los hijos, probablemente, dado el actual desarrollo social, constituye una discriminación arbitraria respecto de los padres.
Aparte de lo anterior, esta norma del Código Civil se encuentra en abierta contradicción con un conjunto de tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por de pronto, el artículo 17, N° 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”. Es decir, pone a los hijos como el centro de la protección, situación que, a mi juicio, el artículo 225 del Código Civil no fortalece.
Por su parte, el artículo 3, N° 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. En mi concepto, el proyecto que estamos discutiendo apunta al cumplimiento de esa obligación internacional.
¿Qué ocurre en la práctica? Como lo señaló la jueza Gloria Negroni , que nos acompañó en la discusión del proyecto en la Comisión, con las actuales normas, en la práctica, ocurre que los jueces procuran guiar a las partes hacia una conciliación, otorgando primordial importancia al interés superior del niño. No obstante, la diversidad de criterios que existe en esta materia responde a interpretaciones más o menos legalistas, al amparo de las normas del Código Civil. Por de pronto, si un juez o una jueza interpreta literalmente las normas del Código Civil, no habría discusión alguna y sería necesario aplicar, de manera tajante, lo establecido en su artículo 225.
Contrariamente, la interpretación más amplia, que señala que la ley no solo es el texto establecido en un código, sino también las normas constitucionales consignadas en nuestro ordenamiento jurídico, nos podría llevar a concluir que el artículo 225 del Código Civil estaría infringiendo la disposición establecida en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que deberíamos propender a un sistema de corresponsabilidad o responsabilidad coparental.
El sistema de coparentabilidad consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y a distribuir, equitativamente, las responsabilidades y derechos inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales. Este régimen presenta ventajas, como, por ejemplo, conservar en ambos progenitores el poder de iniciativa respecto de las decisiones que afecten a sus hijos, ya que los padres son quienes se encuentran en mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para sus hijos. Es decir, permanentemente, la corresponsabilidad propende a que el sistema de cuidado de los niños sea en beneficio directo de ellos y no como una función para resolver los problemas maritales o de relación entre cónyuges casados o, eventualmente, divorciados.
Hay otras ventajas del sistema de corresponsabilidad. Primero, el reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto matrimonial. Es decir, no se considera al niño como parte de dicho conflicto, sino solo como sujeto de derechos y protección de ambos padres. Segundo, el niño continúa teniendo el mismo contacto que tenía antes con ambos padres. Tercero, el niño mitiga el sentimiento de presión -lo que es muy importante- eliminando conflictos de lealtad que, muchas veces, enfrenta ante la separación de sus padres. Por último, sobre todo, se mantiene la protección del interés superior del menor.
Por lo tanto, en mi concepto, la atribución legal preferentemente materna no incentiva la mediación y el acuerdo. Contrariamente a lo que se planteó en algún minuto durante la discusión en la Comisión, en cuanto a que la derogación de dicho beneficio significaría mayor judicialización, cuando en una mediación una de las partes está consciente de que la ley le otorga un derecho preferente respecto de la otra, no existe incentivo alguno para llegar a un acuerdo conciliatorio y para velar por el interés superior del menor.
Entre las diversas exposiciones de invitados que escuchamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don Max Celedón señaló que la tuición compartida es un sistema de vida posruptura, que permite a los hijos acceder y/o vivir con ambos padres, asumiendo estos últimos una repartición equitativa de derechos y deberes respecto de sus hijos. De hecho, citó que este sistema es reconocido legalmente por Estados Unidos de América -en 43 de sus cincuenta estados-, Francia, Alemania , España , Italia , Suecia, Holanda , Australia, Bélgica y Brasil, entre otros. Es decir, la tendencia mundial apunta hoy a la corresponsabilidad. El rol activo que la mujer está ejerciendo en el ámbito laboral y del desarrollo implica, necesariamente, que el hombre participe activamente en las labores de formación y cuidado de los menores.
Por eso, la modificación que estamos discutiendo apunta en la dirección correcta, al incluir al hombre en este proceso y establecer la equidad en la repartición de derechos y obligaciones, lo que nos parece adecuado.
Respecto de la judicialización, se señaló que en Estados Unidos de América la custodia compartida física, en el caso de separaciones, se utiliza ampliamente, alcanzando entre el 30 y el 50 por ciento del total de niños. Se agregó también que en los casos de Austria, Francia y Brasil, la judicialización, con este sistema, había caído en 25 por ciento, en razón de no existir reglas de atribución supletoria, lo que, obviamente, induce a los padres a llegar a acuerdos y a dirimir sus diferencias en la etapa de mediación. Es decir, al contrario de lo que sostuvieron algunos invitados, si no tenemos normas supletorias, existen más incentivos para llegar a acuerdos en la etapa de mediación.
Me parecen adecuadas las modificaciones que estamos realizando. Mi percepción es que la derogación del artículo 228 del Código Civil es correcta y, de igual forma, la última redacción del artículo 225 de dicho Código. No obstante, creo que debimos haber ido un poco más allá, en el sentido de establecer que la norma, como elemento de educación social, estableciera la participación activa de los padres en la formación, educación, cuidado y crianza de sus hijos.
Este proyecto es un avance en nuestra legislación, una adecuación a la realidad social que tenemos hoy. Sin embargo, considero que faltaron algunas modificaciones un poco más osadas, que apuntaran en el sentido que he planteado.
Por último, como ya es tradicional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, existió cierto recelo a modificar nuestro Código Civil, toda vez que, como norma armónica, nos ha dado estabilidad en el mundo del derecho privado durante muchos años. Sin embargo, se entendió que las disposiciones del Código Civil, como señalé al inicio de mi intervención, responden a la realidad de la sociedad del siglo XIX, que dista mucho de la actual.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , antes de mi intervención, quiero plantear una cuestión reglamentaria.
Sucede que tenemos dos informes del proyecto en discusión: uno de la Comisión de Familia y otro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tengo entendido que el de la Comisión de Familia ya lo vimos hace algún tiempo, y que esta Sala solicitó a la Comisión de Constitución un informe sobre determinadas materias.
En consecuencia, me gustaría saber qué vamos a votar hoy, porque mi opinión es distinta según el informe de que se trate. Si se vota el proyecto que contiene el informe de la Comisión de Familia, derechamente voy hacer reserva de constitucionalidad sobre un punto que aparece allí, lo que no voy a hacer si se vota el que figura en el informe de la Comisión de Constitución.
Por eso, quiero que me diga qué vamos a votar al término de esta sesión.
El señor ARAYA ( Presidente accidental ).-
Diputado Ascencio, se va a votar el proyecto del informe de la Comisión de Familia como base, con todas las adiciones y enmiendas que realizó la Comisión de Constitución.
Continúa con el uso de la palabra, señor diputado.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , o sea, las modificaciones que figuran en el informe de la Comisión de Constitución van como indicaciones al proyecto que aparece en el informe de Familia y la votaríamos como un todo al final.
Soy autor de una de los dos mociones que dieron origen al proyecto que estamos analizando -agradezco a los colegas que adhirieron a ella-, en la cual propuse la modificación del artículo 225 y la derogación del artículo 228 del Código Civil. Este último artículo es bastante absurdo, pues establece que la persona casada a quien corresponde el cuidado personal de un hijo no nacido de ese matrimonio, solo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge.
A pesar de que hubo un diputado de la UDI que defendió eso, creo que hoy existe unanimidad para su derogación. Ésa no es la discusión.
El punto en discusión es el artículo 225 de dicho Código, mediante el cual se establece esta especie de preferencia de la mamá por sobre el papá en materia del cuidado personal de los hijos, cuando los padres se separan. En efecto, el Código Civil estableció que, en caso de separación, el cuidado personal -es lo más importante; ése es el punto que se está discutiendo- corresponde a la mamá. Ese artículo, tal como está hoy, también dispone la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, -los padres-, de manera que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, y se mencionan determinadas circunstancias.
La modificación que presenté al referido artículo 225 tiene que ver con algo bien sustancial. No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron en la Comisión de Constitución, a la que agradezco el tremendo trabajo que realizó, no se resolvió el problema. ¿En qué consiste? En que por sobre cualquier interés, circunstancia o conflicto entre los padres -si el padre paga o no la pensión de alimento, si ambos padres se miraron mal, las razones por las que se separaron, quién incurrió en causal de divorcio o lo que sea-, al momento de determinar a quién corresponderá su cuidado personal, siempre primará el interés superior del niño.
Por lo tanto, mi modificación consistía en que, en materia del cuidado personal de uno o más hijos, debe existir acuerdo entre los padres, y, en caso de no haberlo -tal como lo expresó la diputada María Antonieta Saa en un discurso brillante-, siempre debe resolver el juez, pero mirando el interés superior del niño, no teniendo en cuenta otros detalles, circunstancias o argumentos, por gravísimos que sean o les parezcan a los padres. Sin embargo, eso no se refleja en los textos de los informes de dichas Comisiones.
Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro Larroulet que el Gobierno dejó pasar una extraordinaria oportunidad para cumplir con la promesa del entonces candidato Piñera a organizaciones de padres, como Amor de papá. Representantes de tales organizaciones se reunieron con el candidato Piñera , quien se comprometió, en caso de alcanzar la Presidencia de la República , a realizar una modificación sustancial para que el padre también tuviera la posibilidad de acceder al cuidado personal de sus hijos, en caso de aconsejarlo el interés superior de estos.
Eso no se refleja en los informes de las Comisiones: los avances que se evidencian responden fundamentalmente a aportes de miembros de la Comisión de Constitución, no del Gobierno, que presentó varias indicaciones, pero nunca le achuntó.
Entonces, ¿cuál es el punto? Vuelvo al tema central. Me gustaría que el Gobierno le respondiera a esos padres, a quienes les dijo que modificaría este artículo. Creo que esta será otra promesa incumplida del Presidente Piñera .
Este proyecto no cambia mucho las cosas. Cambiamos el orden, porque ahora el artículo 225 comienza refiriéndose a la posibilidad de acuerdo entre las partes; pero eso ya existía en el inciso segundo; es decir, siempre ha existido posibilidad de que los padres lleguen a acuerdo en esta materia.
Luego, el artículo 225 de la Comisión de Constitución -instancia que hizo un gran esfuerzo- dice: “Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial -la decisión judicial es para determinadas circunstancias, no se requiere siempre-, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, …”. Es decir, quedamos en las mismas. La madre interesada en utilizar como pretexto el cuidado personal, debido a los conflictos que tenga con el padre del niño, nunca querrá llegar a un acuerdo, y, por lo tanto, bastará decir no. Con ello -si aprobamos la modificación del artículo en discusión, tal como se nos presenta-, el juez le otorgará el cuidado personal del hijo a la madre.
Quiero hacer presente otra cosa, que figura en el inciso quinto de ese mismo artículo, porque no me parece bien. Dice: “En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran -eso es muy importante- y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido -eso es bien importante; ojalá allí se recogiera el espíritu de estas modificaciones-, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido”. Sin embargo, no me gusta la segunda parte de este inciso, que establece lo siguiente: “Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”.
De nuevo volvemos a estos chantajes que se producen: que me pagaste, que no me pagaste y otras circunstancias. ¿Dónde queda el interés superior del niño? Porque el niño es el que necesita al padre y a la madre, el afecto, las emociones, el vivir día a día. El niño necesita que los conflictos de sus padres se mantengan entre ellos; él no debe resultar impactado por problemas de adultos.
Reitero, no me gusta la última parte de ese inciso. Ojalá que no sea lo más importante de él. En cambio, repito, sí me gusta su comienzo, que dice: “En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, …”. Ojalá que eso se pueda cumplir; pero, considerando la redacción que se dio al resto del artículo, uno podría decir que las cosas quedan bastante parecidas a como estaban.
La Cámara de Diputados debió ser más audaz en esta iniciativa, pero el Gobierno no la acompañó. Se podría haber avanzado más, habría sido una cosa revolucionaria. No sé por qué le tenemos miedo a estas modificaciones, en circunstancias de que se trata de uno de los temas que mayor impacto causa en la vida diaria y cotidiana de los papás separados. A pesar del gran esfuerzo realizado, al final no resolvimos bien este asunto.
Debemos apuntar hacia el cuidado personal compartido, que aparece definido en el informe de la Comisión de Constitución. No deberíamos tenerle miedo a eso. Probablemente, no es común, pero es mucho mejor que tener al niño al cuidado de uno de sus padres y, a veces, ser utilizado o manipulado por los intereses de uno de ellos, pues eso afectaría su estabilidad emocional y, con los años, puede acarrear serios problemas.
Por último, anuncio que voy a votar favorablemente el texto que incluye las modificaciones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Valoro el esfuerzo que se realizó, pero, a mi juicio, debimos avanzar más. En ese sentido, señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet , que es una lástima que el Gobierno no haya cumplido con esos papás.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , después de escuchar las palabras del diputado señor Gabriel Ascencio , me siento casi como un monstruo utilizador en materia de conflictos familiares.
El proyecto me parece un acierto, porque tiene que ver con un espíritu superior, quizá no es tan agresivo o sustancial como a algunos les gustaría, pero sí avanza en una doctrina distinta, en un sentido diferente, como es la corresponsabilidad.
Son conocidas las dificultades que muchas veces enfrentan los matrimonios. Pero esto no tiene que ver con los derechos que se otorgan a hombres o mujeres, o con la mayor responsabilidad que afrontan las mujeres al trabajar fuera del hogar, sino con la protección de los hijos y de las hijas, de manera que sea lo más importante en términos de lo que estamos haciendo como sociedad. En ese sentido, la corresponsabilidad tiene que ver con que la figura paterna resulte relevante para ese niño o esa niña. Al respecto, la complementariedad de la madre y del padre en la vida cotidiana de un niño o de una niña, en sus afectos, hace que esa persona sea más estable y que, en el futuro, sea capaz de enfrentar las cosas en forma distinta, de manera que al formar su familia, no reciba la herencia de los conflictos entre su padre y su madre.
Eso es lo más importante; no que el hombre tenga derecho a tener más tiempo, más responsabilidad o más capacidad que la mujer en la crianza de los hijos. En suma, se trata de la capacidad que tengamos como sociedad de criar en conjunto, pese a las dificultades que después puedan surgir entre los padres, a hijos que nacieron fruto del amor y del deseo de construir una familia.
Me preocupa lo planteado por el diputado Gabriel Ascencio en cuanto a que esto puede dar origen a la utilización de los hijos por una de las partes. Quedamos exactamente igual, según expresó ese colega; pero la corresponsabilidad -lo conversaba recién con el diputado señor Jorge Sabag - tiene que ver con la posibilidad de enfrentar las múltiples complicaciones relacionadas con el desarrollo de los hijos.
Me preocupa la siguiente realidad: los ingresos de las mujeres que trabajan son, en promedio, 30 por ciento menores que los de los hombres. A ello hay que agregar que 70 por ciento de varones que deberían pagar pensión alimenticia, no lo hace. Entonces, en la práctica, muchas veces no está lo básico para que ese hijo que se trae al mundo, cuente con condiciones mínimas para enfrentar la vida como corresponde, en circunstancias de que, se supone, ese niño o esa niña debiera contar con las mismas posibilidades que tendría si sus padres no se hubieran separado.
Con este proyecto de ley se avanza. Quizá, si padres y madres tuvieran la capacidad de actuar de común acuerdo en esta materia, se avanzaría más.
En suma, el proyecto representa un mensaje positivo para la sociedad, para la familia y, especialmente, para los varones.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , estoy muy en desacuerdo con lo planteado por el diputado señor Gabriel Ascencio . Lo digo porque, al mirar hacia atrás y ver lo que teníamos, comprobamos que se trataba de una aplicación prácticamente automática del Código Civil, que dejaba a cargo de la madre el cuidado de los niños cuando los padres vivían separados.
En verdad, es una regla que los jueces siempre aplicaban y que continúan aplicando hasta hoy. Todos hemos sido testigos de que, en ocasiones, hay niños que no se encuentran bien al estar a cargo de su madre, y pese a que su padre quiere hacerse cargo de ellos, quiere cuidarlos, quiere estar con ellos y colaborar en su crianza, se le hace difícil o imposible debido a la existencia de dicha norma del código Civil.
Creo que con la iniciativa se avanza. En algo tiene razón el diagnóstico del diputado señor Ascencio , en el sentido de que muchas veces se usa a los niños para vengarse del otro cónyuge. Pero esto ocurre por ambas partes: cuando la mamá no deja que el papá vea a sus hijos y salga con ellos, en circunstancias de que los niños quieren ver a su papá; pero también ocurre con varones, quienes, para obtener una u otra cosa, muchas veces se niegan a ayudar a la mantención de sus hijos.
Es cierto, los niños necesitan afecto y cariño por sobre todas las cosas; pero, ¡por Dios!, también necesitan comer, vestirse, ir al médico, recrearse, etcétera.
Entonces, no me parece que la colaboración en la mantención de un hijo no deba ser considerada a la hora de determinar en manos de quien quedará su cuidado personal.
Quiero hacer presente una realidad que no podemos desmentir: en el 33 por ciento de los hogares de nuestro país existe una mujer jefa de hogar, que trabaja día a día para sacar adelante a su familia.
Es muy excepcional que sea el papá quien se quede al cuidado de los niños. En tal caso, cuando ocurre, todo el mundo mira a ese señor y se saca el sombrero ante él, porque es una excepción. La regla general es que sean las mujeres las que dejen de lado gran parte de su corazón y de su vida para atender a sus hijos.
Sin embargo, esta realidad debe cambiar, y este proyecto representa una buena señal en ese sentido. De partida, introduce la definición del cuidado compartido; pero se aterriza, en el sentido de que él debe producirse por acuerdo. Es imposible un cuidado compartido forzado, aunque un juez lo determine, cuando existe conflicto entre los padres.
Por lo tanto, quiero dejar en claro que modificamos el artículo 225 del Código Civil, que entregaba a la madre prácticamente la exclusividad en materia de cuidado de los niños, responsabilidad que solo por razones de fuerza mayor podía recaer en el papá. Entonces, lo que hicimos fue definir. Cuando hay acuerdo, estos temas no llegan a los tribunales: los papás pagan mensualmente lo que corresponde para mantener a sus hijos. Incluso más, muchas veces pagan directamente. El problema se produce cuando los papás se niegan a pagar la pensión alimenticia para la mantención de sus hijos, o cuando la mamá se niega a que el padre visite y mantenga una relación más personal y directa con sus hijos.
Cuando esto se discutió, ¿qué debíamos resolver? Aquí está la gran diferencia con lo planteado por el diputado Ascencio , quien sostuvo que esto no cambia la realidad actual, que quedaría igual, porque la madre tendría a su cargo el cuidado personal de los hijos. No, señores; esto cambiará radicalmente. Los niños quedarán de manera preferente al cuidado de su madre, mientras se define quién tendrá a cargo la custodia o crianza de los niños. A mi juicio, es una cuestión bastante razonable; no vamos a hacer un miniproceso dentro de un proceso más largo. Por lo tanto, la regla general es que los hijos quedarán a cargo de la mamá mientras se resuelve con quien estarán mejor. El juez, tomando en consideración una serie de herramientas y de elementos que se establecen en el proyecto de ley, determinará de manera imparcial, razonable y medida.
Quizá para un juez es fácil decidir a favor de la mamá. Voy a dar un ejemplo: puede ocurrir que la mamá no tenga recursos, o bien que trabaje, pero gane poco, y que el papá tenga más recursos. Entonces, en teoría, deberían estar mejor con el papá. No, señores; no es así. Esa es una parte; pero también se tomarán en consideración otros aspectos, como lo que siente el niño, su entorno, con quién más vive, en qué ciudad, en qué condiciones, cuál ha sido la relación anterior con su familia y cuál ha sido el interés del padre o de la madre que está disputando la custodia, respecto de tener un real acercamiento con el menor. Eso necesitamos.
Hace un rato, la diputada señora Saa hizo alusión -no recuerdo bien la cifra- a que de los tres mil permisos postnatales de los que se ha hecho uso desde que entró en vigencia la nueva ley que regula esa materia, solamente doscientos cincuenta padres han ejercido el derecho que tienen a compartir el cuidado parental con la madre durante algunas semanas. Eso ocurre porque, en la práctica, los cambios sociales no se producen por ley. Las leyes ayudan, porque establecen un marco regulatorio para abrir espacios, pero el cambio cultural que necesitamos depende, en gran medida, de nosotras mismas, de las mujeres, porque, de acuerdo con la realidad y con las cifras, somos nosotras, las que, principalmente, estamos encargadas de la crianza de nuestros hijos.
Si nuestra sociedad es machista, tenemos responsabilidad en ello. Por eso, estamos haciendo un esfuerzo por cambiar esa situación, con el objeto de que los padres se den cuenta de la importancia que tiene para un hijo el que ellos, aunque estén separados, se preocupen de su crianza. Incluso más, hay muchos casos en los que, a pesar de que los padres están junto a sus hijos, están absolutamente ausentes del desarrollo de su vida.
Creo que este es un muy buen proyecto. Si bien la iniciativa no puede cambiar las relaciones personales, establece reglas para que el juez pueda determinar con quién estarán mejor los hijos. Pero ello no lo hará en función del interés del papá o de la mamá, sino de los intereses superiores de los niños. De hecho, nos preocupamos de que en cada una de las modificaciones que propone la iniciativa siempre primará ese interés superior. Lo que se plantea no tiene por propósito dejar contento al padre y menos feliz a la madre ni perjudicar a uno u otro. La finalidad es que los hijos tengan una mejor vida y, en lo posible, puedan compartir con ambos padres, a fin de que estos asuman su responsabilidad.
Por lo tanto, no me parece justo que a un padre que se niega a proporcionar los recursos necesarios para que su hijo tenga para alimentarse todos los días se le premie entregándole su cuidado personal. Tampoco es justo que se utilice a un hijo para sancionar a un padre, por la vía de quitarle su derecho a estar con él, si en algún momento no tiene recursos para mantenerlo. Los niños no son una moneda de cambio; los niños son, por lejos, lo más importante de nuestra sociedad. De allí que muchos de los conflictos juveniles que hoy se observan en ella se deben a la inexistencia de una familia, a la falta de una mamá o de un papá.
En consecuencia, por las razones señaladas, anuncio el voto favorable de mi bancada a las modificaciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia introdujo al proyecto tramitado en la Comisión de Familia. Las enmiendas que se proponen son muy positivas, y espero que nos permitan que mañana tengamos papás y mamás más responsables y niños más felices.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , es evidente que los temas que dicen relación con la familia son muy complejos. Por eso, tal como señaló el flamante Presidente de la Corporación , el diputado señor Nicolás Monckeberg , deben ser abordados con humildad, pues, de lo contrario, podemos caer en posiciones extremas, como si fuéramos poseedores de la verdad.
El proyecto en discusión, en cuyo debate participé en la Comisión de Familia, tiene por finalidad establecer un equilibrio ante una realidad que hoy vive el país. Por cierto, el ideal es que los padres vivan juntos y que ambos participen en sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, lamentablemente, la realidad actual demuestra que en Chile miles de padres se separan.
En ese sentido, tengo algunas discrepancias respecto de lo señalado por el diputado señor Harboe , en cuanto a que lo que establecía el Código Civil en materia de familia en 1857 decía relación con una realidad muy distinta a la que se observa en la actualidad. Chile es fruto del mestizaje, de la unión de soldados españoles con mujeres de nuestras latitudes. Sin embargo, ocurre que, en la actualidad, muchos de nuestros compatriotas se han transformado nuevamente en una especie de soldados españoles, porque luego de procrear dejan abandonadas a sus mujeres, las que deben sacar adelante a sus hijos solas.
Nuestra realidad actual es que dos de cada tres hogares están a cargo de una mujer. En ese sentido, en la importante jornada temática sobre derecho de alimentos que ayer llevó a cabo la Comisión de Familia, en la sede del ex Congreso Nacional, en Santiago, se señaló que el 70 por ciento de las pensiones de alimentos se encuentran impagas, lo que ha dejado a muchas mujeres en una situación muy vulnerable.
Por eso, en la Comisión de Familia he sido defensor de la idea de establecer discriminaciones positivas en favor de la mujer. De hecho, cuando se discutió el proyecto de ley que establecía enmiendas al Código Civil y otras iniciativas para reformar el régimen de sociedad conyugal, presenté una indicación que fue acogida por el Ejecutivo , proposición que no estaba incluida en el proyecto original, con el objeto de que el régimen de patrimonio reservado se aplique solo a la mujer, no al hombre. Si bien hoy la presencia de la mujer en el mercado laboral es mucho mayor que en el pasado, no se puede comparar su situación en el mundo del trabajo con la del varón.
El artículo 225 del Código Civil establece otra discriminación positiva en favor de la mujer, por cuanto dispone que cuando los padres viven separados la preferencia en el cuidado de los hijos corresponde a la madre. Sin embargo, esa disposición ha provocado muchas injusticias, ya que hay muchas mujeres que, en forma mañosa, chantajean a los padres con sus hijos, situación que genera gran sufrimiento y que ha llevado a muchos hombres a organizarse para luchar por sus derechos.
Por eso, valoro la fórmula de solución que propone la iniciativa, ecuación que si bien a algunos no satisface, avanza en la dirección correcta, porque establece un concepto fundamental: la corresponsabilidad en el cuidado personal de los hijos. La mujer no es la única que debe criar y educar a los hijos, sino que es una labor que debe ser compartida entre el padre y la madre. Cuando los padres viven separados, se debe analizar caso a caso. No se pueden establecer fórmulas generales para que el padre también sea partícipe de la educación de los hijos.
Los entendidos en materia de familia señalan que los grandes problemas que hoy aquejan a nuestra civilización, a nuestra sociedad, son generados por la ausencia del padre en la crianza de los hijos, cuya presencia es fundamental en su educación. ¿Cómo logramos esa presencia en los casos en que los padres viven separados y cuando la distancia del lugar en que ambos viven también constituye una dificultad? Ese es el problema que el proyecto trata de resolver. Esperamos que con la praxis pueda mejorar la situación de muchas familias en Chile. La figura del padre es relevante. Por eso, los padres también deben participar en la educación de sus hijos.
Otro problema que se observa en la actualidad es la de los niños que van de un hogar a otro, situación a la que algunos han denominado como el síndrome del niño maleta, puesto que un fin de semana está en un hogar y al siguiente en otro. Al respecto, es necesario recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño señala que las distintas legislaciones en materia de familia siempre deben contemplar el interés superior de los hijos. En ese sentido, no siempre es fácil discernir lo que más conviene a los hijos; pero siempre se debe buscar ese interés superior.
Por eso, el proyecto dispone que el hijo sujeto al cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual, de manera preferente, será la de la madre, porque el hijo necesita una estabilidad mínima para su desarrollo psicosocial. Se podrá discutir respecto de esa disposición, lo cual constituye un debate abierto, una controversia entre las diversas escuelas de psicología, pero el niño necesita contar con una estabilidad mínima.
Haber establecido en la reforma que se propone al artículo 225 del Código Civil, como regla general, que el juez será quien deberá decidir respecto del cuidado compartido, habría significado, en mi opinión, judicializar las relaciones de familia, cuyas causas ya tienen muy sobrecargado a los tribunales de familia. Entiendo que es un tema de forma, no de fondo, pero de todos modos es una consideración que los legisladores debemos tener en cuenta a la hora de establecer nuevas cargas para los tribunales de familia.
El proyecto avanza en la dirección correcta. En Chile, los legisladores siempre hemos tenido la tendencia a copiar modelos de otros países, pero creo que eso se debe hacer con cuidado, porque, por ejemplo, la situación de Barcelona no es igual a la de las ciudades de nuestro país, y lo mismo ocurre con la realidad de California, ciudad de Estados Unidos de América que es muy diferente a las de Chile. En ese sentido, quiero insistir en que hoy al 70 por ciento de las mujeres de nuestro país no se les paga las pensiones de alimento, y dos de cada tres hogares en Chile están en manos de mujeres. Por lo tanto, no nos podemos comparar con otras realidades.
La mujer en Chile ha cumplido un rol fundamental en la familia. Se dice que nuestra sociedad es matriarcal, puesto que son las madres las que sacan adelante a sus familias, entre otras cosas, por la razón histórica que he mencionado: nacimos del mestizaje. En la actualidad seguimos siendo una sociedad matriarcal, ya que son las mujeres -en otros casos los abuelos- las que en muchas oportunidades sacan adelante a sus familias.
Por eso, el proyecto pretende que también los varones podamos tener mayor participación en el cuidado de los hijos, puesto que es evidente que las representantes del género femenino -me alegro de que se hayan dado cuenta de ello y lo hayan dicho- vienen de vuelta y quieren que también nos integremos a dicho cuidado. Antes, la doctrina de género solamente hablaba de la mujer; pero, hoy, está incorporando al varón, lo cual es muy importante, porque gran parte de los problemas que vive nuestra sociedad se debe a que falta la imagen del padre, su presencia y los valores que también entrega a la educación de los hijos.
Anuncio que votaremos a favor este proyecto, porque avanza en el concepto de corresponsabilidad. Debemos cambiar la sociedad matriarcal que tenemos, pues también se necesita la participación del varón. Es cierto que no se avanza todo lo que algunos querrían, pero es preciso entender que esta materia es compleja. No se pueden copiar realidades de otros países y traerlas a nuestra legislación sin conocer previamente la verdadera situación de la mujer en Chile, que es de vulnerabilidad. Es una realidad que todos estamos llamados a cambiar para favorecerla y también a la familia.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente , cuando la Comisión de Familia me solicitó que fuera diputado informante del proyecto, acepté con mucho gusto, pero con poca convicción, más allá de la buena intención que este contiene, según se desprende de su título, cual es legislar en materia del cuidado personal de los hijos, de manera compartida, cuando una familia entra en crisis y se separa. Porque ése es el punto: si ello no ocurriera, esta legislación sería innecesaria. Pero la intención de estimular el cuidado compartido de los hijos, como se desprende del pomposo título del proyecto, se ve menguada en el articulado de la iniciativa, primero, por reformas legales anteriores. Por ejemplo, cualquier posibilidad de establecer una negociación entre las partes para arribar al efectivo cuidado compartido de los hijos no se produce, porque el padre ya fue despojado de la automaticidad con que antes disponía de la patria potestad. Hoy, se le entrega a la madre en forma automática el cuidado personal del hijo y el domicilio de este cuando no hay acuerdo.
En la Comisión de Familia propusimos que, a lo menos, se estableciera una cierta relativización de este derecho de la madre, a través de la incorporación del concepto “preferentemente”. Ni siquiera eso se aceptó por las bancadas conservadoras presentes en esta Sala y de algunas corrientes falsamente feministas, que creen que todo lo que es a favor de la mujer es automáticamente justo y necesario para la sociedad.
Pero, peor aún. Todos sabemos que en una sociedad como la chilena, las normativas que regulan aspectos de las relaciones de pareja han sido marcadamente favorables a los hombres en perjuicio de las mujeres. En este caso, las tímidas medidas que se plantean, en el sentido de que el Estado y el gobierno elaboren políticas públicas que favorezcan el objetivo que, aparentemente, desea proteger este proyecto, se estimó que eran invasivas de la vida privada y se rechazaron. Ello viene a desmentir que, en realidad, existía el deseo de estimular el cuidado compartido de los hijos.
Lo mismo se recomendaba al sector privado. Todos sabemos que sobreexplota la mano de obra -que constituye la verdadera ventaja competitiva de la economía nacional- y somete a sus trabajadores a jornadas inmensas, que incluyen sábados y domingos en forma ininterrumpida. Sin embargo, a la hora de ir a misa, algunos de quienes pertenecen a dicho sector manifiestan que están a favor de la familia, en circunstancias de que, en la cotidianeidad, demuestran lo contrario.
Se le pedía a ese sector una contribución, que apenas era declarativa, porque no se basaba en una norma que sancionara a quien la incumpliera. Pues bien, las bancadas conservadoras, que ahora están celebrando la nueva Presidencia de la Cámara de Diputados, tal vez en un animado cóctel que las tiene “muy atentas” al debate que tenemos sobre la familia, también rechazaron esa idea.
Esas son las limitaciones de este proyecto. Usted se ha dado el trabajo de escucharnos atentamente, señor Presidente . Pero vemos que en la Sala hay una delegación ministerial que quién sabe en qué está.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , diríjase a la Mesa, por favor.
El señor SCHILLING.-
Seguramente, está siguiendo por twitter u otro medio el resultado del decreto dictatorial que pone en ejecución ciertas medidas de pretendido beneficio para Aysén, y no está escuchando el debate sobre la familia chilena. Pero cuando esas personas van a misa, dicen que la familia les importa mucho.
Anuncio que votaré a favor el proyecto, en verdad, porque es un pequeño paso, una pequeña señal, pero no porque sea una legislación que efectivamente proteja el bien que dice que quiere promover.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el proyecto es muy realista en relación con lo que ocurre en los juzgados de familia, principalmente de zonas rurales, como las de las provincias de Talagante y de Melipilla.
Hoy, el Código Civil entrega el cuidado de los hijos menores a la mujer; de lo contrario, es el juez quien resuelve. En cambio, el proyecto de ley dispone que, de común acuerdo, se establezca a quién corresponde dicho cuidado. A falta de acuerdo, le corresponderá a la madre; en su defecto, será el juez quien decida dicha responsabilidad.
Las juezas de familia de mi distrito me dicen que no hay un estudio claro, categórico, de que el padre sea mal cuidador. Por el contrario, si hay reclamos de maltrato a los niños y niñas del país es precisamente en contra de sus madres. Y no es porque sean malas madres, sino porque, en la actualidad, la mujer está cumpliendo varios roles en la sociedad. Es el caso, principalmente en Melipilla, de las temporeras, quienes son jefas de familia y madres al cuidado de sus hijos. Generalmente, deben levantarse muy temprano, a las seis de la mañana, para ir a trabajar, por lo que deben dejar a sus hijos al cuidado de la escuela o, una vez terminada la jornada escolar, de sus vecinas.
De manera que incorporar también al padre en el cuidado de sus hijos e hijas nos parece de la máxima importancia. Es una medida muy bienvenida por la judicatura de familia; no he escuchado voces en contra al respecto. En la actualidad, las instituciones en general, tanto los juzgados como otros organismos de la administración del Estado, no consideran al padre. Cuando hay un comparendo en los juzgados de familia, jamás se cita al padre. Este proyecto, que modifica el Código Civil, permitirá que los jueces de familia puedan no solo citar a la madre, sino también al padre, de manera que este se incorpore a la preocupación por los hijos e hijas.
En la actualidad, las denuncias de padres abusadores casi no existen, lo que demuestra que son buenos cuidadores. En un mínimo número, hay padres abusadores sexuales y denuncias contra ellos; pero, reitero, es una cifra ínfima.
Por lo tanto, en adelante, cuando se discuta quién cuidará a los hijos menores, las juezas de familia, obligatoriamente, tendrán que citar al padre, lo que no hacen en la actualidad. Nos parece que su incorporación al cuidado de sus hijos es una medida adecuada que corrige, en muchos casos, el hecho de que los niños menores carezcan de padre. En efecto, una de las causas de ello es, precisamente, que las instituciones no los consideran ni los citan a las debidas audiencias.
Por lo expuesto, anuncio que aprobaremos el proyecto. Ojalá, alguna institución del Estado haga un seguimiento o un estudio sobre cómo se desempeñan los padres en el cuidado de sus hijas e hijos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , simplemente para intentar resolver una duda planteada por mi colega, amigo y camarada, señor Gabriel Ascencio , sin entrar en una polémica más bien doctrinaria.
El proyecto es interesante, pero, como a muchos, me habría gustado que avanzara más, particularmente en un tema que estaba pendiente: la modificación sustancial de la actual Ley de Menores, que no responde en nada a la realidad jurídica ni social del país.
Sinceramente, lamento que no esté presente en la Sala la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , quien llevó adelante esta discusión en ambas comisiones. Es obvio que el ministro secretario general de la Presidencia , como no participó en la tramitación del proyecto, no podrá contestar las consultas sobre la materia. Por lo demás, no sería justo hacérselas. Era una buena oportunidad para haber conversado con la ministra. Por eso, deberé interpretar al Ejecutivo , cuestión para nada fácil.
Entiendo que señala que el proyecto es necesario hoy día, pero que están pendientes algunas cuestiones, particularmente la modificación sustancial de la Ley de Menores, que es de los años 60.
Sin embargo, en la búsqueda de un acuerdo, hicimos algunas modificaciones esenciales a la propuesta de la Comisión de Familia, particularmente al artículo 225, verbo rector del proyecto.
Dije al comienzo que me haría cargo de las palabras de aquellos que manifestaron que el proyecto no cambia nada.
En verdad, cambia mucho, porque el escenario es totalmente distinto, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, en relación con los casos que se presenten en los Tribunales de Familia, toda vez que el juez tendrá que aplicar al caso particular el derecho sobre el cual nosotros estamos legislando de manera general. Ésa es la tarea fundamental. Hoy día, la regla preceptúa que si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos. Ésa es la regla que debe aplicar hoy día un juez de familia, de menores. Si hay separación, la regla general, más allá de las excepciones, dispone que el cuidado corresponda a la madre.
La modificación al Código Civil propone que si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre o a la madre o a ambos en forma compartida. O sea, la regla general está absolutamente alterada. Por cierto, el legislador tendrá que ponerse en los casos en que el acuerdo o la sentencia falten. En tal caso, el legislador, transitoriamente, concederá el cuidado a la madre. La otra opción era al padre.
Más allá de los casos comentados acá, creo que sigue siendo una situación menos compleja otorgar, excepcional y transitoriamente, el cuidado a la madre, mientras todo se resuelve de común acuerdo o por sentencia judicial. En este aspecto, contradigo a mi estimado colega, quien dijo que basta que la madre diga que no. No es cierto. La sentencia judicial justipreciará las razones que justifiquen en quién se radicará el cuidado personal, particularmente en función del interés superior del niño.
En consecuencia, es legítimo que alguien diga que le habría gustado un paso mucho
mayor, pero no me parece tan legítimo que alguien diga que esto no altera las reglas o que lo hace de manera muy tenue. No, yo creo que hay una alteración importante a la regla general aplicable. Si este proyecto llega a convertirse en ley prontamente, habrá un cambio cultural, desde el punto de vista de las resoluciones judiciales, que siempre se han amparado en dicha regla general, con excepciones.
Con esta iniciativa, la regla general pasa a ser exactamente otra. Ese es, a mi juicio, el aporte sustancial, más allá de las cuestiones que falten, del proyecto de ley en discusión.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , en verdad, da gusto cuando un proyecto de estas características es discutido en profundidad, de manera seria, con argumentos a favor o en contra, acerca de su mérito, pues recoge una realidad, cual es la eventual tuición y cuidado compartido de los hijos frente a situaciones dolorosas, como la separación de los padres.
Se lo señalo, señor Presidente , por su intermedio, al diputado Schilling -quien lamentablemente se retiró de la Sala, me imagino, a celebrar en el cóctel al que él mismo hacía alusión, con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, señor Nicolás Monckeberg -, porque no le escuché ningún argumento, ni a favor ni en contra, sobre el proyecto. Su intervención fue solo una verborrea fácil, una diatriba, acerca de lo que hace o no hace el Gobierno. Luego, terminó hablando de normas laborales y de lo que hace o no hace el ministro del Interior . Eso no ayuda a sacar un buen proyecto, ni a resolver las discrepancias legítimas surgidas respecto de una iniciativa tan importante como ésta. Asimismo, señaló el interés de la Coalición por el Cambio en resolver esta materia.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero recordar al diputado Schilling que los autores de la mayoría de los proyectos de ley hoy día discutidos en esta Sala son de parlamentarios de la UDI o de Renovación Nacional. Nosotros acogimos la inquietud de agrupaciones de padres y de madres para resolver esta materia. Si falta por hacer, si falta por mejorar la iniciativa, siempre habrá disposición para trabajar en ello. Por eso creo que usar esta tribuna y este proyecto para hacer una crítica política, con verborrea fácil y alcances que rayan en la insolencia, demuestra lo irrelevante de la coalición que representa el diputado Schilling en esta Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , lamentablemente el diputado Salaberry cayó en la misma tónica, parece, de aquel a quien pretendió criticar, porque no nos aportó con alguna argumentación que nos ilustrara sobre el sentido positivo que tiene la iniciativa.
Dicho esto, creo que la discusión respecto de cuánto aporta o no el proyecto hay que verla en distintos ámbitos.
Por ejemplo, si uno la reduce exclusivamente al tema de la crianza, la custodia y el cuidado, olvidaremos otras normas que tratan estas mociones refundidas, en las que hay soluciones de avanzada, que nos llevarían, por tanto, a considerar que es necesario aprobar esta iniciativa.
Me refiero, por ejemplo, a la derogación, sin ningún tipo de discusión -hubo coincidencia en ambas comisiones-, del artículo 228 del Código Civil, que otorga a un tercero -ajeno a la relación filial- consentir que un hijo o hija pueda vivir con su padre o madre. Creo que esa derogación es buena, porque ese tercero no puede ser parte de la discusión sobre la custodia, la vida en común o la vida con uno de los progenitores de un menor.
Pero -siempre se dice que lo que está después del “pero” es lo más interesante- la esencia del proyecto era regular o subsanar esta discusión, que ya estaba zanjada por el Código Civil, en términos de que la madre tiene el derecho preferente al cuidado personal de los hijos.
Creo que sobre este tema se seguirá hablando muchísimo. Por cierto, será parte del análisis, en segundo trámite constitucional, en el Senado -me imagino que tendrá largas horas de debate- y, posteriormente, volverá a la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional. Es un tema complejo; no es fácil.
A primera vista, cuando nos acercamos a esta idea, muchos dijeron: “Pero cómo vamos a modificar algo que está en el espíritu del derecho de familia y que viene de años, cual es que la madre debe tener el cuidado de los hijos.”. Parecía una propuesta un tanto chocante. Pero cuando empezamos a conocer el tema, nos preguntamos por qué en este siglo -no en 1800 o 1900- debía existir ese derecho preferente.
Quienes plantearon una posibilidad de igualdad, por ejemplo, el diputado Ascencio , nunca han pretendido que el derecho preferente mute y traslade de la madre al padre. Todo lo contrario y ajeno a ello: simplemente, que no exista un derecho preferente, porque la ley, per se, no puede atribuir una mejor condición a uno de los padres en abstracto. ¿Por qué habría de ser posible que, por un simple texto legal, uno de los progenitores fuera “mejor considerado para”? ¿Qué permite ese razonamiento? ¿En qué se basa? Creo que ésa es la esencia, el espíritu que plantearon los autores de esta moción, sean del partido que sea. ¿Cómo la ley en abstracto podrá determinar aquello?
Entonces, como ello no debería ser posible, porque la majestad de la ley no llega ni puede llegar a tanto, corresponde que se decida sobre el conflicto. Porque, seamos claros, no podemos pretender que la norma general ahora -en esto tengo una pequeña diferencia con mi colega y camarada Jorge Burgos -, en virtud de esta iniciativa, sea el común acuerdo. El común acuerdo siempre es la regla, porque cuando existe, no hay pleito, no hay juicio, no hay litigio.
Por ejemplo, si hay común acuerdo en los alimentos, no hay juicio de alimentos. Si hay común acuerdo respecto de la custodia o de la patria potestad, que la ley, per se, atribuye a otro, no hay necesidad de litigio, no hay causa, no hay juicio.
El común acuerdo no pone en un problema a los jueces, ni a los legisladores, ni a la sociedad ni menos a los padres, quienes, por cierto, son la causa de que tengamos estas discusiones. Porque si los padres de nuestra sociedad, o de cualquier sociedad, fueran siempre capaces de subsumir sus conflictos y nunca trasladarlos a sus hijos, y permitieran su desarrollo en un estado de felicidad ideal, ajeno a esas controversias, estos problemas no los tendríamos los legisladores ni los jueces.
Es la incompetencia de nosotros, los padres, por nuestros fracasos, mezquindades, egoísmos, minusvalías, la que obliga a los legisladores y a los jueces a tener que tomar partido, decisiones, opciones, y a formarse convicciones sobre temas que deberían ser exclusivamente de los padres.
El problema de los padres es llevado a la sociedad a través de la legislatura y sus legisladores y de la justicia y sus jueces.
El común acuerdo no es la regla, porque significa que una pareja, aunque tenga conflicto, siempre será capaz de regular y tutelar el bien superior del niño.
Por lo tanto, aunque esté contenida en un inciso segundo o en el primer lugar de un inciso, ésa no es la regla. El punto es a quién le corresponde el cuidado de los hijos. En la norma antigua era a la mujer. En la norma que propone el proyecto también termina siendo a la mujer.
Por cierto, debemos reconocer -creo que todos podríamos estar de acuerdo- que nuestra sociedad no ha llegado a evolucionar tanto como para pensar que las mujeres tienen menos capacidad de cuidar a los hijos que los padres. Creo que en la sociedad aún las mujeres tienen más capacidad de cuidado, cariño y afecto que los padres. Y eso hay que reconocerlo también sinceramente, porque aquí no solo hay que hablar con la racionalidad jurídica que un proyecto de estas características implica; sino que hay que hablar desde la praxis de la vida, desde la realidad.
En general, las madres siguen siendo infinitamente mejores en el cuidado de los hijos que los padres. Pero también la realidad indica que los padres han mejorado muchísimo, pues ya no son los de 1800 o 1900. Los padres tienen mucha más capacidad de amor, de involucramiento y desean estar con sus hijos, cuidarlos y protegerlos, a fin de conquistar un poco esa capacidad que, históricamente, han tenido las mujeres. Por eso, la ley, per se, no puede atribuir ese cuidado personal a uno de los padres en abstracto, sin distinción, como norma genérica. Debe ser el juez quien decida, luego de involucrarse y conocer la realidad caso a caso, fácticamente.
¿Pero qué falta? Un derecho que es fundamental cuando hablamos de los hijos, de su interés superior y de las convenciones internacionales suscritas por Chile y respetadas por este Estado: la prioridad del hijo para ser escuchado. En el proyecto tenemos una falencia en ese sentido. ¿Dónde establecemos la prioridad de que el hijo debe ser escuchado y de que su opinión debe contar tanto o más que la de los propios padres? Porque es su interés superior el que está en juego; sobre su interés superior debe zanjar y arbitrar el juez. Pero, para ello, la ley debería establecer, casi como una imposición, que el juez escuche necesariamente al hijo o hija, a los hijos o hijas involucrados.
El proyecto avanza más rápido en otras disposiciones, que no dicen relación con la esencia y el principal sentido de la moción, cual es el cuidado personal del hijo o hija. Por ejemplo, regula adecuadamente la patria potestad. Pero, reitero, en la esencia de la moción aún queda el punto por resolver.
Quiero dejar establecido para la historia fidedigna del establecimiento de la ley que no puede ser argumento para establecer la corresponsabilidad el hecho de que a las mujeres se les pague poco, que no se les reconozca su aporte laboral, que a igual trabajo de un hombre se les pague menos o que a la mayoría no se le pague pensión de alimentos.
Los hombres que quieren cuidar a sus hijos no son responsables de un mercado insensible ni de aquellos que no cumplen con su obligación de pagar la pensión de alimentos.
Los hombres que desean cuidar a sus hijos no solo quieren pagar sus alimentos, sino tenerlos a su cuidado, cerca, acostarse y despertar con ellos, y no tener que pedirle un día casi prestado a la judicatura para saber cuáles son sus problemas y padecimientos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el ministro señor Cristián Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , esta iniciativa es producto de diferentes mociones y también de un compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Diversas responsabilidades impidieron a la ministra del Sernam estar presente en esta sesión. Sin perjuicio de ello, el ministro que les habla pudo participar en este debate.
Para nosotros, como Gobierno, esta es una iniciativa muy importante y significativa. Está dentro de un eje sustancial de nuestra responsabilidad, que es fomentar valores importantes en nuestra sociedad, como lo hicimos en su momento con el proyecto que estableció el postnatal de seis meses. En este caso, también estamos en presencia de una iniciativa que mejora la condición de vida, fundamentalmente, de los niños. Ése es su propósito central.
El debate ha sido muy interesante. Sin lugar a dudas, no compartimos el juicio de algunas personas, en el sentido de que la iniciativa no constituye un avance en materia de cuidado de los hijos. Ese es su tema central. El proyecto nos permite avanzar en la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos en caso de separación.
Se ha dicho que no hay cambios sustantivos. Nosotros consideramos que sí los hay. Uno de ellos es precisamente el establecimiento del cuidado personal compartido. Gracias a este proyecto, la regla general será que los padres establezcan, de común acuerdo, dicha forma de cuidado. El juez solo podrá intervenir para aprobar el cuidado personal compartido cuando haya sido acordado fruto de mediaciones o acuerdos de divorcio. En esencia, lo que estamos haciendo es buscar mecanismos para que padres y madres, superando su situación de conflictividad, aprecien el valor fundamental que está implícito, cual es el cuidado de los hijos.
Para nuestro Gobierno este es un avance importante -como los otros que ha habido- en materia de cuidado de los niños. Valoramos el trabajo que realizaron diputados y diputadas integrantes de las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia. De esta manera estamos cumpliendo con la demanda de esos padres que han pedido el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad en materia de cuidado de los hijos.
Repito, como Gobierno, valoramos los acuerdos alcanzados en las Comisiones mencionadas y el texto que proponen a la Sala.
Muchas gracias.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar en particular, el proyecto de ley, originado en sendas mociones refundidas, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, con las adiciones y enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor BERTOLINO (Presidente accidental).-
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el ministro señor Cristian Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , hemos dado un paso adicional en el cuidado de los niños. Felicito a las señoras diputadas y a los señores diputados; ha sido una gran jornada.
Aprovecho de agradecer a la Mesa saliente y de felicitar a la entrante en la conducción de la honorable Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , me sumo a los agradecimientos a los colegas que apoyaron las mociones que presentamos hace bastante tiempo.
He dicho.
1.11. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 20 de marzo, 2012. Oficio en Sesión 5. Legislatura 360.
VALPARAÍSO, 20 de marzo de 2012
Oficio Nº 9995
A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
Con motivo de las Mociones, Informes, y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondientes a los boletines N°s 5917-18 y 7007-18.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio del Justicia:
1.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
2.- Derógase el artículo 228.
3.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
5.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “ de conformidad” las palabras “ o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Introdúcese el siguiente artículo 40:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso tercero; 229 y 242, inciso segundo del Código Civil, y de otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
2.- Introdúcese el siguiente artículo 41:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la ley N° 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.”.
3.- Sustitúyese la frase inicial del artículo 42 “ Para los efectos” por la siguiente “ Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
Dios guarde a V.E.
NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
Presidente de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución
Senado. Fecha 22 de junio, 2012. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 30. Legislatura 360.
INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
BOLETINES N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley indicado en la suma, iniciado en dos Mociones presentadas ante la Cámara de Diputados, la primera, contenida en el Boletín N° 5.917-18, de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, con la adhesión de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y la segunda, contenida en el Boletín N° 7.007-18, del Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Honorables Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas. Dichas Mociones fueron refundidas durante el primer trámite constitucional.
La iniciativa en estudio tiene urgencia calificada de “suma”.
Asistió, especialmente invitada, la señora Carolina Schmidt, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, acompañada por la Jefa del Departamento de Reformas Legales de dicha Secretaría de Estado, señora Andrea Barros, y las asesoras legislativas, señoras Susan Ortega y Daniela Sarrás.
Concurrieron la señora Inés María Letelier, Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y la señora Gloria Negroni, Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago.
Participaron los profesores señoras Carmen Domínguez, Fabiola Lathrop, Andrea Muñoz y María Sara Rodríguez y señor Mauricio Tapia.
Intervinieron las abogadas mediadoras señoras Alejandra Montenegro, Ximena Osorio y Ana María Valenzuela. Igualmente, lo hizo la psicóloga y perito judicial, señora Verónica Gómez.
Asistió el señor Nicolás Espejo, Consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Por la Agrupación Amor de Papá, concurrieron el Presidente Internacional, señor David Abuhadba; el Presidente Nacional N° 1, señor Patricio Retamales; el abogado señor Rodrigo Medina; el psicólogo, señor Miguel González, y los representantes, señora Carolina Cornejo y señor Juan Quezada. En representación de la Corporación Papás por Siempre, asistió su Presidente, señor Carlos Michea. Por la Fundación Filius Pater, lo hizo su Presidente, señor Rodrigo Villouta. En representación de la Organización Papá Presente, participaron el Director, señor Hugo Riveros; el vocero, señor Rodrigo García, y el asesor, señor Max Celedón.
Por la Biblioteca del Congreso Nacional, participó la abogada analista, señora Paola Truffello.
Asistieron, por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el asesor, señor Juan Ignacio Gómez; por la Fundación Jaime Guzmán, los asesores señora Erika Farías y señores Héctor Mery y Gustavo Rosende, y por el Instituto Libertad, la asesora, señora Josefina Figueroa.
Del mismo modo, concurrieron el asesor de la Honorable Senadora señora Alvear, señor Héctor Ruiz; los asesores del Honorable Senador señor Walker (don Patricio), señora Paz Anastasiadis y señor Fernando Dazarola; la asesora del Comité UDI, señora Hedy Matthei, y el asesor de la Honorable Diputada señora Saa, señor Leonardo Estradé-Brancoli.
- - -
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La iniciativa en estudio busca consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de los hijos y considerando en todo el interés superior del niño. Sobre la base de esta idea central, se introducen modificaciones a las reglas del Código Civil en materia de cuidado personal de los hijos y de patria potestad, y también a las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
- - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
El proyecto de ley en estudio no tiene normas que requieran un quórum especial para su aprobación.
- - -
ANTECEDENTES
Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:
I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS
Están relacionados con el proyecto de ley en estudio los siguientes cuerpos normativos:
1) Código Civil, Libro Primero, Títulos IX y X, que regulan los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos y la patria potestad, respectivamente.
2) Decreto con fuerza de ley N° 1, de 30 de mayo de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de distintos cuerpos legales, entre ellos, la ley N° 16.618, de Menores.
3) Ley N° 19.947, de 17 de mayo de 2004, que establece nueva ley sobre Matrimonio Civil.
4) Ley N° 19.968, de 30 de agosto de 2004, que crea los Tribunales de Familia.
4) Convenciones internacionales, particularmente las siguientes:
a) Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada mediante decreto supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de septiembre de 1990.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada mediante decreto supremo N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de agosto de 1990.
c) Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promulgada por decreto supremo N° 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 9 de diciembre de 1989.
d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, promulgada por decreto supremo N° 1.640, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de septiembre de 1998.
II.- ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Las Mociones
Como se señalara precedentemente, el texto en estudio tuvo origen en dos Mociones parlamentarias, que fueron refundidas durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
La primera de ellas, contenida en el Boletín N° 5.917-18, introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objetivo de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Dentro de sus fundamentos, hace notar que en la actualidad son muchas las familias en que los progenitores viven separados y en que uno de los padres tiene a su cargo la crianza del menor y el otro solamente es un proveedor con derechos limitados o, simplemente, no existe, sea porque no tiene interés en participar en la formación del hijo o porque, no obstante tener tal interés, debe enfrentar diversos obstáculos que se lo impiden.
Agrega que la separación de los padres constituye un hecho que marcará para siempre la vida del menor, dependiendo su mayor o menor efecto negativo de la forma en que los padres puedan manejar sus diferencias sin involucrar al hijo. Señala que el adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor deriva de muchos factores, siendo uno de ellos la presencia cercana de las imágenes paterna y materna, por lo que la visión distorsionada de una de tales imágenes incidirá en la autoestima, la seguridad y la estabilidad emocional del menor en su vida adulta hasta niveles aún no determinados.
Añade que la importancia del tema aparece reflejada en uno de los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que señala que siempre que sea posible, éste “deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”. Este derecho infantil, sostiene, debe ejercerse aunque lo padres no vivan juntos y entendiendo que ellos observarán siempre todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias, necesarias para la formación de un ambiente adecuado para su desarrollo.
Luego, se refiere a un trastorno de la conducta familiar consistente en que uno de los padres incurre en actitudes destinadas a alienar o alejar de la mente del menor la figura del otro progenitor, trastorno que sólo se ha analizado desde hace poco tiempo y que recibe la denominación de “síndrome de alienación o alejamiento parental”.
Esta anomalía es definida por el Profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, señor Richard Gardner, como un trastorno surgido principalmente a consecuencias de las disputas por la guarda y custodia de un niño y que consiste en el “lavado de cerebro” que éste experimenta a consecuencia de la acción sistemática de uno de los padres, destinada a envilecer la imagen del otro en la mente del hijo, obteniendo un alejamiento y rechazo concreto de este último hacia el padre alienado, debilitando progresivamente los lazos de afecto entre ellos, muchas veces, de modo irrecuperable.
El mencionado especialista clasifica este síndrome como un tipo de maltrato infantil, que, mediante estrategias sutiles del padre alienador, busca destruir los vínculos del menor con el otro padre. Para que se produzca, debe reunir tres requisitos: primero, obedecer a una campaña constante en el tiempo de denigración o rechazo hacia el otro padre; luego, no debe existir un motivo plausible para la promoción de tal campaña, siendo el padre víctima de la alienación una persona normal desde el punto de vista de la capacidad parental, y finalmente, la reacción negativa del menor hacia el padre alienado debe ser el producto de la influencia ejercida por el otro padre.
La actitud del padre alienador, a quien se describe como una figura protectora, obedece a la expresión de sentimientos de rabia o venganza hacia el otro progenitor, normalmente encubiertos bajo una apariencia de víctima, destinadas a exteriorizar la figura de un padre bueno en oposición a otro malo. Esta actitud se expresa en conductas tales como el incumplimiento de los horarios de visitas, la obstaculización a las comunicaciones entre el hijo y el padre alienado, el alejamiento injustificado del padre de las actividades y problemas de los hijos, la formulación constante de comentarios negativos acerca de ese padre para predisponer al menor en su contra y suprimir toda expectativa afectiva o emocional que pudiera el menor tener hacia él, la incorporación del entorno familiar más cercano a esta campaña, la interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas, etc.
En la Moción se cita la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en nuestro país a contar del año 1990, señalando que su artículo 9 indica que los Estados deben velar por no separar a los niños de sus padres contra la voluntad de éstos, salvo cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, como por ejemplo en casos de maltrato o de descuido por parte de los padres que viven separados, por lo que resulta necesario decidir acerca del lugar de residencia del menor. Este mismo artículo establece que los Estados deberán respetar el derecho del menor que vive separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.
Se menciona también su artículo 18, que dispone que los Estados deberán poner su máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior de éste.
Por último, se cita jurisprudencia europea que ha reconocido la existencia y los efectos nocivos del síndrome de alienación parental, destacando que también en Chile éste ha tenido recientemente acogida en virtud de una sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo, que reconoce los derechos del padre frente a una actuación que “con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño.”.
La segunda Moción que ha dado origen a la iniciativa en estudio, contenida en el Boletín N° 7.007-18, introduce modificaciones al Código Civil en relación al cuidado personal de los hijos.
Sus fundamentos recuerdan que las disposiciones pertinentes del señalado cuerpo normativo, en especial, su artículo 224, establecen el derecho–deber de los padres de crianza y educación de los hijos por su calidad de tales y no por tener a su cargo el cuidado personal de los mismos, por lo que en caso de separación, no sólo mantiene este deber aquel de los dos que asume el cuidado personal, sino también el que es privado del mismo. Lo anterior guardaría relación con la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 18 dispone que los Estados deberán poner su máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior del menor, como también con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en su artículo 17 la obligación de los Estados Partes de tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución.
No obstante lo señalado, el Código Civil, al regular la relación de los hijos menores de edad con sus padres, se aleja de estos principios, al establecer en su artículo 225 que si los padres viven separados, toca a la madre el cuidado personal de los hijos, agregando que por medio de escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento dentro de los treinta días de otorgada, podrán acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.
Por último, esta misma norma establece que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, ya sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar el cuidado personal al otro de los padres, pero no podrá confiar este cuidado a aquél de los padres que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro progenitor, pudiendo hacerlo.
De todo lo anterior, resulta que la mujer tiene un derecho preferente en lo que se refiere al cuidado personal del hijo, pudiendo ejercerlo el padre únicamente si llega a acuerdo con la madre o si el juez, por motivos excepcionales, se lo atribuye.
La Moción expresa que esta solución es discriminatoria y atenta contra la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, por lo que parte de la doctrina la estima inconstitucional. Además de no seguir el principio rector sobre la materia, que es el interés superior del niño, tal solución infringe la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la que, en su artículo 16, impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar, en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, teniendo en vista, primordialmente, el interés superior de los hijos.
Añade que, precisamente, como consecuencia de esta disposición, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile en el año 2006, recomendó al país derogar o enmendar las disposiciones discriminatorias de su legislación interna, para adaptar el cuadro legislativo nacional a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos que la misma Carta Política chilena consagra.
Explica, en seguida, que, con el objetivo de reforzar la igualdad de responsabilidades parentales, otras legislaciones contemplan un sistema de tenencia compartida o custodia alternada, en cuya virtud el hijo convive con cada uno de los padres durante cierto tiempo, durante el cual uno de ellos ejerce el cuidado personal y el otro mantiene un régimen comunicacional. Agregan que si bien tal sistema presenta ventajas y desventajas, resulta de justicia considerarlo y apreciar su implementación caso a caso, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Se expone, luego, el contenido de su propuesta, señalando que además de introducir el sistema compartido recién reseñado, se suprime la parte del artículo 225 que impide entregar el cuidado personal del hijo a aquel de los padres que no ha contribuido a su mantención mientras estuvo al cuidado del otro, pudiendo hacerlo, por cuanto, atendiendo al interés personal del menor, en términos generales, debe permitirse evaluar el caso particular de que se trate, puesto que puede ser mucho más nocivo asignar el cuidado personal del hijo a un tercero que a aquél de los padres que incumplió en los términos que trata este artículo.
Por último, derechamente se suprime el artículo 228, disposición que establece que la persona que tiene bajo su cuidado personal a un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge, por cuanto tal disposición estaría entregando la decisión de separar al niño de su padre o madre al nuevo cónyuge, lo que, en otras palabras, significaría que el mismo Estado que debe velar para que el menor no sea separado de sus padres, estaría proporcionando a un tercero, ajeno al niño, la decisión de con quien éste debe vivir.
2.- Otras iniciativas vinculadas a la materia en análisis, y en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Por abordar aspectos directamente relacionados con la iniciativa en trámite, durante el debate la Comisión tuvo en consideración otras tres iniciativas, originadas en Mociones de señores Senadores. Son las siguientes:
a) Proyecto de ley iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Coloma y Novoa, que modifica el Código Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos cuyos padres viven separados (Boletín N° 5.793-07);
b) Proyecto de ley originado en Moción de los Honorables Senadores señores Navarro y Quintana, que confiere a los abuelos el derecho a mantener una relación directa y regular con sus nietos (Boletín N° 7.076-07), y
c) Proyecto de ley, iniciado en Moción del Honorable Senador señor Navarro, que modifica el Código Civil para establecer el cuidado personal compartido de los menores y evitar el daño de éstos en caso de separación de los padres (Boletín N° 8.205-07).
La Comisión estimó pertinente tener en consideración las ideas contenidas en estas iniciativas al realizar el estudio en particular del proyecto en análisis y ponderar también la posibilidad de contemplar los planteamientos respectivos como indicaciones.
Igualmente, se tuvo presente el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que modifica normas sobre patria potestad, en segundo trámite constitucional en esta Corporación (Boletín N° 3.592-18).
- - -
EXPOSICIONES ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN
Antes de dar inicio a la discusión en general de la iniciativa, la Comisión resolvió escuchar las exposiciones de un conjunto de académicos especialistas en materias de familia, así como de personas interesadas en dar a conocer sus puntos de vista.
A continuación, se da cuenta de las referidas intervenciones.
En primer término, hizo uso de la palabra la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carolina Schmidt, para dar a conocer los lineamientos generales de la iniciativa en estudio.
Iniciando su presentación, se refirió a los criterios que inspiran nuestra legislación actual en materia de cuidado personal de los hijos.
Señaló que, tratándose de padres que viven juntos, el cuidado personal de los hijos les corresponde a ambos de consuno, salvo que solamente uno de ellos hubiere reconocido al hijo.
En caso que los padres estén separados, regirá la norma de atribución supletoria en virtud de la cual el cuidado personal de los hijos corresponde a la madre.
Prosiguió explicando que el padre puede tener el cuidado personal si ambos progenitores así lo acuerdan. Igualmente, ello procede cuando por sentencia judicial se produce la pérdida del cuidado personal de la madre, regla que tiene la excepción del caso del padre que no ha contribuido a la mantención del hijo, pudiendo hacerlo. Finalmente, también procederá en caso de muerte de la madre.
Hizo notar que, en la actualidad, no existe la figura legal del cuidado personal compartido.
Igualmente, puso de manifiesto que el padre que tiene el cuidado personal del hijo, tiene la patria potestad de éste, es decir, su representación legal y el derecho de goce y administración de sus bienes.
Expresó, a continuación, que la pérdida del cuidado personal de la madre procede a solicitud del padre o de un tercero, los abuelos, por ejemplo, cuando ambos padres son inhábiles para el cuidado. Agregó que las causales para que la madre pierda dicho cuidado personal son los casos comprobados de maltrato por parte de ella, descuido o abandono u otra causa calificada, como drogadicción, alcoholismo o incitación a la prostitución.
Enseguida, abordó los principales problemas que derivan de la legislación actual, agrupándolos en cuatro materias.
En primer lugar, impide que los padres acuerden formalmente el cuidado personal compartido del hijo, lo que, agregó, para algunas familias puede ser la mejor alternativa.
Enseguida, los jueces no se consideran con atribuciones para aprobar los acuerdos de tuición compartida o alternada que se alcanzan en los procesos de mediación obligatoria o mediante convenciones reguladoras de separaciones o divorcios.
En tercer lugar, indicó que los jueces continúan resolviendo los juicios con la creencia de que la tuición de la madre es obligatoria y que solamente se puede modificar ante la presencia de un hecho gravísimo en contra del hijo, lo que no es así desde la entrada en vigor de la ley N° 19.585, de 1998.
Finalmente, no permite una relación frecuente y regular entre el hijo y el padre. Sobre el particular, observó que la práctica judicial ha llevado a que las visitas con el padre sean sólo de fin de semana por medio y la mitad de las vacaciones, lo que naturalmente no le permite involucrarse en el proceso de crianza.
A continuación, se refirió al texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.
Destacó que la iniciativa procura alcanzar un conjunto de objetivos, que agrupó en la forma que sigue:
1. Reforzar el foco del cuidado personal en el interés superior del niño y no en los derechos del padre y la madre.2. Incentivar la corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado del hijo, favoreciendo una participación activa de su parte, a pesar de la separación.3. Incentivar el logro de acuerdos entre los padres, permitiendo, de este modo, el mejor cuidado de los niños.4. Evitar que se judicialice el tema del cuidado de los hijos, evitando el trauma que los juicios significan para los niños.5. Entregar mayores facultades al juez para cambiar al titular del cuidado personal, teniendo en consideración que el único factor relevante a observar en esta materia es el interés superior del niño.
Expuso, luego, los principales aspectos del proyecto en análisis.
Señaló, en primer lugar, que se crea la figura del cuidado personal compartido como alternativa legal para los padres que se separan.
En este nuevo modelo, se deja en primer lugar a los padres la decisión sobre quién ejercerá el cuidado personal de los hijos, pudiendo éste ser asumido por la madre, por el padre o en forma compartida entre los dos.
Además, se asegura un sistema de residencia del menor que garantice su estabilidad y continuidad.
Igualmente, se garantiza la relación sana, estable y regular del hijo con aquel padre con quien no reside habitualmente, estableciendo un régimen de visita basado en el interés superior del niño, que debe quedar determinado en el mismo instrumento en que se acuerda el cuidado personal.
Como segundo aspecto relevante de la iniciativa en análisis, connotó que ella establece que mientras no haya acuerdo o decisión judicial sobre quién tiene el cuidado personal, el niño no quedará a cargo de ninguna institución, sino que supletoriamente se entregará a la madre durante el juicio.
En tercer lugar, informó que el proyecto entrega criterios amplios a los jueces para cambiar al titular del cuidado personal del niño. En esta materia, se altera la regla de maltrato, descuido o causal calificada –que es de difícil aplicación-, por el interés del niño. Indicó que el juez siempre podrá conferir el cuidado personal al otro padre o radicarlo en uno de ellos, cuando “el interés del hijo lo haga conveniente”. Explicó, además, que el cambio se enfoca en el bienestar del niño y no en la calidad personal de quien ejerce el cuidado personal de aquél.
En cuarto término, se refuerzan las relaciones directas y regulares entre el padre no custodio y el hijo.
Dijo que, en efecto, en este aspecto se define la relación directa, regular y personal como “aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable”. También se establece la corresponsabilidad, por la importancia de que ambos padres participen en la vida de los niños. Complementariamente, se contempla el deber del juez de asegurar una relación sana y cercana entre el padre y el hijo, tomando en cuenta su edad, sus necesidades afectivas, etc.
En quinto lugar, se establece la patria potestad compartida, sea para padres que viven juntos o que tengan el cuidado compartido.
Luego, se consagran criterios para que el juez determine el interés superior del niño. A este respecto, se contempla el bienestar del hijo, esto es, las posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional. También se contempla la estabilidad, es decir, el efecto probable de cualquier cambio en la vida actual del hijo o los riesgos o perjuicios que podrían derivarse para éste en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual. Igualmente, se considera la evaluación del hijo y su opinión, esta última especialmente si el menor ha alcanzado la edad de catorce años.
Finalmente, el proyecto establece los factores que el juez deberá tomar en cuenta para aprobar un acuerdo de cuidado personal compartido.
Sobre el particular, advirtió que siempre habrá de considerarse la vinculación afectiva del hijo con cada uno de sus padres; la aptitud de los padres para garantizar su bienestar; el tiempo que cada uno dedica a los hijos; la evaluación de los hijos, y la ubicación del domicilio de los progenitores, entre otros factores.
Complementó su intervención exponiendo las siguientes conclusiones:
-- El proyecto refuerza como foco del cuidado personal del hijo el interés superior de éste, creando la figura del cuidado compartido.
-- El cuidado compartido beneficia a los hijos sólo cuando hay acuerdo entre los padres y que, por lo tanto, no se puede determinar por la decisión de un tercero.
-- En último término, la asignación del cuidado de los hijos deja de tener el foco en la calidad de los padres y también deja de ser un derecho de uno de éstos, para considerar siempre el interés de los niños en cada situación particular.
Enseguida, intervino la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Inés María Letelier.
Manifestó que su exposición se centraría en el artículo 225 del Código Civil y que sus opiniones serían emitidas a título personal y no en representación del Poder Judicial.
Sostuvo que el cuidado personal de los menores es un tema sensible de por sí y que, como criterio general, lo ideal es que las relaciones filiales sean resueltas y guiadas por los sentimientos de amor y no por los tribunales ni por terceros extraños a la familia.
Aseveró que, lamentablemente, eso no siempre ocurre en la práctica, de manera que cuando se presentan problemas que no pueden ser resueltos sobre la base de criterios guiados por el amor, los tribunales son el instrumento para dar una solución, la que, en todo caso, nunca será una solución completa.
En relación al proyecto de ley en estudio, hizo presente que su texto da cuenta de las inquietudes y sugerencias realizadas anteriormente durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que, en lo central, éste da la opción a los padres para elegir la mejor forma de organizar su familia, sea radicando el cuidado personal de los hijos en ambos o en uno de ellos, cambiando de este modo el criterio imperante en este momento, que, en materia de cuidado personal, reconoce un derecho preferente en favor de la madre.
Agregó que el cuidado personal de los hijos va unido a la relación directa y regular con los mismos. Sostuvo que lo anterior representa un gran avance pues los hijos ya no serán una especie de “moneda de cambio” ante las dificultades que se susciten entre los padres, y ambos temas deberán discutirse en forma conjunta.
Sostuvo que, establecido que, en primer término, se estará al régimen convencional y, en segundo, al camino judicial, por motivos de tradición histórica era partidaria de consagrar en la disposición en análisis, como regla supletoria, la de entregar el cuidado personal de los hijos menores a la madre.
Informó que, en esta materia, es relevante tener en consideración factores como la realidad y la idiosincrasia de nuestra ciudadanía, aspectos que también tuvo en cuenta don Andrés Bello cuando, en su momento, redactó el Código Civil. Igualmente, dijo, no puede dejarse de lado factores tales como las distancias que nuestra geografía nos impone, que muchas veces implican que los contactos personales se dificulten considerablemente.
Expresó que en el inciso quinto del mismo artículo, debería precisarse que la facultad que se le concede al juez para modificar lo establecido se refiere única y exclusivamente al caso en que los padres han optado por el régimen de ejercicio compartido.
Asimismo, opinó que es fundamental que la decisión del juez no pueda fundarse exclusivamente en la capacidad económica de los padres, añadiendo que actualmente algunos tribunales tienden a confundir el interés superior del menor con la capacidad económica de sus progenitores.
Estas ideas, dijo, suponen enfrentar las materias en estudio con un criterio de humanidad.
Concluyó su intervención destacando que el proyecto presenta claras bondades desde el punto de vista de la solución de las controversias que comúnmente se presentan en esta materia y, además, refleja lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Enseguida, se ofreció la palabra a la señora Gloria Negroni, Jueza Titular del Tercer Juzgado de Familia de Santiago.
Su exposición se desarrolló sobre la base del siguiente documento:
“Fundamentos que avalan algunas de las modificaciones propuestas en el proyecto de ley sobre cuidado personal analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado
(Boletines N°s. 5.917-18 y 7.007-18)
En Chile se tramita ante el Senado de la República un proyecto de ley que pretende modificar los artículos 225, 228 y 229 del Código Civil y otros que en consonancia debieran modificarse, normas que fueron dictadas para un período económico, social y cultural determinado, que dista enormemente de la realidad familiar que hoy enfrentamos.
El artículo 225 del Código Civil establece que:
“Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.
No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
A casi siete años de la puesta en marcha de los Tribunales de Familia como jurisdicción especializada en materias como cuidado personal, relación directa y regular, divorcio, separación, alimentos, violencia intrafamiliar, protección, infractores de ley, observamos cambios sociales profundos en la manera de enfrentar las relaciones de familia, cambios que hablan de una sociedad en la que las mujeres se han incorporado cada vez con más fuerza al campo laboral, dejando en evidencia la necesidad de regular con mayor acuciosidad y con miras a la igualdad, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar.
Los hombres, por su parte, desempeñan hoy, o están interesados y claman por desempeñar, roles preponderantes en la crianza y cuidado de los niños, ya sea vía acuerdo o demandándolo ante tribunales, y la legislación está apuntando a fortalecer esa igualdad de roles. De ello dan cuenta normas como las de nuestro Código del Trabajo que apuntan a reconocer el derecho-deber de los padres en cuanto a los hijos. (Artículos 195, 199, 199 bis y 200 del texto legal citado).
Los divorcios de común acuerdo o sin causal, que requieren de la presentación de un acuerdo de regulación de relaciones mutuas, son una manifestación de la manera colaborativa en que se están solucionando los conflictos, lo que se refuerza con las cifras arrojadas por la mediación y la conciliación, que suman alrededor del 40% del total del ingreso de causas en los tribunales de Santiago.
El aumento de las denuncias por violencia intrafamiliar también nos habla de la disminución de la tolerancia frente a este tipo de situaciones que, en general, afecta a mujeres, sin perjuicio de que la cifra de hombres que denuncian también ha aumentado.
La judicatura especializada en materia de familia ha permitido visibilizar los principales nudos de conflicto que afectan a la ciudadanía, otorgando la oportunidad de dar solución a los mismos desde una perspectiva más integral, sistémica, interdisciplinaria, considerando especialmente la realidad dinámica de los sistemas familiares, priorizando el interés superior de los niños por sobre el conflicto entre sus padres o cuidadores.
Es así como ante el cambio de paradigmas que se plantea en el conflicto familiar, se hace necesario modificar ciertas normas que al ser aplicadas de manera textual en un país de tradición legalista y conservadora, tienden a preservar roles estereotipados, alejándose del concepto de una justicia que por sobre todo debe proteger los derechos de aquellos que por su edad y condición requieren de una intervención clara en respeto y garantía de sus intereses, especialmente, como ocurre en Chile, en que no hemos podido acceder a la figura del defensor del niño. En consecuencia, frente a intereses independientes o contradictorios de sus padres, los niños podrían quedar carentes de defensa jurídica material si el juez de la causa considera innecesario designar un curador ad-litem que defienda jurídicamente sus derechos, lo cual permite hoy el artículo 19 de la ley N° 19.968, de Tribunales de Familia, (en adelante L.T.F), ya que entrega esta facultad a la judicatura.
Lamentablemente, la mirada adultizada o adultizante, desde la protección de los niños como objetos más que como sujetos de derecho, aún prevalece. En una justicia que ha dado pasos trascendentes por avanzar hacia la protección integral de los derechos y abandonar el paradigma de la situación irregular, se mantienen compartimentos estancos y es así como, a pesar que en materia de cuidado personal el propio artículo 225 del Código Civil establece que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, ya sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, se podrá entregar el cuidado personal del hijo al otro padre, dicha norma no se interpreta en el sentido del mejor interés del niño, sino desde las habilidades del adulto. En los pocos casos en que se intenta modificar el cuidado personal en virtud de las causales mencionadas, lo que se cuestiona, se trata de probar y acreditar y lo que se continua valorando por nuestros tribunales superiores, pues así lo indican reiteradamente las sentencias que tocan estos temas, es precisamente la habilidad o inhabilidad de la madre o del padre para ejercer el cuidado del hijo. Tal es así que el hijo, su opinión, o con cuál de los padres el niño pueda ver garantizados sus derechos, incluso aquel referido a poder tener contacto regular y directo con el otro padre, pasa a un plano bastante más relegado a la hora de decidir.
En esta línea, consideración fundamental al decidir estos casos debe ser la opinión del niño conforme a su edad y madurez -así lo establece el artículo 16 de la L.T.F.-, sin perjuicio de lo cual, no son pocos los casos conflictivos de cuidado personal o relación directa y regular en los que se requiere su opinión y en los que muchas veces es oído sólo al terminar la causa en la audiencia de juicio y siempre que el juez de la misma así lo estime; por tanto, respecto de sus derechos y su defensa jurídica material, es importante precisar estándares y protocolos que permitan al juzgador visibilizar el mejor momento para que el niño, niña o adolescente ejerza sus derechos y, en especial, el de ser oído, y cuanto pesa su opinión en la decisión del caso, teniendo presente su autonomía progresiva.
Es así como en procesos en que el hijo o hija sea adolescente o preadolescente en pleno uso de sus facultades y potencialidades, su opinión será preponderante en la decisión, considerando el grave daño emocional que puede significar el obligarlo a vivir con quien no quiere o a relacionarse con quien no desea en ese momento, considerando el grado de influencia que muchas veces pueden ejercer los padres y la intervención terapéutica necesaria para lograr revinculación o resignificación de experiencias complejas en la relación con los padres. En caso de niños, es importante destacar que la forma de oírlos no necesariamente significa estar ante el juez del tribunal; hay casos en que esta intervención puede ser dañina y revictimizante, especialmente cuando el niño ha sido diagnosticado o periciado previamente.
La modificación que se plantea al citado artículo 225 tiene por objeto dar prioridad al acuerdo de los padres en cuanto al cuidado personal, sin perjuicio de lo cual mantiene la atribución legal preferente en manos de la madre, mientras no haya acuerdo o decisión judicial, circunstancia que si bien significa un avance en términos de reconocer y priorizar la voluntad de los padres y establecer y definir cuidado compartido, mantiene una preferencia que no se sustenta más que en la tradición y la costumbre, o en el orden natural de las cosas, como se indica en algunas sentencias, situación que atenta contra el derecho del niño y su interés superior, el que nuevamente resulta de segunda o tercera línea frente a los derechos de los adultos que son sus padres. Se mantiene, además, una discriminación a favor de la madre, que no aprueba los test de razonabilidad, ni proporcionalidad que la harían aceptable, ya que el único fundamento para aplicarla es su condición de mujer y madre, sin considerar que el hijo podría estar objetivamente mejor con el padre o que querría estar con él. Que la citada discriminación afecta al niño, a la madre y al padre, ya que perpetúa la idea que la madre siempre puede y debe hacerse cargo de los hijos, sosteniéndolos material y afectivamente, lo que provoca que sea la madre generalmente quien debe demandar pensión alimenticia del padre que se desvincula emocional, afectiva y económicamente del hijo. Las cifras así lo demuestran, ya que durante el año 2010 ingresaron 193.000 causas de alimentos a los Tribunales de Familia en Chile y durante el 2011, 200.000.
Estas cifras también nos hablan de la desvinculación que se provoca entre el padre y el hijo al momento de la separación y como en la medida que las madres o ambos padres no respetan, fomentan, estimulan y facilitan el vínculo y el apego sano con el otro padre, éste se debilita, deteriora y muere y, finalmente, lo que resta es sólo la petición económica que en muchos casos se incumple, todo lo cual genera consecuencias emocionales que no pocas veces se irán repitiendo en la vida de los hijos y de éstos con sus propios hijos.
Es necesario considerar, además, que en la mayoría de los países se ha eliminado la mencionada supletoriedad legal y en los países en que se mantiene, la constitucionalidad de la norma es discutida profundamente.
En el caso de nuestro vecino país Argentina, en que aún existe una regla de atribución preferente a favor de la madre hasta los cinco años de edad del niño, la discusión se ha centrado en la inconstitucionalidad de la norma y es así como el nuevo proyecto de Código Civil 2012 presentado durante este año, elimina dicha preferencia y establece un nuevo Título VII que se denomina “De la responsabilidad parental”, y que señala en el Capítulo 1, los “Principios generales de la responsabilidad parental”, definiendo en su artículo 638 la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Responsabilidad parental que se rige por principios generales, tales como el interés superior del niño y la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.
El proyecto establece como figuras legales derivadas de la responsabilidad parental, a) la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental; b) el cuidado personal del hijo por los progenitores; c) la guarda otorgada por el juez a un tercero. Luego se define cada una de estas figuras, estableciendo, en cuanto a la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, en el artículo 641 que el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: “a) en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o que medie expresa oposición; b) en caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades.
En palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la nación argentina, don Ricardo Lorenzetti, en el acto de presentación del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial, proyecto que convocó a cien juristas de todo el país y de todas las universidades, dirigidos por el Presidente de la Corte Suprema, la doctora Elena Highton y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, se indica que:
“Hemos pensado también en un Código de la Igualdad. ¿Por qué? Porque el Código Civil fue concebido en el siglo XIX en base a una igualdad abstracta, pero nuestra Constitución habla de la igualdad real de oportunidades. Por eso hemos incorporado muchas normas de protección de los desiguales. En algunos casos son situaciones en las cuales es necesario proteger a personas que están en situación de debilidad, como por ejemplo aquellos que tienen incapacidades mentales, y hemos recogido normas de tratados internacionales para evitar situaciones dramáticas como las que ha tenido que resolver la Corte Suprema. En otros casos se trata de los niños protegidos por tratados internacionales a los cuales hay que fortalecer en muchas de sus decisiones. En otros casos se trata de la igualdad para terminar con la discriminación. Por eso se dice que no puede haber discriminación entre el hombre y la mujer, y no puede haber discriminación de sexo en ninguna de las instituciones. Este es un concepto fundamental que está en nuestra Constitución y en la ley.”.
En Chile, la discusión acerca de la igualdad de género constituye un debate permanente y la igualdad parental es una de las aristas de desigualdad que es necesario superar. Sorprende que una norma de tal naturaleza continúe justificándose y es curioso que al hacer historia nos encontremos con que en 1877 se dicta el Decreto Amunátegui, que permitió la entrada de las mujeres a la universidad y en la prensa de la época los argumentos contrarios a esta norma no distaban mucho de los que dos siglos más tarde aún se enarbolan para justificar la supervivencia de una regla supletoria de atribución preferente.
Prueba de lo anterior es un párrafo del Diario La República, en su edición del 25 de enero de 1877, que criticaba la posición de los sectores católicos de la sociedad chilena que se oponían a la instrucción superior femenina ¿En qué fundamentaban los católicos su postura? Tal como refiere el periódico liberal, la misión natural de la mujer impediría que ella se dedicara a las profesiones universitarias. ¿Cuál era esta misión natural de la mujer? El artículo de don Rafael Vergara Antúnez en El Estandarte Católico era clarísimo:
La misión natural de la mujer, aquella noble misión que la Providencia le ha confiado para el bien de la sociedad y del individuo, consiste principalmente en ser buena y abnegada madre de familia, esposa fiel y consagrada a los deberes domésticos e hija sumisa y obsequiosa para con sus padres.
Además, dado que esta era la misión natural de la mujer, la educación religiosa era suficiente para desempeñarla a cabalidad, "no necesita la mujer ser sabia; bástale tener un buen carácter, una virtud sólida y un corazón generoso", es decir, no necesita de una instrucción científica. Por tanto, las ineludibles obligaciones de la mujer en el hogar serían incompatibles con el posible ejercicio de las profesiones liberales: "¿Podría resignarse un marido a renunciar a esa ternura y cuidados y atenciones a trueque de ver a su esposa siempre ocupada en el desempeño de una profesión científica?" (texto extraído de un artículo escrito por Karín Sánchez Manríquez denominado “El ingreso de la mujer chilena a la universidad y los cambios en la costumbre por medio de la ley 1872-1877, publicado por el Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Historia Nº 39, Vol. 2, julio-diciembre 2006: 497-529. ISSN 0073-2435)[1].
Como podemos apreciar, cuando hablamos de familia las cosas se interrelacionan y debe ser así; de otro modo, sin la mirada sistémica, las soluciones son sesgadas, desde ciertas parcelas, lo que no beneficia ni estimula a nuestros ciudadanos ni a nuestros niños a hacerse cargo de las consecuencias de sus actos y a ser conscientes que el cambio empieza por uno mismo; la ley debe ayudar en esta tarea desde la innegable perspectiva educativa que conlleva su interpretación y aplicación.
La propuesta avanza, también, en términos de definir el concepto de relación directa y regular y mejora lo previsto en el artículo 229 del código Civil, el que actualmente sólo menciona el derecho deber del padre o madre que no tenga el cuidado del hijo de mantener con él relación directa y regular, fortaleciéndolo ya que señala que es aquella que: “propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hija se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo o hija y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo”, además agrega que “el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo o hija, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana”, otorgando directrices claras y precisas al juez con el fin que el derecho del niño a mantener contacto con ambos padres sea respetado.
Sin perjuicio de estos avances, esta norma claramente sigue manteniendo la idea de un progenitor principal y uno periférico o con funciones de tío y es por ese motivo fundamental distinguir entre custodia legal y custodia física o, como lo hacen nuestros vecinos, reforzar el concepto genérico de responsabilidad parental y distinguir en él la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental y el cuidado personal del hijo por los progenitores. En este sentido, el proyecto de Código Civil Argentino se refiere a los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos, definiendo en el artículo 648 el cuidado personal como los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo, señalando que cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos y plantea modalidades del cuidado personal compartido, señalando que puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.
En este aspecto, nuevamente es importante considerar la propuesta argentina ya que se indica, en cuanto a las facultades del juez, que a pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, éste debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo a ambos progenitores con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo.
Asimismo, constituye un progreso el señalar parámetros específicos que el juez debe considerar a la hora de tener que determinar el interés superior de un niño ante el caso de tener que atribuir su cuidado a uno de los padres o aprobar un acuerdo de cuidado compartido, fortaleciéndose además el derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo y se establece la preferencia y deber de colaboración. El progenitor que facilite el derecho a mantener un trato regular con el otro progenitor tiene preferencia para el cuidado del hijo, debiendo también ponderarse la edad del hijo; su opinión; el mantenimiento de la situación existente y el respeto del centro de vida del hijo. El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente. Se señala como un deber el de informar, en términos de que cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo.
Acertadamente, el proyecto deroga el artículo 228 del Código Civil, que establece que “La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.”, situación que claramente atenta contra los derechos del niño y del padre o madre que quiere tenerlo a su cuidado junto a su nueva pareja o cónyuge, pues establece una limitación absolutamente improcedente.
En suma, las disposiciones aludidas del proyecto de Código Civil argentino se ponen en primera línea con el bloque de constitucionalidad que tiene como base la protección de la persona, a través de un catálogo de derechos personalísimos muy importantes para reforzar la autonomía de las mismas.
El sustento normativo para dar paso a las modificaciones que se pretenden se encuentra, en primer término, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de las convenciones suscritas y ratificadas por Chile, por tanto, ley que debemos aplicar conforme lo dispone el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Se imponen obligaciones al Estado contraídas al amparo de los derechos fundamentales que han ido adquiriendo cada vez mayor reconocimiento y que constituyen el reflejo de los cambios paradigmáticos que en estas materias presenciamos. Como normas base en este sentido, encontramos los artículos 1º y 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”.
Lo propio se establece en la Convención de los Derechos del Niño, que en su mensaje señala:
“Es también obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención.”.
Y en su artículo 3° establece que:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o "Convención de Belem Do Pará”, establece en sus artículos 5, 6, y 8 lo siguiente:
“Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, yb. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.”.
De lo expuesto, resulta evidente la necesidad de adecuar la legislación interna para dar cabal cumplimiento a los principios y normas antes indicadas y evitar la colusión con las que aún permanecen en nuestros ordenamientos y que no resultan compatibles con aquellas. La esencia de las modificaciones propuestas se encuentra precisamente en la aplicación concreta de los derechos y libertades de que gozamos como personas humanas adultas o personas en desarrollo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, y será labor del Senado mejorar el proyecto que ha salido de la Cámara de Diputados.
En primer término, considerar a todo ser humano como persona implica el reconocimiento de su dignidad y, por tanto, de su autonomía para tomar las decisiones relativas a su vida y, en el caso de los niños, se trata de una autonomía progresiva, es decir, aquella que va en aumento en la medida que alcanza mayor grado de edad, madurez o capacidad para formarse un juicio propio. Lo anterior, en el marco del ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, las cuales se encuentran garantizadas por el bloque de constitucionalidad en un Estado democrático de Derecho.
En el ejercicio de esa autonomía, los padres en igualdad de derechos y deberes, en interés superior de sus hijos, es decir, respetando sus derechos, promoviéndolos y velando por su bienestar, con miras al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben proporcionarle el seno de una familia y un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Lo señalado no sólo está asociado al concepto tradicional de familia, sino que es comprensivo de las distintas formas en que se organiza hoy una familia, entendiendo por tal, según la suscrita, los principales referentes afectivos de una persona y, en especial, para una persona en desarrollo, los cuales se organizan para darse protección, afecto y satisfacción a sus necesidades; y puesto que la familia del niño se inicia a partir de la filiación y no termina o se extingue cuando los padres no viven juntos, el vínculo filiativo permanece.
Así, la tarea común de los padres, coparentalidad o corresponsabilidad, debe permanecer intacta para el hijo, se encuentren sus padres viviendo juntos o separados, esto es, el ejercicio de sus derechos no debe afectarse por la situación fáctica que afecte a sus padres. Asimismo, los derechos-deberes o derechos-función de los padres no se alteran cuando termina la vida matrimonial o de pareja. Sin embargo, nuestra legislación actual en estas materias, dictada para un escenario distinto, no refuerza este principio, sin perjuicio de que la mayoría de las normas del Código Civil relativas a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, Titulo IX del Libro Primero, indican derechos deberes de ambos padres, o a ejercer de consuno por ellos, conforme lo dispone el artículo 224 del Código, que indica que “Toca de consuno a ambos padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.”. Dicha circunstancia, lamentablemente, aparece modificada cuando los padres viven separados de acuerdo con lo que dispone actualmente el artículo 225.
El concepto de coparentalidad o corresponsabilidad consiste en “reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y derechos inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales”, agregando que debe realizarse en función del interés superior del hijo/a, esto es, respetando sus derechos[2].
Las ventajas de explicitar un modelo de responsabilidad parental conjunta en la ley, sin preferencias a favor de alguno de los padres, son claras y concretas, puesto que, en primer término, los estudios realizados en esta materia específica por Wallerstein y Kelly, avalan que los hijos de padres separados que presentan mayor y mejor desarrollo son aquellos que mantienen contacto regular y continuo con ambos padres después de la ruptura, elimina la desigualdad e incluso discriminación manifiesta en virtud del género, puesto que contribuye a erradicar un prejuicio histórico, económico, sociológico y jurídico, que refuerza el rol de la mujer como ama de casa y madre, conjuntamente con la dependencia económica del marido, siendo una ventaja para la madre pero también una carga; está acorde con las investigaciones en las cuales se concluye que el afecto que necesita un niño es independiente del sexo del progenitor que lo provea; contribuye a evitar la idea de la existencia de un derecho de propiedad sobre el hijo, centrando la atención en las necesidades emocionales del niño por sobre las de la madre[3].
En relación a los niños y su interés superior y también a los padres, las ventajas del principio de coparentalidad o responsabilidad conjunta son evidentes conforme lo indica la mayoría de la doctrina internacional, especialmente la de Argentina, ya que pone de relieve al niño y sus derechos y permite concordar normas que colisionan hoy con otras como las del 225 del Código Civil en análisis:[4]
Ventajas para el hijo/a:
•El interés superior de todo niño en alcanzar un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad se identifica en un contexto familiar en el que participen activamente ambos progenitores, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. (Preámbulo CDN).
•Se encuentra acorde con los artículos 3 de la CDN, que habla de la obligación de los Estados en asegurar al niño la protección y cuidados necesarios para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres; con el artículo 5, que indica como otra obligación del Estado respetar las responsabilidades y derechos y deberes de los padres; con el artículo 7, en el marco del derecho a la identidad, ”conocer a sus padres y ser cuidado por ellos”. Igualmente, con el artículo 9, que el niño no sea separado de sus padres, y en su caso, mantener con ellos relaciones personales y contacto directo de modo regular; con el artículo 14, en relación a que los estados respetarán los derechos y deberes de los padres como guías en el ejercicio de la libertad de pensamiento del niño; y con el artículo 18, según el cual “Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.”.
•Se encuentra acorde con los artículos 7 de la CDN, en el marco del derecho a la identidad, ”ser cuidado por ambos padres”, 9 y 18, “ambos padres tienen obligaciones comunes...”.
•La atenuación del sentimiento de pérdida o abandono del niño luego de la separación, situación que ya es un duelo para el niño, y si a eso se suma la brusca disminución del contacto con el otro padre, las consecuencias pueden ser graves para su emocionalidad.
•El reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto de pareja entre sus padres.
•El niño necesita continuar el contacto que tenía antes con ambos padres, lo que es esencial en su desarrollo.
•El niño mitiga el sentimiento de presión, eliminando o disminuyendo los conflictos de lealtad.
Ventajas para los padres:
•Se encuentra acorde con el principio de igualdad de ambos padres respecto de la crianza, establecimiento y educación de los hijos. Artículo 224 del Código Civil y artículos 1° y 19 Nº 2 de la Constitución Política de Chile, igualdad ante la ley.
•Las decisiones más importantes respecto de los hijos se mantienen en poder de ambos padres, ya que son ellos quienes se encuentran en mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para sus hijos.
•La intervención judicial en el supuesto anterior, debe relegarse a un segundo plano y funcionar como mecanismo de control, haciendo concreta la máxima que establece que los tribunales somos la última ratio y que el rol a desempeñar es subsidiario de la voluntad de las partes y su autonomía, priorizando la solución colaborativa de los conflictos, en que las partes son los protagonistas de su vida, se hacen cargo de ella y comprenden la responsabilidad derivada de las decisiones que adoptan, logrando una solución que les brinda mayor satisfacción, pues quién mejor que ellos para decidir sobre sus conflictos, a través de la mediación o la conciliación, todo ello acorde con el principio de colaboración establecido en el artículo 14 de la ley N° 19.968.
•Participación activa de ambos padres en la crianza de sus hijos.
•Garantiza permanencia de los cuidados parentales y con ello, mejor cumplimiento de las funciones afectivas y formativas.
•La decisión en igualdad de condiciones en cuanto a los aspectos de educación, crianza y cuidado de los hijos obliga a los padres a conciliar y armonizar sus actitudes personales a favor del mejor y mayor bienestar de los niños, lo que pone a prueba su actitud y aptitud como progenitores.
•Equiparación de padres en cuanto a la organización de su vida personal y profesional distribuyendo la carga de la crianza.
•Reconocimiento de cada progenitor en su rol paterno.
•La comunicación permanente entre los progenitores.
•La distribución de los gastos de manutención.
•Apunta a garantizar mejores condiciones de vida para los hijos al dejarlos fuera de las desavenencias conyugales o de pareja.
Ventajas generales:
•Acorde con lo dispuesto en la Convención Belem do Pará, artículo 5, b, y 16, d, puesto que las funciones parentales se distribuyen en forma equitativa entre los progenitores, lo que constituye un alivio para una gran mayoría de mujeres que trabajan fuera del hogar y deben repartir su vida entre el ejercicio de su profesión u oficio y la crianza de sus hijos, encontrando poco o casi nada de tiempo para su desarrollo personal.
•Provoca un estímulo para los padres que quieren compartir más momentos con sus hijos y participar en su educación y crianza en forma activa y no como terceros ajenos en la toma de decisiones.
•Se promueve un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce su rol con independencia, igualdad y respeto recíproco, de acuerdo a los principios reconocidos en las diversas normas internas como en las incorporadas a través de convenciones[5].
Supuestas desventajas:
•Provocaría un aumento de la judicialización de los conflictos ante la falta de acuerdos entre los padres.
•Con quién se queda el niño mientras los padres se ponen de acuerdo.
•Generaría indefinición de las funciones propias del padre y de la madre, creando una disociación para el hijo en dos mundos.
Contraargumentos:
•En cuanto al aumento de la judicialización, es dable señalar que si consideramos las estadísticas, de la cantidad de familias existentes en el país con hijos cuyos padres no permanecen juntos, un porcentaje bastante minoritario lleva sus conflictos a tribunales y cuando ello ocurre o es necesario regular el tema en los divorcios de común acuerdo, estas materias se resuelven vía acuerdo, como su nombre lo indica; luego, las causas de divorcio unilateral en las que hay hijos menores de edad, las relativas a cuidado personal y relación directa y regular, en su mayoría se resuelven vía mediación o conciliación y un porcentaje muy reducido, se resuelve mediante la adjudicación del juez, tendencia que está confirmada por las cifras que arroja la mediación y la conciliación como formas alternativas de resolver el conflicto.
•Respecto al conflicto a resolver mientras los padres no llegan a acuerdo, y con el fin de eliminar la atribución legal preferente en manos de la madre, se propone que el juez resuelva manteniendo como medida cautelar la custodia del niño en manos de uno de los padres, tomando en cuenta especialmente la opinión del niño conforme a su edad y madurez y la idoneidad de los padres, considerando como factor preponderante la facilidad que otorgue uno de ellos para el contacto con el otro de los padres, todo ello conforme al interés superior del niño, y manteniendo la responsabilidad conjunta de los padres en cuanto a las decisiones más importantes relacionadas con la crianza, educación y establecimiento del niño.
•Respecto al último punto, se trata de una crítica basada en un concepto de familia que no se condice con las estructuras familiares modernas, eminentemente variables ligadas al funcionamiento particular de cada familia en un momento específico en el campo económico, cultural, político , ideológico y religioso.
En relación a lo expuesto, es necesario insistir en que uno de los roles fundamentales de la ley es su valor educativo, por tanto, debe desplegar su potencial de cambio al máximo, intentando adelantarse o, en su defecto, ir a la par de los cambios culturales[6].
En esta tarea, será importante tener en cuenta las propuestas y conclusiones alcanzadas en el Segundo Encuentro de Derecho de Familia en el Mercosur y países asociados, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 24 y 25 de agosto de 2006, en materia de responsabilidad parental, en el que se establecieron pautas de armonización legislativa y especialmente en lo referido a “la Guarda de los Hijos después del Divorcio”, expositora Cecilia Grosman, encuentro en el que participó Chile a través de la presencia y exposiciones de doña Maricruz Gómez De La Torre. En lo pertinente, se trata de las siguientes:
“1. Cuestiones terminológicas: reemplazar la expresión “patria potestad” por “responsabilidad parental”. Tenencia o custodia de los hijos por “cuidado personal de los hijos” o “convivencia con los hijos”. La expresión “visitas” por “comunicación con los hijos”.
2. En caso que los padres no convivan, debe mantenerse el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de ambos padres, ello sin perjuicio de que por voluntad de las partes o decisión judicial, en interés del hijo, se atribuya el ejercicio de la función a sólo uno de ellos o se establezcan distintas modalidades en cuanto a la distribución de tareas. Igualmente, podrá establecerse el ejercicio unipersonal si se acreditare un serio desentendimiento del hijo por parte de uno de los padres.3. En el modelo armonizador debe consignarse que la voluntad de los padres es prioritaria para decidir el régimen de convivencia con el hijo, ya sea el cuidado unipersonal del hijo o el cuidado compartido, salvo que tal acuerdo lesione el interés del niño o adolescente.4. Deben propiciarse los acuerdos de “cuidado compartido” del hijo y plantearse como alternativa preferencial en los ordenamientos legales, teniendo en cuenta el derecho del niño a la responsabilidad de ambos padres en su crianza y educación, consagrado en los artículos 9° y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es conveniente, en principio, contar con el acuerdo de los padres. Sin embrago, pueden darse circunstancias por las cuales resulte apropiado que el juez disponga el régimen de cuidado compartido en interés del hijo.5. Aun cuando se considere el cuidado compartido del hijo como la opción más beneficiosa para el grupo familiar, como no siempre es posible o conveniente arribar a esta solución, no sólo los padres podrán acordar el cuidado unipersonal del hijo, sino también podrá decidirlo el tribunal si en función de las circunstancias del caso, y teniendo en cuenta el interés del niño o adolescente, no resulte aconsejable el sistema de cuidado compartido.6. En la atribución del cuidado del hijo de carácter unipersonal deben evitarse exclusiones fundadas en presunciones abstractas de ineptitud en función del sexo, la religión, la orientación sexual o las preferencias políticas o ideológicas. Sólo pueden juzgarse las conductas y actividades de los progenitores en la medida en que afecten el interés del niño o adolescente y repercutan en su desarrollo y formación.7. La preferencia materna, que aún subsiste en ciertas legislaciones de la comunidad regional, constituye una discriminación en función del sexo que lesiona el derecho igualitario de ambos padres en la relación con sus hijos, consagrado en los tratados de derechos humanos. Ello no impide que la edad del hijo se considere un elemento relevante a la hora de decidir con quién convivirá el niño, pero el juez debe tener la libertad de adoptar una decisión teniendo en cuenta su mejor interés en cada caso singular.8. Debe considerarse como un elemento relevante para acordar el cuidado del hijo cuál es el progenitor que facilite de manera amplia la comunicación y las relaciones con el padre no conviviente.9. Es necesario consignar en forma expresa que el régimen de comunicación con los hijos no sólo consiste en encuentros periódicos, sino que, al mismo tiempo, implica el derecho del padre a participar en forma activa, juntamente con el progenitor que vive con el hijo, en la función de crianza y educación.10. En los casos de obstrucción al régimen de comunicación del progenitor con sus hijos, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que se establezcan, es conveniente la implementación de un procedimiento que permita indagar las causas del conflicto planteado mediante el apoyo de un equipo interdisciplinario que oriente y ayude a las partes a encontrar una solución al problema planteado. Esta misma herramienta legal es preciso instrumentarla en los casos en que resulte incumplidor el progenitor a cuyo favor se estableció el régimen de comunicación.11. La obstrucción de la relación materno o paterno-filial podrá dar lugar a que se modifique el régimen de convivencia con el hijo, salvo que ello afecte su interés.12. Procede la acción de daños y perjuicios contra el progenitor que obstaculiza las relaciones del hijo con el otro padre, así como también es responsable civilmente de los daños causados el progenitor que incumple injustificadamente el régimen de comunicación con el hijo.13. Es necesario establecer en el modelo de armonización legislativa de la comunidad regional, el derecho del niño o adolescente a relacionarse con familiares u otras personas con las cuales tiene un vínculo de afectividad que desea mantener.”[7].
Finalmente, cabe hacer una distinción fundamental dentro de la temática del concepto de cuidado personal, y consiste en separar los términos de custodia o tenencia del niño, del cuidado personal referido a la responsabilidad parental conjunta en las decisiones de la crianza, educación y desarrollo del niño, puesto que el hecho que uno de los padres conserve dicha tenencia o custodia no puede privar al otro padre del ejercicio de los derechos-deberes respecto del hijo común, salvo que en interés del hijo y por resolución judicial se limiten estos derechos o su ejercicio a uno de los progenitores.
Chile se encuentra hoy enfrentado a cambios legislativos fundamentales y este es uno de esos desafíos, quizá el más importante si pensamos en aquella frase que indica que los niños son el futuro de un país y que la familia, sin apellido, es el núcleo fundamental de la sociedad[8].”.
Enseguida, hizo uso de la palabra el abogado señor Nicolás Espejo, Consultor Encargado de Protección Legal del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Manifestó que, en primer término, se referiría a los requerimientos que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño en la materia en estudio, para, luego, verificar la forma como la iniciativa en discusión se ajusta a aquellos y destacar tanto las bondades de ésta como los aspectos que podrían mejorar.
Hizo presente que el referido instrumento internacional establece deberes y derechos de los padres en relación a sus hijos menores y define cómo debe entenderse el rol de aquellos, desde la perspectiva de impartir al niño dirección y orientación apropiada para el ejercicio de sus derechos.
Sobre el particular, mencionó, en primer lugar, el artículo 5°, que contempla el deber de los Estados partes de respetar las responsabilidades, derechos y deberes que los padres tienen en cuanto a impartir al niño la dirección y orientación apropiadas para que éste ejerza los derechos que este tratado les reconoce.
Hizo notar que esta disposición redefine la relación filio paternal en términos de dirección y orientación apropiadas.
Enseguida, aludió al artículo 18 de la Convención, que refuerza el principio de corresponsabilidad paternal. En efecto, dijo, según este precepto, ambos padres tienen obligaciones respecto a la crianza y al desarrollo del niño y su preocupación tiene que ser siempre el interés superior del niño.
Luego, se refirió al artículo 19, concerniente al deber de los Estados partes de velar por que el niño no sea separado de sus padres en contra de la voluntad de éstos, a menos que ello se determine por revisión judicial y en atención al interés superior del menor, como ocurre, por ejemplo, en el caso de abusos. Hizo notar que si se establece un procedimiento, todas las partes interesadas deben concurrir a él y deben manifestar sus opiniones.
Expresó, igualmente, que la norma prescribe que si hay separación, el niño conserva su derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que ello sea contrario a su interés superior.
Destacó, enseguida, el artículo 12, según el cual el niño tiene derecho a ser oído y a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose en cuenta dichas opiniones en relación a su edad y grado de madurez.
A continuación, abordó los aspectos positivos del proyecto en estudio.
En esta materia, destacó el reconocimiento de la institución del cuidado personal compartido, como modelo cooperativo voluntario y no como sanción. Ello, dijo, constituye un gran avance en términos de garantizar en nuestra legislación la corresponsabilidad parental.
Agregó que la figura del cuidado personal compartido no se puede imponer por parte del juez, lo que también constituye un gran avance.
Señaló que otro aspecto positivo viene dado por el rol cautelar del juez consagrado en el artículo 225, inciso quinto, que permite que éste haga una revisión de los elementos que son centrales para la verificación del interés superior del menor en el caso concreto.
También puso de manifiesto la derogación que el proyecto propone en relación al artículo 228 del Código Civil, en virtud del cual la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge.
Sostuvo que otro aspecto relevante consiste en el fortalecimiento y la precisión del concepto de relación directa y regular que se hace en el artículo 229 del señalado Código.
Por otra parte, connotó el establecimiento, en el artículo 40 de la Ley de Menores, de criterios judiciales para determinar el interés superior del hijo. Hizo presente que es vital otorgar a los jueces una guía en esta materia, porque, de lo contrario, puede producirse una discrecionalidad judicial y no una interpretación coherente con la ya citada Convención sobre los Derechos del Niño.
Hizo notar, finalmente, el hecho de que en el artículo 41 de la misma ley se determinen los factores que el juez deberá considerar para determinar el régimen de cuidado personal compartido.
En cuanto a los aspectos mejorables del proyecto en análisis, expresó que el primero de ellos consiste en modificar la noción de cuidado personal compartido que se ha aprobado en primer trámite constitucional, pues ella reduce dicha institución al ámbito de la residencia compartida, en circunstancias en que va más mucho allá.
Expresó que la custodia o cuidado personal compartido busca propiciar la coparentalidad, en base a un modelo global de orientación y guía en los aspectos vitales del niño. En este sentido, dijo, el cuidado personal compartido cubre diversos aspectos, tales como la educación de los hijos, decisiones vinculadas a su salud, libertad de circulación dentro y fuera del territorio, etc. Aclaró que la residencia es sólo un aspecto o dimensión del cuidado personal, pero no lo agota.
Indicó, en segundo lugar, que existirán situaciones en que el juez no verificará la protección del interés superior del niño en el caso concreto, toda vez que operará la atribución legal supletoria a favor de la madre. En este punto, hizo notar que considera necesario que haya un mecanismo que permita verificar el interés superior del hijo.
Enfatizó que el interés superior del niño debe verificarse por parte del juez en el caso concreto y no basarse en supuestos o presunciones generales sobre el bienestar de aquél. Sostuvo que el objetivo central de la ley debe ser que se respete el interés superior del niño, cuestión que requiere la verificación judicial en base a criterios objetivos. Sobre este particular, hizo presente las consideraciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos formuló sobre la materia al pronunciarse sobre el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Citó, al efecto, las consideraciones contenidas en los párrafos 109, 110 y 111 de su sentencia, de fecha 24 de febrero de 2012.
Precisó que otro aspecto susceptible de ser perfeccionado es el derecho del niño a ser oído, ya que en el proyecto se señala que el juez deberá hacerle una evaluación “especialmente” si ha cumplido 14 años. Destacó que la expresión “especialmente” va en contra de lo que señala la Convención de los Derechos del Niño, que propone que se aplique el criterio del grado de madurez.
Sobre el particular, explicó que los jueces pueden descuidar el derecho de los niños menores de 14 años a expresar su opinión, lo que puede generar una distorsión importante, al reconocer el derecho a ser oído sólo a los adolescentes y no a los niños menores de aquella edad.
Al respecto, citó nuevamente el ya mencionado fallo recaído en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla este concepto en las consideraciones contenidas en los párrafos 196, 197, 198, 199, 200 y 206 del mismo.
Por otra parte, sostuvo que el proyecto, al definir la relación directa y regular, agrega dentro de aquel concepto el adjetivo “personal”, cuestión –dijo- discutible, pues hay formas de relación directa y regular que no presuponen el contacto personal, como, por ejemplo, aquellas derivadas de las nuevas tecnologías. Es el caso de las llamadas de teléfono, skype, etc. Afirmó que una definición de relación directa y regular que agregue el carácter de “personal” puede importar afectar el régimen de relación directa y regular en estos otros casos. Igualmente, hizo presente la práctica progresiva de los tribunales de justicia nacionales y extranjeros, en orden a reconocer formas no personales de relación directa y regular.
En último término, en cuanto a las enmiendas que se hacen a la ley N° 16.618, de Menores, opinó que no son convenientes pues el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado en diversas ocasiones al Estado de Chile la derogación de dicho cuerpo legal, en atención a que éste se basa en un paradigma tutelar de la infancia. Señaló que debe promulgarse una ley de protección integral a los derechos de los niños, proceso que presupone la derogación de la ley antes mencionada.
Aconsejó que las normas que establecen criterios de interpretación sobre el interés superior del niño y los factores para determinar el sistema de cuidado personal, se incorporen derechamente al Código Civil. Insistió en la necesidad de contar con un marco integral que regule las distintas materias legislativas en lo relacionado con la infancia.
Concluyó su exposición poniendo de manifiesto la relevancia de la figura del Defensor del Niño, como institución que en forma autónoma e independiente pueda opinar sobre cómo los distintos proyectos de ley respetan o no los derechos de los niños. Señaló que ese rol debiera desempeñarlo el día de mañana una institución del Estado de Chile.
Enseguida, intervino la Profesora señora Andrea Muñoz.
Señaló, en primer término, que, en su opinión, la propuesta que llega al Senado en segundo trámite legislativo está, en términos generales, bien orientada, salvo en cuanto mantiene la regla supletoria en virtud de la cual, a falta de acuerdo, se entrega el cuidado personal de los hijos a la madre en caso que los padres se encuentren separados. Tal cuestión –connotó- la motivó de manera especial a concurrir a esta sesión.
Compartió el criterio de quienes han sostenido que dicha norma es inconstitucional, agregando que el primero en plantear sus dudas de constitucionalidad fue el Profesor señor Enrique Barros, recién dictada la ley N° 19.585[9] y que luego se han sumado las voces de muchos otros autores[10]. Más que nada, le parece que se trata de una regla innecesaria y poco adecuada para resolver un conflicto en que lo que debiera primar es el interés superior del niño. A continuación, pasó a fundamentar sus afirmaciones.
Explicó que la norma actual (artículo 225 del Código Civil) establece, en primer lugar, que toca a la madre el cuidado personal de los hijos cuando los padres viven separados, pero a continuación establece la posibilidad de que los padres, por un acuerdo privado, convengan en entregar el cuidado al padre. Éste, dijo, es un acto solemne y perfectamente revocable. Por eso la doctrina ha entendido que estamos en presencia de una norma supletoria, ya que en verdad prima la voluntad de los padres pues éstos pueden alterar la norma legal y convenir una cosa distinta, de manera que sólo si nada dicen, se aplica o rige lo dispuesto en la norma. En todo caso, prosiguió, sea que el cuidado personal lo hayan convenido los padres o que esté en aplicación la regla supletoria, el juez podrá modificarlo – y entregar el cuidado al otro de los padres - si así lo exige el interés superior del menor, por existir una causa calificada.
¿Qué propone el proyecto en estudio? Destacó que, en primer lugar, la iniciativa parte por establecer que el cuidado personal de los hijos será el que acuerden los padres, vale decir, destaca como prioritaria la regla de atribución convencional, cuestión que le parece acertada, porque aunque en realidad no signifique un cambio sustantivo respecto de lo que la normativa actual contempla, importa reafirmar que esta es la regla principal, es decir, que son los padres los que deben decidir de común acuerdo una cuestión tan importante como el cuidado de los hijos, una vez producido el quiebre de la convivencia, y agrega como alternativa, que los padres puedan convenir el ejercicio conjunto o compartido del cuidado personal del o los hijos, cuestión que también le parece conveniente, pero que dejó todavía pendiente, para poner atención en la regla que, anunció, deseaba controvertir y que consiste en lo siguiente.
Como ya lo adelantara, luego de consagrar la atribución convencional, la propuesta establece que mientras no exista acuerdo de los padres o decisión judicial, la madre tendrá el cuidado de los hijos menores, es decir, mantiene la regla supletoria actualmente vigente de atribución legal en favor de la madre, en circunstancias que lo prudente y razonable sería establecer que a falta de acuerdo, quien debe decidir es el juez, teniendo como única regla que lo guíe, la de determinar aquello que sea más beneficioso para el niño.
Explicó que esta norma ciertamente tiene una larga historia y que, en el fondo, es la misma que originalmente instituyó Bello, sin perjuicio que a través de los años ha venido sufriendo variaciones menores, sea para subir la edad de los hijos varones que quedaban a cargo de la madre, o para eliminar la diferencia por sexo, que hacía que a partir de determinada edad los hijos varones quedaran al cuidado del padre, en fin.
Indicó que la diferencia está, sin embargo, en que esa norma era aceptable en otro contexto social y jurídico. Social, en el sentido que efectivamente en la estructura familiar tradicional se encontraban muy marcados los roles de madre que se dedicaba al cuidado del hogar y padre proveedor, cuestión que ha venido cambiando progresivamente con los años, a partir del ingreso de la mujer al mundo del trabajo y la mayor participación de los padres en la crianza de sus hijos. En lo jurídico, las modificaciones introducidas a partir de la ley N° 19.585 y la incorporación de las normas contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, ponen en el centro al niño, como sujeto de derechos, de manera que todas las decisiones que le afecten deben ser tomadas en función del interés superior de éste. Los derechos de los padres se entienden como derechos–funciones, derechos-deberes, con lo que se quiere resaltar que se trata de facultades o derechos concedidos a los padres en aras de la satisfacción del bien de los hijos.
Sostuvo que es por eso que mantener a estas alturas una norma que radica automáticamente el cuidado de los hijos en la madre, por el solo hecho de serlo y al margen de cualquier consideración sobre qué es lo mejor para el niño en el caso concreto de que se trata, es muy fuerte y contraviene no solamente la igualdad ante la ley consagrada constitucionalmente en relación al padre (ámbito en el que no quiso situar mis críticas), sino que también contraviene el eje central de la normativa actualmente vigente en relación al ejercicio de la autoridad paterna, cual es la primacía del principio del interés superior del niño. Dijo que con esto, obviamente no se pretende insinuar que entregar el cuidado a la madre sea contrario al interés del niño; probablemente en una buena cantidad de casos sea lo mejor, pero lo que ocurre es que eso se debe determinar luego de un debate en que se aporten antecedentes al juez que permitan establecer con un mayor grado de certeza qué es lo más beneficioso para el menor.
Expresó que los argumentos para mantener esta norma en la discusión de la ley N° 19.585 fueron, según consta de la historia de aquella ley, de tipo práctico. Se dijo que de esta forma se evitarían dificultades en su establecimiento y que, además, lo frecuente era que los hijos se quedaran con la madre. Parece obvio que ninguno de estos argumentos es suficiente para tomar una decisión tan importante como la de decidir el cuidado personal de los hijos. Por otra parte, tampoco es cierto que no tener una norma supletoria supondría un colapso en la judicatura y una incertidumbre para los hijos. Señaló que su intuición es, por el contrario, que eso obligaría a los padres a discutir francamente el tema y a alcanzar acuerdos en forma menos dramática y más fluida[11]. Ahora bien, prosiguió, si no llegan a acuerdo, deberán recurrir a la justicia. ¿Qué tan problemático puede ser esto? se preguntó. Consideró que, en ese caso, las partes además deberán someterse en forma previa a mediación obligatoria y, en todo caso, lo más probable es que se decrete una medida provisoria mientras se ventila el procedimiento. Hizo notar que el problema que se genera, en cambio, con la existencia de esta norma de cierre, es que tiende a impedir los acuerdos, en la medida en que fortalece la posición de la madre –a ella le basta oponerse- y eleva la vara para el padre, quien se verá obligado a acreditar una situación grave –una causa calificada– para obtener la titularidad del cuidado del hijo, en circunstancias que a lo único que debiera atender el juez es al interés superior del niño, esto es, con quién el hijo se desarrollará mejor.
Añadió que el análisis de las causas judiciales por cuidado personal permite advertir, asimismo, que esta regla supletoria es utilizada con frecuencia como criterio de atribución judicial, es decir, los jueces tienden a poner su atención más bien en si a la madre le afecta una inhabilidad para hacerse cargo del hijo, en el entendido de que sólo así podrán “alterar la regla” que viene dada, cuestión que se opone al espíritu de las nuevas normas y que, además, supone darle una interpretación que excede al de una regla supletoria. Indicó que no es infrecuente encontrar fallos de segunda instancia y más aún de casación, en que la Corte argumenta que los antecedentes no permiten alterar esta norma de “orden natural” que obliga a que los hijos estén con las madres, fundamento que, como se ha visto, no se encuentra, al menos en forma explícita, en la historia de la ley.
Opinó que, a la postre, el perjuicio es mucho mayor que el beneficio, no sólo para el niño, sino también para los padres. Para el padre, que se ve excluido de la posibilidad de hacerse cargo del cuidado de su hijo por aplicación de una norma que presume –en abstracto- que con la madre estará mejor, y porque desincentiva el desarrollo de una corresponsabilidad parental; para la madre que debe lidiar con su jefatura del hogar y muchas veces ansiaría compartir esta responsabilidad y, sin embargo, le es difícil escapar del modelo impuesto por la regla, consolidando con ello el patrón cultural.
Concluyó esta parte de su alocución señalando que, en la actualidad, la tendencia del derecho comparado es a dejar que los padres decidan quien tiene el cuidado personal y, en su defecto, lo dirime el juez. Manifestó que ya no quedan ordenamientos que mantengan una situación como la nuestra, salvo el caso de Argentina, en que se entrega el cuidado de la madre al niño menor de 5 años, norma respecto de la cual, en todo caso, se alzan voces que reprochan su inconstitucionalidad.
Enseguida, en otro orden de ideas, consideró positivo incorporar, como lo hace el proyecto, la alternativa del cuidado compartido, esto es, mencionarlo expresamente como una de las posibilidades que tienen los padres de organizar la convivencia con el hijo luego de la ruptura conyugal[12]. Informó que esta es una opción que ya se maneja en la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales (es el caso de España, Francia, Alemania, Italia, por nombrar sólo los europeos) y constituye una manifestación del principio de corresponsabilidad parental.
Explicó que fortalecer la idea de una corresponsabilidad parental implica avanzar en un proceso que reconoce como necesaria la distribución equitativa entre ambos padres de las distintas funciones propias de la autoridad parental. Agregó que se dice, por otra parte, que el cuidado compartido pretende preservar el derecho de los hijos a mantener una relación afectiva con ambos padres, pese a la crisis familiar, y en ese contexto, busca mantener la cotidianeidad de dichas relaciones. Connotó que la custodia compartida no es un sistema único, sinónimo de una alternancia estricta de la residencia del menor, sino que admite diversas modalidades y dependerá de las circunstancias particulares de cada familia; cualquiera sea la modalidad, significa, en definitiva, la opción de organizar la convivencia del hijo de manera que ambos padres puedan participar más activamente en su cuidado personal, pudiendo establecer que éste viva con cada uno de ellos lapsos sucesivos o alternados más o menos predeterminados.
Indicó que es obvio que frente a un sistema que no conocemos en su aplicación puedan surgir dudas acerca de su conveniencia, principalmente porque se suele argumentar como desventajas del sistema, los problemas que se pueden generar en relación a la estabilidad del niño o la falta de unidad en la dirección de su cuidado y educación; sin embargo, y admitiendo que éstos son dos aspectos delicados que hay que considerar, manifestó que tenía la impresión que se trata de críticas apriorísticas y poco informadas, en la medida que suponen un modelo estereotipado de un niño que corre de casa en casa, en circunstancias que como se ha dicho, las opciones son muchas y dependerá de las circunstancias familiares concretas.
Dijo entender, sin embargo, que la custodia compartida no será recomendable o posible de aplicar en todos los casos y que probablemente en un país como el nuestro (con sus extensas jornadas laborales, largas distancias, escasos recursos materiales, entre otros factores), sus exigencias no permitan que se aplique en definitiva, sino en un reducido número de casos, pero no por eso se debe excluir como opción.
En consecuencia, estimó que es positivo y conveniente que se reconozca legalmente como una alternativa que los padres pueden explorar, porque eso permitirá instalar el tema y creará una mayor conciencia de la importancia de la corresponsabilidad parental. No quiso decir con esto que la custodia compartida sea el paradigma o la única forma de alcanzar una corresponsabilidad parental. Desde ya, advirtió que pensaba que el establecimiento de un régimen amplio y fluido de relación directa y regular puede conducir a similares resultados[13]. Señaló que en Chile existen casos en que los acuerdos regulatorios celebrados entre cónyuges que se divorcian han contemplado esta modalidad de cuidado personal o una custodia unipersonal pero con un régimen tan amplio de comunicación directa y regular que se asemeja a una de las formas de cuidado compartido y los jueces se han visto en la necesidad de aprobarlos, no obstante su no consagración legal explícita, aunque luego, según ha tenido conocimiento, se presentan problemas para su inscripción en el Registro Civil.
Opinó que uno de los aspectos que debiera estudiarse con más detención en relación a este tema, es si sólo se debiera admitir en la medida que exista acuerdo de los padres -lo que parece ser la idea del proyecto, según parece- o si también podría decretar el cuidado compartido el juez, a instancia o petición de uno de los padres, como lo admite excepcionalmente el ordenamiento español, por ejemplo, o como en el caso francés, que contempla la posibilidad de que el juez lo decrete como una decisión transitoria, para verificar la factibilidad del sistema.
A continuación, se refirió a un tercer aspecto, que le pareció relevante y que celebró. Consiste en que el proyecto establece como regla supletoria, el ejercicio conjunto de la patria potestad por parte de ambos padres. Consideró que con ello se da un paso más en el avance que había significado la reforma introducida por la ley N° 19.585, que permitió que ambos cónyuges decidieran de común acuerdo quien sería el titular de la patria potestad, contemplando la alternativa de que fuera el padre, la madre o ambos en conjunto. Dijo que esta buena idea, sin embargo, estaba destinada a perderse, en la medida que como regla supletoria se radicó la titularidad en el padre, ya que, de ese modo, en los hechos, ésta ha sido la regla que ha primado. Le pareció, en todo caso, que la propuesta actual podría ser mejorada si se regulara con alguna mayor precisión la forma de realizar ese ejercicio conjunto, ya que consignar solamente que ambos padres podrán llevar a cabo indistintamente los actos de representación del hijo, siempre que no lo perjudiquen ni le impongan obligaciones, resulta insuficiente. Sobre el particular, señaló que podría ser útil revisar lo que proponía el proyecto que dio lugar a la ley N° 19.585, sobre la materia.
Expresó que no podía dejar de manifestar, en todo caso, que le habría gustado aprovechar la oportunidad de esta reforma para establecer de una vez por todas un concepto unitario de autoridad paterna, que reúna los aspectos personales y patrimoniales de la relación parental, como ocurre en la mayoría de los países y como proponía el proyecto de filiación, aspecto éste que no fue aprobado. Recordó que en el derecho comparado no se conoce la particular distinción que hace el ordenamiento chileno, de autoridad parental por un lado, referida a los aspectos personales, y patria potestad, por otro, reservado a lo patrimonial, añadiendo que no parece razonable volver a intervenir en este ámbito, sin hacer esta modificación más global que moderniza el sistema.
En cuarto lugar, abordó las modificaciones que se introducen a la Ley de Menores, específicamente en los artículos 40 y 41, que establecen algunos criterios que los jueces deben tomar en consideración a la hora de determinar cuál es el interés superior de un menor, o de definir la titularidad del cuidado personal.
Al respecto, señaló que se trataba de una cuestión de estrategia que se debe discutir. Opinó que, en principio, cabría pensar que lo ideal es no pautear demasiado al juez ya que de alguna manera eso podría conducir a “achatar” las decisiones, ya que sugeriría que basta con aplicar ese molde. Agregó que, sin embargo, la otra cara de la moneda indica que ésta puede ser una alternativa interesante para estimular a los jueces a hacer el ejercicio de “construir” el interés superior del menor en cada caso, en base a los criterios que el proyecto propone, e impedir de ese modo que este sea un concepto vago o indefinido que se ocupa como un cliché, en forma abstracta y que sirve más bien para decidir lo que el juez cree, de acuerdo a sus propias convicciones, que debe ser el interés superior del menor. Observó que, desde esta perspectiva más pragmática, pudiera ser conveniente incorporar este tipo de criterios, aunque “amarren” un poco al juez. Lo mismo debiera ocurrir en el caso de los criterios que se sugiere tener en consideración cuando se deba definir un cuidado personal.
Tocante a la idoneidad de los criterios mismos contenidos en la propuesta, le pareció reconocer, en aquellos que se consideran para efectos de definir el interés superior del niño, una serie de recomendaciones y parámetros que el derecho anglosajón ha ido elaborando para los jueces y abogados y que han sido recogidos y trabajados por un autor español, Rivero Hernández[14]. Estos criterios fueron consignados en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago hace algunos años (Rol 7.166-2003), que luego ha servido de guía para orientar la jurisprudencia al menos de nuestros tribunales superiores de justicia. Sugirió revisar a Rivero Hernández para ver si el proyecto en análisis menciona todos los criterios por él consignados.
Expresó que, a su turno, los criterios utilizados para pronunciarse sobre el cuidado personal parecen tomados del derecho francés, en la última reforma sobre custodia compartida. En principio, le parecieron bastante exhaustivos pues dan la impresión que consideran todos los aspectos prácticos que permitirían evaluar si resulta conveniente darle curso a un sistema de esa naturaleza. Pudieran estar demás, sin embargo, en relación a la custodia unilateral, en la medida que en esa situación particular parece bastar con aquellos que se mencionan para determinar o construir el interés superior del menor.
En quinto lugar, se refirió a la derogación del artículo 228 del Código Civil que se plantea en el proyecto, la cual, dijo, cuenta con toda su adhesión por cuanto se trata de una norma absolutamente anacrónica, inadecuada y discriminatoria, que por lo demás ha sido criticada duramente por la doctrina nacional.
Complementando su intervención, enunció algunas cuestiones puntuales que sugirió corregir o mejorar en el proyecto. A saber:
a) Le pareció vaga e innecesaria la frase que se incorpora en el artículo 225 del mismo Código como condición para modificar el cuidado personal, “cuando las circunstancias lo requieran”, en la medida que se mantiene el criterio esencial de que lo que vale es el interés del menor.
b) No consideró necesario introducir modificaciones en el artículo 229, referido a la regulación de la relación directa y regular. Estimó que está demás la definición que se propone y la idea de que ésta puede variar conforme cambien las circunstancias, ya que eso está contenido en el artículo 242 de dicho cuerpo legal para todas las materias[15]. Eventualmente, agregó, si se quiere dar una señal, podría incorporarse lo que propone el inciso penúltimo.
c) Tampoco le parece necesaria la modificación que se introduce al artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil, en la medida que basta con introducir el cuidado compartido en las normas sustantivas del Código Civil, como propone el proyecto. Expresó que la técnica utilizada en esa ley supone que se trabaja sobre la base de las reglas sustantivas existentes en el Código Civil y otras leyes especiales, en todas las materias a que allí se alude[16]. Indicó que si hubiera algo que agregar al contenido del acuerdo regulatorio, ella sería partidaria de incorporar como otra de las materias que debieran acordarse, la patria potestad.
d) Explicó que si bien entendía que la modificación que se pretende introducir al artículo 42 de la Ley de Menores apunta a desvincular definitivamente las inhabilidades que dicha norma menciona, de los criterios en base a los cuales el juez debe definir el cuidado personal, en conformidad al artículo 225 del Código Civil, le parece que debiera corregirse o complementarse, en el sentido de eliminar la alusión a “uno” de los cónyuges, ya que es la única forma que la norma pueda entenderse circunscrita a lo dispuesto en el artículo 226, que permite entregar el cuidado personal de un menor a un tercero, cuando ambos padres se encuentran en alguna causal de inhabilidad de las que contempla el artículo 42 mencionado.
e) En último término, como mensaje adicional, instó a velar para que al regular el cuidado personal no se separe a los hermanos. Dijo tener la impresión de que éste es un aspecto que no se cuidó suficientemente en la reforma de la ley de filiación y que debió haber quedado como una situación excepcional al tratar de la atribución convencional.
A continuación, hizo uso de la palabra el Profesor de Derecho Civil y Director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, señor Mauricio Tapia.
Comenzó su exposición preguntando qué se desea con esta reforma, a lo que respondió que, revisado el título de este proyecto de ley, se advierte que se pretende cautelar la integridad del menor.
Hizo notar que la integridad del menor tiene que ver con una cuestión corporal, de integridad física, agregando que la iniciativa también se pronuncia sobre cuestiones patrimoniales, pues hace referencia a la patria potestad.
Indicó que si se continúa analizando el proyecto, se encuentran preceptos que dicen relación con la igualdad. En efecto, dijo, el Código Civil contempla una desigualdad en favor de la mujer, que debiera corregirse. Se preguntó, igualmente, sobre la razón por la cual el SERNAM ha tenido una activa participación y compromiso en esta tramitación, conjeturando si ella, en alguna medida, responde a la discriminación que en este momento se advierte en relación al padre.
Agregó que otro de los propósitos parece ser el de crear un sistema de residencia alternativa para el menor, es decir, que éste viva con su madre un determinado lapso y el siguiente con su padre, y así sucesivamente.
Señaló que, en síntesis, el proyecto de ley en estudio tiene una diversidad de propósitos, lo que no obstante ser factible en una ley, presenta problemas cuando no se tiene claridad respecto a los mismos, lo que puede conducir a conclusiones confusas.
Precisó que en nuestro medio se aprecia una gran actividad legislativa tendiente a modificar varios aspectos del Derecho de Familia. A título de ejemplo, indicó que hay proyectos en curso sobre separación judicial; separación de hecho; modificación de varios aspectos sobre los bienes familiares y reforma de la sociedad conyugal. Resaltó, sin embargo, que entre ellos hay cierta falta de coherencia en cuanto a lo que se quiere hacer.
Deploró lo anterior, manifestando que las leyes civiles son instrumentos de seguridad jurídica pues definen las posiciones que se tiene en las relaciones recíprocas. De este modo, dijo, se ha llegado a decir que el Código Civil es la Constitución Civil de Chile. En consecuencia, dijo, lo deseable es que cuando estas leyes se modifican, ello se haga de manera coherente, más si se trata del Código Civil en que también el concepto de codificación exige que se observe dicho criterio.
A continuación, se preguntó si un sistema de residencia y cuidado compartido es pertinente en Chile, agregando que ni en los países donde se aplica esta modalidad hay estudios concluyentes al respecto y que, de acuerdo un estudio realizado en Francia, los menores afectos a tal sistema señalaron sentirse como permanentes viajeros.
Expresó que en cuanto a los temas generales del proyecto en estudio, nuestro Derecho Civil tiene una deuda antigua que no ha podido resolverse en las sucesivas modificaciones que se han introducido.
Indicó que la mencionada deuda dice relación con tres principios, que son la prevalencia que debe tener la protección del interés superior del menor frente a los derechos de los padres; los espacios de libertad que debe haber al interior de la familia y la necesidad de igualdad en las posiciones de los padres frente al quiebre matrimonial.
Declaró que los problemas mencionados surgen del ordenamiento civil, ya que éste recoge una noción de familia piramidal que provenía del Derecho Romano, donde el padre gobernaba y disponía de autoridad marital sobre la mujer y de autoridad paterna sobre los hijos, con derechos sobre sus personas y sus patrimonios.
Agregó que, sin embargo, el paradigma ha variado y que el cambio de perspectiva del siglo XX revirtió estos conceptos, de manera de reagrupar, en la noción de “autoridad parental”, un conjunto de derechos sobre la persona y el patrimonio del hijo, pero sin discriminar a la mujer.
Se preguntó por qué se estructuró en el Código Civil una noción vinculada a la potestas, es decir, al poder sobre los hijos, y no sobre la autoritas, es decir, la autoridad que se ejerce sobre la base de derechos y deberes.
Explicó que a la mujer se le asignó el rol de cuidar a los hijos, pero en ningún caso el de la administración de los bienes. Por otro lado, al marido se le atribuyó el rol de trabajar y administrar los bienes.
Sostuvo que la distinción entre autoridad paterna y patria potestad hoy en día no tiene ningún sentido y sólo genera problemas en el Derecho actual. Señaló que, a su juicio, la noción de patria potestad es en sí misma discriminatoria.
Enfatizó que lo que se debe hacer es regular adecuadamente la autoridad parental, reunificando los distintos deberes y derechos recíprocos entre padre y madre. Indicó que la autoridad parental constituye en sí misma un conjunto de derechos y deberes recíprocos que tienen que ver con la obediencia y respeto de los hijos respecto a los padres y con su educación, manutención y cuidado.
Añadió que dicha autoridad parental se ejerce sin intervención del Derecho cuando existe armonía familiar, agregando que la única intervención de la ley mientras se da tal armonía se produce en relación a la administración y disposición de los bienes.
Indicó que, en el proyecto, este conjunto de derechos y deberes personales se reducen, indebidamente, a uno solo que es la residencia y que esa visión restrictiva de la autoridad parental ofrece un problema pues la modificación que se propone en dicho contexto consiste en afirmar que los padres comparten los derechos y deberes mientras dure la armonía familiar, y durante el quiebre sólo la compartirán cuando exista la residencia alternativa.
Sostuvo que los padres, manteniendo o no vida en común, siempre deben cumplir obligaciones en relación a los hijos y compartir la autoridad parental respecto a ellos.
Agregó que en la formulación del proyecto en relación a la autoridad parental compartida se habla de corresponsabilidad, concepto que no le pareció un término adecuado por cuanto en el Derecho Civil se utiliza a propósito de la indemnización de daños frente a terceros.
Manifestó que el artículo 2320 del Código Civil señala que, en materia de responsabilidad, es el padre, y a falta de éste, la madre, quien responde por los daños causados por los hijos. Sobre el particular, se preguntó por qué es el padre y no ambos progenitores quienes deben asumir lo anterior.
Expresó que en materia de administración de los bienes del hijo, el proyecto busca atribuírsela a ambos padres. Pero se trata de una administración que de inmediato se define como indistinta, es decir, que cualquiera de los dos puede administrar.
Advirtió que la solución anterior es diametralmente opuesta a lo que se establece en otro proyecto de ley, que modifica la sociedad conyugal, ya que en éste se pretende una administración conjunta subsidiaria o alternativa sólo si existe acuerdo entre los cónyuges.
Agregó que en cuanto a la administración de la patria potestad, ésta no puede afectar derechos ni imponer obligaciones al hijo, de tal manera que con estas limitaciones no se podrán administrar los bienes del hijo.
Manifestó que la solución al problema planteado está en reunificar la autoridad parental con la patria potestad.
Sostuvo que en materia de cuidado personal, éste debe equipararse entre los padres.
Indicó que respecto a la residencia alternativa, estaríamos frente a una institución difícil de aplicar puesto que expone a los menores a un nivel de desarraigo importante. Precisó que en Francia, en 10 años de aplicación de esta institución, sólo el 20% de los matrimonios que se separan han optado por ella, por lo que puede decirse que ha tenido una aplicación más bien marginal, de la cual todavía se desconocen sus efectos en los niños. Expresó que, en todo caso, las leyes de familia deben hacerse atendiendo a la realidad de cada país y no adoptando modelos extranjeros. Destacó la importancia de considerar la idiosincrasia de cada sociedad, haciendo presente que, en nuestro caso, en materias de familia deben tenerse en cuenta características de gran incidencia, como es la existencia de ciertas patologías muy gravitantes y de altas tasas de alcoholismo.
Concluyó su intervención señalando que la regulación clara, coherente y equilibrada de los derechos entre los padres facilitará la adopción de acuerdos por parte de éstos y permitirá que no aumente la judicialización de los conflictos. A la vez, instó a incorporar las enmiendas que se acuerden en el Código Civil, de manera de mantener la organicidad de la legislación sobre familia y evitar que ésta se disocie. Insistió en la necesidad de efectuar un trabajo de síntesis en este campo, el cual puede conducir a la coherencia que se necesita, la que, opinó, no está del todo presente en la iniciativa en estudio.
Enseguida, hizo uso de la palabra la Profesora señora Fabiola Lathrop, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Docente e investigadora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Profesora de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la misma Facultad.
Abordó, en primer lugar, la necesidad de unificar el estatuto patrimonial y personal de las relaciones filiales.
Señaló que la Comisión se encuentra ante la oportunidad histórica de ajustar la normativa chilena en materia de efectos de la filiación a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y a otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile.
Este proyecto, dijo, puede hacer realidad la propuesta inicial de la Ley de Filiación de 1998 en cuanto a la unificación de estatutos patrimoniales y personales relativos al hijo, es decir, crear una figura comprensiva del cuidado personal y la patria potestad cuya titularidad pertenezca a ambos padres tanto en situaciones de normalidad como de crisis matrimonial o de pareja y cuyo ejercicio pueda no ser conjunto en tales situaciones.
En efecto, continuó, la opción de Bello contrasta drásticamente con la de otros países, como Francia, España, Alemania, Italia y Argentina (en los que la patria potestad no se restringe a lo patrimonial) y solo se justifica en la medida que el codificador, al hacer esta distinción de estatutos y asignar su ejercicio, por separado, al padre y a la madre, pretendió dar injerencia a la segunda en lo personal y al primero en lo patrimonial, sobre la base de un modelo de familia que se encuentra en franco abandono y que no se ajusta, además, al hecho cotidiano de que ambas cuestiones van desenvolviéndose de forma interdependiente.
Esta opción del legislador chileno tiene importancia para los casos de separación y divorcio, en cuanto relega al padre o madre no cuidador a una función pasiva en relación al hijo en cuya compañía no vive, pues sólo tiene el derecho-deber a que se regule un régimen de relación directa y regular y el de pagar alimentos. En cambio, la persona que ejerce el cuidado personal no solamente vive en compañía del hijo, sino que, además, posee atribuciones privativas en sus ámbitos de salud, escolares y sociales, su representación legal y administración patrimonial, entre otras prerrogativas, sin que el padre o madre que no ejerce el cuidado personal mantenga al menos una figura residual que le permita compartir un nivel de responsabilidad que supere el cumplimiento del régimen de comunicación y los alimentos mencionados.
Al respecto, informó que el Derecho comparado mantiene, sea positivamente o a través de soluciones jurisprudenciales, prerrogativas en el padre o madre que no ejerce el cuidado personal del hijo. Se reconoce así un derecho-deber de vigilancia y control y un deber de colaboración para el padre o madre no custodio, precisamente sobre la base de la responsabilidad parental, que, pese a la ruptura, siguen compartiendo.
Recordó que por lo anterior, en el año 2011 hizo llegar a la Cámara de Diputados una propuesta de articulado de un nuevo Título IX del Libro I del Código Civil, que descansa precisamente en esta idea de unificación de estatutos, a la que anunció que se referiría más adelante.
A continuación, se refirió a la regla de atribución preferente del artículo 225 del Código Civil.
Hizo presente que, en cuanto al cuidado personal en específico, nuestra legislación también se aparta de la tendencia comparada. La gran mayoría de las legislaciones del mundo no contempla preferencia en la asignación del cuidado de los hijos. O, si las ha habido, ellas han sido derogadas por vulnerar el principio de igualdad. Así sucede en Francia, Italia y Alemania. Y en países como Argentina, donde existe también la preferencia materna respecto de los hijos menores de cinco años, se discute la constitucionalidad de la norma[17].
Declaró que, a su juicio, la regla del artículo 225, inciso primero, del Código Civil no presenta las virtudes que se le atribuyen. En efecto: a) genera un problema probatorio en situaciones de separación de hecho pues la madre no tiene como acreditar que es titular del cuidado personal y, por ende, debe solicitar una tuición declarativa al juez; b) no es necesaria, salvo la hipótesis de separación de hecho y nulidad matrimonial pues, en la mayoría de los casos, la ley exige a los padres presentar un acuerdo completo y suficiente, o bien, el juez está obligado a pronunciarse sobre el cuidado personal; c) no existe claridad acerca de si, además de ser una regla de atribución preferente supletoria, es un criterio de atribución judicial, en tanto en cuanto el inciso tercero de este artículo 225 ha provocado problemas interpretativos en los tribunales.
Indicó que manifestación de estas falencias de la norma es la creación jurisprudencial de entrega inmediata, que no está prevista expresamente en la ley y que ha generado discusiones en la práctica judicial. Así, sobre la base de la atribución preferente, las madres recurren a los tribunales solicitando la entrega de sus hijos de manos del padre o terceros, sin que haya mediado pronunciamiento judicial sobre la conveniencia o inconveniencia de que sea ella quien ejerza esta función. Por otro lado, no existe claridad acerca de si cabe esta figura cuando el cuidado personal ha sido atribuido no por el juez directamente, sino por las propias partes de común acuerdo, existiendo fallos contradictorios al respecto. Estos casos son resueltos de manera dispar por los jueces, con la consecuente inseguridad jurídica que ello acarrea.
Opinó que, conforme a los principios generales de la legislación de familia y, en especial, conforme a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, el criterio para determinar la idoneidad de una norma en materia de atribución del cuidado personal no puede ser otro que el interés superior del niño. Agregó que este principio solo es mencionado al regular la atribución judicial. Señaló que el inciso primero del ya citado artículo 225 no menciona este principio al establecer la regla de atribución preferente materna. Además, con este criterio de asignación automática no se satisface este principio pues descansa en una distinción entre padre y madre que no apela a su aptitud parental, sino solamente al sexo de uno u otro progenitor. Por último, desde la perspectiva de la igualdad real o material, esta norma consagra un falso caso de discriminación inversa, en cuanto, en vez de revertir una situación de discriminación histórica, reproduce estereotipos fijados a partir de la naturalización de la diferencia sexual.
Manifestó que el legislador chileno, la doctrina y la jurisprudencia que defienden la tesis de atribución preferente materna, asumen una “inclinación de orden natural” como un determinado estado de cosas, sin detenerse en las consecuencias de esa decisión. Añadió que asumir un supuesto “estado de cosas” no quiere decir que la opción legal que se ha tomado guarde armonía con ese “estado de cosas”.
Al respecto, una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Chile sobre la base de 31 entrevistas a jueces de familia, integrantes del Consejo Técnico, abogados y mediadores especialistas en Derecho de Familia y la revisión de 180 sentencias sobre cuidado personal y relación directa y regular en las que recayó sentencia de término por la Corte Suprema dentro de los años 2007 a 2010 provenientes de tribunales de la Región Metropolitana, pudo concluir que los jueces, si bien consideran este principio, al momento de fallar lo utilizan sólo de forma implícita, no dejándose constancia de qué se entendió por interés superior del niño ni de los hechos y razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia que los llevaron a alcanzar convicción. Y, en los casos en que el principio es utilizado de forma expresa, ello se realiza de forma general, sin desarrollarse mayormente su contenido y alcance. En la muestra utilizada, sólo en cuatro fallos se explicó en qué consiste el interés superior del niño[18].
Hizo mención también a una tendencia que puede observarse en distintos fallos, en los cuales se relaciona directamente el principio en comento con la regla de atribución legal de cuidado personal establecida en el inciso primero del artículo 225 del Código Civil[19].
Expresó que hasta el año 2010, salvo el caso Atala, el criterio determinante era alterar la regla de preferencia sólo en casos de inhabilidad de la madre. A mediados de 2010, luego de dictado un fallo por la Corte Suprema[20], comienza a observarse una tendencia a aplicar el interés superior como criterio rector.
Opinó que, en este sentido, el proyecto, en su estado actual, avanza en la dirección correcta en cuanto otorga -aunque en el lugar equivocado a su juicio, como señalará luego- ciertos criterios orientativos para el juez, tomados, por cierto, como lo sugirió en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, del Código Civil catalán que fue modificado al efecto en 2010 (recogiendo la experiencia de la aplicación de la reforma española del Código civil español, de 2005, en cuanto al cuidado personal compartido).
Agregó que, a mayor abundamiento, en el Caso Atala e Hijas vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el interés superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño[21] (párrafo 154 de la sentencia) y que si bien dicho principio puede relacionarse in abstracto con un fin legítimo, las medidas que se adopten pueden ser inadecuadas y desproporcionadas para cumplir este fin (párrafo 166 de la sentencia).
A continuación, se refirió al sistema de cuidado personal compartido.
Indicó que no aludiría a las ventajas y desventajas de este régimen pues existe un sinnúmero de investigaciones en el área de la psicología que se pronuncian en diversos sentidos. Sólo acotó que los estudios que ha podido consultar se refieren a niños explorados en etapas iniciales de implementación de este régimen, es decir, que no hacen seguimiento al desarrollo de los mismos transcurrido un tiempo desde su funcionamiento. Por otro lado, afirmó que las desventajas relacionadas con la inestabilidad física y emocional de los hijos son detectadas en estas etapas iniciales de implementación que podrían remitir con el tiempo y que se refieren más bien a sistemas en desuso ya en las legislaciones, en que lo único que se comparte es la residencia y en que no hay necesariamente corresponsabilidad o adopción conjunta de decisiones de importancia relativas al hijo (sistema desechado expresamente, por ejemplo, en las legislaciones francesa e italiana durante la década del 2000); o bien estas críticas aluden a sistemas de cuidado personal con residencia alterna estricta, es decir, en que se comparten las decisiones de importancia, hay participación en cuestiones cotidianas y en que, además, la residencia es de un 50% para cada uno de los padres.
En su opinión, estas críticas pierden fuerza en un sistema de cuidado personal compartido con progenitor residente principal -en el que no hay residencia alterna estricta, sino un padre o madre que convive mayormente con el hijo y que, al mismo tiempo, involucra activamente al otro padre o madre tanto en las decisiones de importancia relativas al hijo como en cuestiones de carácter personal cotidiano.
En cuanto a los estudios de evaluación de este sistema, explicó que las cifras sobre sentencias pronunciadas en juicios de cuidado personal indican que sigue siendo minoritario, pero con tendencia al alza. En todo caso, aproximadamente el 90% de las sentencias y acuerdos sobre cuidado personal en los ordenamientos que contemplan el cuidado personal compartido, radican el cuidado personal en la madre. El principal efecto de la introducción positiva del sistema compartido –porque en muchos países ha nacido previamente como creación jurisprudencial, al modo en que en Chile se han flexibilizado los regímenes de relación directa y regular llamados “amplios”- es de carácter promocional del principio de corresponsabilidad.
Por otro lado, señaló que no es partidaria de introducir este sistema en familias con alto grado de conflictividad, con antecedentes de violencia intrafamiliar o de algún abuso sexual comprobado, y que tampoco es partidaria de que el juez pueda establecerlo de oficio, sino sólo a petición de uno de los padres.
Por último, sostuvo que el proyecto no está optando expresamente por alguno de los modelos mencionados anteriormente. Expresó, asimismo, que el inciso segundo del artículo 225 no deja suficientemente claro qué es el cuidado personal compartido pues habla de “sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad”, es decir, es lo suficientemente vago como para entender que puede o no haber residencia alternada más o menos estricta, pero también para entender que sólo se está consagrando la corresponsabilidad en materia de cuidado personal. Al respecto, estimó que el espíritu del proyecto ha sido hasta esta etapa de discusión legislativa permitir alguna expresión de alternancia y que así emana de la palabra “mediante” de tal inciso. En todo caso, advirtió que convendría explicitar si está en la intención del legislador permitir la alternancia –sea en su modalidad más estricta o de residencia principal- y no solamente consagrar un principio que, por cierto, inspira este modelo compartido (el cuidado personal compartido concreta este principio de corresponsabilidad, claro está) pero que no es sinónimo del mismo.
Enseguida, abordó el derecho del hijo a ser oído.
En esta materia, señaló que al establecerse que deberá ponderarse la evaluación del hijo y su opinión, “especialmente” si ha alcanzado la edad de catorce años (letra d del artículo 40 y e del artículo 41), se corre el riesgo de que sólo a partir de esa edad se entienda obligatoria la audiencia. Opinó que, en este sentido, de quedar redactada de esta forma la norma y a la luz de lo que la Ley de Tribunales de Familia entiende por adolescente y por niño, se estaría dando aplicación al derecho a ser oído sólo respecto del primero y no del segundo.
En suma, estimó que debe reproducirse el criterio de la Convención de Derechos del Niño en su artículo 12, que no menciona edades determinadas, sino solamente la “edad y madurez”, pudiendo agregarse que la fijación de la edad dependerá de las circunstancias concretas y del desarrollo de madurez del niño de acuerdo a su autonomía progresiva.
Dijo que, en efecto, en la investigación antes comentada los operadores del Derecho señalaron que si bien todo depende de las circunstancias concretas de cada niño, una edad apropiada es a partir de los cinco años y siempre que exista un desarrollo de la madurez que le permita emitir una opinión fundada de las circunstancias que lo rodean.
Por otro lado, sostuvo que el proyecto puede asumir un desafío mayor en la aplicación de este principio.
Informó que, en la actualidad, cuando los asuntos sometidos a la decisión del tribunal son de aquellos no controvertidos, por ejemplo, la aprobación del acuerdo completo y suficiente en un divorcio de mutuo acuerdo, los operadores del Derecho han declarado que no se escucha al niño; sin perjuicio de lo cual, y específicamente en cuanto al régimen comunicacional, los jueces señalan que estos acuerdos son revisados con el objeto de determinar si el régimen establecido es coherente con la edad del niño. Esta práctica le pareció atendible, pero no así el que no se haga el mismo ejercicio en la mediación, en la cual el niño es escuchado únicamente a solicitud de los padres, o el hecho de que si bien este principio es bastante mencionado en las sentencias, fundamentalmente en las de primera instancia (36,66%), no ha logrado una clara aplicación dentro de la fundamentación de los fallos por parte de los jueces. Los jueces del grado, en general, nada dicen respecto al derecho a ser oído, sin especificar si fue ejercido o no y, si no fue así, cuál fue la razón de ello. En los Tribunales Superiores, a su vez, se agudiza la práctica de no hacer alusión al respecto. Sólo dos sentencias de estos tribunales aluden a este principio: en una se le menciona de manera indirecta ya que se entendió reproducida por otro medio de prueba[22], y en otra se señala haberla considerado a través del audio de la audiencia respectiva[23].
Por último, señaló que cabía tener en cuenta que esta práctica no se ajusta a la Observación General número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado recientemente al Estado chileno que el que se haya ya practicado una audiencia no libera a los tribunales superiores de “la obligación de tener debidamente en cuenta y valorar, en un sentido u otro, las opiniones expresadas (…) (y que) de ser pertinente, la autoridad judicial respectiva debe argumentar específicamente por qué no va a tomar en cuenta la opción del niño o la niña (…)” (párrafo 206 de la sentencia de la mencionada Corte recaída en el caso Atala Riffo e Hijas vs. Chile, de febrero pasado).
Enseguida, pasó a analizar otras cuestiones vinculadas a la iniciativa en estudio.
-- La primera se refiere a la separación de hermanos. Expresó que el inciso primero del artículo 225 propuesto nuevamente establece como regla general la separación de hermanos al señalar que “Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre (…)”. Afirmó que la separación de hermanos debe ser excepcional y justificada en el interés superior de ellos. De hecho, agregó, el Código Civil catalán, de donde se tomó el artículo 41 de la Ley de Menores propuesto, lo señala expresamente en su artículo 233-11, y este es uno de los pocos criterios de esta norma que no se replicó en el proyecto.
-- Luego, abordó la relación directa y regular. En esta materia, hizo notar que se agrega en varias ocasiones (artículos 225, inciso tercero, y 229, incisos primero, segundo y tercero) la palabra “personal” a la frase “relación directa y regular” existente actualmente en la ley. Lo estimó del todo inconveniente pues restringe esta función sólo a la visita en sentido estricto, cara a cara, desechando la posibilidad de algún otro medio de comunicación electrónico o telefónico, como es la tendencia actual avalada por la jurisprudencia.
-- En cuanto a la limitación de la atribución judicial del cuidado personal, puso de manifiesto que la frase del inciso quinto del nuevo artículo 225 que señala que “(…) no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”, puede dar pié a que la “sanción” solamente se aplique cuando el cuidado personal es unipersonal y no también cuando siendo compartido, no se haya pagado la pensión alimenticia. Indicó que convendría ampliar la norma a este último sistema pues en éste también puede existir derecho-deber de alimentos.
-- Patria potestad. En esta materia, señaló que el nuevo inciso tercero del artículo 244 establece que “En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones”. Advirtió que el problema de esta redacción es que deja fuera la administración de los bienes, siendo que la patria potestad incluye ambas cosas: administración de los bienes y representación legal. Dijo que esta es una omisión grave que puede causar inconvenientes en el funcionamiento de la figura.
-- En lo tocante a las denominaciones, señaló que preferiría que se hablara de padre o madre que no ejerce el cuidado personal y no de “custodio”, pues esta es una denominación ajena a nuestro medio -viene de “custody”- y puede ser interpretada en el sentido de mero residente y no asignatario del cuidado personal, que comprende algo más que la sola residencia.
-- En relación a la Ley de Menores, consideró altamente inconveniente ubicar en ella los criterios judiciales por tratarse de una normativa que, por recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado de Chile de los años 2002 y 2007, debe ser reemplazada por una ley de protección integral de la infancia y de la adolescencia. Sostuvo que estos criterios deben ubicarse en el artículo 225 del Código Civil. Por otro lado, indicó que no le quedaba clara la modificación del artículo 42 de la Ley de Menores que señala ahora “para el solo efecto” y no “para los efectos” del artículo 226 Código Civil. Imaginó que es para restringirlo sólo a casos de atribución judicial a favor de terceros, de manera de hacerlo inaplicable más claramente para casos de conflictos entre padres sobre el cuidado personal.
Complementó su intervención informando a la Comisión que había tenido oportunidad de elaborar una propuesta de articulado para el Título IX del Libro Primero del Código Civil, relativo a la responsabilidad parental. Explicó que el contenido de esta proposición se resume en lo siguiente:
- Pretende ajustar la normativa chilena en materia de efectos de la filiación a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile.
- Intenta regular las cuestiones patrimoniales y extrapatrimoniales relacionadas con el hijo -tanto durante la normalidad matrimonial o de pareja como en situaciones de ruptura- de forma conjunta, en once párrafos de un solo Título -el IX- del Libro I del Código Civil. En efecto, establece la figura de la responsabilidad parental, cuya titularidad -siempre- y ejercicio -como regla general- corresponde a ambos padres, y comprende el cuidado personal; la relación directa y regular; la educación y el establecimiento; los alimentos; la orientación; la administración de los bienes; la representación legal; la autorización de salida del país; y, en general, la adopción de las decisiones de importancia relativas al hijo o hija.
- Deroga las normas de atribución preferente de ciertos derechos y deberes que nacen de la filiación, con el objeto de ajustar la legislación a los principios de igualdad parental, corresponsabilidad y derecho del hijo a seguir manteniendo relaciones directas y regulares con sus padres, todos ellos contenidos en la legislación internacional vigente en Chile.
- En cuanto al cuidado personal de los hijos, se le define, se establecen ciertos criterios interpretativos para su regulación y se introducen figuras más inclusivas y asociativas de los roles parentales, ofreciendo a las partes y al juez la posibilidad de establecer un cuidado personal exclusivo, o bien, compartido de los hijos. En este último caso, y siempre a petición de parte, se permite organizar la residencia principal del hijo con uno de los padres, o bien, de forma alternada siempre que se garantice el bienestar del hijo.
- En materia de relación directa y regular, se define esta figura, se permite regularla por acuerdo extrajudicial de los padres en los mismos instrumentos que los permitidos para el cuidado personal, se establece expresamente la posibilidad de regularla a favor de parientes cercanos al hijo, se señalan ciertos criterios interpretativos para su regulación y se refuerza su protección.
- Finalmente, intenta sistematizar en el Código Civil las normas que rigen estas materias y que se encuentran dispersas en este cuerpo legal y en la Ley de Menores.
Enseguida, la Comisión escuchó la intervención de la Profesora señora María Sara Rodríguez, Doctora en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, y Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes.
Su exposición se basó en el siguiente documento:
“Mi opinión general es favorable al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que respetuosamente propongo su aprobación por esta Honorable Comisión y por la Sala, para que se convierta en ley de la República.
Los motivos por los que soy favorable a este proyecto son los siguientes:
I. Modificaciones al Código Civil. Artículo 1º del proyecto:1. El proyecto autoriza expresamente la tuición compartida por convención extrajudicial entre el padre y la madre realizada con las solemnidades legales.
Queda claramente establecido que el juez no puede condenar en juicio a ambos padres a tener la tuición compartida, porque esta condena es incompatible con la coordinación y armonía que exige el régimen.
Además, se explicita qué se entiende por cuidado personal compartido sin cerrar la posibilidad de establecer diversas modalidades, como cuidado personal compartido con residencia del niño en el hogar de uno de los padres; o cuidado personal compartido con residencia alternada. Tampoco se limitan los acuerdos en cuanto a tiempos de alternancia u otros detalles prácticos. Si no se alcanza un acuerdo razonable para los niños y para ambos padres, no puede haber cuidado personal compartido. En este caso, la tuición de uno o más hijos la tiene uno u otro padre o madre, y se establece un régimen comunicacional con el padre o madre privado de la tuición.
2. El proyecto exige que a falta de un acuerdo de tuición compartida, el padre y la madre incluyan en otros acuerdos extrajudiciales que alcancen, un régimen de relación directa y regular con el hijo.
El artículo 225 actual no exige pactar un régimen de comunicación en estos acuerdos, con lo que el padre o madre privado del cuidado personal por convención se puede ver obligado a iniciar un juicio para que un tribunal regule este derecho.
3. El proyecto mantiene supletoria y extrajudicialmente a favor de la madre el cuidado personal de los hijos menores, mientras no exista un acuerdo o convención entre los padres o una sentencia judicial que decida otra cosa.
Para comprender la necesidad de mantener esta regla hay que distinguir entre la regla misma y que sea la madre su beneficiaria. La regla misma se justifica por la sola necesidad de evitar una intervención judicial inmediata cuando no hay acuerdo entre los padres. Por ejemplo, la eliminación de esta norma haría que en seguida de nacido un niño cuyos padres no viven juntos, deba intervenir la judicatura para resolver sobre la tuición porque el hijo ha sido reconocido voluntariamente por el padre. Piénsese que el Código Civil se aplica a todas las situaciones posibles de acontecer (madres adolescentes, mujeres solas) y no solamente a hogares constituidos por padre y madre. La ausencia de esta regla podría convertirse en un incentivo perverso para el reconocimiento voluntario del hijo, al que la madre podría desear oponerse para no perderlo.
La derogación de esta regla podría estimular las vías de hecho, la política de hechos consumados, para preconstituir situaciones que luego la justicia deba aprobar por el interés de la estabilidad del niño. Es indiscutido el hecho de que uno de los criterios que tiene la judicatura para decidir asuntos de tuición es mantener el statu quo (véanse, por ejemplo, Corte de Apelaciones de Valparaíso, 3 de junio de 1998, Gaceta Jurídica N° 216, p. 80; Corte de Apelaciones de Antofagasta, 27 de marzo de 1996, Gaceta Jurídica N° 193, p. 156; Corte Suprema, 15 de julio de 2008, N° Legal Publishing: 39469; Corte Suprema, 29 de julio de 2008, N° Legal Publishing: 39439).
Por qué la madre. Es cierto que también podría ser el padre. No me opongo radicalmente a esta idea si surge un consenso que la defienda. Sin embargo, pienso que la regla de atribución supletoria de la tuición debe seguir favoreciendo a la madre. Es la madre quien engendra y da a luz al hijo, muchas veces sola o adolescente. Esto no es prejuicio. Es un hecho. No sería justo privarla del cuidado personal por el solo hecho del reconocimiento voluntario del hijo por parte del padre. Tampoco sería justo hacerlo ex ante por el interés del hijo. Si el interés del hijo aconseja que el cuidado del niño lo tenga el padre, este último debe pedirlo y el juez debe comprobarlo en juicio. En todo caso, es más fácil probar que el interés del hijo aconseja cambios en el cuidado personal, que probar la inhabilidad de la madre (concepto que pretende quedar totalmente superado para asuntos de tuición entre padres con la reforma que se propone al actual inciso 3º del artículo 225 del Código Civil).
Por otra parte, en el caso de padres que se separan, es un hecho que la madre está en desigualdad frente al padre en los acuerdos que deben alcanzar para regular su nueva vida (cuidado personal, relación directa y regular con los hijos, alimentos, división de los bienes comunes). La regla que le atribuye supletoriamente la tuición a ella opera como un elemento de discriminación positiva: la iguala frente al padre; la pone en mejores condiciones para negociar. En la gran mayoría de los casos, el padre es quien tiene la mejor capacidad de proveer económicamente. Si la madre no tiene la tuición sólo va a perder en las negociaciones porque el padre ya lo tiene todo: cuidado personal de los hijos y capacidad de proveer. No es de extrañar que sean asociaciones de padres separados quienes piden que se derogue esta regla.
La decisión de mantener la atribución supletoria extrajudicial en la madre responde, por tanto, a razones prácticas y a opciones de política legislativa. Todos sabemos que la situación ideal es que lo hijos vivan bajo el cuidado conjunto de ambos progenitores. La unidad de los padres es la fortaleza de los hijos. Pero esta circunstancia se hace difícil durante la vida separada, o cuando la madre es adolescente o es una mujer sola. No podemos legislar al servicio de ideologías, como la de género, ni tampoco por prejuicios ni estereotipos, como un modelo de familia “patriarcal”. Es prudencia lo que debe guiar al legislador. En esta materia, es precisamente la prudencia lo que aconseja que subsista esta regla de atribución supletoria extrajudicial a la madre. Y que la norma rija mientras los padres no alcancen acuerdos, o mientras una decisión judicial no resuelva otra cosa en función del interés del niño.
4. El proyecto resuelve a favor del interés del niño, como criterio de atribución judicial de la tuición, la dificultad de interpretación que tenía el artículo 225, que era ambiguo en cuanto a la eliminación de la inhabilidad de la madre como criterio superado por la ley N° 19.585.
En la práctica, había muchos jueces que integraban lo que consideraban un vacío legal con los criterios de inhabilidad del artículo 42 de la Ley de Menores. El principio introducido por la ley N° 19.585 fue el de sustituir el criterio de inhabilidad (fuerte) por el del interés del niño (más moderado). La práctica judicial, sin embargo, mantuvo en los hechos criterios legislativamente superados. Con la reforma que se propone, el padre o madre que pide la tuición contra el que la tiene, debe demostrar mediante prueba legal que el interés del niño es mejor servido si vive bajo su cuidado que bajo el cuidado del demandado (el otro de los padres).
Apoyo incondicionalmente todas las reformas que se proponen al artículo 225. Las considero indispensables, necesarias y directamente relacionadas con las ideas matrices del proyecto.
5. El proyecto deroga el artículo 228, que parecía inconciliable con las situaciones familiares actuales
Este artículo exigía la autorización del cónyuge (marido o mujer) para tener a un hijo en el hogar común.
6. El proyecto autoriza acuerdos entre los padres sobre la relación directa y regular con el hijo.
Además, la nueva norma define qué entiende la ley por este concepto, introduciendo exigencias de corresponsabilidad entre los padres separados y exigiendo que el juez asegure el fortalecimiento de relaciones paterno filiales sanas y cercanas. Implícitamente, se protege a los niños del llamado síndrome de alienación parental, que fue uno de los motivos que causó este proyecto en sus inicios.
5. El proyecto soluciona el problema del ejercicio de la patria potestad cuando hay tuición compartida, disponiendo que se hará conjuntamente la administración y goce de los bienes del hijo, e indistintamente por cada uno de los padres la representación legal en materias “que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones”.
A contrario sensu, si se trata de decisiones que menoscaban o pueden menoscabar derechos del hijo se exige actuación conjunta; si se trata de imponer obligaciones al hijo, se exige actuación conjunta.
El ejercicio indistinto de la representación legal está inspirado en el artículo 390 sobre la representación del tutor y curador. “Al tutor o curador toca representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones”. Fuera de este ámbito, el pupilo actúa con autonomía.
En el artículo 244 (patria potestad mientras los padres viven juntos), se introduce una norma que sustituye la atribución supletoria legal al padre por una de atribución conjunta; se agrega un inciso que explica cómo ejercitar conjuntamente la patria potestad: ejercicio conjunto del derecho legal de goce y de la facultad de administrar bienes del hijo; ejercicio indistinto de la representación legal en todo lo que no menoscabe al hijo en sus derechos ni le imponga obligaciones; cualquier otro asunto exige ejercicio conjunto de la representación legal.
En el artículo 245 (patria potestad durante la separación de los padres), se mantiene la atribución automática al que tiene el cuidado personal de los hijos, pero se autoriza el ejercicio conjunto de la patria potestad si los padres han pactado tuición compartida. El actual inciso segundo pasa a ser un nuevo inciso tercero.
II. Modificaciones a la ley N° 16.618, de Menores: Artículo 2º del proyecto.
6. El proyecto otorga a la judicatura diversos criterios para aplicar el principio del interés superior del niño a los juicios sobre tuición y relación directa y regular con el hijo entre padres (nuevo artículo 40 de la Ley de Menores).7. El proyecto ayuda a la judicatura mediante criterios que sirven para aprobar acuerdos de tuición compartida realizados en procedimientos de mediación o en procedimientos de separación, nulidad o divorcio (nuevo artículo 41 de la Ley de Menores).8. El proyecto exige expresamente que el artículo 42 de la Ley de Menores (criterios de inhabilidad del padre o la madre), se utilice sola y exclusivamente para separar a los niños del cuidado de sus padres, pero no para decidir juicios entre el padre y la madre.
III: Modificaciones a la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil. Artículo 3º del proyecto.
9. El proyecto autoriza expresamente los acuerdos de tuición compartida en las convenciones reguladoras de la separación y el divorcio (artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil).”.
Enseguida, se ofreció la palabra a la Profesora señora Carmen Domínguez, abogada, Directora del Centro Universidad Católica de la Familia, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La mencionada académica basó su exposición en el siguiente documento escrito:
“I. Agradecimientos y presentación
Vayan nuestras primeras palabras de agradecimiento a nombre de la Facultad de Derecho de la UC y del Centro UC de la Familia, que dirijo, por invitarnos a participar en esta instancia y poder aportar al debate legislativo que ustedes realizan algunos elementos de juicio a considerar ante la propuesta que nos convoca hoy.
El Centro UC de la Familia de la PUC, durante el año 2010, desarrolló un proyecto de políticas públicas de investigación interdisciplinario precisamente en la línea del tema que hoy se discutirá, esto es, cómo preservar y fomentar la relación paterno filial en un contexto de ruptura familiar. Dicha investigación convocó a docentes de cinco Facultades, ya está publicado y copia del mismo se adjunta a esta presentación, y de él se extrajeron conclusiones que son relevantes a la hora de decidir sobre los proyectos en trámite y a las que nos referiremos a continuación. Luego, apuntaremos a las observaciones más importantes que nos sugieren las iniciativas legales en discusión.
II: Observaciones generales producto de nuestra investigación, a las motivaciones de los proyectos de ley y sus fundamentos
1.- Fundamentos comunes: la preservación de los vínculos paterno-filiales en caso de ruptura.
Los dos proyectos que hoy nos convocan hacen explícito el padecer de muchas familias que hoy sufren las consecuencias de la ruptura matrimonial o de los padres de un hijo en común. Exponen la dificultad que supone pasar de una situación de normalidad familiar a una de reorganización, con todo lo que ello supone. Esta reorganización afectará de manera gravitante a los hijos menores y es respecto de ellos que ambos observan las consecuencias negativas que la mala relación post-ruptura de los padres puede acarrear, sobre todo cuando de ello se deriva el alejamiento de la figura paterna o materna de la vida del hijo.
En el estudio desarrollado por nuestro Centro se concluyó que la ausencia física del padre dentro de las familias chilenas se hace más frecuente en niveles socioeconómicos más pobres. En el caso de los padres que no cohabitan con sus hijos, sea por separación o divorcio, la participación del padre en la crianza se asocia con que éste tenga una buena relación con la madre después de la separación, que la relación con el hijo haya sido buena (en general, el estilo de crianza suele mantenerse en el tiempo), y con la posibilidad real de estar con el hijo/a después de la separación.
La reducción de la participación del padre después de la separación o divorcio se ha asociado a problemas conductuales en los hijos. Por el contrario, si padres y madres participan de común acuerdo y tienen estilos de crianza que generan confianza y autoridad, tendrán conductas más cercanas a las de hijos de matrimonios estables. En definitiva, el cuidado del hijo por ambos padres en un contexto relacional sano y pacífico, tiene más efectos benéficos en niños y adolescentes que el solo cuidado materno cuando el conflicto entre padre y madre es bajo.
Parece, entonces, indispensable una preocupación mayor por preservar esos vínculos luego de la ruptura.
Nuestro estudio hace una propuesta de modificación legal para fomentar las relaciones paterno-filiales luego de la ruptura y asegurar que tales relaciones sean posibilitadas por vía de acuerdo, por vía legal y por vía judicial.
En dicho sentido, se propone reconocer la figura del cuidado compartido pero limitado a ciertas circunstancias, pudiendo ser impuesta por vía de acuerdo y por decisión judicial cuando el padre custodio no se encuentre en algunas de las causales de inhabilidad del artículo 42 de la Ley de Menores. Esto último da más opciones al juez que prefiere no optar, en la mayoría de los casos, por la alternativa más radical que es darle la custodia exclusiva al padre cuando la madre se encuentre en una causal de inhabilidad.
El juez, además, tiene como labor principal el asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno-filial sana y cercana.
En tal sentido, se propone fijar como criterios generales de la regulación de estas materias los siguientes:
a) Mantener la norma supletoria (en caso que no exista acuerdo, el menor quedará al cuidado de su madre);
b) Se permite a los padres poder acordar el cuidado personal compartido, y
c) Se faculta al juez para ordenar el cuidado personal compartido limitado cuando el interés del hijo lo haga aconsejable en razón de que uno de los padres obstruye permanentemente la relación con el otro.
Además, con el objeto de fomentar las relaciones entre un padre no custodio con su hijo, se propone:
a) Definir lo que se entiende por “relación directa y regular” de modo de darle un preciso contenido;
b) Explicitar las sanciones que existen ya en nuestra legislación cuando el padre custodio entorpece dicha relación, y
c) Agregar como causal de inhabilidad de cuidado personal, en el artículo 42 de la Ley de Menores, dicho entorpecimiento.
Por último, se quiere establecer como principio esencial para el juez en esta materia, el que debe asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Como puede observarse, buena parte de esas propuestas corresponden a lo que los proyectos en su estado actual de tramitación recogen. Con todo, hay algunas diferencias importantes que nos parece necesario revisar.
2.- Observaciones a los fundamentos particulares de los proyectos:
A) Boletín N° 7.007-18.2. A) 1.- Interpretación de norma (artículo 225 del Código Civil) y aparente inconstitucionalidad.
Se señala el derecho-deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Se señala que este es congruente con lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[24].
Ahora bien, se señala que nuestro Código Civil se apartaría de dicho principio rector puesto que se asigna legalmente y, a falta de acuerdo, a la madre, el cuidado de los hijos menores de edad (Artículo 225: "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.”).
A continuación, se hace un análisis, deficiente, del iter que se recorre entre las distintas alternativas que la norma ofrece a los involucrados y que, de acuerdo con el tenor literal de la norma, y tal como se explicará más adelante, no presenta los reparos que se le atribuyen.
En tal sentido, no es efectivo que –como se afirma en el proyecto- exista un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos y que sólo pueda ser privada de él en casos excepcionalísimos.
La norma es clara en marcar una preferencia por la decisión que libremente y en uso de la autonomía de la voluntad, los padres de común acuerdo hayan tomado respecto del cuidado de sus hijos. Así, el primer criterio de atribución legal es el convencional.
A falta de acuerdo, los padres pueden recurrir a la justicia, quien decidirá siempre en vistas del interés del hijo, puesto que ese es el mandato legal del artículo 18 de la Ley de Tribunales de Familia y del Código Civil.
Ahora bien, si los padres no hacen uso de esa facultad de accionar para que sea un juez quien resuelva sobre la vida futura de su propio hijo, la ley lo que hace es establecer una regla de no litigiosidad que se corresponde con la realidad de la mayoría de las familias en Chile, es decir, se reconoce que la mayoría de los hijos menores, luego de la ruptura entre sus padres, continúa viviendo con su madre y es el padre quien deja el hogar familiar. Es evidente que en el caso contrario, si la madre deja el hogar común, el padre podrá obtener de forma muy fácil el reconocimiento de esa situación en tribunales. Esto refleja que la norma y su aplicación reconocen que es el bienestar del hijo la consideración mayor que el juez debe atender para decidir en estos casos, es el interés superior del hijo y no la inhabilidad de uno u otro padre el primer elemento a considerar. Por cierto existirán casos en que además exista la inhabilidad de uno de los padres, pero ello se puede subsumir perfectamente en la estimación que dicha inhabilidad es contraria al bienestar del hijo.
Parece errada la doctrina minoritaria que ve en esta norma una inconstitucionalidad por afectar el principio de igualdad ante la ley y establecer una discriminación en contra del padre y que sostiene que además infringe otras convenciones, como la CEDAW, justamente por poner el acento en los padres y los derechos de éstos sobre los hijos, tratándose de una materia en que no hay discusión que se debe regir por el principio de interés superior del hijo. Cabe preguntarse, además, si será el sentir mayoritario de las mujeres en Chile el estimar que son gravadas injustamente cuando se les reconoce legalmente su derecho a cuidar personalmente a sus hijos menores, o sólo son unas pocas las que preferirían que otro se hiciera cargo de sus hijos. Sería interesante incluso poder realizar un estudio de campo al respecto.
Lo que hay, por tanto, es una errada comprensión o aplicación de la regla. Con todo, dado que existe, parece mejor aclarar su sentido que es lo que el texto aprobado hasta ahora hace.
2. A) 2.- Se trataría de una interpretación discriminatoria contra la mujer.
Se sostiene que Chile habría recibido una recomendación respecto a derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de dicha Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena[25].
Esta recomendación general no menciona en parte alguna una referencia explícita a las materias en estudio y nos volvemos a preguntar si en verdad las mujeres chilenas consideran que esta es una norma que las protege o que, por el contrario, las perjudica.
La recomendación sí hace una exigencia de garantías de igualdad entre sexos en la legislación nacional, en el sentido de lograr una igualdad de iure y de facto, cuestión que, como es sabido, supone un largo camino de cambio cultural.
2. A) 3.- Derecho comparado.
La referencia que el proyecto hace a la incorporación en otras legislaciones de la institución de la tenencia compartida o custodia alternada, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, no puede ser la razón por la cual en Chile se legisle acerca de lo mismo, precisamente, porque dichos modelos de custodia no pueden ser impuestos sin más, por cuanto son soluciones mucho más complejas desde su concreción práctica que la actualmente vigente.
En efecto, no hay un modelo único de custodia compartida en el mundo; la comprensión de lo que aquello conlleva ya es en sí un asunto complejo. Por otra parte, en los países en que se aplica se han obtenido resultados muy diversos en cuanto a la evaluación de las consecuencias de un régimen de esta naturaleza para la vida de los hijos. Baste con mencionar el “síndrome del niño maleta”, por la imagen que supone el hijo que se está cambiando continuamente de domicilio, de barrio y de amistades y los numerosos estudios que dan cuenta de la necesidad en las etapas de desarrollo de la niñez de ciertas seguridades básicas, como son, por ejemplo, un hábitat inmodificado, lo que no se daría en el caso de domicilios variables en el tiempo.
Es evidente que si estamos en presencia de las condiciones necesarias para el éxito de este modelo de custodia, puede lograr una mayor corresponsabilidad parental en la vida del hijo. Pero debe tenerse presente que ello supone un contexto óptimo que no sólo supone recursos personales de los padres y del hijo, que minimicen la conflictividad y permita lograr acuerdos sustentables, sino, además, condiciones materiales como una situación económica que permita la mantención de varias viviendas con condiciones para albergar al hijo, el vivir en zonas cercanas para que el menor no dificulte sus desplazamientos habituales y no pierda sus relaciones sociales cuando está con el otro de los padres, etc.
Como puede advertirse de entrada, se trata éste de un contexto difícil de tener en Chile por variadas razones (por ej. La desigualdad económica de los padres que no permite viviendas de igual calidad para ambos, los domicilios distantes entre éstos, etc.).
Todo ello sin olvidar que la figura tiene en la literatura extranjera, aún en aquellos países que la han incorporado, partidarios y detractores. Y lo mismo sucede en Chile, siendo la opinión mayoritaria en el foro y en los magistrados y profesores de Derecho contraria a la incorporación de un cuidado compartido impuesto por la ley o por el juez a los padres.
III. Observaciones a las normas propuestas
1)
Boletín N° 7.007-18.
Las modificaciones propuestas apuntan a dos artículos del Título IX del Libro I del Código Civil, título denominado "De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos", modificando el artículo 225 y derogando el artículo 228.
El primero se modifica estableciendo como regla general el acuerdo de los padres, el que podrá regular una forma de cuidado compartido, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños; el segundo se derogaría de plano.
Respecto al artículo 225, debemos señalar que estamos de acuerdo con la primera parte de la norma propuesta, ya que refuerza la redacción vigente, en el sentido de fijar como primera fuente de atribución la convencional, permitiendo incluso que ésta se mueva con mayor libertad estableciendo un cuidado compartido. Se agregan, además, distintos criterios que el tribunal deberá tener en cuenta para aprobar ese acuerdo –lo que parece positivo- sin perjuicio de dudar que, en la práctica, vaya a existir una revisión acuciosa de los acuerdos si sigue imperando el criterio mayoritario en los jueces de familia que estima que todo lo acordado debe ser simplemente aprobado.
De este modo, estamos de acuerdo con permitir el acuerdo de cuidado compartido precisamente porque la única situación en la que la figura del cuidado compartido es –en definitiva y en el tiempo- exitosa, se da cuando existe un contexto de acuerdo entre los padres. Sin ese acuerdo, es muy difícil su subsistencia en el tiempo, como se advierte en varios estudios extranjeros.
Parece adecuada, además la mantención de la atribución legal que hoy la norma hace del cuidado personal de los hijos para la madre, mientras no haya acuerdo o decisión judicial. La existencia de una regla de atribución legal supletoria es necesaria, puesto que ello contribuye a evitar la excesiva judicialización de este tipo de conflictos con todas las graves consecuencias que ello supone. La existencia de esa regla otorga mayores seguridades a los hijos, que saben a cargo de cuál de los padres estarán en definitiva y quién será responsable por ellos. Y lo mismo se dará respecto de los padres.
Por ello, la norma actual, subsidiaria del acuerdo, a lo menos posibilita un escape a la vía judicial que si bien no elimina la facultad de accionar, sí reconoce una situación fáctica de la realidad chilena y no fomenta la judicialización de estas materias. Y debe recordarse e insistirse que una premisa esencial en materia de conflicto familiar es que debe evitarse su judicialización, pues, como es constatable, tras ella desaparece muchas veces lo poco que quedaba de comunicación familiar. Esto se mantiene con la regla aprobada en la Cámara y nos parece adecuado.
Por último, se consagra la regla final de resolución de conflictos que es la decisión judicial si el interés del hijo lo hace conveniente, lo que supone decidir esta trascendental decisión para el futuro del menor únicamente en función de lo que es mejor para él y no para sus padres.
La incorporación de criterios de decisión que deben ser considerados por el tribunal para decidir qué es lo más conforme a ese interés también constituye un aporte, pues contribuye a obligar a que las decisiones judiciales deban fundar de modo explícito los fundamentos que justifican su decisión, conforme al interés del niño.
Respecto a la derogación del artículo 228, y con ello la eliminación de la exigencia de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir a un hijo que no ha nacido en el matrimonio, ello sólo contribuye a invalidar la relevancia del contrato matrimonial y constituye una vulneración absoluta a la intimidad conyugal. Además, es evidente que el hijo de una persona es parte de su historia e identidad y, por ello, en la práctica, esta norma nunca ha sido controvertida en nuestros tribunales en juicios que se hayan intentado sobre el particular. Su observancia ha sido y es pacífica, lo que constituye la mejor de las pruebas de que la modificación de la regla no tiene justificación alguna.
Por lo demás, no debe olvidarse que dentro de los deberes maritales está el de respeto recíproco y, si es así, es indudable que algún derecho a manifestarse en este punto tan importante debe tener el cónyuge. No parece oportuno ni necesario, por tanto, eliminar una mínima exigencia de consideración para con el cónyuge respecto de esto.
Se modifica, además, el artículo 229 para incluir una definición de relación directa y regular y establecer una regla de orientación al juez en el sentido de que debe propender a la mayor participación de ambos padres. Ello es ciertamente valorable pues permitirá modificar la generalizada tendencia en los jueces de familia de fijar regímenes de relación directa y regular tipo con escasa presencia del padre.
No estamos, sin embargo, de acuerdo con la modificación de la norma de la Patria Potestad en el artículo 244 del Código Civil puesto que es evidente que la autoridad paterna y la patria potestad en Chile son institutos diversos y una adecuada comprensión del segundo sugiere necesariamente la dificultad que plantearía el exigir un ejercicio conjunto de la misma en toda circunstancia. Creemos que la patria potestad debe seguir radicada en uno de los padres cuando ellos no viven juntos, pues el establecimiento de una patria potestad conjunta sólo va a determinar la judicialización de toda diferencia entre los padres, los que –enfrentados entre sí- apenas se observan.
IV. Conclusión
Agregamos, por último, que nuestra propuesta de política pública no se agota en reformar la legislación del modo que viene de referirse, pues las modificaciones legales no son ni serán nunca suficientes para hacerse cargo de los problemas y desafíos que se le presentan a la familia, pura y simplemente porque la familia excede al Derecho. Si no rectificamos como país en esa comprensión, nunca estaremos dando adecuada respuesta a esos problemas y desafíos.
Por ello, entendemos que estas reformas deben ir acompañadas de un acompañamiento a los padres y a los hijos cuando se está ante un conflicto por el cuidado de los mismos que ha sido judicializado. Para ello, hemos elaborado un Programa de Consejería y Asesoría Familiar (PROCAF), con el objetivo y características que en síntesis les presentamos.
V. Consideraciones finales
Entendemos que las intenciones loables de los autores de estos proyectos están encaminadas a reforzar la valoración de los conceptos de paternidad y maternidad y su necesaria interacción y complementación para el adecuado desarrollo de los futuros ciudadanos. Junto con ello, continuar avanzando en aras de una justicia de los acuerdos en materia de familia y el fortalecimiento de la soberanía familiar.
Sin embargo, a la luz de lo descrito en el informe se debe entender que cualquier pequeño cambio en esta materia puede traer consecuencias no previstas para las familias involucradas que no encuentren en la norma la solución pacífica a sus problemas.
La norma actual puede ser perfeccionada, pero no haciendo desaparecer una parte muy relevante de ella que es la que de una u otra forma previene la judicialización de todo lo relativo al cuidado personal de los hijos.
El cuidado compartido es una herramienta útil para fomentar la corresponsabilidad parental, pero nunca podrá ser bien aplicada cuando uno de los padres se oponga a ella. Pensar lo contrario es no entender la complejidad que entraña el conflicto familiar y olvidar que no es un asunto en que sólo se juega la igualdad de los padres, sino, por sobre todo, el bienestar de los hijos.”.
Luego, intervinieron las abogadas mediadoras, señoras Alejandra Montenegro, Ximena Osorio y Ana María Valenzuela.
En primer lugar, se refirieron a la mediación y su relación con el cuidado personal de los hijos.
Señalaron que la mediación es un espacio apto para fomentar la colaboración mutua para una organización parental eficiente, que propicia la autodeterminación y que se focaliza en las necesidades de los hijos, tanto como en las necesidades de los padres. Se trata de un espacio privilegiado que permite a los padres tomar decisiones consensuadas respecto a lo que es mejor para sus hijos.
Sobre el particular, presentaron el siguiente esquema:
Enseguida, abordaron los principios que guían la mediación.
Informaron que el primero de ellos, consiste en la igualdad de condiciones para mediar.
Señalaron que, con la legislación vigente en materia de cuidado personal, este principio se ve vulnerado por la legitimación que la propia ley le asigna a la madre. Si bien la madre llega a mediación con poder otorgado por la ley, el espacio de la mediación les brinda una oportunidad de posicionarse de manera más equitativa respecto de la coparentalidad.
Enseguida, destacaron la voluntariedad que debe existir para participar en el proceso de mediación y tomar decisiones relativas a la vida de los hijos en forma consensuada, libre y espontánea.
Otro principio relevante deriva de la necesidad de observar el interés superior de los hijos.
En esta materia, aludieron a la conveniencia de hacer visibles las necesidades de los hijos a los padres en aspectos tales como las características de los hijos en el sistema familiar; la relación filial; las relaciones afectivas de los hijos con ambos padres y con la familia de origen; el impacto que tiene la separación en los hijos; el proceso de duelo de los hijos por la pérdida del padre no custodio; las opiniones provenientes de terceros, tales como los abuelos, las parejas, otros profesionales, etc.
A continuación señalaron los principios que sustentan la decisión de cuidado compartido en la doctrina, entre los cuales destacaron el interés superior del hijo; el principio de co-parentalidad; la igualdad entre los padres y el derecho del hijo a seguir manteniendo un contacto frecuente y permanente con ambos progenitores.
A su vez, como principios rectores de la acción de los tribunales de familia, pusieron de relevancia aquellos derivados de la ley N° 19.968, que los regula, en sus artículos 9°, que contempla la necesidad de propiciar la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes; 14, referido al principio de colaboración, el cual se orienta a mitigar la confrontación entre las partes y a privilegiar las soluciones que sean acordadas por ellas, y 16, concerniente al interés superior del niño, la niña y el adolescente y a su derecho a ser oído.
Enseguida, se refirieron a la intervención en la mediación.
En esta materia, expresaron que los principios de la mediación, tanto aquellos establecidos en Ley de Tribunales de Familia como aquellos propios de la doctrina, se ensamblan y deben ser coherentes en cuanto a determinar la conveniencia de establecer el cuidado personal compartido, privilegiando siempre el bienestar de los hijos.
En este contexto, agregaron, la mediación aparece como una alternativa de salida al conflicto, que puede ayudar a los padres a prevenir los efectos destructivos de la separación conyugal o de pareja y que, igualmente, puede cumplir este rol en la toma de mejores decisiones atendiendo a necesidades e intereses de sus hijos
Precisaron que el objetivo de la mediación es promover las capacidades parentales de manera que los padres, independientemente de su separación, continúen estando presente en la vida de sus hijos.
En cuanto al impacto y a los efectos de la mediación en el ejercicio de la co-parentalidad, destacaron que se establece una nueva forma de comunicación; se promueve la igualdad de participación de ambos padres en la toma de decisiones respecto de la cotidianeidad de los hijos; las personas se sitúan como protagonistas de los cambios; las partes se potencian en la resolución del conflicto, se responsabilizan por sus actos y se comprometen.
Asimismo, se promueve el deuteroaprendizaje, esto es, el aprendizaje de las partes sobre la resolución de conflictos por sí mismas.
Finalmente, la mediación les enseña a solucionar las disputas y los desencuentros en una forma distinta a la que ofrece la justicia tradicional.
En cuanto a la experiencia acumulada como mediadoras familiares en la relación a la situación actual, señalaron que no son muchos los casos que llegan a mediación por cuidado personal, atendido que este tema está definido a priori por la ley. Añadieron que los padres se restan, aún en situaciones de urgencia.
Por otra parte, opinaron que la modificación legal en estudio tendrá un impacto en el número de casos que requerirán atención en mediación y también un impacto social, atendido que el padre será situado en una situación de mayor igualdad de condiciones respecto a la responsabilidad en el cuidado y crianza de sus hijos.
Informaron que lo que frecuentemente ven en el ejercicio de sus tareas como mediadoras, es a madres que se adueñan de los hijos y a padres que quedan alejados de esta participación parental equitativa, lo que muchas veces propicia la aparición del Síndrome de Alejamiento Parental (SAP). Al mismo tiempo, se aprecia la existencia de madres sobrecargadas por el ejercido de su rol y de una suerte de sanción social a las mujeres por delegar esta responsabilidad en los padres.
Agregaron que así como está concebido en la ley el cuidado personal, supone una dificultad para el trabajo del mediador y que, por regla general, los casos se terminan judicializándose y valiéndose de argumentos que inhabilitan al otro progenitor sin necesariamente estar bien sustentados.
Señalaron que partir del presupuesto del cuidado personal compartido resulta más coherente con el espíritu de la mediación. Opinaron que la modificación planteada a este respecto podría relevar las competencias parentales, dejando a los padres en una situación en que uno no estará mejor que el otro, sino que se situarán en igualdad de condiciones.
Sostuvieron que el sistema de cuidado personal compartido reporta distintos beneficios para los hijos. A saber, se les brinda la oportunidad de vivir y convivir con sus padres y los propios ambientes de éstos; se permite que comprueben que la comunicación entre los padres se normaliza y se facilita un factor educativo relevante, que consiste en que los hijos sean educados bajo la igualdad de responsabilidad del padre y la madre.
Asimismo, se produce una secuencia socializadora permanente; se impide la existencia de padres periféricos, casuales, en tránsito o ausentes; se evita la ocurrencia de conflictos de lealtades; se inculca la solidaridad y se propicia el aprendizaje de un modelo de resolución de dificultades, pues los padres continuamente tendrán que estar negociando.
Este sistema, continuaron explicando, también implica beneficios para los padres. En efecto, éstos serán tutores igualitarios para el ejercicio de la tarea parento–filial; se evitará la sobrecarga, pues ambos compartirán la crianza y la mantención de los hijos, y les permitirá disponer y contar con el tiempo requerido para su desarrollo personal y profesional.
A continuación definieron la noción de cuidado compartido de los hijos, destacando que constituye un derecho-deber de los padres e hijos y que implica la suma de las tareas concernientes a la tenencia, la crianza, el cuidado y la educación.
Hicieron notar que este régimen también significa un reparto de espacios y de tiempos equitativos e igualitarios de ambos progenitores para con sus hijos; el ejercicio de la co-parentalidad de ambos en cuanto a la toma de decisiones de vida de sus hijos en materias tales como la educación, la crianza, el cuidado de la salud, el credo que profesarán, etc., además de aspectos como la convivencia, la atención diaria y la contención afectiva.
Luego, formularon un conjunto de comentarios al proyecto de ley en estudio.
Lamentaron que la modificación que en su momento se propuso al artículo 222 del Código Civil quedara fuera de la discusión parlamentaria, pues ella se orientaba a comprender el significado de la co-parentalidad. Manifestaron que al no quedar debidamente explicitado el alcance de esta institución, ello quedará entregado a la interpretación y aplicación del juez.
En cuando al texto propuesto para el artículo 225 del Código Civil y la definición del cuidado personal compartido que este precepto entrega, se preguntaron si éste será un régimen de vida o una forma de reorganizar la vida familiar en beneficio de los hijos, atendiendo a sus necesidades e intereses.
Observaron que el nuevo artículo 225 confunde, en su inciso segundo, el cuidado personal compartido principalmente con la idea de residencia compartida, o custodia física.
Sostuvieron que, según su parecer, para dar sentido a la co-parentabilidad y clarificar el concepto de cuidado personal compartido, debían diferenciar previamente dos tipos diferentes de custodia compartida, que pueden ejercerse en forma conjunta o separada.
Éstos son, por una parte, la custodia legal compartida, consistente en la facultad compartida de ambos padres en la toma de decisiones sobre la vida de sus hijos en aspectos tales como salud, educación, religión, etc.
Por otra, la custodia física compartida, esto es, la facultad de ambos progenitores de compartir la frecuencia y el contacto con los hijos de un modo igualitario, lo que dependerá del plan que se acuerde, que podrá basarse en días, semanas, meses o años.
Como críticas a la nueva redacción que se propone para el mencionado artículo 225, señalaron que la falta de diferenciación genera una valla en lo referido a la co-parentalidad inmediata tras la separación, pues tiende a hacer creer que sólo hay custodia compartida cuando hay residencia compartida, lo que obviamente dificultará la implementación práctica de la corresponsabilidad parental por parte del padre o madre que no “resida” con sus hijos.
Añadieron que la redacción del inciso cuarto de dicha norma viene a reproducir exactamente los mismos vicios de inconstitucionalidad que presenta el texto actual del ya aludido artículo 225 y no cumple con el test de razonabilidad necesario para establecer la preferencia que esta norma consagra en relación a la madre, la que a todas luces es arbitraria.
Hicieron notar que la atribución legal en esta materia desincentiva la búsqueda de la tuición compartida, reproduciendo el ejercicio de roles parentales tradicionales consistentes en madre-cuidado, padre-proveedor. En consecuencia, agregaron que, en la práctica, esta disposición no hace ninguna diferencia respecto a la legislación vigente.
Enseguida, se refirieron a la derogación que se propone en relación al artículo 228 del Código Civil. La consideraron adecuada, pues dicha disposición solo generaría discriminación en contra del hijo o hija que tiene esta calidad sólo respecto de uno de los cónyuges, frente a la discrecionalidad del cónyuge de su padre o madre al habérsele permitido a éste la posibilidad de decidir sobre su permanencia en el hogar común, atentando contra su interés superior.
Tocante al artículo 229, hicieron notar que su inciso tercero no deja claro el modo en que los jueces garantizarán la participación y la corresponsabilidad, ni como éstas se verán reflejadas en derechos o acciones que puedan ejercerse por parte del padre o madre no custodio.
Señalaron que, en la práctica, habrá un padre o madre que tendrá el cuidado absoluto de los hijos y otro que sólo tendrá tiempo con ellos, pero no incidirá en la toma de decisiones.
Por otra parte, esta disposición incorpora el concepto de corresponsabilidad (co-parentabilidad), aporta elementos a considerar como edad de los hijos y relación que existe con el padre no custodio, lo que permite construir un régimen de contacto flexible que se adapte a cada caso en particular, en vez de ser una regla general para todos los casos.
En cuanto a los artículos 40 y 41 de la Ley de Menores, expusieron que la nueva redacción que se propone para los mismos proporciona criterios que permitirán al juez ponderar o discernir los elementos o contenidos necesarios para comprender el significado del “interés superior del hijo” como criterio de decisión en materias como cuidado personal y relación directa y regular.
Finalizando su exposición, resumieron sus comentarios a la iniciativa en estudio en la siguiente forma:
En primer lugar, se clarifica el concepto de tuición compartida, diferenciando la custodia física de la legal.
Luego, se establece el cuidado personal compartido de pleno derecho, de modo tal que sean los padres los que deban acordar en pie de igualdad el modo en que reorganizarán la vida de sus hijos y sólo si ellos no son capaces de hacerlo, lo determinará el juez atendiendo al interés superior de los hijos. Esto, dijeron, incentivará a los padres a llegar a acuerdos y, en el evento en que ello no sea posible, será el juez quien tempranamente deberá determinarlo.
En último término, señalaron que se necesita definir en forma clara en qué consiste la corresponsabilidad parental, de manera que ello se traduzca, en la práctica, en que los jueces atribuyan acciones parentales concretas a los progenitores, que siempre promuevan los derechos de los niños.
Complementando su exposición, mencionaron algunos aspectos específicos que, a su juicio, también deberían atenderse durante esta tramitación. Se trata, en primer lugar, de la conveniencia de cautelar lo que denominaron “subsistema fraternal”, de manera que, ante el alejamiento de los padres, se evite separar a los hermanos. Igualmente, opinaron que aquellos asuntos que se propone incorporar a la Ley de Menores deberían, más bien, incluirse derechamente en el Código Civil.
A continuación, usó de la palabra la Psicóloga y Perito Judicial, señora Verónica Gómez.
Informó que, en el contexto de la materia en análisis, es muy pertinente hacer notar la existencia de una patología denominada “síndrome de alienación parental”, conocida por su sigla SAP, o trastorno de alienación parental.
Explicó que el síndrome antes mencionado deriva de una campaña de injurias y desprestigio que sostenidamente realiza uno de los progenitores en contra del otro y que va en desmedro de los hijos, quienes terminan participando en dicha campaña, y también de la posibilidad de mantener una relación directa y regular con uno de sus progenitores.
Agregó que la modificación propuesta por el proyecto en estudio al artículo 225 del Código Civil, puede significar una disminución de esta patología.
Por otra parte, indicó que es importante legislar sobre las falsas acusaciones de abuso sexual, las que, en la práctica, son utilizadas como artimañas para impedir u obstaculizar el vínculo de uno de los padres con sus hijos. Del mismo modo, consideró también relevante penalizar a aquellas personas que obstruyen el vínculo del otro progenitor con sus hijos.
Manifestó que la mencionada patología no va ligada al sexo, sino que constituye un tipo de maltrato infantil que no tiene un área visible y que produce graves consecuencias en los niños, tales como la baja en su autoestima, la posibilidad de incurrir en el consumo de alcohol y de drogas, la depresión e, incluso, el suicidio. Hizo notar que este síndrome no solamente daña al niño, sino que también perjudica severamente a todo el núcleo familiar.
Enseguida, la Comisión escuchó a los representantes de la Agrupación Amor de Papá, señores David Abuhabda, Miguel Ángel González y Rodrigo Medina.
Manifestaron que esa Agrupación nació el año 2007, como una respuesta frente al problema de los niños que se ven impedidos de ver a su padre, dadas las trabas que para ello ofrece el sistema legal chileno.
Sostuvieron que esa entidad la integran padres responsabilizados por la crianza de sus hijos, que quieren participar en su desarrollo y que entienden que aquella responsabilidad no es endosable a la madre, sino que es complementaria.
Expresaron que, atendido lo anterior, se han agrupado y han tenido oportunidad de conocer situaciones muy dramáticas, que incluso han conducido a resultados de muerte y de suicidios tanto de padres como de hijos, que derivan del hecho de reconocer que no existen formas de liberar a los hijos de los nocivos efectos de un conflicto conyugal.
Hicieron presente que en muchos casos se advierte una profusa utilización de acusaciones falsas de toda índole, de manera de impedir y obstruir la relación entre el padre y los hijos. Pusieron de manifiesto que estas acusaciones nunca terminan reivindicando la figura paterna.
Agregaron que, como Agrupación, han tenido igualmente oportunidad de constatar el incumplimiento de sentencias ejecutoriadas en materia de relación directa y regular del padre con sus hijos, sin que ello traiga consecuencias para quien pone los obstáculos.
Destacaron que, del mismo modo, se aprecia la existencia de una legislación arbitrariamente discriminatoria, que vulnera el principio de igualdad ante la ley en dignidad y derechos, contraviniendo incluso los principios que inspiran nuestra Constitución Política.
Se refirieron, asimismo, a la instalación de modelos parentales basados en el ejercicio del poder uniparental y no en la cooperación y la coparentalidad, en función del interés superior del hijo.
Por otra parte, agregaron que existen hijos que experimentan lealtades mal entendidas y que, en definitiva, quedan alineados con los planteamientos de la madre, la que en no pocas ocasiones antepone sus propios intereses por sobre los del niño.
Indicaron que la desvinculación entre el padre y los hijos normalmente se extiende también a toda la familia paterna (abuelas, tías, primas y otras personas), de lo que surgen consecuencias que permanecen por el resto de la vida.
Hicieron notar, asimismo, que los niños privados de la posibilidad de ver a su padre no sólo pierden el desarrollo de una conexión emocional temprana con éste, sino que además viven esta lejanía como un abandono de parte de aquel.
Manifestaron que lo que mueve a esa Agrupación es el derecho que tienen los hijos a crecer en la presencia y cercanía de ambos padres, por sobre los conflictos que pueda haber entre éstos.
Reconocieron que nuestro sistema judicial ofrece una cierta incapacidad para abordar el carácter multidimensional de este problema en términos de tiempo y calidad.
Añadieron que también existen contradicciones entre las disposiciones contenidas tanto en los cuerpos legales nacionales vigentes y los tratados internacionales de que Chile es parte.
A continuación, dieron a conocer las siguientes cifras:
Puntualizaron que, de esta información, se deriva que las causas sobre cuidado personal y relación directa y regular con los hijos casi se han triplicado entre los años 2008 y 2010.
Agregaron que el sistema de Tribunales de Familia arrastra también causas provenientes de la legislación anterior, de manera que, en la actualidad, existe un importante número de asuntos acumulados.
Sostuvieron que la infraestructura de los mencionados Tribunales es claramente insuficiente para abordar con celeridad los asuntos de que deben conocer.
En cuanto a la iniciativa en estudio, hicieron notar que su texto no representa una solución efectiva frente a las dificultades antes planteadas, por cuanto mantiene la discrecionalidad en cuanto a uno de los padres. Enfatizaron que el hecho de consagrar la norma supletoria de la monoparentalidad, constituye una inconstitucionalidad grave y evidente, además de acarrear los consecuentes efectos negativos en el desarrollo del niño. Además, ello impide el ejercicio de los principios de corresponsabilidad y coparentalidad en los cuidados del niño.
Informaron que, ante la separación de los padres, esa Agrupación estima que el cuidado personal de los hijos debe corresponder a ambos progenitores de manera compartida. Expresaron que esta regla debe plantearse de forma similar al actual artículo 225 del Código Civil, que en este momento concede el cuidado personal a la madre, por cuanto si se establece como una atribución convencional, no se producirá un cambio significativo en los hechos, toda vez que en la mayoría de los casos de ruptura, los acuerdos posteriores no constituyen la regla general.
Hicieron notar que lo establecido en el texto actual del inciso primero del artículo 225 constituye una inconstitucionalidad clara y evidente, por aplicación del artículo 19, número 2°, de la Constitución Política.
Propusieron que ambos padres regulen de común acuerdo la forma en que el cuidado personal compartido se llevará a efecto y que, en caso de no existir acuerdo entre ellos, lo establezca el juez teniendo en consideración el interés superior del niño.
Concluyeron su exposición sugiriendo derogar la norma sobre atribución preferente del cuidado personal del hijo a la madre, por cuanto, de continuar vigente, las posibilidades de que éste se conceda al padre continuarán siendo escasas. Añadieron que si los padres no pueden o no quieren ejercer dicho cuidado personal en forma conjunta, podrán acordar que se radique en cualquiera de ellos.
Como síntesis, insistieron en la conveniencia de establecer que, ante la separación de los padres, se conservarán en ambos las habilidades parentales, así como los derechos y las obligaciones respecto a sus hijos, en un régimen de cuidado personal compartido, entendiendo todo lo anterior no de manera separada, sino que como parte de un solo contexto.
Asimismo, instaron a garantizar a los niños el derecho a disfrutar de la proximidad de ambos progenitores y también de sus respectivos entornos familiares.
A continuación, hizo uso de la palabra el señor Rodrigo Villouta, Presidente de la Fundación Filius Pater.
Explicó que esa Fundación nació el año 2007, con el propósito de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, con especial énfasis en los hijos de padres separados. En segundo término, busca difundir, educar y capacitar a la sociedad sobre la Alienación Parental, el cómo evitar dicha situación y prevenir que con ese acto se genere el Síndrome ya mencionado en los niños involucrados.
Informó que en su intervención, aludiría principalmente a los derechos naturales de las personas y al Código Civil; a la infancia (los sin derechos a expresarse); a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la vulneración de tales derechos; al artículo 225 del Código Civil y las razones para modificarlo; a la desconocida y subvalorada figura del curador ad litem, y, finalmente, al Ombudsman y al Defensor del Niño.
Luego, realizó su exposición sobre la base del siguiente documento escrito:
“Código Civil
Artículo 1: La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”.
Así, la Constitución debe velar por los Derechos Naturales y una de las interpretaciones directas, tiene estrecha relación con la “Calidad de Vida” de las personas, con especial énfasis en los niños, según dicta la CIDN.
Dentro de los principios plasmados en el Código Civil, rescatamos el de la “Igualdad de las personas ante la ley”. La discusión que nos lleva al planteamiento de modificación de la ley referente al cuidado personal de los hijos ante la separación de los padres, va por dos caminos paralelos:
1. La igualdad de los padres frente a la ley, y2. La calidad de vida de los niños frente a dicha separación de sus progenitores y ante la discusión.
Infancia
Infante : proviene del latín “infansntis”.
Se formó con el prefijo privativo in antepuesto a fante, que era el participio presente del verbo “fari” (hablar), por lo cual, infans significaba literalmente “no hablante”. De tal manera que cuando hoy nos referimos a un infante, es simplemente aquella persona que carece del derecho a hablar (u omitir opinión).
Interés superior del niño – Convención Internacional de los Derechos del Niño
Sin embargo, el rol tutelar del Estado cambió a uno garante de los derechos de los niños. De hecho, se firma la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en septiembre del año 1990. La firma de la CIDN no es más que la consecuencia de un desarrollo histórico de la infancia en nuestro país, la cual la podemos resumir en tres etapas:
Etapa I – Siglo XVIII:
Inexistencia de los niños; socialmente no están presentes en ningún ritual cotidiano, se alimentan en la cocina o en mesas para niños, no poseen ningún tipo de derechos, no cuentan con privilegios, incluso se los viste bajo estándares inferiores a los adultos, quienes ostentan todos los derechos y privilegios. Un hecho histórico en nuestro país, que merece ser mencionado, es la existencia de los “niños huachos”, magistralmente expuesta en el ensayo historiográfico “Ser niño “huacho” en la historia de Chile”, del investigador Gabriel Salazar.
Etapa II – Siglo XIX:
Estado proteccionista. Aparece la intervención del Estado como organismo tutelar de los menores de edad, haciéndose cargo de ellos, velando por sus intereses y bienestar en general.
Etapa III – Desde la CIDN:
Los niños pasan a ser “seres” individuales, sujetos de derechos; el Estado modifica su postura, transformándose en un garante para el cumplimiento de sus derechos fundamentales, establecidos en el Código Civil y en la CIDN.
Ésta establece principios y normas de carácter obligatorio para las naciones firmantes, además del compromiso de adaptar las legislaciones internas a las normas de la Convención. Se crea el Comité de Derechos del Niño, dependiente de Naciones Unidas, para supervisar el control de su aplicación y hacer recomendaciones a los Estados.
Derechos del niño – CIDN
Dentro de los Derechos de los Niños que establece la Convención, el principio N° 7 dice textualmente:
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.”.
Este principio no hace referencia ninguna a que esto cambie en caso de separación de los padres. La Convención presume un statu quo per se en cuanto a la corresponsabilidad de los progenitores (de hecho, se encuentra respaldado por el artículo 222 de nuestro Código Civil).
Resumiendo todo lo anterior, a casi 22 años de la firma de la CIDN, nuestro país aún no ha adaptado toda su legislación; incluso el artículo 225 actual no sólo presenta un grado de inconstitucionalidad, sino que además es una grave falta y violación a la Convención en sí, pues desconoce la función de coparentalidad de los progenitores frente a sus hijos cuando cambia su condición de convivencia.
Por otra parte, el inciso primero del artículo 229 actual establece lo siguiente:
“Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.”.
Es necesario e imperativo que se establezca una definición cierta, acabada, clara y de fácil entendimiento y nula interpretación arbitraria respecto a lo que debemos entender por “directo” y por “regular” y especialmente la descripción de “conveniencia” para el o los niños involucrados.
Curador ad litem
Con fecha 30 de agosto del año 2004, entra en vigencia la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, remplazando los antiguos Tribunales de Menores. En su artículo 19, relativo a la representación de los niños en el tribunal, dice lo siguiente:
“En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.
El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación.
La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio. De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello.”.
La figura del curador ad litem es vital frente a una judicialización en tribunales de familia; si bien es cierto la solicitud puede realizarla cualquier persona (entiéndase por eso partes litigantes, tanto demandante como demandada, abogados con patrocinio, mediadores, consejeros técnicos, etc.), en la práctica no aparece mucho en escena. Cuando hablamos que Tribunales de Familia se crean en base al interés superior de los niños, les causa mucha extrañeza, por decir lo menos, que quienes más necesitan ser patrocinados no cuenten con ello, a pesar de que la ley los faculta. De tal manera, volvemos en el tiempo en un retroceso inútil, donde los niños carecen de derechos. Enfocado de otro punto de vista, es extremadamente relevante que la personería del curador ad litem esté presente “siempre” en una judicialización en la que aparezcan involucrados niños de por medio, de manera tal de asegurarnos de su debida representación y garantizar así sus derechos frente a los de sus padres, cosa que intrínsecamente se busca con el bien superior del niño.
Alineación parental
Otro punto de alta relevancia que debe considerar esta Comisión, es el Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.). Mucho se ha hablado y escrito y desde ya ponen a disposición de los Honorables Senadores toda la información que requieran al respecto. Sin embargo, es necesario aclarar un tema conceptual. El síndrome es el “trastorno”, de tal manera que se debe legislar sobre la alienación, no sobre el síndrome. La ley debe establecer reglas claras sobre la conducta del alienador, pues es esta persona quién produce el síndrome con su actuar. En la carpeta que se entregó a los Honorables Senadores se adjunta una copia (traducida al español del portugués) de la ley N° 12.318, que entró en vigencia el año 2012 en Brasil, que dispone sobre la alienación parental. Esta ley es el mejor ejemplo a seguir, a modo de imitarla y poder implementarla enChile.
Ombudsman
Si bien es cierto este tema no posee relación directa con las modificaciones en estudio, nos atrevemos a dejarla enunciada, pues a nuestro parecer, sería el complemento perfecto para garantizar de verdad los derechos de los niños de nuestro país.
El Defensor del Pueblo, del sueco Ombudsman, que significa comisionado o representante, es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los Poderes Ejecutivo y Legislativo de ese mismo Estado. La Constitución sueca estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución vía burocrática o judicial. De esta figura, se desprende el “Defensor del Niño” (Ombudsman de niños). Es también conocida como Ombudsman, Ombudsperson, Defensor de los Niños, Comisionado de los Derechos de los Niños, Defensor del Menor, Abogado de los Niños y Tutor Público de Niños y Adolescentes.
El año 1981 se crea en Noruega; el 1987 en Costa Rica; el 1991 en Colombia; el 1996 en España, y el 1998 en Bolivia y Rusia.
Dentro de las atribuciones que debería poseer, resaltamos las siguientes:
- Su objetivo principal es velar por el real cumplimiento de los derechos de los niños.
- Actuar como una entidad vigilante y no controladora.
- Supervisar actuaciones de la Administración Pública, privada y de Justicia.
- Revisar y tramitar quejas a violaciones de los derechos de los niños y adolescentes.
- Promover el conocimiento y divulgación de los derechos de la infancia y adolescencia.
- Proponer reformas de procedimientos, reglamentos y leyes.
- Formular recomendaciones, sugerencias y advertencias.
- Desarrollar acciones que permitan conocer las condiciones en que los menores de edad ejercen sus derechos y la forma como la comunidad los debe respetar.
El mandato del cargo es muy similar en todos los países y, según las necesidades más apremiantes, se hacen señalamientos específicos:
Australia: educación a distancia.
Portugal: niños de la calle.
Dinamarca: acoso intraescolar de condiscípulos y el castigo corporal.
España: derecho de los niños enfermos a la educación (en Cataluña).
Rusia: dotación gratuita de leche hasta los 2 años.
Israel: respeto a las peculiaridades culturales de los hijos de emigrantes de Rusia, Yemen y Etiopía.
En enero del año 2011, en su visita a Chile, Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, dijo textualmente:
“…Chile está hoy en día en un momento más que propicio para la instauración de la Defensoría, a propósito de que se está realizando una reforma a la Ley de Protección de la Infancia.”.
Ya han pasado más de 18 meses y no hay ninguna institución gubernamental que haya impulsado la idea de la creación del Defensor del Niño en nuestra Patria. Por tal motivo, y humildemente, nos atrevemos a presentar la idea para poder, en el corto plazo, transformarla en un proyecto de ley e ingresarlo al Congreso Nacional para su posterior análisis, discusión y aprobación.”.”.
Complementando su intervención, el señor Villouta puso a disposición de la Comisión una copia de la ley N° 12.318, promulgada con fecha 26 de agosto de 2010 en Brasilia, Brasil, la cual reconoce y castiga legalmente la Alienación Parental.
Del mismo modo, presentó la propuesta que se transcribe a continuación, orientada a modificar algunos preceptos del Código Civil. Explicó que ella representa la opinión de Filius Pater y que tiene en consideración tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como los criterios de observancia del bien superior de éste.
Las enmiendas propuestas son las siguientes:
Artículo 225
Reemplazarlo por el siguiente:
“Si los padres viven separados, ambos seguirán teniendo el cuidado personal de los hijos. Con respecto a la residencia del o los niños(as), se definirá de común acuerdo, así como el régimen de visitas, de manera tal que el o los niños(as) mantengan siempre una relación directa y regular con ambos progenitores. A falta de éste, decidirá un Juez, teniendo en cuenta el Bien Superior del o los Niños(as). Será pertinente la participación de un Curador Ad Litem en el proceso.”.
Artículo 228
Derogarlo.
Artículo 229
Sustituirlo por el que sigue:
“El padre o madre que no resida con su hijo(a), hijos(as), no será privado del derecho ni del deber de mantener con él (ella) o ellos (as) una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con su ex cónyugue. A falta de acuerdo, decidirá el Juez, teniendo en cuenta el Bien Superior del o los Niños(as) y con la intervención de un Curador Ad Litem. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo(a) o de los hijos(as), por abuso físico o psicológico, lo que declarará el Tribunal fundadamente.”.
Artículos 232 y 233
Derogarlos.
Artículo 244
Reemplazarlo por el siguiente:
“La patria potestad será ejercida por ambos padres conjuntamente. A falta de acuerdo, decidirá un Juez, teniendo en cuenta el Bien Superior del o los Niños(as). En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los progenitores, el Juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre radicándolo en uno sólo de ellos, y en ausencia comprobada de los progenitores, en un tercero si el caso lo amerita. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo(a) o hijos(as), dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento.”.
Artículo 245
Derogarlo.
Finalizando su intervención, el señor Villouta valoró lo expuesto por quienes le antecedieron en el uso de la palabra, destacando que todos ellos relevaron el interés superior del niño, lo que consideró fundamental. Igualmente, puso de manifiesto la importancia de la iniciativa en estudio, cuya orientación general compartió, aun cuando hizo presente que procedía introducirle algunos ajustes. Opinó que este proyecto constituye un paso de enorme proyección, que no debe volver atrás.
Señaló que, aparte de la necesidad de corregir nuestra legislación para servir mejor a los niños, quienes –dijo- son el futuro de Chile, se debe también dedicar esfuerzos y recursos a difundir conocimiento en referencia a la Alienación Parental, para que algún día la censura que nazca en contra de este delito sea por un cambio de cultura, una que salga de una sociedad que entienda la dimensión de este tipo de abuso.
A continuación, la Comisión escuchó a los señores Max Celedón y Rodrigo García, representantes de la Organización Papá Presente.
Manifestaron que esa Organización se constituyó el año 2008, con el objetivo de representar el interés de los hijos de padres separados. Su misión es entregar asistencia gratuita a los padres separados de sus hijos, que se encuentren inmersos en procesos judiciales.
Expresaron que la iniciativa en estudio tiene un efecto directo en la vida de las personas, pues modificar la ley hoy implica que se afectará la vida de millones de personas en los próximos años.
Definieron el cuidado personal compartido de los hijos como un sistema de vida familiar post ruptura, que busca preservar la estructura triangular de la familia, considerando tanto el interés superior del niño como los intereses de los padres en beneficio de los hijos.
Agregaron que los hijos, dentro del régimen de cuidado compartido, podrían tener un sistema de residencia primaria o un sistema de residencia alternada.
Identificaron cuatro principios que fundan el cuidado personal compartido, a saber:
1.- Igualdad parental;
2.- Corresponsabilidad parental;
3.- Derecho a la coparentalidad, y
4.- Conciliación de la vida familiar y laboral.
Precisaron que existen diferentes formas del referido mecanismo de custodia compartida.
Señalaron, a continuación, que en Chile no existe igualdad parental, pues el estatus de padre queda restringido a la presencia de la madre y el padre tiene ciertos derechos sobre su hijo siempre que esté en pareja o en acuerdo con la madre.
Hicieron presente que la corresponsabilidad parental está limitada a los aportes pecuniarios del padre o la madre que no tiene el cuidado de su hijo. Destacaron que en nuestro país existe un frágil derecho de coparentalidad, pues los derechos no están bien resguardados.
Indicaron, asimismo, que existe poca conciliación en la relación entre la vida laboral y la vida familiar, en particular hacia el género femenino, en el sentido de que desde el momento que la ley dice que a la madre le toca el cuidado personal de los hijos, se fomenta en muchos padres un sentimiento de alejamiento.
Consideraron que el proyecto en estudio no debería ser una iniciativa aislada, sino que debería entenderse como parte de una política integral del Estado orientada a la corresponsabilidad parental.
Informaron, luego, que en esta materia existen algunas interrogantes o mitos, a saber:
1.- ¿El cuidado personal compartido implica alternancia de la residencia de los hijos? Manifestaron que ello no es así necesariamente, ya que el cuidado personal básicamente es un sistema de vida familiar y la alternancia en la residencia no.
2.- ¿El cuidado personal compartido debe ser un modelo impuesto? En este punto, señalaron que distintas legislaciones han tratado de imponer dicho sistema sin lograr buenos resultados. Añadieron que éste funciona bien con una lógica parental convenida y que, en todo caso, el Estado puede crear condiciones para que se llegue a esos acuerdos.
3.- ¿El cuidado personal compartido es la igualdad parental o de géneros? Indicaron que éstas son dos cosas separadas, pues la igualdad es un principio y el cuidado personal es un modelo de vida familiar que se sustenta en dicho principio.
4.- ¿El cuidado personal compartido con igualdad parental y sin norma supletoria, generaría judicialización? A este respecto, informaron sobre los siguientes casos:
a) Caso Austria: fuente “Children's Right Act 2001: A survey”. En entrevista a 600 personas, entre jueces, mediadores familiares y abogados, se revela que un 65,4% determinó que se habían reducido los juicios.
b) Caso Brasil: en agosto de 2008 se consagró el cuidado personal compartido y se produjo una disminución de los juicios, principalmente en materia de alimentos.
5.- ¿El cuidado personal compartido genera inestabilidad en los niños y adolescentes?
En esta materia, expresaron que de acuerdo a Linder, Sanford et al. [1], y Filkerhor, Donnelly et al [2], quienes han realizado y validado las encuestas a 375 casos de niños que vivieron bajo custodia monoparental por 10 años y más, comparados con 280 niños que vivieron bajo custodia compartida física alternada por 10 años y más, se obtuvieron indicadores contundentes en diversas áreas de cognición, psicológicas, afectivas e intelectuales, entre otras:
6.- ¿El cuidado personal compartido es contrario a los derechos de la mujer? Precisaron que ello que no es efectivo, agregando que este sistema fue impulsado en países como Francia e Inglaterra principalmente por grupos feministas, que buscaban una conciliación más favorable de la mujer con el campo laboral.
A continuación, presentaron el siguiente cuadro, en el cual se distinguen cuatro tipos de casos:
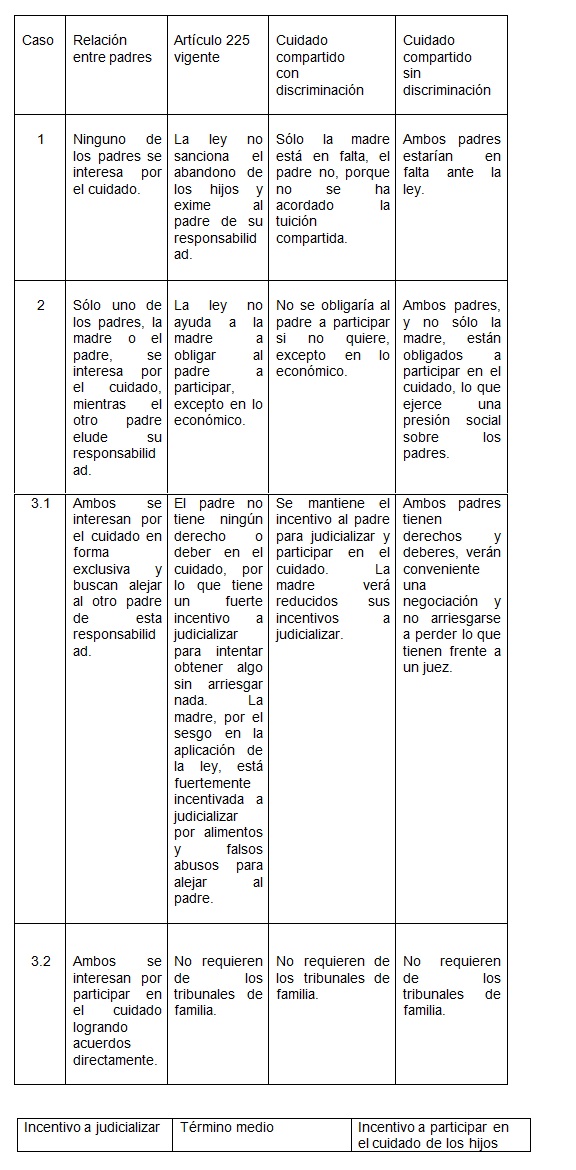
Complementando su exposición, formularon algunas sugerencias en relación al texto del proyecto:
1.- En el inciso cuarto del artículo 225, propusieron agregar la frase “de manera temporal” luego de la expresión “hijos menores”, de manera que dicho inciso quedaría así: “Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores de manera temporal, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.”.
2.- Sugirieron crear un incentivo para evitar la judicialización, agregando a la segunda oración del inciso quinto del artículo 225 la siguiente frase: “o al padre o madre que haya impedido la relación directa y regular con el otro padre sin causa justificada, o hubiese presentado acusaciones falsas en su contra con este fin.”.
Dicho inciso quedaría como sigue:
“En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo, o al padre o madre que haya impedido la relación directa y regular con el otro padre sin causa justificada, o hubiese presentado acusaciones falsas en su contra con este fin. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.”.
3.- Finalmente, propusieron modificar el inciso sexto del artículo ya mencionado, de manera que su redacción quede como sigue:
“En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica o el género de los padres y por el bien superior de los hijos privilegiará que los padres logren un acuerdo de cuidado personal compartido, cuando ambos hayan manifestado su interés de participar en el cuidado de sus hijos.”.
Enseguida, la Comisión acordó también tener en cuenta las observaciones remitidas por el abogado señor Carlos Michea, Director Jurídico de la Corporación Papás por Siempre, quien estuvo imposibilitado de exponerlas en forma personal.
El documento enviado por el señor Michea es del tenor siguiente:
“Antes de iniciar la exposición, quisiera establecer que la actual legislación entrega la facultad de regular el cuidado personal compartido, pues conforme a la redacción del actual artículo 225 del Código Civil, se confía a la madre la facultad de entregar absolutamente la tuición de los hijos al otro padre y, en esa línea de ideas y conforme al aforismo jurídico de “quien puede lo más, puede lo menos“, obviamente que esa madre está facultada para conceder la tuición compartida al otro padre. En ese escenario, nos parece que el proyecto no es un logro como el deseado por nosotros.
1º.- Es lamentable que se ponga en tela de juicio la conveniencia de que los hijos tengan, al momento de separarse los progenitores, un padre, pues siempre será más valioso un padre presente aun cuando sea en forma compartida, que tener un padre sólo como visitador, que es lo que actualmente existe en nuestro país.
La custodia compartida debe regir aún antes de la separación de los padres y, en ese contexto, debe quedar establecida de pleno derecho desde la fecha de nacimiento de los hijos.
No existe fundamento serio que justifique que sólo después de una separación se trate de regular la custodia de los hijos.
2º.- Si bien el presente proyecto es un avance, no podemos dejar de manifestar nuestro descontento, por cuanto nuestras aspiraciones decían relación con la custodia compartida de pleno derecho ya que estimamos que no existe fundamento que evite que los padres de pleno derecho puedan acceder a la custodia compartida, sea durante la convivencia o cuando se produzca una separación o divorcio de los progenitores.
Cabe destacar que el legislador en materias laborales ha reconocido el rol paterno y, en ese contexto, es dable establecer que el cuidado personal de pleno derecho sea una realidad en el plazo más breve que sea posible, pues si se puede cuidar de los hijos por “licencia de hijo enfermo” o hacer uso de la licencia postnatal, no existiría razón suficiente para que los padres no ostenten de pleno derecho el cuidado personal compartido de sus hijos.
3º.- Por otra parte, el presente proyecto no se hace cargo del cuidado personal compartido de los hijos en caso de separación, nulidad o divorcio, pues el cuidado personal compartido debería operar de pleno derecho y no esperar que lo decida un tribunal después que han transcurrido años de litigio, que obviamente además provocan antagonismo innecesario en los progenitores.
4º.- La inhabilidad que tácitamente establece el artículo 225 del Código Civil, que dice relación a que el progenitor que no ha dado alimentos pudiendo darlos, no tiene de derecho a obtener el cuidado personal, debe ser incluida en los numerales del artículo 42 de la ley N° 16.618, relativo a las causales de inhabilidades, dado que en la actualidad los tribunales de justicia no la reconocen como tal.
Asimismo, deben ser incluidas en el artículo 42 de la ley N° 16.618, las conductas de los progenitores relativas al Síndrome de Alienación Parental, en que se inculca maliciosamente al hijo con el objeto de eliminar la figura paterna de su psiquis (padrectomía).
También a este artículo 42 de la Ley de Menores deben ser incorporados como causa de pérdida del cuidado personal de los hijos o al menos en la suspensión del cuidado personal compartido, aquellos casos en que se obstruya o anule la relación directa y regular a que tiene derecho el padre no tutor unilateral o compartido.
Igualmente, el artículo 42 de la misma ley debe establecer que las acusaciones en juicio de hechos falsos, tales como de abusos sexuales en contra de los niños a sabiendas de su inexistencia, será privado del cuidado personal de sus hijos.
5º.- El proyecto no se hace cargo de las pensiones alimenticias vigentes al momento de ser decretado el cuidado personal compartido, por lo cual se hace necesario que en el mismo proceso el juez, de oficio o a petición de parte y en forma incidental, decrete la modificación de la pensión alimenticia vigente en la proporción que corresponda, y ello a fin de evitar la judicialización entre los progenitores.
Cabe mencionar que el proyecto de ley en este aspecto no salva lo dispuesto en el artículo 332 del Código Civil, toda vez que dicha norma establece que “Los alimentos que se deben por ley se entienden concebidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.
Con todo, los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años; que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia.”.
6º.- La modificación de los artículos 225 y 229 del Código Civil no se manifiesta respecto a la situación que describe el inciso tercero del artículo 49 de la ley N° 16.618, que establece que confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización del aquel a quien se le hubiere confiado. Es decir, con el presente proyecto de ley quedan sin regulación los casos de cuidado personal compartido.
7º.- En el último inciso del artículo 229 del Código Civil del proyecto de ley, en que el juez lo decretará fundadamente, es conveniente agregar que en los casos de solicitudes respecto de la suspensión o restricción de la relación directa y regular o de la custodia compartida o tuición absoluta, también dicha solicitud deba hacerse “fundadamente”, para así evitar situaciones que hoy provocan que exista un gran número de padres que ven restringido tanto el régimen de comunicación como la tuición por meros dichos de la parte acusadora.”.
A continuación, hizo uso de la palabra la abogada analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Truffello.
En su exposición, abordó dos órdenes de materias vinculadas al tema en análisis. La primera, una visión sobre el sistema de cuidado compartido de los hijos a la luz del Derecho Comparado y de la regulación chilena y, la segunda, una evaluación de las ventajas e inconvenientes de dicho sistema.
Su intervención se basó en los siguientes textos:
“Cuidado compartido de los hijos: Derecho comparado y regulación chilena”
Frente a la separación de los padres, el cuidado personal de los hijos constituye una materia de ineludible regulación. En Chile, la ley contempla un sistema individual de cuidado personal, entregándolo a la madre, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.
Los Boletines N°s. 5.917-18 y N° 7.007-18, refundidos, proponen consagrar el modelo de cuidado personal compartido de los hijos menores, adoptado en el derecho comparado.
Del estudio de la legislación de España y Francia se concluye que:
-- En Francia el sistema de cuidado personal compartido opera por regla general, mientras que en España, requiere el acuerdo de las partes o la iniciativa de uno de ellos, cumpliendo determinados requisitos.
-- En ambos países el juez puede invertir la regla del cuidado. A falta de consenso, sólo el derecho francés faculta al juez para establecer de oficio el cuidado compartido.
-- España consagra un sistema de residencia habitual del menor de edad, mientras que en Francia rige el sistema de alternancia.
-- Ambos países procuran la no separación de los hermanos y establecen exclusiones para la titularidad del cuidado compartido de los hijos.
Introducción
Con motivo del proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (Boletines N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos), este informe revisa los modelos del cuidado personal compartido consagrados en España y Francia, por tratarse de regulaciones que si bien consagran el sistema, adoptan modelos diferentes. En particular, se analiza: su consagración, la forma de cuidado que opera por regla general, el rol de la autoridad judicial, el sistema de residencia que supone su establecimiento, la no separación de los hermanos y las exclusiones de la titularidad. Estos últimos aspectos comprenden la tutela del hijo, respecto del descrédito de un padre en contra del otro, por los menoscabos que ello pudiere ocasionar sobre el menor.
Asimismo, se revisa la regulación chilena para ilustrar el marco normativo vigente que las iniciativas legales proponen modificar.
En Chile la institución en estudio se denomina “cuidado personal”, mientras que la legislación extranjera también la designa como “custodia, guarda o tenencia”, conceptos que se recogen en este documento como equivalentes. Asimismo, debe tenerse presente que en Chile el cuidado personal de los hijos comprende el conjunto de derechos y deberes de carácter personal, excluyendo los de naturaleza patrimonial, que se contienen en la patria potestad. En la legislación extranjera es común que dichos conceptos se reúnan en una sola figura.
I. Antecedentes de contexto
Se distinguen al menos dos modelos de custodia o cuidado personal de hijos de padres separados: la custodia unilateral, cuando es ejercida solo por uno de los progenitores, como es el caso de chileno; y la custodia compartida, reconocida legalmente en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Holanda, Australia y Bélgica, entre otros países[26].
Los Boletines N°s. 5.917-18 y N° 7.007-18, refundidos, proponen modificar el régimen de cuidado personal unilateral chileno, permitiendo que éste pueda ser ejercido de manera compartida por los progenitores que viven separados.
Los orígenes de la custodia compartida se encuentran en el Derecho Anglosajón, con la promulgación en 1925 del The Guardianship of Infants Act[27], en Inglaterra, en que se reconocen a la madre los mismos derechos sobre los hijos que hasta entonces ejercía el padre. Se inicia así un largo proceso dirigido a situar a ambas figuras parentales en un plano de igualdad en todas las esferas relacionadas con el cuidado y crianza de los hijos. En Estado Unidos, muchos han sostenido que California fue el primer Estado en regularlo, aunque hay quienes sostienen que el primer antecedente se encuentra en la legislación de Carolina del Norte[28].
La custodia compartida es definida por Lathrop como aquel “sistema familiar posterior a la ruptura matrimonial o de pareja que, basado en el principio de la corresponsabilidad parental, permite a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos, pudiendo en lo que a la residencia se refiere, vivir con cada uno de ellos durante lapsos sucesivos más o menos predeterminados”[29].
Entre los principios que han inspirado la implementación de la custodia compartida, se distingue la igualdad real entre hombre y mujer, la corresponsabilidad parental y el derecho del niño a la coparentalidad[30], es decir, a mantener un contacto frecuente con sus dos progenitores, no obstante, la situación de ruptura de la pareja.
A continuación, se describe el modelo de cuidado personal unilateral existente en Chile y el modelo de cuidado compartido, regulado en España y Francia.
II. Regulación chilena
El cuidado personal de los hijos menores de edad forma parte de la “Autoridad Paterna” que tienen los padres sobre sus hijos como consecuencia del vínculo de filiación que existe entre ambos. La autoridad paterna consiste en un “conjunto de derechos y obligaciones, de contenido eminentemente moral, entre padres e hijos”[31]. En el ejercicio de estos derechos y obligaciones, los padres deben tener como preocupación fundamental, procurar la mayor realización espiritual y material posible de sus hijos (artículo 222 del Código Civil).
El Código Civil chileno recoge un modelo unilateral de “cuidado personal” de los hijos, en virtud de la cual, si los padres viven separados, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.
Así, para determinar a quién corresponde el cuidado personal de los hijos, debe estarse a las reglas que el Código Civil dispone entre sus artículos 224 y 228, de las que se concluye:
1. Hijo de filiación matrimonial cuyos padres viven juntos:
En este caso, el cuidado personal corresponde a ambos padres. Si uno de ellos fallece, corresponde al padre o madre sobreviviente (artículo 224 del Código Civil);
2. Hijo de filiación no matrimonial:
En este caso, el cuidado personal corresponde al padre o madre que lo ha reconocido. Si uno y otro lo han reconocido y viven juntos, el cuidado personal corresponderá a ambos. Si el niño no ha sido reconocido por sus padres, su cuidado corresponderá a quien el juez determine (artículo 224 del Código Civil);
3. Si los padres viven separados, sea la filiación matrimonial o no:
En este caso el cuidado personal corresponde a la madre, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.
Acuerdo de los padres: los progenitores pueden acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo, así como su revocación, deben cumplir con las formalidades que exige la ley (artículo 225, inciso segundo, del Código Civil);
Resolución judicial: sin perjuicio de las reglas señaladas, el cuidado personal de un niño siempre puede ser entregado por el juez al otro de los padres, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada (artículo 225, inciso tercero, del Código Civil)[32]. En caso de que ambos padres se encuentren inhabilitados física o moralmente, el juez podrá entregar el cuidado personal del niño a un tercero, debiendo preferir a los consanguíneos ascendientes más próximos (artículo 226 del Código Civil).
La ley[33] entiende que uno o ambos padres se encuentran física o moralmente inhabilitados si exponen a su hijo a peligro moral o material y, especialmente si:
- Padecen alguna incapacidad mental o sufren de alcoholismo crónico;
- No velan por el cuidado, crianza o educación de los hijos;
- Permiten que el hijo se entregue a la vagancia o a la mendicidad;
- Hayan sido condenados por secuestro o abandono de menores;
- Maltrataren o dieren malos ejemplos al menor o cuando la permanencia de éste en el hogar constituya un peligro para su moralidad.
4. Prohibición de entregar el cuidado personal:
Queda privado de todo derecho sobre su hijo, y por tanto, de su cuidado personal, el padre o madre:
- Que ha sido condenado por un delito de significación sexual en contra de su hijo, contemplado en el Título VII del Libro II del Código Penal (artículo 370 bis del Código Penal);
- Cuya maternidad o paternidad haya sido determinada judicialmente contra su voluntad (artículo 203 del Código Civil).
En ambos casos, el padre o madre conservará todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes.
5. Derecho-deber de tener una relación directa y regular:
Finalmente, el padre o madre que no tiene el cuidado personal del hijo debe mantener con él una relación directa y regular, en los términos que acuerde con quien lo tiene a su cargo. Este derecho se suspenderá o limitará si un Tribunal declara fundadamente que perjudica el bienestar del hijo (artículo 229 del Código Civil).
III. Derecho comparado (España y Francia)
A continuación, se compara la regulación existente en España y Francia en lo que respecta a:
- Consagración del régimen de cuidado compartido;
- Sistema que opera como regla general;
- Intervención judicial;
- Residencia del niño;
- Regla de no separación de los hermanos, y
- Exclusión del ejercicio del cuidado personal compartido.
Tabla N° 1: Comparación de regímenes de España y Francia
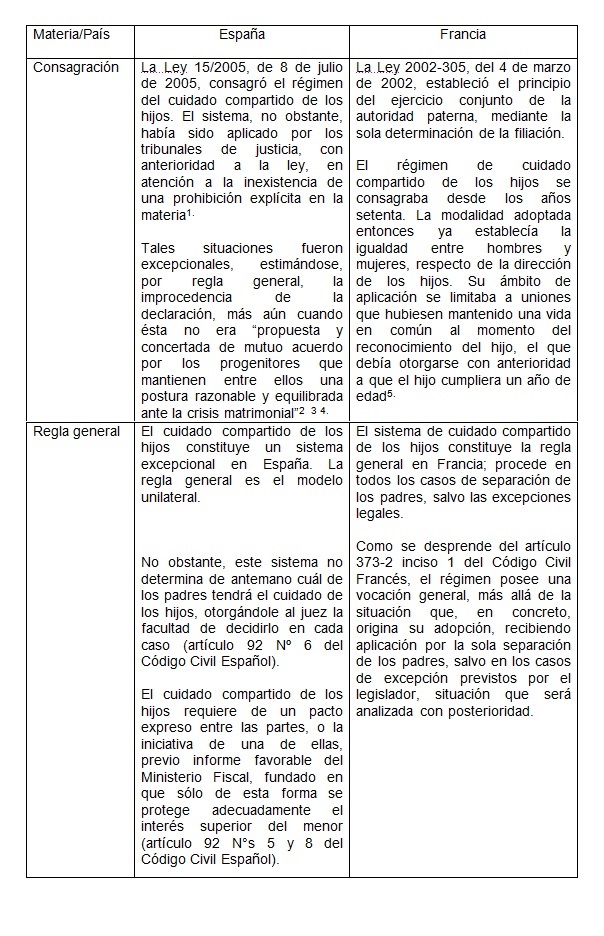
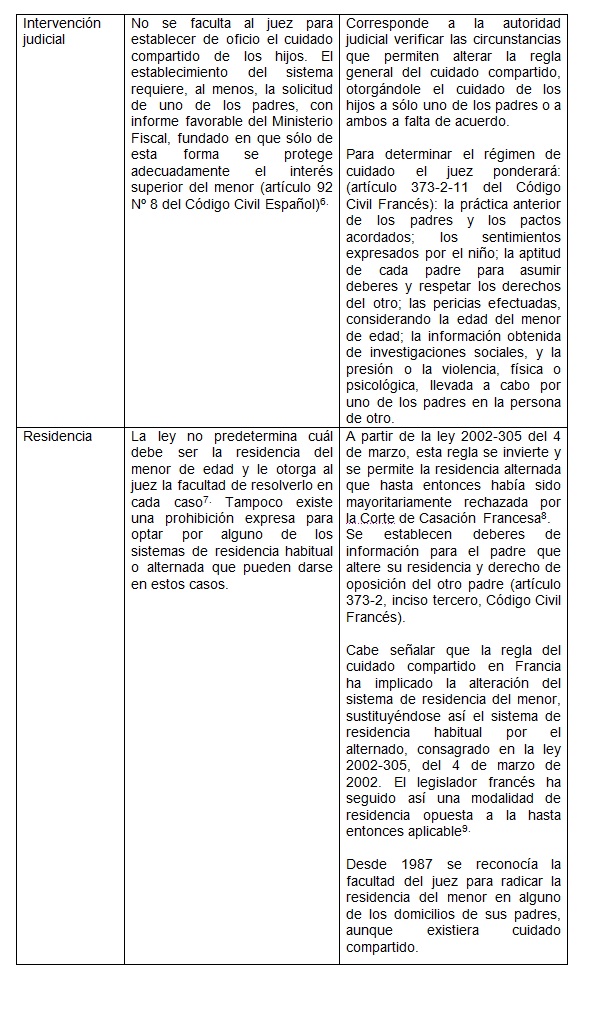
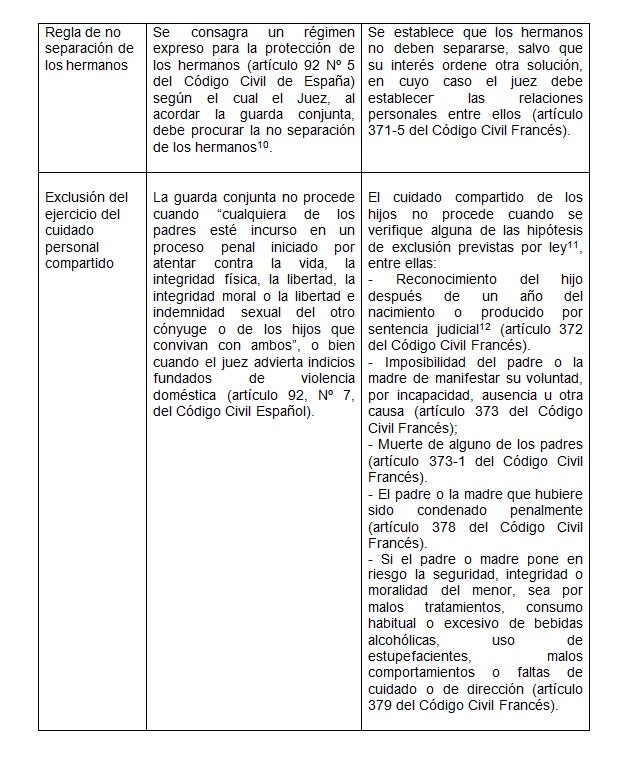
Fuente: elaboración propia.".
A continuación, basándose en el texto que se transcribe a continuación, la señora Truffello expuso sobre el sistema de cuidado personal compartido y las ventajas e inconvenientes que éste presenta.
“Cuidado Personal Compartido: Ventajas e Inconvenientes
Los Boletines N°s. 5.917-18 y N° 7.007-18 proponen la regulación del cuidado personal compartido de los hijos menores de edad, que consiste en que frente a la ruptura matrimonial o de pareja, ambos progenitores asumen las mismas obligaciones y derechos respecto del cuidado de los hijos menores de edad. En la mayoría de los países que se ha adoptado, se ha producido debate social y jurídico.
Destacan dos posturas:
1. Quienes defienden las ventajas del modelo basados en:
- Los principios de igualdad jurídica, corresponsabilidad parental y coparentalidad;
- Fundamento jurídico en Convenciones Internacionales;
- Cambio de roles del hombre y la mujer;
- Favorece la cultura de acuerdos entre los padres y permite alcanzar la mejor solución para el caso concreto;
- No implica necesariamente alternancia de residencia.
2. Aquellos que se oponen al régimen, sostienen que:
- Perjudica gravemente la estabilidad emocional, intelectual y física de los niños;
- Vulnera el principio del interés superior del niño so pretexto de una igualdad jurídica entre hombres y mujeres;
- Exige un ambiente ideal de consenso y capacidades económicas y parentales que normalmente no se presenta en contextos de separación.
- Se observa como un desafío el conciliar el derecho de los niños y sus progenitores a la coparentalidad y la efectiva aplicación de la corresponsabilidad parental en igualdad de condiciones, con la necesaria estabilidad física y emocional de los niños.
Introducción
Con motivo de los Boletines N°s. 5.917-18 y N° 7.007-18 que proponen el cuidado personal compartido de los hijos (entre otras modificaciones), este informe revisa brevemente los antecedentes de contexto que ilustran los cambios producidos a lo largo del tiempo en la regulación del cuidado de los hijos y los principales argumentos sostenidos por defensores y detractores de esta figura.
I. Antecedentes sobre la regulación del cuidado personal
La regulación del cuidado personal de los hijos frente a la ruptura de la relación de sus padres ha evolucionado en las relaciones de familia y en el derecho a lo largo del tiempo[46].
1. Evolución general
Como explica Pérez Contreras, en tiempos del Derecho Romano el padre tenía el control y autoridad absoluta sobre los hijos y le correspondía en forma exclusiva su cuidado tanto en el ámbito personal como económico. Después de 1900, comienza a presentarse un cambio progresivo en la legislación, la que reconoce y regula el cuidado de los hijos con preferencia ahora hacia las madres, “con la misma fuerza que durante tantos años se concedió a los padres”[47].
La evolución de los roles del hombre y la mujer al interior de la familia terminó en algunos países con la preferencia materna[48], doctrina que, por ejemplo, varios estados de Estados Unidos de Norteamérica (primeramente en el Estado de California en 1972) reemplazaron por un modelo sin distinción de género. La doctrina de los “años tiernos” o de “preferencia materna”, se fundamentó en la presunción de que la madre tenía, por el solo hecho de ser mujer, las aptitudes suficientes para el cuidado de los hijos, especialmente los de corta edad. Representó una reivindicación de los derechos de la mujer en la familia y se mantiene vigente en países como Argentina[49] y Chile[50].
Posteriormente, en algunos países[51] se inició una regulación compartida del cuidado de los hijos menores de edad, como un nuevo modelo de cuidado personal de los mismos, basado en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, corresponsabilidad parental y coparentalidad.
La regulación del cuidado personal compartido[52], cuyos orígenes se encuentran en el Derecho Anglosajón[53], no ha estado exenta de discusión y crítica. En la mayoría de los países que han adoptado la figura se ha desarrollado un profundo debate social y jurídico respecto al tema[54].
2. Evolución en Chile
El legislador chileno ha contemplado siempre un sistema de atribución legal del cuidado personal de los hijos menores de edad, sin embargo, el criterio adoptado no ha sido siempre el mismo.
Desde la dictación del Código Civil (1855) la edad y el sexo de los hijos constituyeron el criterio rector para determinar a cuál de los progenitores correspondía el cuidado personal de los hijos: Las niñas sin distinción de edad quedaban al cuidado de la madre al igual que los niños menores de 5 años. Al padre le correspondía el cuidado de los hijos varones mayores de 5 años. Posteriormente, la ley N° 5.680 (1935), elevó la edad de los hijos varones a diez años y la ley N° 10.271 (1952), a catorce años.
Esta regla se mantuvo hasta la dictación de la ley N° 18.802, del año 1989. Con ella, la distinción de edad y sexo de los hijos como elementos para atribuir su cuidado personal fue considerado arbitrario por el legislador, por lo que procedió a su eliminación[55] y entregó a la madre el cuidado personal de todos sus hijos menores de edad.
Finalmente, la ley N° 19.585, que reformó el sistema filiativo chileno, mantuvo el criterio de atribución materna e innovó al permitir que la atribución del cuidado personal de uno o más de los hijos pudiera ser objeto de libre acuerdo alcanzado por los progenitores.
Actualmente, el Código Civil, en su artículo 225, recoge la figura de cuidado personal unilateral de los hijos con atribución legal a la madre. Así, si los padres viven separados, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.
Argumentos de defensores y detractores del cuidado personal compartido
Como se ha señalado, la regulación legal del cuidado personal compartido presenta, al menos, dos posiciones antagónicas[56]. Para algunos, la cercanía y presencia cotidiana de ambos progenitores en todos los ámbitos de la vida de sus hijos representa un pilar fundamental para el debido resguardo del interés superior del niño (entre otros principios), mientras que, para otros, este mismo principio se vulnera con el daño que produce en los niños la falta de estabilidad emocional y física que representa el modelo.
A partir de las diferencias de argumentos de defensores y detractores de la figura, se desprende que uno de los desafíos de esta regulación consiste en conciliar por un lado el derecho de los niños y sus progenitores a la coparentalidad y a la efectiva aplicación de la corresponsabilidad parental en igualdad de condiciones, manteniendo la estabilidad física y emocional de los niños y velando por su interés superior.
A continuación, se ilustra mediante un cuadro los principales fundamentos de los defensores y detractores de esta figura.
Tabla N° 1: Cuadro comparativo de argumentos a favor y en contra de la custodia compartida
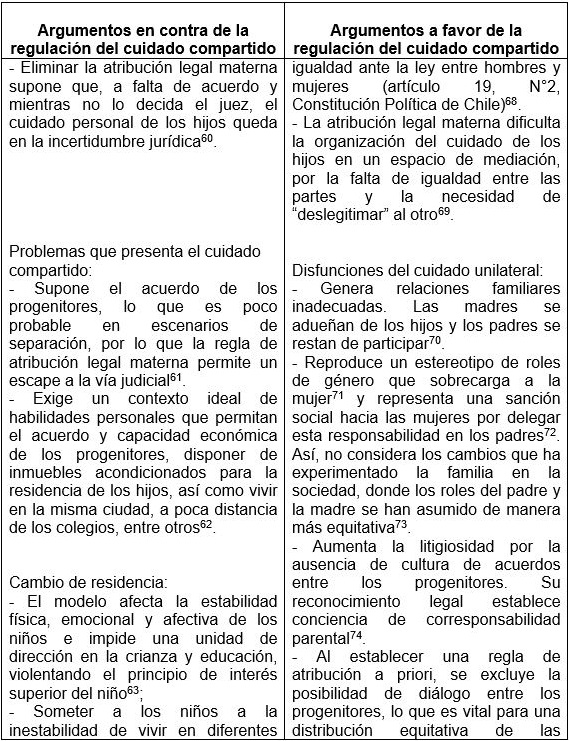
DISCUSIÓN EN GENERAL
Finalizadas las exposiciones realizadas, el Presidente de la Comisión, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, las valoró de manera especial, haciendo presente que las distintas autoridades, expertos y demás invitados habían proporcionado importantes antecedentes e información para formarse una visión cabal acerca de la iniciativa, sus alcances y también sobre los aspectos de la misma que cabría profundizar o, incluso, modificar.
Expresó que, en consecuencia, la Comisión se encontraba en condiciones de pronunciarse sobre la idea de legislar, reservando para la discusión en particular el análisis de los ajustes y perfeccionamientos que resultare pertinente introducir al proyecto.
Los restantes miembros de la Comisión coincidieron con el señor Presidente.
En consecuencia, se ofreció la palabra para formular consideraciones de índole general.
Atendiendo a las observaciones del Profesor señor Tapia en relación a las razones que motivan la participación del Servicio Nacional de la Mujer en esta tramitación, la Ministra titular del mismo, señora Schmidt, señaló que ella derivaba de un mandato que el Legislador ha asignado a esa repartición. Explicó que, en efecto, el artículo 2° de la ley N° 19.023, que creó ese Servicio, contempla, como una de sus obligaciones, la de fomentar y proponer medidas tendientes a fortalecer la familia, entregando las condiciones sociales para su desarrollo como grupo humano y el crecimiento de cada uno de sus miembros.
Reiteró que, ante los quiebres familiares, a menudo los niños se transforman en una virtual moneda de cambio, lo que los afecta negativamente y pone de manifiesto con creciente claridad la necesidad de orientar el foco de atención hacia el interés superior de los mismos.
Expresó que el proyecto en estudio justamente se hace cargo de esa situación y que su tramitación da cuenta de que el espíritu con el cual se ha desarrollado precisamente apunta al interés superior de los niños. Opinó que aun cuando la iniciativa es perfectible, los propósitos anteriormente señalados se recogen de buena manera.
Connotó, en consecuencia, que lo que procura esa Secretaría de Estado en este caso, no consiste en una defensa de la mujer, sino más bien en robustecer las instituciones vinculadas a la familia y particularmente al niño, como foco principal.
La Honorable Senadora señora Alvear hizo notar el número de exposiciones que se ha escuchado y los valiosos antecedentes recopilados, todo lo cual da cuenta de la clara valoración que se asigna a esta iniciativa.
Expresó que queda de manifiesto el apoyo que suscita el proyecto en estudio y también la necesidad de avanzar en esta materia, en atención a los perjudiciales efectos que los niños soportan ante los quiebres familiares. Observó que no debía perderse de vista, como premisa general, que, ante las dificultades, las parejas se separan, pero no los hijos de sus padres. Hizo notar que a menudo los niños sufren un duelo a raíz de la separación de sus progenitores, lo cual pone en evidencia el respaldo que debe dárseles.
Destacó, finalmente, que la iniciativa representa un esfuerzo importante, loable y necesario y que, sin perjuicio de que hay puntos que cabe perfeccionar a través de las indicaciones que se presenten, le dará su apoyo.
El Honorable Senador señor Espina compartió el propósito de acoger la idea de legislar, haciendo presente que durante el debate en particular presentará las propuestas necesarias para mejorar aspectos determinados.
Como criterios generales para considerar durante el debate que habrá de realizarse, connotó que debe entenderse, en primer lugar, que el cuidado de los niños es una tarea que compete a ambos padres y que cabe dejar atrás la idea de que, producida la ruptura familiar, el padre tiene un rol secundario y más bien vinculado al apoyo pecuniario del hijo.
Igualmente, dijo, debe tenerse presente la importancia que ambos padres tienen en la vida y la formación del hijo. Otro aspecto central, agregó, consiste en que los niños puedan contar con un lugar donde vivir con estabilidad y desarrollar un sentido de pertenencia.
Instó a que las normas que en definitiva se acojan, consagren estos criterios y avancen en su materialización.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró las exposiciones escuchadas y anunció que votaría a favor de la idea de legislar, pues compartía los propósitos centrales de la iniciativa.
Hizo notar que es fácil concebir un sistema de cuidado compartido de los hijos cuando existe armonía entre los padres, no así cuando hay discrepancias. Puso de manifiesto la importancia de analizar cuidadosamente la norma supletoria que favorece a la madre, teniendo en consideración los distintos argumentos que se han dado a conocer sobre esta materia. Observó que probablemente ese será uno de los puntos de mayor interés durante el debate en particular.
Señaló que otra materia que deberá estudiarse de manera especial, son los efectos que los niños sufren a raíz de los conflictos entre sus padres, destacando de manera específica el síndrome de alienación parental a que se ha aludido.
Instó a discutir en profundidad y en forma minuciosa todos los aspectos que deriven de esta iniciativa.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, destacó el interés de incorporar a este estudio el mayor acervo doctrinal y legal que sea posible, atendida la relevancia de la materia en análisis. Igualmente, connotó la importancia de contar con las variadas opiniones y puntos de vista que se han dado a conocer ante la Comisión.
Señaló que, en términos generales, concordaba con la idea de legislar.
Hizo presente el grado de dificultad que ofrece para los jueces la solución de los variados problemas prácticos que se producen en el ámbito familiar. También es menester, prosiguió, considerar en este debate las tendencias de nuestra sociedad actual, en que, por ejemplo, cada vez es mayor el número de hijos que nace fuera del matrimonio y la cantidad de niños que crece en un núcleo en que no hay un padre y una madre.
Es posible que lo anterior, dijo, derive de la aplicación de políticas en materia de familia que calificó de disolventes. En todo caso, valoró el propósito del proyecto en cuanto a proporcionar un refuerzo a los jueces en el cumplimiento de sus complejas tareas en materia de resolución de conflictos de familia.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que las distintas opiniones y exposiciones que se han escuchado demuestran que en la materia en análisis hay un importante debate latente tanto en nuestro país como en otras naciones, el que, sin embargo, no conduce a una visión única. Por el contrario, advirtió, las hay muy diversas y por ello no será fácil adoptar posiciones.
Expresó que el régimen de cuidado compartido no es de fácil solución, particularmente si no hay un nivel adecuado de armonía entre los padres. En este punto, dijo, se entrecruzan los intereses de los padres con los del hijo. Observó que, adicionalmente, la regla supletoria de atribución en favor de la madre es criticada y que si bien el proyecto confiere facultades al juez para intervenir, también ello suscita críticas ante la posibilidad de conferirle demasiada discrecionalidad.
Aun así, puso de manifiesto el interés que presenta el proyecto, particularmente porque otorga una mirada preferente al interés del niño.
Hizo notar la creciente cantidad de demandas por alimentos que anualmente se presentan en nuestro medio, la que, señaló, continúa aumentando. Informó que igualmente se incrementa la cifra de niños nacidos fuera del matrimonio, teniendo nuestro país un record en esta materia, que calificó de complejo.
Puntualizó que muchas veces el problema en tales casos es quién se hace cargo del niño. En este aspecto, opinó que existe una paternidad irresponsable en muchos sentidos y que lo pertinente es incentivar y lograr una mayor responsabilidad del padre frente al hijo.
En cuanto al cuidado personal compartido, consideró que este sistema parece plantearse para un escenario más bien estructurado, de tipo urbano, sin tener en la debida cuenta otros tipos de situaciones, caracterizadas por la pobreza o la lejanía geográfica.
Expresó también su preocupación en cuanto a las reglas sobre patria potestad conjunta. El ejercicio de este régimen, señaló, puede generar una considerable judicialización de los problemas en la práctica.
En cualquier caso, destacó el hecho de que el proyecto se base en principios tan importantes como el de cautelar prioritariamente el interés del niño y el de responsabilizar a ambos padres por éste, entendiendo que los dos progenitores son titulares de derechos y de obligaciones.
Manifestó que, aun cuando estas materias no son de fácil solución, la discusión en particular del proyecto será la oportunidad para avanzar en la búsqueda de los acuerdos más acertados.
Recapitulando los aspectos centrales del proyecto en estudio, la señora Andrea Barros, Jefa del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer, manifestó que éste pretende asegurar que en aquellos casos en que los padres estén de acuerdo, compartan el cuidado personal. Precisó que si no hay acuerdo entre ellos, el referido sistema de cuidado compartido no funciona.
Expresó que la iniciativa incorpora reglas que establecen que la aplicación de la norma supletoria en favor de la madre será transitoria mientras los padres no adopten un acuerdo o mientras un juez no diga lo contrario.
Indicó que los principales reclamos de los padres que no tienen el cuidado personal consisten en sostener que es imposible privar a la madre del mismo, incluso cuando ella tiene conductas inapropiadas para el menor. Lo que se hace en el proyecto, precisó, es cambiar la facultad que tiene el juez para atribuir el cuidado personal al otro padre, fundándose en el interés superior del niño.
Precisó que se contemplan dos sistemas, por una parte, aquel en que se comparte el cuidado y por otra, aquel en que hay un cuidado unilateral pero con un padre cuya relación directa y regular se encuentra más reforzada. Habiendo cuidado unilateral, el proyecto refuerza la relación directa y regular del hijo con el otro progenitor. Por lo tanto, a través de estos nuevos preceptos se trata de igualar las responsabilidades de ambos padres en cuanto a la crianza de sus hijos.
Explicó que en cuanto a la patria potestad supletoria conjunta, ésta sólo se produce cuando los padres viven juntos. Si los padres viven separados, quien tenga el cuidado personal ejercerá también la patria potestad, entendiendo que ella incluye no sólo la administración de los bienes del hijo, sino que también la representación legal del mismo.
Finalizado el debate, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sometió la iniciativa a votación en general.
Ésta resultó aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
- - -
TEXTO DEL PROYECTO
A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, que vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar en general:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio del Justicia:
1.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
2.- Derógase el artículo 228.
3.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
5.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “ de conformidad” las palabras “ o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Introdúcese el siguiente artículo 40:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso tercero; 229 y 242, inciso segundo del Código Civil, y de otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
2.- Introdúcese el siguiente artículo 41:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la ley N° 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.”.
3.- Sustitúyese la frase inicial del artículo 42 “ Para los efectos” por la siguiente “ Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
- - -
Acordado en sesiones celebradas los días 6, 13 y 20 de junio de 2012, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero (Carlos Ignacio Kuschel Silva), Hernán Larraín Fernández (Presidente), Carlos Larraín Peña (Baldo Prokurica Prokurica) y Patricio Walker Prieto.
Sala de la Comisión, a 22 de junio de 2012.
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS
Boletines N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado personal de los hijos, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de aquellos y considerando en todo el interés superior del niño. Sobre la base de esta idea central, se introducen modificaciones al Código Civil en materia de cuidado personal de los hijos y de patria potestad, y también a las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
II. ACUERDOS: aprobado en general, 5 x 0.
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de tres artículos permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V. URGENCIA: suma, a contar del día 20 de junio de 2012.
VI. ORIGEN E INICIATIVA: dos Mociones presentadas en la Cámara de Diputados; la primera, contenida en el Boletín N° 5.917-18, de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela van Treek, con la adhesión de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y la segunda, contenida en el Boletín N° 7.007-18, del Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Honorables Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas. Dichas Mociones fueron refundidas durante el primer trámite constitucional.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobación en general: votaron 87 por la afirmativa; ninguno por la negativa, ninguna abstención.
IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de marzo de 2012.
X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, discusión en general.
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
1) Código Civil, Libro Primero, Títulos IX y X, que regulan los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos y la patria potestad, respectivamente.
2) Decreto con fuerza de ley N° 1, de 30 de mayo de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de diversos cuerpos legales, entre ellos, la ley N° 16.618, Ley de Menores.
3) Ley N° 19.947, de 17 de mayo de 2004, que establece nueva ley sobre Matrimonio Civil.
4) Ley N° 19.968, de 30 de agosto de 2004, que crea los Tribunales de Familia.
4) Convenciones internacionales, particularmente las siguientes:
a) Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada mediante decreto supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de septiembre de 1990.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada mediante decreto supremo N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de agosto de 1990.
c) Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promulgada por decreto supremo N° 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 9 de diciembre de 1989.
d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, promulgada por decreto supremo N° 1.640, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de septiembre de 1998.
Valparaíso, 22 de junio de 2012.
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
ÍNDICE
Objetivos del proyecto...2
Normas de quórum especial...3
Antecedentes jurídicos...3
Antecedentes de hecho...4
Mociones...4
Otras iniciativas...8
Exposiciones escuchadas...9
Ministra Directora del SERNAM Señora Carolina Schmidt...9
Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Señora Inés María Letelier...13
Jueza Titular del Tercer Juzgado de Familia de Santiago Señora Gloria Negroni...14
Consultor Encargado de Protección Legal de la UNICEF Señor Nicolás Espejo...32
Profesora señora Andrea Muñoz...35
Profesor señor Mauricio Tapia...43
Profesora señora Fabiola Lathrop...47
Profesora señora María Sara Rodríguez...57
Profesora señora Carmen Domínguez...61
Abogadas Mediadoras Señoras Alejandra Montenegro, Ximena Osorio y Ana María Valenzuela...70
Psicóloga y Perito Judicial, señora Verónica Gómez...77
Agrupación Amor de Papá...78
Fundación Filius Pater...81
Organización Papá Presente...88
Corporación Papás por Siempre...95
Abogada Analista de la Biblioteca del Congreso Nacional Señora Paola Truffello...97
Discusión en general...115
Texto del proyecto...120
Resumen ejecutivo...126
- - -
2.2. Discusión en Sala
Fecha 04 de julio, 2012. Diario de Sesión en Sesión 32. Legislatura 360. Discusión General. Se aprueba en general.
PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS MENORES DE PADRES SEPARADOS
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5917-18 y 7007-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es consagrar, en caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos y distribuir entre ambos progenitores, equitativamente, los derechos y deberes que les asisten en la materia.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Alvear y señores Espina, Carlos Larraín, Hernán Larraín y Patricio Walker, acogió la idea de legislar.
El texto que se propone sancionar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , daré cuenta del proyecto en nombre de la Comisión de Constitución, que presido, en especial por tratarse de una normativa del mayor interés y que espero que la Sala pueda estimar así y aprobar.
Estamos ante un conjunto de enmiendas que recogen dos mociones de distintos señores Diputados y que se orientan a proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Se sugieren en la materia cambios bastante relevantes a la legislación vigente.
Por eso, para enfrentar debidamente el asunto, la Comisión escuchó largamente a personeros del mundo público y del ámbito privado: participaron la señora Ministra del SERNAM y otras autoridades de Gobierno, académicos, jueces especializados, mediadores, peritos y representantes de agrupaciones de padres separados, quienes estuvieron interesados en dar a conocer sus puntos de vista, particularmente, para reclamar sus derechos en cuanto a ser parte de la educación de sus hijos.
Los criterios que inspiran las modificaciones que hoy día se someten a conocimiento de la Sala son los siguientes:
-Reforzar el foco del cuidado personal en el interés superior del niño y no en los derechos de sus padres.
-Estimular la corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado del hijo, favoreciendo una participación activa de parte de ambos, a pesar de la separación.
-Incentivar el logro de acuerdos entre los padres, evitando de este modo que lo relativo al cuidado de los hijos se judicialice, con los consecuentes efectos negativos que los juicios implican para los niños.
-Y entregar mayores facultades al juez para cambiar al titular del cuidado personal, teniendo en consideración que el único factor relevante en esta materia es el interés superior del niño.
Entrando más en detalle, las modificaciones propuestas se orientan, en primer lugar, a crear la figura del "cuidado personal compartido", lo que obedece a una tendencia de la legislación comparada: establecer una alternativa legal para el cuidado de los niños en el caso de los padres que se separan.
Este nuevo modelo deja a los padres la decisión sobre quién ejercerá el cuidado personal de los hijos, pudiendo este ser asumido por la madre, por el padre o por ambos en forma compartida. En todo caso, debe procurarse un sistema de residencia del menor que asegure su estabilidad.
Igualmente, se garantiza la relación sana, estable y regular del hijo con el padre con el que no reside habitualmente, y se fija un régimen de visita basado en el interés superior del niño, lo cual debe quedar determinado en el mismo instrumento en que se acuerda el cuidado personal. Esta es una de las innovaciones más significativas del proyecto, y merece una especial atención. Dicha propuesta fue objeto de mucha discusión por parte de los especialistas que invitamos a participar en nuestra Comisión.
Como segundo aspecto relevante, la iniciativa establece que, mientras no haya acuerdo o decisión judicial sobre quién tiene el cuidado personal del niño, este no quedará a cargo de ninguna institución, sino que, supletoriamente, se entregará a la madre durante el juicio. Esta decisión mantiene el principio que actualmente establece la legislación.
En tercer lugar, el proyecto otorga criterios amplios a los jueces para cambiar al titular del cuidado personal del menor. En esta materia, se prioriza el interés de este, de manera que el tribunal siempre podrá conferir el cuidado personal al otro padre o radicarlo en uno de ellos cuando "el interés del hijo lo haga conveniente". Esta enmienda introduce ciertas flexibilidades, sin que sea necesario recurrir al expediente que actualmente ofrece la legislación, en el sentido de procurar acreditar situaciones muy complejas de la madre o de quien tiene al niño a su cuidado. Dicho cambio se enfoca, de nuevo, en el bienestar del menor y no en la calidad personal de quien ejerce su cuidado.
En cuarto término, se refuerzan las relaciones directas y regulares entre el padre no custodio y el hijo. En este aspecto, se define relación directa, regular y personal como "aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable". Además, se establece la corresponsabilidad, de manera que ambos padres participen en la vida de los niños.
En quinto lugar, se dispone la patria potestad compartida, sea para padres que viven juntos o para los que tengan el cuidado compartido del hijo.
Luego, se consagran criterios para que el juez determine lo que en cada caso será el interés superior del niño. A este respecto, se contemplan aspectos tales como el bienestar del hijo, su estabilidad y la evaluación que el niño haga, así como también su opinión, si ha alcanzado los 14 años.
Finalmente, el proyecto establece los factores que el juez tomará en cuenta para aprobar un acuerdo de cuidado personal compartido, entre los cuales figura la vinculación afectiva del hijo con cada uno de sus padres; la aptitud de estos para garantizarle bienestar; el tiempo que cada uno de los progenitores le entrega a sus hijos; la evaluación de estos últimos, y la ubicación del domicilio de los padres.
La Comisión pudo constatar, del debate suscitado por parte de las personas invitadas, que este tema motiva mucho interés tanto en nuestro país como en otras naciones, y que no existe una visión única sobre la materia, pero sí la voluntad de ir corrigiendo la legislación para asegurar que el hijo de padres separados tenga el régimen de cuidado más adecuado.
Sin embargo, el régimen de cuidado compartido es también objeto de discusión. Puede no ser un sistema de fácil aplicación, particularmente si no hay un mínimo nivel de armonía entre los padres.
Por otro lado, también pudimos advertir que no existe sobre la materia un solo criterio con relación a cómo debe efectuarse este régimen. Hay distintas visiones respecto de la regla supletoria de otorgar el cuidado del hijo a la madre en tanto no haya acuerdo, o con relación a la posibilidad de ejercer la patria potestad de forma compartida, sobre todo en el caso de los padres separados.
Con todo, el proyecto pone sobre la mesa un conjunto muy relevante de elementos de juicio, de miradas acerca del interés de los niños, y avanza en la idea de responsabilizar a los padres por sus hijos, entendiendo que ambos son titulares de derechos y de obligaciones.
Se concluyó que, si bien estos problemas no son de fácil solución, quizás la discusión en particular de la iniciativa nos permitirá avanzar en la búsqueda de acuerdos más relevantes en las materias a que nos hemos referido y sobre las cuales hubo bastante debate.
Los representantes de las agrupaciones de padres separados fueron especialmente enfáticos en señalar la necesidad de tener una situación de mayor cercanía con sus hijos, alternativa que los actuales regímenes dificultan por una tendencia, de origen fundamentalmente cultural, que prefiere la radicación del cuidado de los niños en las madres. Este proyecto procura aquello, pero cautelando el interés del menor.
Por otra parte, hay problemas en el pago de las pensiones alimenticias. De hecho, el incremento de los juicios por este motivo ya supera los 200 mil al año. Ello es materia de otro proyecto que está estudiando la Comisión de Constitución. Esta espera traer a la Sala muy pronto el informe pertinente para asegurar que dicha obligación se cumpla. Por cierto, tal antecedente será muy relevante a la hora de determinar el cuidado personal del niño y el ejercicio de la patria potestad.
Finalmente, con toda información proporcionada, el órgano técnico aprobó en forma unánime la idea de legislar.
Además de las mociones de los Diputados, la Comisión tuvo a la vista tres iniciativas presentadas por diversos señores Senadores sobre la materia, las que se considerarán durante el debate en particular, sin perjuicio de que también se contemplen para la discusión general. Los proyectos son los siguientes: uno de los Honorable señores Coloma y Novoa ; otro de los Senadores señores Navarro y Quintana , y otro del Honorable señor Navarro .
Por todas estas consideraciones, la Comisión ha respaldado unánimemente la iniciativa que nos ocupa y solicita que la Sala la despache de igual modo para ponernos a trabajar en su análisis en particular.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se ha solicitado la autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario señor Claudio Alvarado.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
¡Seguramente va a subir el salario mínimo a 197 mil pesos, y después a 200 mil, y así, sucesivamente...!
El señor LARRAÍN .-
¡Lo va a aumentar por minuto de sesión...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Le corresponde hacer uso de la palabra a la Senadora señora Allende, pero no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, hay leyes que generan cambios culturales profundos en las sociedades. Esta iniciativa, sin duda, se enmarca en ese contexto.
No puedo iniciar mis palabras sin saludar primero a todas las organizaciones de hombres que han querido ejercer sus derechos como padres en una sociedad muy machista y que muchas veces les niega esa posibilidad. Es más, la institucionalidad vigente en varias ocasiones es utilizada en perjuicio de los intereses superiores del niño, la niña o el adolescente, contrariamente a lo que debería guiar en todo momento el accionar del Estado, de sus autoridades, de sus organismos.
No cabe duda de que este proyecto de ley se envía un poco a destiempo. Y quiero explicar el concepto "a destiempo".
Hace más de un año se le hizo presente al Ejecutivo la necesidad de que el país contara con una ley marco para la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Sobre el particular, se le entregó una propuesta firmada por más de 35 Senadores. Me correspondió personalmente llevársela al Presidente de la República , quien la recibió en presencia de los Ministros de Justicia y de Desarrollo Social.
A un año del envío de ese documento, suscrito por la gran mayoría de los colegas, el Gobierno no ha tenido la voluntad de presentar una iniciativa sobre esa ley marco.
Una normativa de tal índole determinará cuáles son los derechos del niño, la niña y el adolescente en este ámbito. Entre ellos, se encuentran el mantener una relación permanente y estrecha con ambos padres y el establecimiento de una orientación sobre el particular. En torno a ello debe enmarcarse el debate que estamos sosteniendo actualmente.
Espero que el Ejecutivo comprenda este tema, pero no como lo ha hecho hasta ahora: pensando que la situación de los referidos derechos se resuelve mediante la división del SENAME en una institución para el cuidado de los niños en situación de abandono y otra para acoger a los menores que tienen problemas con la justicia.
Urge contar con una ley marco de protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Naciones Unidas lo han señalado en forma reiterada. Y el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha indicado que la materia en debate constituye hoy una de las áreas donde estamos en deuda.
Señor Presidente , sin duda, votaré a favor la idea de legislar.
Creo que el principio de la corresponsabilidad de los padres separados en la crianza y educación de los hijos es fundamental. Resulta esencial que se privilegie el interés superior del niño, la niña y el adolescente.
Por lo mismo, el inciso cuarto del artículo 225 que se propone para el Código Civil no me gusta. Presumir que siempre el niño, la niña o el adolescente debe estar con la madre me parece una visión cultural un tanto anacrónica. No está garantizado que tal determinación apunte al interés superior del menor. Ello depende mucho de las causales de la separación. Podría caerse en el absurdo de que se otorgue el cuidado del hijo a la madre cuando el motivo del término de la relación fue la violencia de ella hacia él. Producida la separación, podría prolongarse el perjuicio al niño, si no se cambia la redacción de dicha norma.
Durante la discusión en particular podremos abordar ese problema. A mi entender, el concepto establecido en el artículo 225 tiene que precisarse.
En tal disposición también se habla de que el juez puede modificar lo establecido cuando "el interés del hijo lo haga conveniente". No sé si esa idea es adecuada. No quiero detenerme en exceso en estos aspectos, pero existe una diferencia entre lo que conviene al niño en determinado momento y lo que constituye su interés superior. Ello dice relación con una temporalidad distinta.
Eso será parte del debate posterior.
En definitiva, más allá de ciertas precisiones, la iniciativa en comento busca ratificar, respaldar, promover un cambio cultural tendiente a reconocer tanto la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos, estableciéndola como una obligación, como el derecho de los hombres a ejercer este derecho, valga la redundancia. Muchas veces se hallan impedidos de hacer uso de él por conflictos con la pareja, que utiliza a los niños y abusa de sus derechos para resolver problemas propios.
Considero que el proyecto es de suma importancia. Como dije, lo voy a votar a favor.
Por último, valoro profundamente en este ámbito el accionar de hombres separados, de nuevas generaciones, que se han organizado. Las instituciones creadas tienen diferentes nomenclaturas y nombres, pero en todas ellas hay padres -son gente del siglo XXI- que están pensando en el ejercicio de sus derechos y en la importancia de relacionarse con sus hijos e hijas en forma más integral.
Creo que estamos dando un paso cultural muy relevante, que se hallaba bastante pendiente.
He dicho.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda referido al oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 68 de la Constitución Política, remite al Senado el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Propongo a la Sala que, una vez despachada la iniciativa en debate -espero que no se alargue su discusión-, pasemos de inmediato a tratar el oficio del Primer Mandatario sobre el proyecto de ley relativo al salario mínimo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Se acuerda.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, solicito recabar el asentimiento del Senado para autorizar el funcionamiento paralelo con la Sala de la Comisión Mixta formada para resolver las divergencias sobre el proyecto de ley que otorga un bono por retiro voluntario a los funcionarios de la salud.
El señor COLOMA.-
¿Será necesario?
El señor URIARTE.-
Es muy necesario su despacho.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
¡Entendíamos que los miembros de la Comisión de Salud estaban esperando con pasión la discusión del proyecto sobre el salario mínimo, pero no es así...!
El señor URIARTE.-
Va a ser de "fácil despacho" la votación, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente , estimados colegas, este es uno de esos proyectos a los cuales uno les da el apoyo de manera entusiasta, pues se tiene la convicción de que provocará cambios en la forma en que opera la sociedad chilena y en los valores que uno considera deben desarrollarse en Chile.
El problema del cuidado de los hijos y las realidades matrimoniales y de pareja presentan diversas aristas y se abordan de distintos modos: desde los derechos de la mujer, desde los derechos de los cónyuges, desde los derechos de los hijos.
Esta iniciativa viene a hacerse cargo de una realidad: durante mucho tiempo en nuestro país, por razones culturales, se ha establecido que el cuidado de los hijos debe radicarse principal, prioritaria y casi exclusivamente en la madre.
Entre las propuestas, se encuentra la de introducir un concepto nuevo en lo jurídico: el cuidado personal compartido que -como se define en el texto del proyecto- es "un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.".
Asimismo, se introducen modificaciones a la patria potestad, como la entendemos hoy, la que actualmente se halla radicada en el padre. Ahora se propone que pertenezca a ambos padres en conjunto.
Señor Presidente , nos encontramos en la discusión general del proyecto. Como creo que aprobaremos por amplia mayoría la idea de legislar, quiero resaltar que acá hay una materia muy delicada.
Es cierto que, como sociedad, nos preocupamos tal vez de abordar la nulidad, el divorcio, el régimen patrimonial entre hombre y mujer, el sistema de gananciales, etcétera. Pero se nos ha ido quedando atrás qué hacer con el cuidado de los hijos.
La realidad de la vida es que hay matrimonios, o parejas, que no funcionan. Y debemos ocuparnos en establecer quién tiene derecho a administrar los bienes de los hijos; a disfrutar la tenencia y pertenencia de ellos y a determinar que la distribución sea entre padre y madre.
Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, eso debe quedar plasmado legalmente.
Acá hay diversas innovaciones importantes.
Y hablo de este tema desde la experiencia propia. No se trata de legislar en función de intereses particulares, pues dejé de ser joven hace mucho tiempo. Pero yo fui objeto de un juicio de tuición. Y ello por cuanto no tuve la suerte de otros de que ambos padres estuviesen en condiciones de sobrellevarlo a uno, educarlo y darle la protección y los requerimientos que hacían falta para desarrollarse.
Como niño, tuve que enfrentar una legislación injusta, incorrecta, la cual claramente, en el caso de los padres (me refiero a los hombres), era francamente limitadora en cuanto a las posibilidades de desarrollo del menor. ¿Por qué? Por establecer casi de pleno derecho que la tuición era de la madre.
A mi entender, hay circunstancias -como dijo bien el Senador Letelier- que hacen excepciones a esa regla. No está dispuesto en parte alguna que los amores filiales son mejores o superiores en un género que en el otro. Otra cosa es que culturalmente se piense así.
Como sociedad, me parece que debemos ponernos en aquel caso en que la mejor forma de garantizar el desarrollo integral de un niño que debe enfrentar a sus padres separados, es dándoles igualdad de oportunidad a ambos.
En mi concepto, nuestra legislación está atrasada en ello. Hasta no hace muchos años, para que un padre pudiera salir del país con su hijo lo tomaba del brazo y solo requería el carné de identidad y la libreta de familia. Pero, si la madre deseaba hacer lo mismo, tenía que pedir permiso al padre.
¿Qué razón había para eso? Ninguna, jurídicamente razonable. Simplemente era un criterio cultural, un machismo endémico, en que el papá es el "dueño" del cabro chico. O sea, "Como le administro los bienes, tengo la patria potestad y me lo llevo cuando quiero".
Eso ha cambiado en Chile en forma radical con las leyes de tolerancia y de la no discriminación. Pero debe cambiarse también lo de la familia.
Creo que la legislación en proyecto significará una contribución importante. Voy a presentar indicaciones que espero puedan enriquecer lo que aquí se persigue.
Solo me resta felicitar a quienes aprobaron esta iniciativa en la Cámara de Diputados; al Gobierno, que la ha empujado, no obstante tener algunos traspiés en la otra rama legislativa, donde fue mejorado sustantivamente. De modo que pido a Sus Señorías que acá hagamos lo propio.
Esta sesión está siendo seguida por varias organizaciones de padres que tienen deseos de contar con mayor reconocimiento y con un espacio más amplio para contribuir al desarrollo de sus hijos, cuestión que hoy día la legislación chilena les deniega.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora SCHMIDT ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a los parlamentarios que han permitido dar vida a este proyecto, el cual -según señalaron algunos de los señores Senadores en la Sala- implica un cambio cultural importantísimo.
El Gobierno del Presidente Piñera ha querido hacerse cargo de uno de los problemas más importantes que afectan hoy a la familia chilena, y que tiene que ver precisamente con ese cambio cultural; con el cuidado de los niños cuando los padres se separan; con cambiar el foco del derecho de la madre o el del padre a tener el cuidado de los niños y el derecho de estos de contar con ambos cuando ya no vivan juntos.
Ese es el eje principal de esta iniciativa, que apunta a un cambio cultural, que pone el derecho, la necesidad del niño de contar con su padre y madre de manera permanente y además con la toma de decisiones relevantes para su vida.
La iniciativa en estudio toca diversos puntos que -como se señaló- fueron discutidos ampliamente en la Cámara de Diputados. Esperamos que en la tramitación en el Senado siga perfeccionándose.
El proyecto termina con el derecho de la madre de estar siempre al cuidado de los niños, privilegiando el cuidado compartido de ambos progenitores y la decisión y presencia de ellos en su crianza y educación.
También evita generar mayor tensión al niño. Por eso, solo durante el juicio de tuición el menor tiene un lugar estable junto a su madre, mientras se llega a la decisión final, terminando con la situación actual en que siempre aquella es la que la tiene.
Hemos trabajado con distintas instituciones. Conocemos el dolor de muchos padres y madres por el sistema que actualmente nos rige. Creo en la enorme importancia de avanzar en el cambio que el proyecto propone.
Los niños no pueden seguir siendo usados por los padres como moneda de cambio para obtener derechos o para estar con ellos. Los problemas que hoy se dan en materia de pensión de alimentos también se hallan relacionados con ese distanciamiento que la legislación vigente propone para hombres y mujeres, no teniendo conciencia de que en el mundo actual está comprobada la necesidad del niño de contar con la presencia permanente y habitual de ambos padres.
La corresponsabilidad debe ser ejercida. Y, para eso, la situación legal de ahora debe cambiar.
El proyecto apunta a modificar la situación, que hoy hace mal a miles de niños en Chile y produce grandes dolores y sufrimiento a muchos padres y madres.
Agradezco a los parlamentarios que aprueben la idea de legislar respecto de esta iniciativa, para sacarla adelante y cambiar lo existente en la familia chilena.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , esta es de las iniciativas que uno se alegra de discutir en el Senado, por cuanto tienen que ver con la habitualidad y el diario vivir de niños y niñas y de padres y madres.
Todos sabemos de la situación que se produce cuando una pareja o un matrimonio se deshace y los padres dejan de vivir juntos. Es un drama para ellos y un duelo para los niños. A ese duelo -como lo dijeron en la Comisión especialistas mediadoras en la materia- se agrega el que aquellos terminan siendo una moneda de cambio para exigir alimento: según lo que se obtenga, podrán salir con su padre.
No es posible que sigamos con ese tipo de legislación, señor Presidente.
Hemos avanzado en Chile. Logramos la Ley sobre Filiación; modificamos lo que significaba la patria potestad y la autoridad marital.
Acá estamos frente a un proyecto en el que fundamentalmente y como norte debe tenerse presente el interés superior del niño. Lo destaco, porque todos quienes somos adultos y los jóvenes nos podemos manifestar frente a situaciones que nos resultan incómodas e injustas o que generan una reacción que nos hace salir a la calle. Los niños no pueden, señor Presidente . Los más pequeños no tienen voz. Y lo pasan pésimo.
Yo he estado con muchos padres y también con muchas madres, a quienes tal situación les genera una tensión brutal -¡brutal!-, donde los más perjudicados son los infantes.
El interés superior del menor debe ser la placa que ha de marcar las decisiones que se tomen frente a esas circunstancias. Lo primero es el acuerdo entre los progenitores. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la corresponsabilidad. Las parejas o los matrimonios se pueden separar, pero los padres nunca. De por vida van a mantener tal calidad respecto del niño engendrado en común. Jamás se desligan de él. Y no es bueno que lo hagan. Todo lo contrario: la corresponsabilidad de ellos resulta fundamental para la formación de sus hijos. El niño los necesita a ambos.
Por ende, los principios de la corresponsabilidad parental y del interés superior del niño, a mi juicio, son sustantivos en iniciativas legales de esta naturaleza. Es fundamental que podamos avanzar en la que nos ocupa, aprobándola en general y discutiéndola rápidamente en particular, para los efectos de dictar pronto la ley.
El Día del Padre lo celebré con muchos representantes de organizaciones formadas con el objeto de disponer de la posibilidad de visitar a sus hijos. ¡Qué horrible resulta observar a un hombre sentado en una banca, a la salida de un tribunal, durante horas, para poder verlos, llevarles una torta y apagar allí una vela por el año, los dos años o los tres años de su cumpleaños, y que esa sea la única forma en que el hijo se relaciona con su padre!
¡No hay derecho, primero, para ese niño y, por supuesto, para el padre!
Debe respetarse siempre el interés superior del niño.
Quiero dar a conocer algo que nos manifestó la jueza Gloria Negroni , quien nos acompaña en muchas sesiones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -ella se ha especializado y tuvo a su cargo el plan piloto en los Tribunales de Familia-: existe una "mirada adultizada sobre la protección de los niños como objetos más que como sujetos de derecho". Y eso, lamentablemente, aún prevalece en nuestra legislación.
Vale decir, cuando el juez debe resolver si el menor se queda con el papá o con la mamá, ¿qué mira? Nos decía la señora Negroni que la mayor parte de las veces -no siempre-, de acuerdo a la orientación de la legislación, observa cuál de ellos se halla en mejores condiciones para acogerlo. Entonces, en muchas ocasiones puede ser el que posea más recursos económicos o mayor disponibilidad de tiempo en casa. Esos pueden ser los criterios.
Pero, ¿cuál debe ser la pauta? Manteniendo la corresponsabilidad de los progenitores, el niño debe quedarse con quien pueda desarrollar mejor su vida, sea la mamá o el papá. Lo mejor es que lleguen a acuerdo. Si no, será el magistrado quien determine, pero sin la mirada adulta de si se trata del padre o de la madre, sino con cuál de ellos el hijo va a crecer en mejores condiciones.
Señor Presidente , evidentemente, voy a presentar, en su oportunidad, algunas indicaciones. Pero desde ya, no me parece adecuada la norma supletoria en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, en virtud de la cual el niño queda a cargo de la madre si los padres no arriban a consenso. ¿Saben por qué? Porque bastaría con que esta siempre dijera que no, independiente del bien superior del niño, para que se le entregara el menor.
Yo soy mamá y en mi calidad de tal siempre voy a estimar que soy mucho mejor para estar al lado de mis hijos. Felizmente no he vivido el duelo de lo que significa una separación, y tampoco ellos. Pero hay muchos que sí lo padecen.
Y el magistrado debe preocuparse del interés superior del niño como regla fundamental.
Al revés: si se mantiene la norma supletoria y se parte del supuesto de que la madre quiere que el padre se vaya de la casa por sufrir ella o sus niños violencia sicológica y aquel no quiere irse, no da el acuerdo. Y al no permitir el acuerdo, se dilata el proceso.
Lo mejor es que el conflicto llegue rápido a manos del juez, se resuelva y que el niño tenga estabilidad, para lo que resulta -insisto- fundamental la corresponsabilidad.
Termino reiterando que las parejas, los matrimonios, lamentablemente, terminan. Pero la relación de los padres con sus hijos no caduca jamás y se mantiene de por vida. Y eso lo tenemos que perfeccionar en la presente iniciativa legal, que apoyo en general con entusiasmo.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , esta es una ocasión muy especial para el Senado, porque no siempre se presentan proyectos relacionados con modificaciones al Código Civil. Y más todavía cuando se trata de cambios relacionados con la tuición de los niños en el caso de cónyuges separados. Porque, como la Honorable señora Alvear ha precisado bien, en realidad, los padres nunca se separan.
La mirada del Estado y de los legisladores, en este caso, no debe hallarse enfocada desde el padre o la madre, sino desde la perspectiva del interés superior del niño. Y hasta ahora, la normativa no ha estado puesta en eso, sino incentivada por un concepto cultural que hace que la madre, preferente o mayoritariamente, obtenga la tuición del niño, salvo excepciones.
Y aunque estoy de acuerdo en general con las modificaciones propuestas, voy a formular indicaciones a los efectos de corregir lo que hasta ahora estaba arrastrando, con vicios, el Código Civil, para producir una simetría cuando se deba resolver la tuición de un niño, la que desde siempre se ha dilucidado sobre la base de un concepto cultural distorsionado y no a favor del interés superior del niño.
En el artículo 225 propuesto se establece: "Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo el cuidado personal...". Luego, el inciso cuarto, señala: "Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre le toca el cuidado personal...".
Lo anterior es un despropósito. El artículo es absolutamente contradictorio. Por una parte, hace creer que el acuerdo busca la protección del niño y, por otra, dispone que si no hay consenso se hace una cosa distinta. Entonces, nunca habrá arreglo.
Coincido con el planteamiento de otros señores Senadores en cuanto a que el proyecto nos da la tremenda oportunidad de corregir la asimetría existente, de hacer justicia no con los padres que han sido maltratados, sino con los hijos, que lo han sido mucho más al habérseles estado negando la oportunidad de un crecimiento y de un apoyo equilibrados por parte de ambos progenitores.
Desde ese punto de vista, estimo que el mérito de la iniciativa que nos ocupa estriba en revisar la legislación existente.
Voy a votar favorablemente en general y espero que en la discusión en particular podamos hacer las correcciones, para los efectos de despachar una ley que haga justicia a favor de los niños.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , la discusión en la Comisión de Constitución fue bastante profunda. Recibimos opiniones muy importantes, interesantes. Quiero destacar el aporte, por ejemplo, de las profesoras Andrea Muñoz , Fabiola Lathrop , Carmen Domínguez ; de Ximena Osorio , quien trabaja en mediación; de organizaciones de papás; de la jueza Gloria Negroni , en fin. En verdad, fue una discusión profunda, rica, que efectivamente nos ayudó a ilustrar la importancia de este debate.
Naturalmente, cuando hay acuerdo entre el padre y la madre -una vez que se ha producido la separación-, prácticamente no existe discusión y están bien cautelados todos los derechos. El problema se presenta cuando en la separación no hay acuerdo, cuando se da una situación agresiva, de descalificación, poco pacífica. Y evidentemente que respecto del cuidado personal de los hijos de padres separados se tiene que velar siempre por el interés superior de los niños. Por cierto, los padres poseen derechos; las madres, también. Asimismo, tienen obligaciones. Pero primero se encuentra el derecho de los hijos, el interés superior de los hijos. Por eso, este proyecto de ley vela, en primer lugar, por la integridad, por el desarrollo emocional del niño como prioridad fundamental.
Efectivamente, si hablamos de corresponsabilidad, es decir, que a los padres les asisten derechos pero también obligaciones en lo concerniente a la educación, a la crianza, no podemos establecer como sinónimos los términos "educación" y "residencia". Muchas veces el niño vive con la mamá, pero se le impide al papá participar en todas las decisiones que dicen relación con el niño, por ejemplo, en qué colegio estudiará, qué enseñanza va a recibir, si tendrá o no alguna formación religiosa, en fin. Aunque uno de los padres no viva con el hijo, creo que resulta muy importante que aquel pueda participar en las determinaciones concernientes a su desarrollo. Y por eso la iniciativa aborda estas materias tan importantes, que espero podamos mejorar con algunas indicaciones durante la discusión particular.
Señor Presidente , uno ve con dolor, cuando se producen discusiones entre los padres y las madres a raíz de alguna separación, de alguna petición de alimentos, o por el tema de las visitas, en fin, cómo muchas veces se usa a los niños como objetos para obtener recursos, para cobrar alguna cuenta -entre comillas- pendiente, producto de la relación no pacífica que existía entre los padres y que termina en la separación. Los niños no pueden ser un objeto, no pueden ser una moneda de cambio, sino sujetos de derechos. Y el juez ha de velar por ese interés superior. Por ello, este proyecto, en mi opinión, apunta en mejor medida a que efectivamente se proteja el interés superior del niño.
La gran discusión -yo diría que fue el tema más debatido- radica en quién se queda con el menor mientras se resuelve el asunto de fondo, del cuidado personal del hijo, de la tuición.
En este punto naturalmente hay dos opiniones.
Algunos plantean que debe quedarse con la madre, que esa tiene que ser la norma supletoria, como la aprobó la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por la tradición, porque muchos hombres están siendo demandados por alimentos por las madres, porque someter a una decisión judicial al niño puede ser algo perjudicial para él.
Y otros, u otras, como las profesoras Andrea Muñoz , Fabiola Lathrop y, a mi juicio, la mayoría de los invitados que escuchamos en la Comisión, plantean que debe respetarse la igualdad ante la ley y que el juez tiene que decidir. Incluso, sostienen que la judicialización ayuda a que haya una conversación entre los padres, a que la mamá no diga inmediatamente: "Yo no estoy de acuerdo con el padre", a que se produzca una instancia parecida a la mediación, que muchas veces ayuda a que se generen acuerdos. Todo ello, para que se resguarde el interés superior del hijo, y que ambos padres asuman sus obligaciones, sus responsabilidades, su corresponsabilidad. Por lo tanto, postulan que no se defina a priori, supletoriamente, con quién va a estar el hijo. Ahora, hay que ver cómo se realiza bien esto en la práctica, para que la situación no se demore de manera indefinida.
Presentaremos varias indicaciones para el segundo informe. Pero creo que el proyecto en análisis se encuentra muy bien inspirado, muy bien encaminado, y, por lo tanto, lo votaré a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , Honorable Sala, comparto la opinión de que nos encontramos ante una iniciativa que va bien encaminada y que equilibrará una situación que se ha vuelto de injusticia.
Todos nosotros hemos recibido misivas, mensajes de las asociaciones de padres. Y conocemos su frustración e impotencia cuando se han visto marginados o simplemente no pueden establecer esa relación regular -es lo que se busca-, permanente, directa con el hijo, en caso de separación de los progenitores.
Yo creo que llegó la hora de corregir injusticias.
Nuestra sociedad, efectivamente, ha ido evolucionando. Es cosa de recordar que hasta 2003 ni siquiera existía el divorcio con disolución de vínculo en este país. Menos mal que se estableció; fue un paso. Seguiré convencida, contra todo lo que nos dijeron (que estábamos contra la familia quienes éramos divorcistas, etcétera), de que era preferible un divorcio con disolución de vínculo que mantener a la fuerza una relación donde se ha perdido el respeto y que, evidentemente, no constituye un buen ejemplo para los hijos. También terminamos con la arbitrariedad vergonzosa de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. Vamos progresando. ¡En hora buena! Hemos avanzado en contra de la discriminación. No hemos logrado aún aprobar el aborto terapéutico. Espero que alguna vez lo consigamos también en nuestra sociedad.
Pero ahora queremos dar otro paso. Y este es importante. Porque lo que deseamos es velar por el bien de ese niño o niña. Y cuando uno piensa en cuál es la mejor condición, ella es la corresponsabilidad entre padre y madre.
Como se ha dicho muy bien acá, una pareja puede quebrar su relación, pero la relación con los hijos es hasta la muerte, no desaparece, debe estar siempre presente.
Y en verdad no tenemos argumentos definitivos para decir a priori que el hijo debe quedarse, como hasta hoy ocurre, exclusivamente con la madre. Ahora se nos dice que, en caso de no existir acuerdo, permanece con la madre. Me parece que esto se habrá de considerar muy bien a la hora de los quiubos, y los jueces lo deberán tener en cuenta ante la falta de acuerdo. Espero que en esa decisión no prime un criterio economicista. Porque no se trata de que el niño estará mejor porque uno posee claramente mejor situación económica que el otro. En este aspecto, importa muchísimo más la estabilidad emocional, la afectividad, la forma de relación, que el sueldo que se pueda ganar. Estos son los elementos que hay que tener en consideración.
Como se trata de la votación en general, anuncio mi voto positivo. Espero que la unanimidad de la Sala apruebe la iniciativa, que demos un paso, para entrar a la discusión en particular.
Aprovecho de saludar a la Ministra , presente en la Sala, cuyas palabras comparto.
Termino diciendo que no solo ha de haber corresponsabilidad con relación a los hijos. Las mujeres hace mucho rato estamos planteando que exista también corresponsabilidad en las tareas domésticas. Hasta ahora siempre se ha dado por hecho que tienen que desarrollarlas exclusivamente las mujeres. Afortunadamente, estos valores culturales cambian. Y es saludable ver que en las parejas jóvenes -¡en hora buena!- efectivamente existe corresponsabilidad en las tareas domésticas, en la crianza, en muchos aspectos donde nuestras generaciones no supieron hacerlo. Por lo tanto, espero que se dé también esa corresponsabilidad. Si no, las mujeres, sobre todo las que trabajan fuera de la casa, cumplirán dos y tres jornadas. Y me parece que ello es extraordinariamente injusto. O sea, no solo hay discriminación, no solo ganan menos, sino que además tienen que realizar doble jornada de trabajo.
En consecuencia, debemos dar este paso importante pensando en el bien superior del niño, a fin de reparar una situación de injusticia y dar una oportunidad a los padres separados, que hoy día no la tienen. Pero -insisto- también queremos una sociedad más equitativa no solo respecto de los hijos, sino además en cuanto a las responsabilidades domésticas presentes cotidianamente en un hogar.
Votaré a favor, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de este proyecto y, asimismo, hacer presente que la materia que trata ha sido puesta con mucha fuerza por los padres en distintas redes sociales.
Yo siempre he pensado que la mayoría de las características de las relaciones humanas, afectivas, emotivas, que se desarrollan en la sociedad tienen que ver con construcciones más bien sociales, cargadas de elementos culturales y relativos -como se decía por ahí- a la tradición.
No soy contrario a todas las tradiciones. Creo que algunas son muy buenas, como las que tienen componentes identitarios, que reflejan la cultura de los pueblos y se deben preservar. Pero otras no me gustan y me rebelo contra ellas, así que intentaré cambiarlas desde el espacio en que me muevo como parlamentario.
Lo decía la Senadora Allende . Aquí no solo estamos hablando de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, sino también en todas las labores que tienen que ver con el hogar. Por eso resulta tan importante -y lo dijo la Ministra del SERNAM - el empleo femenino, la participación de la mujer en el mercado laboral no simplemente por un tema económico, como la contribución al ingreso de la familia, sino además porque el trabajo se relaciona con el desarrollo humano, con el potenciamiento de otras capacidades.
Durante mucho tiempo la mujer estuvo dedicada al cuidado de la casa, de los niños; no tenía derecho a estudiar, a trabajar. Hoy día, con suerte, participa un poco en la política. Por eso soy partidario de que exista una ley de cuotas; presentamos una indicación al proyecto de ley sobre primarias en tal sentido. Y el cuidado de los hijos no es una cuestión distinta. Aquí se dijo -lo voy a reiterar- que lo importante es el bien superior del niño.
De ahí que este debate resulte tan interesante, porque también abre una posibilidad a un grupo relevante de nuestra sociedad, como el de parejas del mismo sexo, que ha manifestado su interés por adoptar y su derecho a hacerlo. Si, finalmente, no es el género de los padres el que determina la calidad del cuidado de un niño, entonces no corresponde establecer discriminación alguna. Lo que el Estado debe hacer es permitir que cada ser humano ejerza ese derecho, y los jueces han de determinar qué personas se encuentran en mejores condiciones -aunque se trate de una pareja del mismo sexo- para hacerse cargo de un menor, o para entregarle cariño y afecto, que, como dije anteriormente, no tiene que ver con el género de sus padres.
Considero que la idea general de este proyecto es positiva. Pero se le deben introducir modificaciones. Porque, según señaló el Senador Tuma -me parece-, se podría transformar en letra muerta si al final del día solo operara la corresponsabilidad respecto del cuidado de los hijos en caso de acuerdo. Muchas separaciones, o incluso divorcios, se producen sin mutuo consentimiento. Por lo tanto, se presentan conflictos y alguien tiene que resolverlos; de lo contrario, siempre se va a privilegiar a una parte y los hijos sufrirán; se les provocará un daño debido a situaciones de extorsión, generada por uno de los padres.
Me parece que la materia es muy importante, y valoro que se haya colocado en el debate. Me tocó participar hace poco en un foro sobre embarazo adolescente, donde uno de los expositores preguntó quién se hacía cargo del niño en tal situación. Y si uno analiza el punto, se observa que en el 99 por ciento de los casos quien asume tal tarea es la mujer, una niña, muchas veces pobre, muy vulnerable, que deserta de la escuela, con altas posibilidades de sufrir un segundo embarazo no planificado, con todos los riesgos que eso conlleva -ustedes los conocen-, incluso desde el punto de vista sanitario.
Y ¿por qué debe cargar solo la niña con ese embarazo en el cual intervinieron, obviamente, dos personas, entre las cuales también se incluye un joven adolescente? Porque la sociedad ha construido una cultura que excluye a ese joven, quien, al final, al sentirse postergado, termina yéndose.
En consecuencia, considero muy relevante -insisto- la discusión generada a partir de la presentación de este proyecto de ley, porque de alguna manera establece justicia respecto de muchas situaciones de discriminación a los padres, pero además porque repone una cuestión fundamental: que debe haber una responsabilidad compartida en cuanto al cuidado de los hijos y a todo lo relativo al hogar.
Creo que así se construye una sociedad democrática, moderna, inclusiva, donde ambos géneros comparten tareas en igualdad de condiciones.
Así que aprobaré en general esta iniciativa, y trataremos de introducirle modificaciones en la discusión particular.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , este tema preocupa mucho a vastos sectores de nuestro país, y prueba de ello son las considerables rupturas matrimoniales que provocan en los padres, especialmente en los papás, grandes dificultades para visitar o ver a sus hijos.
Eso ha llevado a los afectados a agruparse, a comunicarse entre ellos y a formar la organización llamada "Amor de Papá", que promueve los derechos de los padres frente a las mujeres y propone legislar sobre el Síndrome de Alienación Parental, consistente en la manipulación de la percepción sobre uno de los padres del menor que se encuentra en manos del otro.
La iniciativa en debate no tiene normas de quórum y se aprobó en la Comisión de Constitución por unanimidad.
Una de las mociones que le dieron origen corresponde a la de los entonces Diputados Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela , con la adhesión de los Diputados Alejandra Sepúlveda , Ramón Barros , Sergio Bobadilla y Jorge Sabag, y de los ex Diputados Ximena Valcarce , Juan Bustos , Francisco Chahuán y Eduardo Díaz ; y la otra fue presentada por el Diputado Gabriel Ascencio , a la cual adhirieron los Diputados Carolina Goic , Adriana Muñoz , María Antonieta Saa , Sergio Ojeda , Marcelo Schilling y Mario Venegas .
Como puede apreciarse, son muchos los parlamentarios que han estado preocupados del tema y, fruto de ello, enviaron estos proyectos. Sin embargo, se arrastran por muchos años, a tal punto que varios Diputados dejaron hace ocho años sus cargos, y se han mantenido latentes desde esa época.
La propuesta apunta a igualar la responsabilidad de los padres separados en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos en forma equitativa los derechos y deberes que tienen respecto de sus hijos. Para ello se modifica el Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos y de patria potestad, y las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
La iniciativa enfatiza la atención sobre el bienestar de los hijos y, en segundo término, reconoce un mayor rol de la mujer, junto con defender los derechos del padre que no tiene la custodia del menor.
Sobre el particular ha habido mucho abuso y, también, dolor en los padres. Pero los niños son los que pagan el pato, pues muchas veces son utilizados para extorsionar a los papás. Nosotros hemos visto el sufrimiento de estos por no poder ver durante algunos minutos a sus hijos.
Por eso, considero legítimo igualar el derecho a cuidar los hijos. Y nada mejor para ello que hacer que la justicia de nuestro país dirima la forma más adecuada de hacerlo.
Votaré a favor de este proyecto, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se agotó la lista de inscritos.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor). Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez ( doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Von Baer.
Se debe establecer plazo para formular indicaciones.
Si no hay objeción, se fijará el viernes 23 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
A continuación corresponde ocuparse en la solicitud de insistencia del Presidente de la República respecto del proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual.
Como observo que se efectúan muchas consultas y cabildeos, se suspende la sesión por 20 minutos, para informarnos al respecto.
)----------(
--Se suspendió a las 17:41.
--Se reanudó a las 18:5.
2.3. Boletín de Indicaciones
Fecha 23 de julio, 2012. Boletín de Indicaciones
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS.
23.07.12
BOLETINES Nºs 5.917-18 y 7.007-18, refundidos
INDICACIONES
ARTÍCULO 1°.-
o o o o o
1.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para consultar el siguiente numeral, nuevo:
“….- Modifícase el artículo 222, de la siguiente manera:
a) Suprímese el inciso primero.
b) Agrégase, en el inciso segundo la siguiente oración “Es deber de ambos padres cuidar y proteger a su hijo o hija, mantener una relación parental sana y cercana, y velar por la protección de sus derechos, en especial, por su integridad física y psíquica.”.
c) Agréganse, como incisos segundo, tercero y cuarto, los siguientes:
“La responsabilidad parental es el conjunto de derechos y deberes existentes entre padres e hijos, comprendiendo:
1º El cuidado personal;
2º La relación directa y regular en caso de no ejercerse por uno de los padres el cuidado personal;
3º La educación y establecimiento;
4º Los alimentos;
5º La orientación;
6º La representación legal;
7º La autorización de salida del país.
8° En general, la adopción de las decisiones de importancia relativas al hijo o hija, entendiéndose por tales aquéllas que inciden, de forma significativa, en su vida futura.
Ambos padres ejercerán la responsabilidad parental de su hijo o hija no emancipado conforme a los principios de igualdad parental y corresponsabilidad, procurando, asimismo, conciliar la vida familiar y laboral. En el ejercicio de dicha responsabilidad, velarán por el interés superior de su hijo o hija, su derecho a ser oído, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y demás parientes cercanos, y a desarrollarse en compañía de sus hermanos y hermanas.
Si el hijo o hija ha sido reconocido por uno de sus padres, corresponderá a éste el ejercicio de la responsabilidad parental. Si el hijo o hija no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez y ejercerá las funciones que las leyes le encomienden, conforme a lo establecido en el inciso primero de este artículo.”.”.
o o o o o
2.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para consultar un número nuevo, del siguiente tenor:
“….- Efectúanse las siguientes enmiendas en el artículo 223:
a) Incorpórase, como inciso primero, el que sigue:
“artículo 223.- Los hijos e hijas deben obediencia a sus padres mientras permanezcan bajo su responsabilidad parental.”.
b) Intercálase en el inciso primero, que pasa a ser segundo, después de la frase “queda siempre obligado a”, la locución “respetar y”.”.
3.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para consultar el siguiente numeral, nuevo:
“…- Sustitúyese el artículo 224 por el que se indica a continuación:
“Artículo 224.- El derecho y deber de cuidado personal consiste en proporcionar atenciones personales cotidianas al hijo o hija.”.”.
o o o o o
4.- Del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:
“….- Agréganse los siguientes incisos primero a cuarto al artículo 224, pasando los actuales incisos primero y segundo a ser quinto y sexto:
"Artículo 224.- Es un derecho y un deber de ambos padres, sea que vivan juntos o separados, el cuidado y protección a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos y procurar su orientación y beneficio en los aspectos de la vida que ellos lo necesiten. Los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos.
El derecho y deber antes mencionado comprende, al menos, los establecidos en los artículos 229 y 234 y el ejercicio de la patria potestad.
Constituirá un deber permanente de ambos padres el respeto y promoción en su actuar del interés superior de los hijos de conformidad a lo señalado por el artículo 222.
En todo caso, los padres deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar.”.”.
o o o o o
Número 1
5.- del Honorable Senador señor García-Huidobro y 6.- del Honorable Senador señor Uriarte, para reemplazarlo por los siguientes números 1 y 2:
“1.- Agrégase el siguiente artículo 223 bis:
“Artículo 223 bis.- El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes.”.
2.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos. Además, deberá procurar que los hermanos no sean separados.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros. En caso que uno de los padres quiera revocar o modificar el acuerdo y el otro no, tendrá siempre derecho a recurrir ante el juez.
No habiendo acuerdo entre los padres ni decisión judicial que determine a quién corresponderá el cuidado personal de los hijos menores, éste corresponderá a la madre, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En este caso, las decisiones que afecten o puedan afectar en forma importante la vida del menor, como las relativas al colegio en que se educa, lugar de habitación, sistema de salud al que adhiere, entre otras, deberán adoptarse, en la medida posible, con el consentimiento de ambos padres.
Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Se entenderá que incurrirá en causa calificada, entre otras, el padre que persista en una campaña injustificada de denigración y desprestigio del otro padre o cuando, para obtener una resolución judicial ventajosa, efectúe en su contra acusaciones graves e infundadas. Con todo, el juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.”.”.
7.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el artículo 225 que propone, por el siguiente:
“Artículo 225.- En correspondencia a la necesidad de que ambos padres mantengan el deber general de cuidado y protección de sus hijos de manera conjunta, se propenderá a que, cuando ambos padres vivan separados, tengan los padres el cuidado personal y compartido de los hijos en la forma establecida en la ley.
Asimismo, se propenderá por los órganos competentes a que en el ejercicio de este derecho se promueva el acuerdo entre las partes y la mediación como forma idónea de resolución de conflictos, en la forma establecida por la ley y en resguardo del interés superior de los hijos.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
No obstante ello, los padres podrán, de común acuerdo, mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, determinar que el derecho de cuidado directo e inmediato le corresponda a cualquiera de ellos. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Este acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Sólo cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa grave y calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal e inmediato a uno de los progenitores, impidiendo la participación del otro.
Será causa de esta decisión, entre otros, los comportamientos del padre o de terceros inducidos por él y dirigidos a:
a) Maltratar física o psicológicamente al hijo.
b) Alterar o deformar gravemente la imagen que el hijo tiene de los progenitores. Todo acto de los señalados en el inciso tercero del artículo 224 constituirá una forma de incurrir en esta conducta.
c) Obstaculizar o prohibir injustificadamente el ejercicio del derecho y deber establecido en el artículo 229, cuando el padre impedido se encuentre cumpliendo sus obligaciones.
d) Incurrir en cualquiera de los comportamientos señalados en los Nºs 1,3, 5 y 6 del artículo 54 de la ley Nº 19.947
La decisión del tribunal tomará en consideración de manera especial la negativa o aquiescencia de las partes a alcanzar una solución por la vía de la mediación.”.
8.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para efectuar las siguientes enmiendas en el artículo 225 que propone:
a) Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 225.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de su hijo o hija.”.
b) Sustituir el inciso segundo por el que sigue: “El cuidado personal compartido es un sistema familiar que basado en el principio de corresponsabilidad parental, permite a ambos padres participar activa y equitativamente en la crianza y educación de su hijo o hija en común.”.
c) Reemplazar los incisos tercero, cuarto y quinto, por los siguientes:
“Si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de su hijo o hija corresponderá a ambos de forma compartida o a la madre o al padre, sin perjuicio de la responsabilidad parental que éstos ejercen. Asimismo, podrán acordar la residencia habitual o alternada de su hijo o hija, siempre que con ello se garantice el bienestar de éstos.
El acuerdo acerca del cuidado personal, se otorgará mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser sub inscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, siendo oponible a terceros desde la mencionada sub inscripción. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, deberá considerarse el interés superior del hijo o hija, debiendo ponderar al menos los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo o hija y cada uno de los padres y hermanos y demás personas con las que el hijo o hija tenga relación de confianza, para procurar su estabilidad emocional;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo o hija y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad;
c) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo o hija, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones con sus dos padres;
d) El tiempo que cada uno de los padres había dedicado a la atención del hijo o hija antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles el bienestar;
e) La opinión expresada por el hijo o hija;
f) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio;
g) La ubicación geográfica de los domicilios de los padres, y los horarios y actividades del hijo o hija y de sus padres;
h) El resultado de los informes periciales que se hayan ordenado practicar;
i) El riesgo o perjuicio que podrían derivarse para el hijo o hija en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
j) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante atendido el interés superior del hijo o hija.
En todo caso, el juez podrá entregar, a petición de parte, el cuidado personal al otro de los padres, o a ambos de forma compartida, para lo cual, a lo menos, deberá observar los criterios contenidos en el inciso anterior y los principios establecidos en el artículo 222.
En caso alguno el juez confiará el cuidado personal, sea éste exclusivo o compartido, al padre o madre que haya incumplido el derecho y el deber de alimentos establecido judicialmente a favor del hijo o hija, pudiendo hacerlo; o que haya incumplido, impedido o dificultado injustificadamente, el ejercicio del cuidado personal o la relación directa y regular establecidos judicialmente. Asimismo, el juez no confiará el cuidado personal, al padre o madre o a un tercero instigado por alguno de ellos, que realice denuncias o interponga demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al otro; o al padre o madre que altere o deforme gravemente la imagen que el hijo o hija tiene del otro progenitor; igualmente contra aquel que se haya dictado sentencia firme por actos de violencia intrafamiliar o respecto del cual pueda haber indicios fundados de que ha cometido actos de violencia intrafamiliar de los que el hijo o hija haya sido o pueda ser víctima directa o indirecta. Las resoluciones que se dicten, una vez ejecutoriadas, se sub inscribirán en la forma y plazo que establece este artículo.”.
o o o o o
9.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para incorporar el siguiente numeral, nuevo:
“….- Modifícase el artículo 227, de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “que se dicten”, la frase “acerca de la atribución del cuidado personal”.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“El juez podrá apremiar, en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo o hija, y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el juez. En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del hijo o hija y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.”.
o o o o o
Número 3
10.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para efectuar las siguientes modificaciones en el artículo 229 que propone:
a) Reemplazar en los incisos primero y segundo la frase “relación directa, regular y personal” por la siguiente: “relación directa y regular”.
b) Eliminar en el inciso segundo, luego del término “contacto”, la voz “personal”.
c) Suprimir la segunda oración del inciso segundo, que dice: “El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.”.
d) Sustituir el inciso tercero por los siguientes:
“Para la determinación de este régimen, las partes, o el juez en su caso, fomentarán una relación paterno filial sana y cercana, velando por el interés superior del hijo o hija, su derecho a ser oído, el respeto por su autonomía progresiva, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo o hija;
b) La vinculación afectiva entre el hijo o hija y sus padres, parientes cercanos y personas con las que tenga relación de confianza;
c) El régimen de cuidado personal del hijo o hija determinado;
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo o hija.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo o hija, o que resida habitualmente con él o durante el periodo de alternancia establecido, facilitará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre o madre, conforme a lo preceptuado en este artículo.”.
e) Reemplazar el inciso cuarto por el que sigue:
“El juez podrá suspender, restringir o modificar este derecho y deber, al padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado del hijo o hija, cuando manifiestamente perjudique su bienestar, o incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso final del artículo 225 o instigare a terceros a hacerlo.”.
11.- Del Honorable Senador señor García-Huidobro y 12.- del Honorable Senador señor Uriarte, para efectuar las siguientes modificaciones en el artículo 229 propuesto:
a) Sustituir, en el inciso primero, la locución “directa, regular y personal” por “directa, regular y, en la medida posible, personal”.
b) Suprimir el inciso tercero.
13.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el inciso final del artículo 229 por los siguientes:
“El juez podrá suspender, restringir o modificar el derecho y deber establecido en este artículo al padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el artículo 225 o instigare a terceros a hacerlo.
Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente. De igual manera, constituirán motivo para la atribución anterior los mencionados en el inciso séptimo del artículo 225 del Código Civil.”.
Número 4
14.- Del Honorable Senador señor García-Huidobro y 15.- del Honorable Senador señor Uriarte, para sustituirlo por el siguiente:
“4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre de consuno el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad de consuno, los padres deberán actuar conjuntamente o uno con mandato otorgado por el otro. En caso de que los padres no logren alcanzar un acuerdo respecto a un asunto determinado, el asunto será sometido a la decisión de un mediador elegido de común acuerdo o por resolución judicial.”.
o o o o o
16.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para consultar en el número 4 un literal nuevo, del tenor siguiente:
“…) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión “su otorgamiento”, lo siguiente: “, siendo oponible a terceros desde la mencionada subinscripción. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.”.
o o o o o
Número 5
17.- Del Honorable Senador señor García-Huidobro y 18.- del Honorable Senador señor Uriarte, para suprimirlo.
ARTÍCULO 2°.-
Número 1
19.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para suprimirlo.
20.- Del Honorable Senador señor García-Huidobro y 21.- del Honorable Senador señor Uriarte, para suprimir, en el inciso primero del artículo 40 que se propone, la expresión “225, inciso tercero;”, y las letras b) y c).
Número 2
22.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para reemplazar el artículo 41 que propone, por el que sigue:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 21 de la ley Nº19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley Nº19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, a lo menos, los criterios establecidos en el artículo 225 del Código Civil.”.
23.- Del Honorable Senador señor García-Huidobro y 24.- del Honorable Senador señor Uriarte, para efectuar las siguientes enmiendas en el artículo 41 que propone:
a) Sustituir la letra b) por la que sigue:
“b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;”.
b) Agregar en la letra g) el término “fundada” después de “circunstancia”.
- - - - - - -
2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución
Senado. Fecha 08 de enero, 2013. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 93. Legislatura 360.
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
BOLETINES N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
-----------------------------------------------------------
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley indicado en la suma, iniciado en dos Mociones presentadas ante la Honorable Cámara de Diputados, la primera, contenida en el Boletín N° 5.917-18, de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, con la adhesión de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y la segunda, contenida en el Boletín N° 7.007-18, del Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Honorables Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas. Dichas Mociones fueron refundidas durante el primer trámite constitucional.
La iniciativa en estudio tiene urgencia calificada de “suma”.
A las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Chahuán, García, Sabag y Tuma.
Concurrieron, por el Servicio Nacional de la Mujer, la Ministra Directora, señora Carolina Schmidt; la Subdirectora de dicho Servicio, señora Jessica Mualim; la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Andrea Barros, y las asesoras legislativas, señoras Susan Ortega y Daniela Sarrás.
Participaron, especialmente invitados, los Profesores de Derecho Civil señoras Carmen Domínguez, Fabiola Lathrop, Andrea Muñoz, María Sara Rodríguez, Carolina Salinas, Paulina Veloso y Paola Flores y señor Mauricio Tapia.
Asistió la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni.
Igualmente, concurrió la Psicóloga señora Anneliese Dörr.
Por la Biblioteca del Congreso Nacional asistieron los Abogados señora Paola Truffello y señor Juan Pablo Cavada y la Psicóloga señora María Pilar Lampert.
Participaron los asesores de la Honorable Senadora señora Alvear, señores Jorge Cash y Héctor Ruiz; la asesora del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señora Paz Anastasiadis; el asesor del Comité Renovación Nacional, señor Hernán Castillo; el asesor de la Honorable Diputada señora Saa, señor Leonardo Estradé-Brancoli, y los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señoras Daniela Iglesias y Elizabeth Soto y señor Tomás Celis.
- - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
En consideración a las razones expuestas por vuestra Comisión en su primer informe, la iniciativa en estudio no contiene normas que requieran quórum especial para su aprobación.
- - -
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:
1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: artículo 3°.
2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: no hubo.
3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: las números 3, 7, 9, letra b), 10, 16 y 22.
4.- Indicaciones rechazadas: las números 1, 2, 4, 8, 9, letra a), y 13.
5.- Indicaciones retiradas: las números 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24.
6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hubo.
Igualmente, como se informará más adelante, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la Comisión introdujo algunas enmiendas adicionales al proyecto. Como se señalará en cada caso, los respectivos acuerdos contaron con el voto favorable de la unanimidad de los señores Senadores que estuvieron presentes en las correspondientes sesiones.
- - -
EXPOSICIONES ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN
Al iniciar la discusión en particular de esta iniciativa, la Comisión estimó pertinente escuchar las intervenciones de la Psicóloga Asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Pilar Lampert, y de la Abogada y Profesora de Derecho Civil, señora Paulina Veloso, quienes abordaron algunos aspectos de la iniciativa desde el punto de vista de sus respectivas especialidades.
De ellas se da cuenta a continuación.
1) EXPOSICIÓN DE LA PSICÓLOGA ASESORA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, SEÑORA PILAR LAMPERT
Atendiendo a una solicitud que la Comisión le formulara en este sentido, la Psicóloga señora Pilar Lampert, Asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, informó acerca de los efectos de la custodia compartida en los niños y adolescentes y la experiencia acumulada a este respecto en otras naciones.
La mencionada profesional basó su exposición en un documento del siguiente tenor:
“Efectos de la custodia compartida en los niños y adolescentes, experiencia extrajera
En la actualidad, varios países han adoptado en su legislación la custodia compartida, para repartir la carga de la crianza entre ambos padres e igualar su situación legal respecto del cuidado de los hijos. Datos de cómo ha funcionado en Holanda, Francia y España, dan cuenta de un aumento de la custodia compartida sin y con residencia alternada. Esta última, si bien se trata de un porcentaje pequeño, va en progresivo aumento (10% a 16% en los últimos cinco años).
Datos de Holanda muestran que la aplicación de la custodia compartida ha generado un aumento paulatino de la alternancia de residencia. Sin embargo, en Francia, a pesar de la aplicación de la ley, el 2008 un 40% de los niños de padres separados veía muy poco o no veía a sus padres varones, mientras en España la custodia la está obteniendo mayormente la madre, compartiendo con el padre una patria potestad, según refieren los expertos, “prácticamente vacua de contenido” y con muy poca aplicación práctica en el día a día de la crianza del menor.
Respecto a los estudios de cómo podría afectar la custodia compartida a los niños, resulta fundamental analizar el tema del conflicto interparental (el predictor más fuerte de inadaptación infantil). Estudios dan cuenta de que en caso de alto conflicto interparental, la custodia compartida no sería recomendada. Sin embargo, la investigación no es concluyente respecto a si el menor estaría mejor disminuyéndole las visitas del padre no residente o si, por el contrario, un aumento en el contacto con éste (incluida la tuición compartida) podría neutralizar el efecto negativo del conflicto de los padres en los niños.
Se sugiere una amplia evaluación desde una perspectiva “caso a caso”, para tomar una decisión sobre la custodia en beneficio de los menores implicados.
Para el caso de conflicto medio a leve, la custodia compartida podría reducir el nivel de conflicto entre los padres en el tiempo. De todas formas, los estudios demuestran que pasados tres años del divorcio, es previsible una mayor cooperación interparental en beneficio de los hijos.
Respecto del bienestar, el lazo afectivo y el ajuste de los niños después del divorcio, independientemente de la estructura de los arreglos de custodia que se lleven a cabo, lo importante es la existencia de un buen lazo afectivo entre padres e hijos.
De este modo, el actual estado de la investigación es consistente con la idea de que la custodia compartida podría ser beneficiosa para los niños, pero falla en demostrar alguna desventaja clara respecto de la custodia uniparental (materna) con participación activa del padre.
Introducción
Desde un punto de vista psicológico, un bebé ya al final del primer año de vida, está ligado afectivamente con ciertas figuras significativas de su entorno cercano, las llamadas figuras de apego [1]. Estudios realizados sobre la vinculación afectiva en los primeros meses de la infancia, evidencian que los bebés desarrollan este nexo con ambas figuras parentales[2], relaciones que se van a enriquecer y a afianzar en los siguientes años, a partir, precisamente, del proceso interactivo que se tiene con ambos[3].
Este nexo desarrollado con ambos padres se constituye en la base, para el sano desarrollo afectivo del niño[4]. De este modo, los niños “que cuentan con una base de seguridad de ambas figuras parentales, desarrollan y afianzan el suficiente sentimiento de confianza en sí mismos, como para relacionarse con el mundo de manera sana y provechosa: cuanto más seguro sea el vínculo afectivo de un niño con los adultos que lo cuidan y educan, más garantía hay de que se convierta en un adulto psicológicamente adaptado e independiente y de que establezca buenas relaciones con los demás”[5].
El divorcio de los padres puede desequilibrar la provisión de estabilidad afectiva y emocional en que el menor se encuentra, generando efectos negativos tanto en la salud psicológica como en el desarrollo social de los hijos[6], siendo múltiples los estudios que respaldan la existencia de estos efectos que el divorcio y la separación puede tener en niños, niñas y adolescentes[7]. Si bien originalmente la evidencia científica había considerado que el divorcio suponía una experiencia traumática en sí misma y que, por tanto, traía consecuencias negativas propias de éste al desarrollo y evolución de los niños, en la actualidad y a medida que la investigación ha aportado una base metodológica más dura, se evidenciaron factores concretos influyentes en esos efectos negativos, como son el nivel de conflicto entre los padres (en especial los que generan las disputas por custodia de los niños)[8], la pérdida de una relación cercana con ambos padres, la pérdida de redes sociales y el estrés económico, entre otros[9].
A razón de disminuir este impacto negativo en los niños, es que se considera fundamental que el niño o niña pueda mantener una relación cercana con ambos padres, de modo tal de recrear y mantener la estabilidad de la familia intacta. De este modo, con miras a salvaguardar el desarrollo infantil y basándose en el principio fundamental de que el niño tiene el derecho a crecer con ambos padres[10], varios países han desarrollado marcos legales de custodia compartida, con o sin alternancia de residencia, en oposición al modelo de custodia uniparental, la que supondría que al darle en su mayoría la residencia y custodia a la madre, implicaría entonces un alejamiento de la figura paterna en la vida de los niños.
Para desarrollar la discusión en torno a la problemática, a continuación se tratan temas como la aplicación de la norma en otros países y algunos de los efectos que ha tenido. Posteriormente, se analizan los temas centrales de la discusión de la custodia compartida (argumentos a favor y en contra). Finalmente, se analiza información científica sobre cómo afecta el nivel de conflicto interparental en los niños, qué tipo de lazo afectivo establecen con sus padres y madres, cómo es el ajuste de los niños post divorcio, cuáles son los niveles de felicidad y bienestar Infantil y adolescente, el nivel de autoestima y la situación post divorcio de los padres. Factores todos que nos permitirán establecer una comparación entre la custodia compartida (con y sin alternancia de residencia) y la custodia uniparental.
II. Aplicación de la norma de custodia compartida
En la actualidad, varios países han adoptado en su legislación la custodia compartida[11], como manera de repartir la carga de la crianza entre ambos padres e igualar su situación legal respecto del cuidado de los hijos. De este modo, la custodia compartida está siendo aplicada como: 1) regla general, 2) siempre que exista acuerdo de los cónyuges, 3) sin acuerdo de los cónyuges (a petición de uno de los padres o por decisión del juez) mientras se cumpla la regla del interés superior del menor.
Estudios en la materia ya han establecido que la existencia de violencia física, psíquica o sexual sobre el otro cónyuge o los hijos hace inviable la posibilidad de custodia compartida[12]. Situación similar se da en los casos de abuso o negligencia, por parte de uno de los padres, así como también, cuando uno de los padres tiene problemas de salud mental o tiene dificultades de ajuste[13][14].
Por otra parte, se han establecido como criterios para que los jueces se inclinen por la custodia compartida (o no)[15] (en especial cuando hay alternancia de residencia) los siguientes:
- La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;
- Los deseos manifestados por los menores competentes;
- El número de hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas que convivan en el hogar familiar;
- Los acuerdos adoptados por los progenitores;
- La ubicación de sus respectivos domicilios, horarios y actividades de unos y otros;
- El resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven”[16].
Sin embargo, esto no ha hecho cambiar el que sea la madre la que en la mayoría de los casos mantenga la calidad de “padre residente”, ya que la custodia compartida con alternancia de residencia, sigue siendo la excepción aunque se encuentre en progresivo aumento.
1. Holanda
En Holanda, desde 1998 la custodia legal conjunta de los padres después del divorcio, ha sido la regla en este país (90% de los casos), sólo se hace la excepción, en el caso de que a petición de cualquiera de los padres se solicite al tribunal una atribución exclusiva para uno de ellos, con base en el interés del menor. Sin embargo en la mayoría de los casos, los niños viven con un solo padre, generalmente la madre (siendo la frecuencia del contacto con el otro padre un tema fundamental de la política holandesa) mientras el 16% de los hogares tiene custodia compartida con alternancia de residencia (desde 1998 al 2008, el número de estos hogares ha aumentado del 5% al 16%)[17].
2. Francia
De acuerdo con la estadística entre los años 2003-2006 del Ministerio de Justicia francés, en el 98% de los casos la custodia del menor es compartida, sin embargo en el 79% de los divorcios, la residencia de los hijos menores fue otorgada a la madre[18], en 7% al padre (en su mayoría hijos adolescentes), y en un 12% de los casos fue custodia compartida con residencia alternada[19].
Tanto en este estudio como en un estudio posterior del Ministerio de Justicia, donde se evalúa la evolución del divorcio en Francia[20], se da cuenta de que tanto el tipo de custodia como el arreglo de residencia de el o los menores depende principalmente de tres factores: el número de hijos, la edad de los hijos y del tipo de divorcio.
Considerando el número de hijos, se establece mayormente el régimen de residencia compartida en el caso de haber dos hijos y, en menor porcentaje, cuando hay tres hijos y más[21]. Respecto de la edad de los hijos, entre los niños de 7 a 8 años es donde la residencia alternada se da con mayor frecuencia que en el resto de las edades. Por otra parte, el porcentaje de residencia otorgado al padre sube hasta 11% para hijos entre 14 y 18 años y baja sólo 3% para hijos de menos de 2 años (cifras respecto del 7% general). En particular, la madre quedará al cuidado de los niños menores de 2 años en la gran mayoría de los casos (90%)[22]. Finalmente, respecto al tipo de divorcio, cuando éste ha sido de consentimiento mutuo, la custodia compartida con residencia alternada aumenta a un 21,5% y baja para todos los otros divorcios respecto de la cifra general a un 10,7% cuando éste ha sido pedido unilateralmente y a un 4,4% en el caso de divorcio por falta[23][24] .
A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo en Francia por incluir más activamente al padre en la crianza de los hijos, donde se incluye la reforma que permite la custodia compartida (universal) entre los padres (la que rige desde el año 2002), según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE), para el año 2008 el 40% de los niños de padres separados veía a su padre muy rara vez o nunca (18% nunca y 22% varias veces al año)[25].
3. España
En España[26], por regla general la patria potestad[27] se ostenta de forma compartida entre los padres; sin embargo, la guarda y custodia (vivir, cuidar y asistir a los hijos) se puede atribuir a uno de los cónyuges, compartirla entre ambos o atribuirla a una tercera persona[28]
A partir de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 15/2005, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, determinadas audiencias han empezado a dictar sentencias dando preferencia a la custodia compartida; sin embargo, según el análisis del Magistrado José Manuel de Torres Perea, “en la práctica, la mayoría de los tribunales siguen prefiriendo asignar la guarda y custodia a la madre, relegando al padre a una titularidad de una patria potestad prácticamente vacua de contenido y con muy poca aplicación práctica en el día a día de la crianza del menor”[29].
Considerando que según datos del Ministerio de Justicia, para el año 2007, en España el 61,78% de los casos de divorcio se resolvieron en procesos contenciosos, disputando la custodia de los hijos y/o el régimen de visita, las parejas que pueden aplicar a la custodia compartida son muy pocas en número, situación que se manifiesta en las cifras. Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística, para el 2010, el cuidado de los hijos menores fue otorgado a la madre en el 83,2% de las rupturas matrimoniales. En el 5,7% de las disoluciones lo obtuvo el padre, mientras el 10,5% fue compartido y en el 0,6% se otorgó a otros (instituciones u otros familiares). Todas cifras muy similares a las acontecidas el año 2009[30].
Al analizar el caso particular de Cataluña[31], donde a diferencia del marco legal español, los jueces deben acoger con carácter general la fórmula de la custodia compartida, salvo en casos excepcionales, también la cifra de cuidados compartidos es más alta en divorcios amistosos, mientras que se ve reducida cuando se dilucida en uno contencioso[32]. En particular, los jueces dan cuenta de que en caso de divorcios contenciosos donde hay menores de hasta 5 años, la custodia compartida se considera siempre una excepción.
III. Discusión sobre la custodia compartida
A razón de disminuir los efectos del divorcio y la separación en los niños, ya desde los años 1970 ha empezado a aumentar el interés por la opción de la custodia compartida, con o sin alternancia de residencia. Sin embargo, diversos autores e investigadores han encontrado evidencia en sus investigaciones tanto para apoyarla como para oponerse a ella fuertemente.
Los argumentos a favor de la custodia compartida se han centrado en el beneficio para el niño de mantener una relación con ambos padres[33], ya que el poder mantener contacto con ambos mitigaría los efectos potenciales que podría traer la ausencia del padre, además de que el tener acceso a los recursos y los hogares de ambos podría reducir tanto el estrés económico de la custodia única, así como también la posible baja en el nivel económico que tienen los niños de padres separados. Adicionalmente, con el ejercicio de la coparentalidad debiera haber una disminución de la carga de trabajo que implica la crianza para el padre residente, aumenta la colaboración entre los padres y se diluyen las disputa de custodia[34].
Por otra parte, quienes se oponen a la custodia compartida afirman que se afecta la necesidad de estabilidad en la vida del niño y que se le puede generar un daño al exponerlo a los constantes conflictos de los padres[35]. Los niños podrían sufrir con la falta de estabilidad que implican los constantes viajes, sumado al hecho de que hay posibilidad de que los padres sean manipulados por los hijos, al pedir permiso a uno de ellos para hacer algo o negociar las mesadas, por lo que ejercer la custodia compartida en forma exitosa requeriría de una planificación rigurosa y de grandes acuerdos entre los padres. Este último punto sería muy difícil de consolidar si los padres tienen una relación marcada por un alto nivel de conflicto[36].
Por esto existe cierto consenso entre los autores que han trabajado la temática en que para que la custodia compartida sea exitosa y beneficiosa para los niños, debe haber una buena comunicación, alta confianza y bajo nivel de conflicto entre los padres[37]. Incluso autores como Furstenberg, Cherlin[38], Hetherington y Kelly[39], postulan que un nivel alto de conflicto en las parejas sería una contraindicación para la tuición compartida. Sin embargo, existen voces disidentes como Bender[40], quien concluye que la tuición compartida (con alternancia de residencia) es siempre en el interés del niño, incluso en situación de conflicto. Su principal argumento es que en el escenario de coparentalidad, los padres estarán obligados a comunicarse, lo que finalmente los llevará a controlar sus conflictos.
Vale agregar aquí como argumento en contra de su aplicación el que tanto la investigación en la materia como los datos estadísticos (según lo señalan los autores de los documentos antes reseñados), denotan que el acuerdo igualitario respecto a las responsabilidades parentales que implica la custodia compartida, no se cumple a cabalidad en una gran mayoría de casos. Esto debido a que el tipo más habitual de acuerdo de custodia compartida conlleva la designación de uno de los padres como el que primariamente reside con el hijo (la madre en su mayoría) y del otro (el padre) como el que no reside habitualmente con él. Esto supone que uno de los padres, justamente el residente, desempeña durante más tiempo sus funciones con el niño, tiene mayores responsabilidades hacia él, por lo que disfruta más de su presencia, así como también lleva mayormente la carga de la crianza, mientras el padre no residente se encarga principalmente del apoyo económico. Esta situación evidentemente no responde a lo que judicialmente se entiende y lo que socialmente se espera de la custodia compartida[41]. Por lo que la aplicación de una tuición compartida legal que no implique un real compromiso de participación parental es muy difícil de llevar a cabo.
IV. Análisis de los estudios en la materia
A la luz de los argumentos esgrimidos a favor y en contra de la tuición compartida (con o sin residencia alternada), se ha revisado la literatura científica para entregar información que pueda aportar en esta discusión. De este modo, se investigó información sobre el nivel de conflicto interparental, el lazo afectivo de padres e hijos, el ajuste de los niños post divorcio, la felicidad y bienestar infantil y adolescente, la autoestima y la situación post divorcio de los padres, a modo de poder comparar la custodia compartida (con o sin alternancia de hogar) con la custodia uniparental.
1. Conflicto interparental
Debido a que uno de los aspectos más estresantes para el niño lo representa el conflicto interparental al que se ve expuesto y a que éste constituye el único predictor más fuerte de inadaptación infantil[42], es fundamental analizarlo.
Para el caso de custodia compartida (legal y de alternancia de residencia), el metanálisis de Bauserman postula que ésta podría no ser adecuada cuando el nivel de conflicto en la pareja es muy alto, la que se podría dar cuando uno de los padres es abusivo; para tal caso podría ser mejor una custodia uniparental. Similar es el caso de cuando uno de los padres tiene problemas de salud mental o dificultades de ajuste[43][44].
Estudios más recientes apoyan esta tesis[45]. Sin embargo, respecto a cuál sería el régimen de visita en estas circunstancias, estos autores postulan la necesidad de llevar a cabo más estudios para evaluar cómo esto afectaría a los niños. Esto considerando la hipótesis de que la restricción de las visitas podría disminuir el conflicto y, de esa forma, mejorar el ajuste del menor. Por otra parte, también se debería considerar la tesis de que al aumentar las visitas, sin disminuir el nivel de conflicto, su frecuencia anule el efecto negativo que éste conlleva[46].
Sin embargo, la contraindicación de custodia compartida pareciera ser sólo para el caso de conflicto alto, ya que según sugerirían los estudios, en caso de conflicto medio a leve, la custodia compartida podría reducirlo en el tiempo[47]. En este punto, también hay que considerar que según estudios llevados a cabo en España, la hostilidad y, por tanto, el conflicto entre los padres, disminuye significativamente en los tres años posteriores al divorcio[48].
Estos datos se verían reforzados por el estudio de Bonach, quien postula que progenitores que se habían enfrentado por la custodia de sus hijos en el momento de la ruptura, “pero que luego de pasados tres años y ya satisfechos con las medidas económicas y habiendo perdonado al otro, habían bajado el nivel de hostilidad, por lo que era previsible una cooperación interparental en beneficio de sus hijos”[49].
Por otra parte, según estudios españoles, sólo entre un 5% y 12% de las parejas mantiene niveles muy altos de conflicto luego de ese período, usando a los tribunales para mantener sus controversias, entrando en un círculo vicioso que satura a los tribunales, lo que supone una carga económica para los padres y perpetúa la idea del otro como enemigo, dificultando la posibilidad de establecer una comunicación positiva[50].
Por su parte, Spruijt y Duindam, en el estudio llevado a cabo entre los años 2006-2008 con 3.561 niños en Holanda, analizaron cómo afecta el nivel de conflicto entre los padres. Ellos midieron el conflicto post divorcio y luego el conflicto actual de las parejas, determinando que aquellas que optaron por la custodia compartida tenían un nivel post divorcio de conflicto mucho menor que las otras parejas. Sin embargo, el nivel de conflicto actual no variaba significativamente en los distintos tipos de familia; residencia de la madre con poco contacto del padre, residencia materna con contacto frecuente del padre, residencia paterna con poco o regular contacto con la madre (sólo la intacta mantenía un puntaje consistentemente inferior). Este resultado sería acorde con la idea de que el nivel de conflicto va desapareciendo con el tiempo en las parejas con divorcios conflictivos y que, por otra parte, la co-parentalidad no estaría exenta de conflictos[51].
Por esto, se considera que la clave para el éxito del cuidado compartido, en especial en el caso de la residencia alternada, es desarrollar la capacidad de controlar los conflictos y mejorar la capacidad de comunicación entre los padres[52].
En el mismo sentido, King y Head[53], muestran que tal vez el analizar el nivel de conflicto de las parejas podría no ser significativo (sino más bien el manejo que las parejas hacen del conflicto), debido a que al estudiar la relación entre el contacto del padre, el conflicto parental y la satisfacción materna, llegan a la conclusión de que el conflicto era alto con niveles medios de visita paterna y bajaba considerablemente cuando el nivel de visita de los padres era alto (puntuado similar que el nivel de contacto que se produce en el cuidado compartido con alternancia de hogar).
Finalmente, respecto a la autoestima, Poussin, estudiando este factor[54] en 2.017 niños de sexto grado, no llega a resultados concluyentes de cómo afecta el nivel de conflicto en la autoestima de niños y niñas en la custodia compartida y en la custodia uniparental. Cuando hay alto nivel de conflicto, el puntaje de autoestima baja en todos los niños, tanto de familias intactas como en familias separadas, mientras que en ausencia de conflicto, los niños de familias intactas obtienen puntajes más altos que los de familias separadas[55].
2. Lazo afectivo entre padres e hijos
Spruijt y Duindam analizaron la relación madre hijo y padre hijo[56], en cinco tipos de familia (intacta, residencia de la madre con poco contacto del padre, residencia materna con contacto frecuente del padre, residencia paterna con poco o regular contacto con la madre) llegando a la conclusión de que la relación establecida[57] con la madre es más fuerte que la que se logra con el padre (llegando a 39 puntos), salvo cuando el padre es el residente, donde la relación establecida con la madre sólo marca 35 puntos. Mientras, el padre siempre puntúa más bajo que la madre (salvo cuando es el padre residente), siendo de 30 cuando la madre tiene la residencia y hay poco contacto con el padre, de 36 cuando es el padre varón el padre residente, de 37 cuando es la madre quien tiene la residencia y el padre visitas frecuentes, 38 en familia intacta, llegando solo a los 39 puntos en la tuición compartida (con residencia alternada)[58].
3. Ajuste infantil post –divorcio
Basándose en que los resultados de las investigaciones que muestran que los niños de familias con custodia parental única muestran dificultades de ajuste psicosocial en relación a los niños de familias intactas, se ha relevado la importancia de mantener una relación cercana con ambos padres, a modo de mejorar el ajuste infantil post divorcio[59].
De acuerdo a este indicador, Buchanan, en su estudio a 365 adolescentes, define que la adaptación post divorcio de los hogares de residencia paterna es menor que en los hogares con residencia materna o co-parentales (con alternancia de residencia), independiente del sexo de los niños[60].
Situación similar expone el metanálisis llevado a cabo por Bauserman, el que mostraría que los resultados serían favorables para el caso de custodia compartida (legal o con residencia alternada) en relación a la custodia parental única. Sin embargo, Bauserman es cauto al concluir que ninguno de los estudios muestra una relación causal entre mejor ajuste infantil post divorcio y custodia compartida. Aunque podría ser beneficioso en los casos en que los padres, de común acuerdo, quisieran acordar este modelo[61].
La hipótesis a la base de este mejor ajuste está dada por el rol activo que el padre tomaría en la situación de custodia compartida. Reforzando esta idea, el metanálisis llevado a cabo por Amato y Gilbreth muestra que el factor crucial para el mejor ajuste de los niños tanto a nivel conductual como emocional y escolar, está dado tanto por la cercanía del padre con los hijos, así como también por que el padre sea entendido como una figura legítima en el ejercicio de la paternidad[62].
4. Felicidad y bienestar Infantil y adolescente
En relación al bienestar y la felicidad de niños y adolescentes, Naevdal y Thuen, al estudiar el bienestar de 1.686 adolescentes en Noruega en relación a los arreglos en su residencia, concluyen que los adolescentes de las familias intactas son los que puntúan más alto en el campo del bienestar, seguidos por los que viven con sus madres. Adolescentes que viven con sus padres varones son los que puntúan más bajo[63].
En la misma línea, los estudios de Spruijt y Duindam muestran que el bienestar[64] del niño, la madre y el padre son similares para todos en las familias intactas, marcando 82, 80 y 81 respectivamente. Mientras el niño muestra un mayor nivel de bienestar cuando vive con la madre y ve frecuentemente al padre (81), así como también en los casos de co-parentalidad (79), mientras baja considerablemente cuando vive con el padre, 72 (independientemente del contacto que tenga con la madre), incluso más bajo que los 78 que marca cuando es residencia materna con pocas visitas del padre varón. Para las niñas, siempre con un puntaje inferior que los niños, el mayor nivel de bienestar es marcado en la co-parentalidad (76), seguido por residencia materna con poco contacto con el padre (75) y frecuente contacto con el padre (74), bajando a 73 con residencia paterna.
Con lo que concluyen que una relación de calidad entre padres e hijos es lo más importante para un buen ajuste de los niños después del divorcio, independientemente de la estructura de los arreglos de custodia que se lleven a cabo. Así pues, mientras existía un buen lazo afectivo entre padres e hijos, tanto las familias con custodia compartida (con o sin residencia alternada), como las familias con custodia materna pero con contacto regular con el padre, marcaban un buen puntaje en el bienestar y la felicidad de los hijos[65] .
4. Autoestima
Según el estudio hecho a 2.017 niños por Poussin[66], existirían profundas diferencias en la forma en que niños y niñas se ven afectados por el tipo de custodia. Ya que los niños en custodia compartida puntúan el más alto nivel de autoestima[67] en (37,76), bajando a 33,37 en custodia materna y llegando a 29,47 en custodia paterna. Las niñas, por su parte, puntúan su puntaje más alto de autoestima en la custodia materna (33,14), bajando en custodia compartida a 32,14 y llegando a 29,73 en custodia paterna[68]. Si bien hay diferencias entre la custodia compartida y la custodia materna, en el caso de la custodia paterna siempre la autoestima es menor.
5. Situación post divorcio de los padres
Las madres y los padres cumplen distintas funciones en la familia. A pesar de que los estudios sugieren que ambos padres pueden constituirse en figuras de apego e igual de nutricias para los niños y niñas, son las madres las que tienden a desarrollar relaciones más cercanas e íntimas con sus hijos, cumpliendo a su vez con el rol de disciplinarlos. Las madres también suelen estar a cargo en mayor medida del cuidado de los niños y el manejo y organización de la casa que los padres, quienes se relacionan con los hijos de una forma más lúdica y menos orientada a las rutinas del hogar[69].
Estos roles tienden a modificarse luego de un divorcio y ambos padres tienden a adaptarse a la nueva situación familiar, desarrollando nuevas habilidades y formas de relacionarse con sus hijos. Según lo expuesto por Bauserman, los padres pueden llegar a ser tan nutricios como las madres cuando los menores están bajo su custodia y las madres, tomar una posición más lúdica[70].
Independientemente del ajuste al que puedan llegar, estudios muestran que el divorcio afecta el bienestar de la madre y el padre cuando la residencia la conserva el otro padre. Según el estudio de Spruijt y Duindam, las madres de familias intactas puntúan 80 en bienestar, el que baja a 68, independiente del nivel de contacto con sus hijos. Mientras para el padre, quien puntúa 81 en familia intacta, baja a 62 cuando la residencia es materna con poco contacto con sus hijos, mejorando notablemente a 74 cuando tiene contacto frecuente con sus hijos. Ambos padres tienen nivel 77 en el caso de custodia compartida (con residencia alternada)[71].
Estos resultados son concordantes con los encontrados por King en relación a cómo afecta el divorcio a los padres varones. Este autor asegura que los efectos del divorcio suelen ser muy fuertes para los padres, debido a que en la mayoría de los casos es la mujer la que queda con la custodia física de los niños. De esta forma, los resultados muestran que los efectos negativos del divorcio pueden disminuirse, sino eliminarse, tanto cuando los padres tienen custodia compartida o un contacto frecuente con sus hijos luego del divorcio. Sin embargo, es fundamental para disminuir este efecto, el que el padre haya tenido la habilidad de construir y mantener una fuerte relación padre-hijo antes del divorcio, la que se extenderá posteriormente en la situación de divorcio. Sin embargo, según este autor, el número de padres que lo hace es relativamente pequeño[72][73].
V. Discusión
- La experiencia extranjera muestra que el establecimiento de la tuición compartida por sí sola no logra aumentar la participación del padre no residente. Sólo en la tuición compartida con alternancia de residencia lo logra. Sin embargo, al establecer la custodia compartida, cada vez la alternancia de residencia se hace más frecuente.
- La existencia de violencia física, psíquica o sexual sobre el otro cónyuge o los hijos hace inviable la posibilidad de custodia compartida. Situación similar se da en los casos de abuso o negligencia por parte de uno de los padres, así como también cuando uno de los padres es inestable emocionalmente, tiene dificultades de ajuste o problemas de salud mental.
- En caso de alto conflicto interparental, la custodia compartida no sería recomendada. Sin embargo, aún faltaría investigación para saber si la frecuente presencia del padre no residente o la custodia compartida neutralizarían el efecto conflicto en los padres.
- En caso de conflicto interparental alto, únicamente con una amplia evaluación y desde una perspectiva “caso a caso” sería posible tomar una decisión sobre la custodia en beneficio de los menores implicados.
- En caso de conflicto medio a leve, la custodia compartida podría reducir el nivel de conflicto entre los padres en el tiempo. De todas formas, los estudios demuestran que luego de pasados tres años había bajado el nivel de hostilidad, por lo que era previsible una cooperación interparental en beneficio de sus hijos.
- En promedio, la relación afectiva establecida con la madre es más fuerte que la que se logra con el padre. Sin embargo, el padre logra aumentarla notablemente cuando se encuentra en una familia intacta, es la madre quien tiene la residencia y el padre visitas frecuentes o en el caso de la tuición compartida (residencia alternada).
- Respecto al ajuste post divorcio, la evidencia tendería a mostrar un mejor ajuste en niños con custodia compartida o con residencia materna y contacto frecuente con el padre. Siendo el factor crucial para el mejor ajuste de los niños tanto a nivel conductual como emocional y escolar la cercanía del padre con los hijos, así como también que el padre sea entendido como una figura legítima en el ejercicio de la paternidad.
- Respecto al bienestar infantil, la situación de coparentalidad sería beneficiosa tanto para niñas como para niños, así como también la residencia materna con visitas frecuentes del padre. Con lo que se concluye que lo más importante para un buen ajuste de los niños después del divorcio, independientemente de la estructura de los arreglos de custodia que se lleven a cabo, es la existencia de un buen lazo afectivo entre padres e hijos.
- El actual estado de la investigación es consistente con la idea de que la custodia compartida podría ser beneficiosa para los niños, pero falla en demostrar alguna desventaja clara respecto de la custodia uniparental (materna) con participación activa del padre.
- Independientemente del ajuste al que puedan llegar, estudios muestran que el divorcio afecta el bienestar de la madre y el padre cuando la residencia la conserva el otro padre. Mientras las madres bajan su nivel de bienestar, independientemente del nivel de contacto con sus hijos, el nivel de bienestar de los padres mejora notablemente al tener contacto frecuente con sus hijos. Ambos padres suben su nivel de bienestar en el caso de custodia compartida (con alternancia de residencia).”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, agradeció la presentación efectuada por la señora Lampert y ofreció la palabra en relación a la materia recién abordada.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer, señora Andrea Barros, manifestó que, en términos generales, el sistema de custodia compartida funciona de manera adecuada cuando hay acuerdo de los padres. Puntualizó que la propuesta de ese Servicio va encaminada a permitir la aplicación del mencionado régimen de cuidado compartido sólo cuando los padres así lo manifiesten, por las mismas razones señaladas en el estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Agregó que cuando los padres no están de acuerdo, se produce inestabilidad en el menor y, eventualmente, un perjuicio. Indicó que para el caso en que los padres no concuerden con el cuidado compartido, se ha propuesto mantener la regla supletoria que otorga a la madre el cuidado personal.
Manifestó que, en la actualidad, la ley es estricta, estableciendo que puede alterarse el titular del cuidado personal en caso de descuido, maltrato u otra causa justificada. Añadió que, sin embargo, muy pocos jueces alteran la señalada regla supletoria en esta materia.
Sostuvo que la propuesta del Ejecutivo se orienta a resguardar siempre el interés superior del niño, permitiéndole al padre, por aplicación del principio antes mencionado, obtener el cuidado personal de aquél.
Expresó que si se establece el cuidado compartido por acuerdo de los padres, ya sea judicial o extrajudicialmente, debe dejarse establecido el régimen comunicacional que habrá entre los padres respecto al ejercicio del mismo. Se sugiere, por ejemplo, que la residencia sea estable y que el cuidado compartido implique que ambos padres tomen en conjunto las decisiones fundamentales para el cuidado y la crianza del hijo.
Hizo presente que para los casos en que el cuidado compartido no es posible de aplicar por falta de acuerdo entre los padres, se modifican las normas relativas a la relación directa y regular con la finalidad de fortalecer el vínculo entre el padre y el hijo.
Concluyó señalando que, atendido el nivel cultural de la sociedad chilena, la eliminación de la norma supletoria en favor de la madre debe ser gradual, al igual que la aplicación del sistema de cuidado compartido, respecto al cual debería haber una transición, seguida de la correspondiente evaluación.
La Profesora de Derecho Civil, señora Andrea Muñoz, manifestó que no existe un estudio que establezca que el cuidado compartido genere daño. Expresó que le llama la atención la baja adhesión que esta modalidad tiene, según se advierte en el Derecho Comparado, no obstante que ha sido consagrada en varios países. Observó que lo anterior puede tener relación con las distintas formas en que los sistemas lo han incorporado, en lo cual se perciben matices.
Indicó que en el sistema español se consagra la posibilidad de que el cuidado compartido se incorpore como una alternativa más, dejando la posibilidad de que los padres lo acuerden libremente y, excepcionalmente, dando la posibilidad al juez que lo imponga.
Agregó que, en el otro extremo, existe la presunción legal de que el cuidado personal es compartido.
Sostuvo que existen sistemas intermedios, como los que se consagran en la legislación italiana y francesa.
Hizo presente que la custodia compartida no está asociada en forma radical a la residencia y que hay posibilidades de que haya residencia alternada o sucesiva, pero la regla general es que quien no sea el titular del cuidado personal adquiera una mayor participación en la crianza y educación de los hijos.
Manifestó que las indicaciones presentadas a la iniciativa en estudio van a generar un debate muy enriquecedor respecto a cuál es el sistema más adecuado.
Discrepó de la postura del Servicio Nacional de la Mujer en el sentido de mantener la regla de preferencia en favor de la mujer. Consideró que lo anterior no va en beneficio de los hijos e hizo notar que ya no existe dicha situación en el Derecho Comparado.
Concluyó diciendo que considera muy interesante el proyecto en análisis, pues destruye mitos y proporciona la posibilidad de discutir un asunto de gran interés como es la modalidad que será la más conveniente en cuanto al cuidado personal de los hijos.
El Profesor señor Mauricio Tapia señaló que este proyecto trata, en el fondo, de la igualdad de los padres en relación a los deberes y derechos que tienen respecto de sus hijos.
Agregó que le sorprende que esta iniciativa se tramite con el apoyo del Servicio Nacional de la Mujer, pues actualmente la regla que atribuye preferentemente a la madre la custodia de los hijos constituye una discriminación en perjuicio de los hombres, además de que es abiertamente inconstitucional y que prácticamente ya no existe en ninguna otra legislación.
Indicó que el proyecto contiene normas que dicen relación con la igualdad, ya que el Código Civil consagra una desigualdad en favor de la mujer que debe ser corregida.
Preguntó, enseguida, por el objetivo que busca la iniciativa, porque si se considera su denominación, se advierte que aspira a resguardar la integridad del menor; sin embargo, al leer su texto, éste habla de cuidado compartido y luego añade que deberá existir una residencia que asegure la adecuada estabilidad y continuidad del niño, lo que es contrario a lo que se entiende por cuidado compartido. Enfatizó que la noción de residencia continua es una negación del cuidado compartido.
Por otra parte, hizo notar que Chile es el único país que distingue entre patria potestad y cuidado personal. Agregó que, en cambio, en el mundo se consagra el concepto de autoridad parental, que es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres en relación a sus hijos y que agrupa el cuidado personal, la relación directa y regular y la educación, entre otros aspectos.
Expresó que la autoridad parental siempre se atribuye a los padres, independientemente de que vivan juntos o separados y que cuestión distinta es que el cuidado personal se ejerza por uno de dichos padres o por ambos de manera compartida.
Por otra parte, puso de manifiesto que la patria potestad nació en nuestro país como una forma de discriminar a las mujeres, pues a la época de la dictación del Código Civil se prefería no entregar a la mujer la administración de los bienes. Por ello, señaló que le sorprendía que el SERNAM continuara preservando esta situación, la cual, además, contraría ciertos tratados internacionales que rigen en nuestro país.
Sostuvo que, hoy en día, la distinción entre autoridad paterna y patria potestad no tiene ningún sentido y sólo genera problemas en el Derecho actual. Agregó que la noción de patria potestad es, en sí misma, discriminatoria.
Precisó que en materia de cuidado compartido se habla de dos modalidades principales. Una es la residencia preferente, que consiste en atribuir a uno de los padres la residencia con el niño, comprometiendo al otro de manera importante en la educación y mantenimiento de éste y en la aplicación de un régimen de visitas más amplio. La otra modalidad es la residencia alternativa, que consiste en que el menor estará un tiempo con su padre y otro con su madre.
Respecto a la residencia alternativa, señaló que se trata de una institución difícil de aplicar puesto que expone a los menores a un desarraigo importante. Precisó que en Francia, en 10 años de aplicación de esta institución, sólo el 20% de los matrimonios que se separa ha optado por ella.
Observó que este sistema sólo tiene una década de aplicación, de manera que sus resultados todavía no pueden apreciarse, ni menos evaluarse.
Señaló que cabe dar prioridad a la residencia preferente con uno de los padres, pero comprometiendo al otro en la educación del hijo. Sin embargo, enfatizó que lo primero que se debe hacer es eliminar la atribución preferente a la madre. Agregó que si no hay acuerdo entre los padres, los tribunales son los llamados a resolver.
Informó que varias de sus inquietudes han sido recogidas por las indicaciones que los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, han presentado a este proyecto.
Instó, finalmente, a hablar más bien de autoridad parental antes que de responsabilidad parental, pues aquella es una solución que implica tanto los deberes como los derechos que los padres tienen en relación a sus hijos.
La Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Jessica Mualim, connotó el interés que ofrece la exposición que se ha escuchado de parte de la psicóloga asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual, dijo, demuestra que en términos reales y comparativos, un sistema no es necesariamente mejor que otro.
Señaló que si bien hoy en día tenemos un régimen en que la madre tiene la preferencia para obtener el cuidado personal del niño en caso de separación, lo que busca el Servicio Nacional de la Mujer no consiste en aumentar la desigualdad, sino en proteger el interés superior del menor y sus derechos y disminuir la judicialización.
Sostuvo que la postura del señalado Servicio consiste en avanzar de manera gradual en esta importante materia, tal como lo hace el proyecto en estudio.
2) EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA SEÑORA PAULINA VELOSO
En primer lugar, la Abogada y Profesora de Derecho Civil, señora Veloso, agradeció a la Comisión la oportunidad de exponer sus puntos de vista acerca de la iniciativa en estudio.
Luego, junto con destacar la importancia de la misma, expresó, como opinión general, que concordaba con las ideas matrices que la inspiran en cuanto a establecer la regla de la coparentalidad, a contemplar una posibilidad más cierta de alcanzar un cambio de titularidad en el cuidado personal de los hijos y a introducir la figura de la tuición compartida.
Hizo presente que el proyecto en estudio constituye un avance, sin perjuicio de expresar sus preocupaciones en orden a que en la nueva redacción no se produzca un desmejoramiento de la situación actual.
A continuación, pasó a abordar algunos aspectos específicos de la iniciativa.
1) CUIDADO PERSONAL.
Hizo notar que el tema del cuidado personal abarca, al menos, dos aspectos claramente diferenciados, esto es, el contenido del cuidado personal y la titularidad del mismo.
Señaló que el proyecto de ley hace modificaciones en ambos aspectos, a los cuales pasó a referirse.
Respecto al contenido del derecho-deber de cuidado personal, compartió la idea de mencionar un conjunto de derechos y deberes que se refieren al contenido del derecho de cuidado personal. No obstante, le pareció necesario tener cuidado de no restringirlo. Por ello, sugirió que cualquiera enumeración debería quedar bajo la fórmula no taxativa de “tales como” o alguna expresión de igual naturaleza.
Opinó que el texto propuesto por una indicación presentada al inciso segundo del artículo 222 del Código Civil es muy acertado, al igual que la proposición referida al artículo 224. Indicó que no hay otra norma actualmente vigente sobre el contenido del derecho de cuidado personal.
Enseguida, respecto a la titularidad del referido cuidado personal, señaló que la ley actual prescribe tres atribuciones de titularidad posible: la voluntaria, la legal y la judicial.
Estuvo de acuerdo en que la primera regla en el proyecto de ley sea el acuerdo entre los padres y que, dentro de los acuerdos, sea posible la tuición compartida.
Dijo que estos aspectos, sin embargo, no son un gran cambio, ya que la doctrina y también la jurisprudencia entienden que, no obstante la redacción actual, la primera regla en materia de atribución de la tuición es el acuerdo de los padres.
Por otra parte, agregó que en muchas ocasiones se pactan especies de tuición compartida, connotando que, sin embargo, algunos jueces entienden que ella no está permitida, por lo que no aprueban los pactos que así lo establecen. De este modo, consideró que la modificación que permite este tipo de tuición es un avance.
-En relación a la regla supletoria legal de titularidad de la madre, o atribución legal, señaló que parece inconveniente repetir la misma norma actual. Advirtió que si la disposición queda redactada tal como está actualmente, se corre el riesgo de que se interprete negativamente, en un sentido diverso a las ideas matrices de este proyecto.
Ello, añadió, aunque la doctrina unánimemente entiende esta regla no como una preferencia hacia la madre, sino como una norma supletoria legal, establecida sólo para evitar la litigiosidad.
Informó que así también lo entiende la Corte Suprema. Sin embargo, algunos tribunales -erróneamente- lo leen como preferencia y, por consiguiente, incluso en casos tan graves como descuido o maltrato, no están dispuestos a cambiar la titularidad. En consecuencia, si una nueva reforma viene a dejar la norma tal cual lo está actualmente, se podría entender por aquellos mismos tribunales que erróneamente han entendido la norma como preferencia, que se estaría confirmando la preferencia hacia la madre. Ello, afirmó, sería un retroceso.
Expresó que esta interpretación (preferencia y no supletoriedad), a juicio de algunos académicos es claramente inconstitucional.
Compartió la idea de que sería conveniente fijar como regla supletoria legal la tuición compartida, esto es, que en caso de padres separados, los menores queden bajo el cuidado de ambos progenitores, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.
Por lo demás, precisó, en la práctica es así, ya que en todos los casos en que los padres viven separados, para la ley y mientras no se establezca lo contrario, el cuidado personal recae en ambos, rigiendo a este respecto el artículo 224 del Código Civil. Ello, en virtud de que si no existe constancia alguna sobre la separación, no cabe sino entender que viven juntos. Agregó que sin perjuicio de los arreglos voluntarios entre los padres, lo que es más frecuente de lo que se cree es que éstos se distribuyen tareas y responsabilidades, no obstante que los hijos vivan con uno u otro.
Explicó que, dicho de otro modo, en caso de padres separados, si la madre quisiere que se reconozca en cualquier ámbito que sólo ella tiene la titularidad, actualmente debe recurrir a los tribunales solicitando una sentencia declarativa que así lo establezca. Es decir, la norma actual del artículo 225, inciso primero, no opera automáticamente como podría creerse.
En todo caso, si no hubiere acuerdo en el Congreso Nacional en cuanto a esta regla supletoria respecto a tuición compartida como norma supletoria legal, la Profesora señora Veloso sugirió, como fórmula intermedia, la siguiente:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán responsabilidad y todos los deberes y derechos respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio que mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, como regla supletoria, los menores residirán con su madre”.
Advirtió que, de este modo, se evitaría que en caso de disputa entre los padres, mientras el cuidado personal no se resuelva judicialmente, pudiere darse una situación de inestabilidad respecto de la residencia de los niños, que es el temor que se ha manifestado en algunas de las opiniones escuchadas.
Enseguida, se refirió a la atribución judicial.
Dijo que el criterio definitorio de la misma debe ser el “interés del menor”, terminología que es la más adecuada, pues se aviene con los artículos 3, 9 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En segundo lugar, expresó que en la idea de posibilitar un cambio de titularidad hacia el otro padre, es positivo que se diga que tal cambio sea “conveniente al interés del menor” y no “indispensable”, como establece la actual norma del artículo 225 del Código Civil. Agregó que esta es una regla menos fuerte, aunque la Corte Suprema la ha entendido más bien en el sentido débil.
Le pareció, además, que debe haber una señal muy clara en relación a los casos de maltrato y descuido, siguiendo la ya mencionada Convención sobre los Derechos del Niño. En tales casos, la norma no debería decir “podrá”, sino “deberá”, no obstante que la Corte Suprema así lo ha entendido, al menos en los casos de descuido y otras situaciones calificadas.
Lo anterior está en armonía con el artículo 234 del Código Civil y la citada Convención sobre Derechos del Niño. Recordó, a este respecto, la larga discusión habida a propósito de la reforma del artículo 234 el año 2008, a instancias del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Por último, sostuvo que la idea de señalar una serie de criterios para otorgar contenido al interés del menor es muy positiva. Sólo que le pareció mejor establecer dichos criterios en un nuevo artículo 225 bis y no en la Ley de Menores. Sugirió, en este punto, tener presente la ley inglesa y al autor español Rivero Hernández. Agregó que la respectiva numeración no debe ser taxativa e incluir criterios que deben ser considerados.
A continuación, se refirió al sistema de tuición compartida.
Opinó que éste debe constituir la norma o regla supletoria general, tal como lo dice el artículo 224 del Código Civil, de manera que finalmente sea la que se aplique mientras no se diga otra cosa.
En caso de disputa, no vio inconveniente en establecer que el juez pueda atribuirla si un padre la pide, siempre estableciendo que el criterio definitorio será el interés del menor.
Hizo notar que la experiencia en este ámbito es positiva, incluso en casos de padres mal avenidos.
El tema, dijo, es entender que el cuidado personal abarca más que la mera residencia y que tiene que ver con decisiones sobre educación, salud, viajes y otras materias.
2) OÍR AL MENOR Y TENER EN CUENTA SU OPINIÓN.
Luego, la Profesora señora Veloso destacó un segundo punto de importancia en la materia en estudio, relativo al deber de oír al menor y tener en cuenta su opinión.
En este aspecto, opinó que sería muy grave fijar una edad para considerar la opinión del menor. Indicó que el proyecto se refiere a la edad de 14 años, lo que representa un gran retroceso y no se aviene con la realidad ni con la citada Convención sobre Derechos del Niño.
Afirmó que no debe existir una edad mínima para estos efectos. Al contrario, prefirió establecer que éste siempre será un trámite esencial (causal de casación) y obligar a los tribunales a pronunciarse sobre la señalada opinión del menor. Es decir, ocuparse de dar plena aplicación al actual artículo 242 del Código Civil, que contiene un aspecto procedimental (oír al menor) y uno sustantivo (tener debidamente en cuenta sus opiniones).
Observó que los menores son personas dignas de consideración y respeto y que sus opiniones, así como sus sentimientos, deben ser considerados debidamente en una sentencia que los pueda afectar en sus derechos. Explicó que la necesidad de oír al menor y tener en cuenta sus opiniones es una manifestación muy importante del concepto del “interés del menor” y que no tendría ningún sentido si se hace obligatoria sólo a partir de los 14 años de este último. Observó que en las edades donde ello es más importante es cuando el niño o niña es menor, ya que a los 14 años es probable que tomen sus propias decisiones y que los padres no soliciten nada al tribunal.
Añadió que la Corte Suprema muchas veces ha considerado la opinión del menor como causa calificada.
3) SOBRE EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN.
En tercer lugar, se refirió al régimen de comunicación.
Sobre el particular, señaló que la norma actual del artículo 229 del Código Civil es bastante razonable. No obstante, le formuló algunas observaciones.
Explicó que sólo agregaría la posibilidad de sanción en caso de que el padre custodio obstaculice o impida la relación de los menores con su otro progenitor, por diversas vías. Primero, la multa, y luego, fijar como criterio para entregar el cuidado personal al otro padre, las acciones de los progenitores tendientes a dificultar o impedir la vinculación de los hijos con el otro. Destacó que es importante fijar el criterio sobre la base de acciones y no de intenciones.
Apoyó la conveniencia de que las señales en esta materia vengan desde el legislador, a efectos de que los tribunales las entiendan más ampliamente. A este respecto, sugirió distinguir entre residencia y derechos respecto a educación, salud, religión y otros de esa envergadura y también entre ámbitos de información y de decisión conjunta. Enfatizó que el derecho de información no debería perderse ni suspenderse nunca, al igual que el derecho de decisión conjunta en ciertas materias. Todo ello sin perjuicio de que la residencia, en principio, quede radicada en la casa de uno solo de los progenitores.
Finalmente, instó a tener presentes en este aspecto circunstancias tales como las tecnologías actuales de comunicación y el hecho de que la residencia de los padres puede encontrarse en lugares y países distintos. Por lo anterior, sugirió que las palabras que se utilicen para regular este punto no sean restrictivas.
4) CUIDADO PERSONAL EN CASO DE AUSENCIA DE AMBOS PADRES.
En último término, abordó el cuidado personal en caso de ausencia de ambos padres.
Expresó que las normas actuales sólo se refieren a aspectos patrimoniales, de manera que ésta sería la oportunidad para agregar un precepto sobre cuidado personal en el caso que ambos padres hayan muerto, ampliando el artículo 226 del Código Civil, que sólo contempla la hipótesis de inhabilidad de los progenitores.
- - -
DISCUSIÓN EN PARTICULAR
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, dio inicio a la discusión en particular del proyecto.
A continuación, se efectúa una relación de las normas que integran el proyecto y que fueran aprobadas en general por el Senado, de las indicaciones presentadas a su respecto y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión.
° ° °
En primer término, se formuló una indicación al artículo 222 del Código Civil, disposición que no fue objeto de modificaciones en el primer trámite constitucional.
Este precepto dispone lo siguiente:
“Art. 222. Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.
La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades.”.
A su respecto, se presentó la indicación número 1, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, para consultar el siguiente numeral, nuevo, al proyecto:
“….- Modifícase el artículo 222, de la siguiente manera:
a) Suprímese el inciso primero.
b) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración “Es deber de ambos padres cuidar y proteger a su hijo o hija, mantener una relación parental sana y cercana, y velar por la protección de sus derechos, en especial, por su integridad física y psíquica.”.
c) Agréganse, como incisos segundo, tercero y cuarto, los siguientes:
“La responsabilidad parental es el conjunto de derechos y deberes existentes entre padres e hijos, comprendiendo:
1º El cuidado personal;
2º La relación directa y regular en caso de no ejercerse por uno de los padres el cuidado personal;
3º La educación y establecimiento;
4º Los alimentos;
5º La orientación;
6º La representación legal;
7º La autorización de salida del país.
8° En general, la adopción de las decisiones de importancia relativas al hijo o hija, entendiéndose por tales aquéllas que inciden, de forma significativa, en su vida futura.
Ambos padres ejercerán la responsabilidad parental de su hijo o hija no emancipado conforme a los principios de igualdad parental y corresponsabilidad, procurando, asimismo, conciliar la vida familiar y laboral. En el ejercicio de dicha responsabilidad, velarán por el interés superior de su hijo o hija, su derecho a ser oído, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y demás parientes cercanos, y a desarrollarse en compañía de sus hermanos y hermanas.
Si el hijo o hija ha sido reconocido por uno de sus padres, corresponderá a éste el ejercicio de la responsabilidad parental. Si el hijo o hija no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez y ejercerá las funciones que las leyes le encomienden, conforme a lo establecido en el inciso primero de este artículo.”.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que el precepto del Código Civil que fue objeto de esta indicación no tuvo modificaciones en el texto aprobado en general, por lo que si ésta se admite a tramitación y se acoge, se estaría agregando al proyecto una materia que puede considerarse nueva, como es la responsabilidad parental, la que sería ajena a las ideas matrices del proyecto.
Ofreció la palabra a los asistentes sobre este particular.
La Honorable Senadora señora Alvear, coautora de la indicación en estudio, recordó que el eje de la iniciativa está constituido por dos principios, en primer lugar, el de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos, como criterio rector, y en segundo lugar, el interés superior del niño.
Indicó que siempre ha respetado el Código Civil, haciendo notar que, por la razón antes mencionada, tanto ésta como las demás indicaciones que presentó fueron elaboradas junto a destacados profesores de Derecho Civil y de Derecho de Familia. Instó a los académicos presentes a dar su opinión en relación a la admisibilidad de la indicación.
La Profesora señora Andrea Muñoz sostuvo que la indicación es de gran trascendencia pues busca reunir en el artículo antes mencionado, en una sola figura, el aspecto personal y el aspecto patrimonial propios de la relación de los padres con sus hijos.
Precisó que cuando se discutió la Ley de Filiación, una de las propuestas era justamente unificar, bajo el concepto de patria potestad, todo aquello que dice relación con lo que se denomina autoridad paterna.
Señaló que es deseable acentuar el principio de corresponsabilidad parental y distribución equitativa entre los padres de aquellas cuestiones que dicen relación con la crianza y la educación de los hijos. Enfatizó que no hay novedad en las ideas que se mencionan en la referida indicación, agregando que, incluso, algunas de ellas ya forman parte de otros cuerpos legales, como es el caso de la salida de los menores al extranjero.
Opinó que es una buena oportunidad para incorporar estos conceptos a nuestro Código Civil, ya que de este modo se introducirán a dicho cuerpo legal materias que actualmente se recogen separadamente en otras leyes.
El Profesor señor Mauricio Tapia manifestó que no cabe hablar del cuidado personal de los hijos sin mencionar la autoridad parental.
Agregó que el cuidado personal es uno de los aspectos de la autoridad parental y que es importante regularlo de una manera sistemática a través de la noción de la responsabilidad parental. Ello, dijo, asegurará de mejor forma el interés superior del hijo y logrará restituir una situación de igualdad al interior del matrimonio.
Precisó que con independencia de donde resida el hijo, el resto de los derechos y deberes siempre gravará a los padres.
La Profesora de Derecho Civil, señora Fabiola Lathrop, señaló que la propuesta contenida en la indicación en estudio tiene como idea matriz la de ajustar nuestra legislación interna a la normativa internacional vigente en esta materia, en la cual el niño es visto como una integralidad.
Precisó que el concepto de familia de don Andrés Bello puede resultar anacrónico hoy en día, pues en la vida cotidiana del menor se desarrollan en forma conjunta los aspectos personales y patrimoniales, no siendo conveniente que éstos permanezcan separados.
Sostuvo que la enumeración que la indicación formula en cuanto al contenido de la responsabilidad parental no es más que lo que ya existe. Enfatizó que ella solamente toma elementos que ya rigen en nuestro medio y consagra principios que ya se conocen.
Recalcó que el Derecho de Familia es un Derecho de principios, razón por la cual éstos se enuncian. Explicó que se tiende a concretar algunos de dichos principios a través de directrices y de normativa orientadora hacia el juez, con el objetivo de evitar arbitrariedades.
Manifestó que lo que se intenta mediante la indicación en análisis es hacerse cargo del hecho que la familia ha cambiado y que el paradigma bajo el cual don Andrés Bello legisló ya no es el que corresponde a la realidad actual. Hoy en día, añadió, tanto los padres como las madres asumen sus funciones al interior de la familia de una manera más asociativa. Ésta, dijo, es una oportunidad para afrontar el tema justamente en esa perspectiva.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que lo expuesto lleva a reconsiderar de algún modo la idea matriz del proyecto en estudio, la que en un principio se entendió como el propósito de cautelar el cuidado de los niños en caso de separación de sus padres.
El Honorable Senador señor Espina opinó que el objetivo del proyecto es establecer normas para proteger la integridad de los menores en caso que sus padres vivan separados. Aun así, indicó, cabe dilucidar si la Comisión se circunscribirá a esa materia o si estará en condiciones de extender su debate a otros tópicos distintos, efectuando una revisión más amplia del estatuto de los hijos. Si se optara por este último camino, añadió, habría que abordar temas de gran profundidad, lo que requeriría de un debate de iguales características.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, demostró perplejidad ante la amplitud que muestran algunas de las indicaciones presentadas, las cuales consideró que exceden con mucho la convocatoria a la idea central del proyecto, que consiste en proteger la integridad del menor cuando los padres viven separados.
Indicó que aun cuando podría abordarse la propuesta presentada por la Honorable Senadora señora Alvear y el Honorable Senador Walker, don Patricio, lo que motiva este debate es un asunto mucho más limitado. Por tanto, sugirió a la Comisión acotar su estudio al propósito inicial del proyecto.
La Profesora de Derecho Civil, señora María Sara Rodríguez, se sorprendió por la amplitud de las indicaciones formuladas al proyecto. Manifestó que la idea matriz del mismo es mejorar determinadas situaciones en el caso de la separación de los padres, particularmente los defectos que actualmente ofrecen tanto el artículo 225 del Código Civil como otros preceptos relativos al régimen de relación directa y regular con los hijos.
Añadió que el proyecto también busca adecuar el artículo 225 de dicho cuerpo normativo a una nueva realidad que es la de la tuición compartida y a las normas de la patria potestad.
Mencionó que la indicación presentada al artículo 222 exigiría una reforma global a los títulos IX y X del Libro Primero del Código Civil, los cuales fueron reformados al dictarse la ley N° 19.585. El hecho de debatir la referida indicación, señaló, implicaría volver a revisarlos.
La Profesora señora Fabiola Lathrop insistió en que lo que se propone es englobar en una sola denominación ciertas funciones que ya existen y constituir, de este modo, una estructura orgánica sobre la base del mandato legal contenido en el artículo 36 de la Ley de Matrimonio Civil. Enfatizó que en ningún caso se están introduciendo figuras nuevas.
Agregó que, efectivamente, con la indicación se protege la integridad del menor en caso que los padres vivan separados ya que lo que se pretende con ella es determinar de manera más ordenada todas aquellas cuestiones que cobran mayor relevancia cuando los padres se encuentren en dicha situación. En consecuencia, afirmó que la indicación no se aleja de la idea matriz del proyecto.
El Profesor señor Tapia hizo presente que el artículo 222 del Código Civil también contempla deberes morales, como la obediencia o el respeto de los hijos hacia los padres, que no se modifican por la indicación en discusión, sino que simplemente se reestructuran dentro del mismo Código. Agregó que el resto de las cuestiones tratadas por la indicación vienen en el texto aprobado en general por el Senado.
Indicó, por otra parte, que el artículo 225 aprobado en general habla de corresponsabilidad, término que no se define ni se estructura, sino que sólo se menciona. De todo ello, dijo, se encarga la indicación formulada al artículo 222.
Sostuvo que en el proyecto aprobado en general por el Senado también se habla de la relación directa y regular y de la patria potestad, agregando que a través de la indicación en estudio se pretende dotar a estos conceptos de una estructura más adecuada, para mejor comprensión de la ciudadanía y una mayor protección de los hijos, en cumplimiento de los compromisos internacionales que rigen en nuestro medio.
La Ministra Directora del SERNAM, señora Carolina Schmidt, sostuvo que el Poder Ejecutivo ha impulsado con fuerza el proyecto en discusión, pues envuelve uno de los problemas más graves y masivos que se han advertido en el campo de los menores, junto con el del incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias.
Explicó que, por lo anterior, se ha querido llegar a un acuerdo que permita modificar la situación en que actualmente quedan los hijos cuando sus padres se separan. Siendo ésa la inquietud central que guía esta iniciativa, opinó que extenderla a los demás aspectos que se han reseñado implicaría efectuar una enmienda de mayores proporciones, que entramparía el despacho del proyecto. El estudio de aquellos aspectos, añadió, tendría que ser objeto de un estudio separado por parte de una mesa de trabajo que podría convocarse para estos efectos.
La Profesora señora Lathrop informó que durante el primer trámite constitucional, la Casa de Estudios que representa ofreció su colaboración para estos efectos.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Andrea Barros, señaló que la indicación presentada crea un nuevo concepto de responsabilidad parental, de manera que no representa solamente una reestructuración de elementos, sino que supone un cambio medular en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres en relación a los hijos. Ello, dijo, supondría la realización de un estudio mayor.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que aun cuando mantenía algunas dudas respecto a la admisibilidad de la indicación, revisadas las Mociones que dieron lugar al texto que actualmente se estudia, se advertía que una de ellas contemplaba modificaciones justamente al artículo 222 del Código Civil, que no se circunscribían exclusivamente al tema del cuidado personal, aunque este objetivo era el que más se desarrollaba. Atendido lo anterior, dijo, la inadmisibilidad de la indicación se debilita.
Del mismo modo, hizo presente las distintas materias abordadas por la otra Moción que dio origen al proyecto, así como aquellas consideradas por las iniciativas que la Comisión también tuvo en cuenta durante la discusión en general en el Senado, concluyendo que ellas son bastante amplias.
Agregó que, aun así, no puede perderse de vista que la indicación en estudio introduce temas que se alejan del foco central del proyecto, referido al cuidado de los hijos de padres separados, los cuales podrían considerarse en una iniciativa diferente, de carácter más general.
El Honorable Senador señor Espina expresó que sin pretender evadir el debate de los temas propuestos en la indicación en estudio, éstos ameritarían un estudio específico más profundo, en que se cuente con la asesoría de una mesa de estudio especializada, pues constituyen materias de fondo.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, sostuvo que el alcance de la indicación en análisis excede el propósito de regular mejor el cuidado personal en caso de separación de los padres y sugirió a la Comisión concentrarse en el artículo 225 del Código Civil.
Expresó que aun cuando el mencionado Código puede ser mejorado, lo que ya ha ocurrido a través de la historia, ello supone un trabajo especial de preparación. En cuanto al proyecto de ley en estudio, exhortó a la Comisión a concentrarse en la situación del menor cuyos padres están separados, expresando que varias de las indicaciones propuestas son de una amplitud que va más allá de la iniciativa propuesta.
Refiriéndose a las obligaciones de obediencia y respeto del hijo hacia sus padres, la Profesora señora Muñoz precisó que no hay nada diferente a su respecto en la indicación presentada, pues solamente se plantea un cambio de ubicación para estos deberes, sin ninguna otra connotación.
En cuanto al tema de la imagen deformada del padre, aspecto relacionado con el síndrome de alienación parental a que se ha aludido durante el estudio de esta iniciativa como una de las situaciones en que el juez podría restringir la relación directa y regular o el cuidado personal del hijo, aclaró que éste no proviene de las indicaciones presentadas, sino que de las Mociones originales que fueron refundidas.
La Profesora señora Rodríguez sostuvo que no hay ningún tratado internacional que obligue al Estado de Chile a modificar su legislación interna en materia de cuidado personal de los hijos.
Añadió que de las Mociones que dieron origen al proyecto en estudio surgió el síndrome de alienación parental, que es un tema discutible, ya que aun cuando es enarbolado como bandera por distintas agrupaciones de padres, no ha sido aceptado como trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Asociación Americana de Psiquiatría o por la Asociación Americana de Psicología.
La Honorable Senadora señora Alvear destacó el gran interés que ofrece el proyecto en estudio, señalando, además, que su búsqueda personal por fortalecer la familia y el interés superior del niño es permanente y conocida, de manera que tras las indicaciones presentadas no hay ningún otro propósito o ideología. A mayor abundamiento, expresó que ambos padres deben estar presentes permanentemente en la vida del niño, concepto que debe ser motivado y apoyado y que debe tenerse en cuenta al momento de legislar.
Estos son, dijo, los principios que orientan la indicación en estudio, que se enmarcan perfectamente dentro de las ideas matrices del proyecto.
La Psicóloga señora Anneliese Dörr expresó su coincidencia con lo señalado por la Honorable Senadora señora Alvear y puntualizó que el daño que le produce a un niño el estar sin uno de sus padres es más significativo que cualquier otro.
En relación al respeto que deben los hijos a sus progenitores, informó que la psicología del desarrollo permite develar su sentido y explicarlo a la luz de los tiempos actuales. Sobre el particular, indicó que el niño no está en condiciones de saber lo que le conviene, en tanto que el adulto sí. Agregó que puede darse la excepción de que un padre no tenga dicho conocimiento; sin embargo, por regla general es el progenitor quien guía al hijo. Aseveró que para que esa labor de guía resulte, se necesita respeto, lo que sirve de sustento a la regla en análisis. Enfatizó que el padre no puede sostener una relación simétrica con el niño, pues en ese caso su rol de guía no funcionará.
En cuanto al síndrome de alienación parental, informó que fue descrito hace relativamente poco tiempo, aun cuando existía desde antes. Señaló que, de producirse, se desencadena con posterioridad a la separación. En estos casos, quienes resultan dañados son los niños, ya que quedan sin la posibilidad de tener contacto con su padre, lo que se agrava a causa de la extensión que normalmente tienen los juicios.
Expresó que para el desarrollo del niño lo recomendable es la custodia compartida, a menos que exista en uno de los padres algún factor que dañe el desarrollo del menor.
Consideró que, en todo caso, el tema central en este debate consiste en dilucidar si la custodia del niño debe o no pasar obligatoriamente a la madre. Señaló que tal sistema puede prestarse para manipulaciones o manejos de parte de ésta pues esa situación normalmente se produce en un ambiente de hostilidad. En estos casos, agregó, es un hecho que los más perjudicados son los niños.
Indicó que existen muchos otros tipos de abusos además del síndrome ya mencionado y que una forma de controlarlos es la tuición compartida.
Concluyó diciendo que, en todo caso, los ex cónyuges deben continuar siendo socios parentales.
La Profesora señora Lathrop consideró necesarias algunas aclaraciones.
Sostuvo que cabe hacer una distinción entre el Derecho comparado y el Derecho Internacional desde el punto de vista de su obligatoriedad. En relación al primero, señaló que es facultativo observar la legislación comparada para analizar cómo ha funcionado alguna figura o sistema, como es, por ejemplo, en este caso, el cuidado compartido de los hijos.
En cuanto al Derecho Internacional, expresó que mal podría un tratado internacional señalarle a un Estado específico que debe hacer adecuaciones a su legislación interna, porque esos instrumentos son suscritos por la comunidad internacional en su conjunto. Aclaró que cuando el Estado chileno firma un tratado internacional en materia de derechos humanos, por la vía del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, lo que hace es ceder parte de su soberanía y obligarse a adecuar su legislación interna a aquel tratado.
Agregó que en la materia que se está discutiendo, el Estado de Chile está obligado a adecuar su normativa a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Hizo notar que el principio cardinal que guía la Convención de los Derechos del Niño es el de la igualdad. En consecuencia, si se sigue manteniendo la norma de atribución preferente a la madre, se estará vulnerando dicho principio. Asimismo, si no se incorporan figuras inclusivas de los roles parentales, en mérito del artículo 18 de la Convención antes mencionada que consagra la corresponsabilidad, el Estado de Chile estaría incumpliendo su compromiso internacional.
El Profesor señor Tapia aseveró que el respeto y la obediencia son fundamentales y que los niños se los deben a sus padres, porque éstos, a su vez, tienen la obligación de educarlos y criarlos, además del deber de responder frente a terceros por sus actos. Observó que todos estos derechos y deberes están interrelacionados, por lo cual, si se desea mejorar la protección del interés superior del niño, es menester reordenar todas las instituciones antes señaladas. Añadió que si no se incorpora el concepto de la corresponsabilidad en la normativa en análisis, se producirá un vacío. Afirmó que no hay carga ideológica alguna involucrada en las indicaciones en estudio, salvo el que la protección del hijo debe estar sobre el interés de los padres. Frente a ello, dijo, no se puede asumir una actitud neutra.
Insistió en la necesidad de reordenar y sistematizar estos criterios e ideas, que –destacó- ya están en el Código Civil. Reiteró que el artículo 225 ya contempla la corresponsabilidad de los padres, lo que hace necesario definirla en el artículo 222.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, advirtió que la decisión que se tome respecto a la indicación que se discute afectará también a la indicación número 2, por cuanto ambas son complementarias. Hizo presente que esta última versa sobre el artículo 223 del Código Civil, precepto que tampoco fue modificado en el primer trámite constitucional.
El Honorable Senador señor Espina señaló que no objeta la idea de modificar el Código Civil respecto a los temas contemplados en su artículo 222. Manifestó que la Comisión tiene dos caminos, el primero de ellos es limitar el proyecto a las ideas matrices planteadas originalmente, vinculadas a los hijos de padres separados, y el segundo consiste en abrir el proyecto a otras materias.
Sostuvo que era partidario de limitar la discusión y no incorporar a ella las indicaciones de la Honorable Senadora señora Alvear y del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, de manera de propiciar la instalación de una mesa técnica entre el Gobierno y profesores expertos en la materia, que informe acuciosamente sobre los demás aspectos que se han enunciado a raíz de las señaladas indicaciones.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo notar que la indicación en estudio introduce al Código Civil el concepto de responsabilidad parental. Hizo presente que no era partidario de incorporarlo, pues ello sacaría a la Comisión de su debate. Opinó que la materia tratada por estas indicaciones debiera ser objeto de una revisión más sistemática, ya que la responsabilidad parental incorpora aspectos nuevos al debate. Señaló que, según su parecer, lo esencial del proyecto es mejorar el sistema de cuidado compartido.
Acto seguido, habiéndose completado el debate, la Comisión se pronunció sobre las indicaciones números 1 y 2.
Puestas en votación las ya referidas indicaciones números 1 y 2, fueron rechazadas por tres votos en contra y uno a favor. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Larraín, don Carlos, y Larraín, don Hernán, y lo hizo a favor la Honorable Senadora señora Alvear.
Los Honorables Senadores señores Espina y Larraín, don Hernán, fundamentaron su voto en las consideraciones antes reseñadas.
° ° °
La siguiente indicación se formuló al artículo 223 del Código Civil, que, al igual que el caso anterior, tampoco fue objeto de modificaciones en el primer trámite constitucional.
Esta disposición prescribe lo que sigue:
“Art. 223. Aunque la emancipación confiera al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios.
Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes.”.
Los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, presentaron la indicación número 2, para consultar en el proyecto un número nuevo, del siguiente tenor:
“….- Efectúanse las siguientes enmiendas en el artículo 223:
a) Incorpórase, como inciso primero, el que sigue:
“Artículo 223.- Los hijos e hijas deben obediencia a sus padres mientras permanezcan bajo su responsabilidad parental.”.
b) Intercálase en el inciso primero, que pasa a ser segundo, después de la frase “queda siempre obligado a”, la locución “respetar y”.”.
Como se señalara precedentemente, por las razones señaladas a propósito de la indicación número 1 y con igual votación, esta indicación número 2 también fue desechada.
° ° °
A continuación, se presentaron las indicaciones números 5, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 6 del Honorable Senador señor Uriarte, para incorporar al Código Civil el siguiente artículo 223 bis:
“Artículo 223 bis.- El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes.”.”.
Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
° ° °
Enseguida, se presentaron dos indicaciones al artículo 224 del Código Civil, precepto que no fue objeto de modificaciones en el primer trámite constitucional.
Esta disposición establece lo siguiente:
“Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.
El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, reconocido por uno de los padres, corresponde al padre o madre que lo haya reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez.”.
Los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, presentaron la indicación número 3, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 224.- El derecho y deber de cuidado personal consiste en proporcionar atenciones personales cotidianas al hijo o hija.”.
A su vez, la indicación número 4, del Honorable Senador señor Navarro, agrega los siguientes incisos primero a cuarto al artículo 224, pasando los actuales incisos primero y segundo a ser quinto y sexto:
"Artículo 224.- Es un derecho y un deber de ambos padres, sea que vivan juntos o separados, el cuidado y protección a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos y procurar su orientación y beneficio en los aspectos de la vida que ellos lo necesiten. Los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos.
El derecho y deber antes mencionado comprende, al menos, los establecidos en los artículos 229 y 234 y el ejercicio de la patria potestad.
Constituirá un deber permanente de ambos padres el respeto y promoción en su actuar del interés superior de los hijos de conformidad a lo señalado por el artículo 222.
En todo caso, los padres deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar.”.
Puesta en discusión la indicación número 3, la Honorable Senadora señora Alvear, coautora de la misma, señaló que ella tiene por objetivo definir, en el artículo 224 del Código Civil, qué se entiende por cuidado personal. Explicó que esta indicación se complementa con la número 8, relativa al artículo 225 del mismo Código, que señala a quién corresponderá asumir dicho cuidado personal y regula el régimen de cuidado compartido.
La asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, manifestó que las indicaciones números 3 y 4 dicen relación con la indicación número 1, referida al artículo 222 del Código Civil, conformando con ella un todo armónico. Recordó que la señalada indicación número 1 fue rechazada, de tal manera que aprobar la número 3, podría dejar inconclusas las ideas en estudio.
La Profesora señora Muñoz manifestó que la nueva distribución que se plantea para el contenido de los artículos 224 y 225 del Código Civil es positiva y que resulta adecuado definir lo que se entiende por cuidado personal en la primera de dichas normas.
Señaló que la definición de la institución antes mencionada permitirá comprender de una mejor manera el régimen de cuidado compartido, regulado en el precepto siguiente, lo que evitará confusiones. Explicó que en el derecho comparado hay dos fórmulas de cuidado compartido: el que se basa en la residencia alternada o sucesiva y aquél en que hay un residente principal y se comparten los cuidados personales del hijo.
Respecto a la indicación del Honorable Senador señor Navarro, la consideró atractiva y sostuvo que ella recoge el espíritu del artículo 222 del Código Civil, en el sentido de que es un deber y un derecho de ambos padres, vivan juntos o separados, el cuidado y protección de sus hijos. Además, refleja la idea de que los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que digan relación con el cuidado, crianza y educación de los hijos.
Indicó que en el proyecto presentado por los Honorables Senadores señores Coloma y Novoa, mencionado durante la discusión en general, si bien se mantiene el cuidado personal supletorio en la madre, se establece como norma deseable el que ambos padres tengan intervención en las decisiones importantes referidas a los hijos.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, se sintió representado por lo expuesto por la Profesora señora Muñoz. Manifestó que la indicación rechazada anteriormente no es tan dependiente de las indicaciones actualmente en estudio, por cuanto estas últimas están más ligadas al artículo 225 de nuestro Código Civil. Sugirió, en consecuencia, discutir en conjunto las indicaciones formuladas tanto al artículo 224 como al 225.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que desde el punto de vista metodológico, la propuesta del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, era acertada.
La Magistrada señora Negroni señaló que el tema en análisis es de gran importancia para los tribunales de primera instancia. Puntualizó que para los jueces, específicamente los de Familia, son muy importantes las definiciones. Manifestó que hoy en día existe una gran confusión respecto a la responsabilidad parental y el cuidado personal, por lo cual la determinación de estos conceptos puede contribuir a aclarar la forma como se debe aplicar el Derecho.
Sostuvo que en primera instancia se requieren criterios muy nítidos, razón por la que sería un avance definir el cuidado personal en el artículo 224, en consonancia con el artículo 225, que regulará, a continuación, el cuidado compartido.
Expresó que hay jueces que interpretan la normativa vigente en el sentido de preferir a la madre para confiarle el cuidado personal de los hijos, porque es muy difícil inhabilitarla. Criticó, por otra parte, que en ese caso se hable de inhabilidad, recalcando que el criterio prioritario en esta materia debe ser el interés superior del niño.
La Profesora señora Salinas consideró preocupante la idea de sustituir por completo el artículo 224, ya que quedarían fuera de dicha norma elementos importantes relacionados con la crianza y la educación de los hijos. Consideró insatisfactoria una definición como la que sugiere la indicación número 3, la que catalogó como muy escueta y general.
Respecto de la indicación del Honorable Senador señor Navarro, señaló que el inciso segundo propuesto mezclaría el ejercicio de la patria potestad con el concepto de cuidado personal, lo que también le pareció preocupante.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, preguntó qué agregaría la expresión “atenciones personales cotidianas” utilizada en la indicación número 3 y qué consecuencias indirectas podría suponer la exigencia de la cotidianeidad que se plantea en la misma.
La Profesora señora Veloso concordó con la idea de introducir en la norma en estudio elementos que definan el cuidado personal de los hijos, siempre que la enunciación de los mismos no sea taxativa.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, instó a analizar también el artículo 225 del Código Civil para entender a cabalidad el artículo 224 y las indicaciones propuestas a ambos preceptos.
La Comisión acogió este criterio, razón por la cual pasó a estudiar el señalado artículo 225 y las indicaciones presentadas a su respecto.
° ° °
Artículo 1°
Esta disposición se inicia como sigue:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:”.
Número 1
Este numeral incide en el artículo 225 del Código Civil, que dispone lo siguiente:
“Art. 225. Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.
No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.
Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
El número 1 del proyecto de ley en estudio lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa, regular y personal.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
Este numeral 1 fue objeto de las indicaciones números 5 a 8.
Las indicaciones números 5, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 6, del Honorable Senador señor Uriarte, reemplazan el artículo 225 por el siguiente:
“2.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225.- Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos. Además, deberá procurar que los hermanos no sean separados.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros. En caso que uno de los padres quiera revocar o modificar el acuerdo y el otro no, tendrá siempre derecho a recurrir ante el juez.
No habiendo acuerdo entre los padres ni decisión judicial que determine a quién corresponderá el cuidado personal de los hijos menores, éste corresponderá a la madre, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.
En este caso, las decisiones que afecten o puedan afectar en forma importante la vida del menor, como las relativas al colegio en que se educa, lugar de habitación, sistema de salud al que adhiere, entre otras, deberán adoptarse, en la medida posible, con el consentimiento de ambos padres.
Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Se entenderá que incurrirá en causa calificada, entre otras, el padre que persista en una campaña injustificada de denigración y desprestigio del otro padre o cuando, para obtener una resolución judicial ventajosa, efectúe en su contra acusaciones graves e infundadas. Con todo, el juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.”.”.
Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
Enseguida, la indicación número 7, del Honorable Senador señor Navarro, reemplaza el ya mencionado artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225.- En correspondencia a la necesidad de que ambos padres mantengan el deber general de cuidado y protección de sus hijos de manera conjunta, se propenderá a que, cuando ambos padres vivan separados, tengan los padres el cuidado personal y compartido de los hijos en la forma establecida en la ley.
Asimismo, se propenderá por los órganos competentes a que en el ejercicio de este derecho se promueva el acuerdo entre las partes y la mediación como forma idónea de resolución de conflictos, en la forma establecida por la ley y en resguardo del interés superior de los hijos.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
No obstante ello, los padres podrán, de común acuerdo, mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, determinar que el derecho de cuidado directo e inmediato le corresponda a cualquiera de ellos. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
Este acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa, regular y personal con los hijos.
Sólo cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa grave y calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal e inmediato a uno de los progenitores, impidiendo la participación del otro.
Será causa de esta decisión, entre otros, los comportamientos del padre o de terceros inducidos por él y dirigidos a:
a) Maltratar física o psicológicamente al hijo.
b) Alterar o deformar gravemente la imagen que el hijo tiene de los progenitores. Todo acto de los señalados en el inciso tercero del artículo 224 constituirá una forma de incurrir en esta conducta.
c) Obstaculizar o prohibir injustificadamente el ejercicio del derecho y deber establecido en el artículo 229, cuando el padre impedido se encuentre cumpliendo sus obligaciones.
d) Incurrir en cualquiera de los comportamientos señalados en los números 1,3, 5 y 6 del artículo 54 de la ley Nº 19.947.
La decisión del tribunal tomará en consideración de manera especial la negativa o aquiescencia de las partes a alcanzar una solución por la vía de la mediación.”.
Por su parte, la indicación número 8, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, efectúa las siguientes enmiendas al artículo 225:
“a) Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 225.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de su hijo o hija.”.
b) Sustituir el inciso segundo por el que sigue:
“El cuidado personal compartido es un sistema familiar que basado en el principio de corresponsabilidad parental, permite a ambos padres participar activa y equitativamente en la crianza y educación de su hijo o hija en común.”.
c) Reemplazar los incisos tercero, cuarto y quinto, por los siguientes:
“Si los padres viven separados, podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de su hijo o hija corresponderá a ambos de forma compartida o a la madre o al padre, sin perjuicio de la responsabilidad parental que éstos ejercen. Asimismo, podrán acordar la residencia habitual o alternada de su hijo o hija, siempre que con ello se garantice el bienestar de éstos.
El acuerdo acerca del cuidado personal, se otorgará mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, siendo oponible a terceros desde la mencionada sub inscripción. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.
En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, deberá considerarse el interés superior del hijo o hija, debiendo ponderar al menos los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo o hija y cada uno de los padres y hermanos y demás personas con las que el hijo o hija tenga relación de confianza, para procurar su estabilidad emocional;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo o hija y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad;
c) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo o hija, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones con sus dos padres;
d) El tiempo que cada uno de los padres había dedicado a la atención del hijo o hija antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles el bienestar;
e) La opinión expresada por el hijo o hija;
f) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio;
g) La ubicación geográfica de los domicilios de los padres, y los horarios y actividades del hijo o hija y de sus padres;
h) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar;
i) El riesgo o perjuicio que podrían derivarse para el hijo o hija en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
j) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante atendido el interés superior del hijo o hija.
En todo caso, el juez podrá entregar, a petición de parte, el cuidado personal al otro de los padres, o a ambos de forma compartida, para lo cual, a lo menos, deberá observar los criterios contenidos en el inciso anterior y los principios establecidos en el artículo 222.
En caso alguno el juez confiará el cuidado personal, sea éste exclusivo o compartido, al padre o madre que haya incumplido el derecho y el deber de alimentos establecido judicialmente a favor del hijo o hija, pudiendo hacerlo; o que haya incumplido, impedido o dificultado injustificadamente, el ejercicio del cuidado personal o la relación directa y regular establecidos judicialmente. Asimismo, el juez no confiará el cuidado personal, al padre o madre o a un tercero instigado por alguno de ellos, que realice denuncias o interponga demandas basadas en hechos falsos con el fin de perjudicar al otro; o al padre o madre que altere o deforme gravemente la imagen que el hijo o hija tiene del otro progenitor; igualmente contra aquel que se haya dictado sentencia firme por actos de violencia intrafamiliar o respecto del cual pueda haber indicios fundados de que ha cometido actos de violencia intrafamiliar de los que el hijo o hija haya sido o pueda ser víctima directa o indirecta. Las resoluciones que se dicten, una vez ejecutoriadas, se subinscribirán en la forma y plazo que establece este artículo.”.”.
Revisado el artículo 225 aprobado en general por el Senado y las indicaciones números 7 y 8, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que existe en todos estos textos un primer principio que parece central en el debate, referido al sistema de cuidado personal compartido.
Recordó que en caso de separación de los padres, los problemas surgen cuando no hay acuerdo entre ellos respecto a quien tendrá el cuidado personal de los hijos. Actualmente, señaló, ante la falta de acuerdo, se aplica la norma supletoria en virtud de la cual se otorga el cuidado a la madre, lo que ha motivado múltiples objeciones. Hizo presente las sugerencias que a este respecto formuló la Profesora señora Veloso, las cuales consideró de gran interés.
En virtud de esas ideas, dijo, el concepto central consistiría en buscar, en primer lugar, el acuerdo entre los padres, caso en el cual no habría dificultades. De no haber tal acuerdo, el juez resolverá lo que sucederá en el intertanto con el cuidado personal de los hijos.
La asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, expresó que para el SERNAM, el artículo 224 debería mantenerse tal como lo conocemos hoy. Respecto al artículo 225, señaló que fija importantes definiciones y criterios en materia de cuidado personal y que el texto aprobado en general permite que los padres puedan determinar de común acuerdo que éste corresponderá al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. Explicó que, en la práctica, ciertos Tribunales de Familia no aprueban el cuidado compartido porque no está consagrado en nuestro Código Civil.
Indicó que, igualmente, el mencionado texto fortalece la institución de la relación directa y regular que debe haber entre el padre no custodio y el hijo.
Para contextualizar estas propuestas, proporcionó algunos antecedentes estadísticos.
En relación a los reclamos de padres que luchan por tener el cuidado personal de sus hijos y participar activamente en su crianza y educación, precisó que de acuerdo a estudios realizados por el Servicio Nacional de la Mujer, ellos corresponden a un universo de un 8 a un 10%. Es decir, a lo más un 10% de los padres tiene ese interés, en tanto que el 80% está de acuerdo en que el cuidado personal corresponda a la madre.
Por otra parte, sostuvo que también cabe tener presente que hay un incremento tanto en la cantidad de familias monoparentales como en la de hijos nacidos fuera del matrimonio e inscritos en el Registro Civil solamente por la madre.
Además, informó que en la encuesta nacional de victimización se determinó que un 33% de las mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar y que de ellas, un 35,7% está en relaciones de pareja. Indicó que si se pretende que las partes negocien en los casos recién descritos, no nos encontraríamos frente a una relación de horizontalidad, pues una de las partes es víctima y debería negociar con su agresor.
Manifestó que lo que se propone es que, a falta de acuerdo, los padres puedan recurrir a la justicia, la que siempre decidirá teniendo en mente el interés superior del menor. Complementariamente, mientras no exista acuerdo, se conservaría una regla de no litigiosidad que otorga el cuidado a la madre.
Reiteró que el padre no queda en la indefensión ni en la desprotección, toda vez que se refuerza el concepto de relación directa y regular que debe mantener con sus hijos.
En cuanto al síndrome de alienación parental, aludido durante la discusión en general del proyecto, precisó que en España se recogió ampliamente y que, luego, en el año 2008 el Tribunal Constitucional declaró que no era tal y fue eliminado de la legislación.
El Profesor señor Tapia señaló que el artículo 225 del Código Civil constituye el centro de la discusión, destacando que, actualmente, no es defendible ni justificable mantener una norma que atribuye una preferencia a uno de los padres en el cuidado de los hijos. Estamos, dijo, en el momento de corregir esa desigualdad histórica.
Argumentó que confirmar una regla de esta índole en el momento en que se está legislando sobre el cuidado personal, resultaría muy difícil de entender por parte de la ciudadanía. Agregó que ese criterio claramente presenta una clara ventaja en favor de la mujer y, desde otra perspectiva, representa un privilegio malsano en favor de ella, que parte de un estereotipo que consiste en que es la mujer quien debe estar en la casa cuidando a los hijos.
Manifestó no entender por qué el Servicio Nacional de la Mujer está detrás de este proyecto, en atención a que él busca defender el interés de los hijos, que es superior al de los padres. Puntualizó que ese es el interés que debe preservarse, antes que la igualdad de la mujer.
Sostuvo que lo imprescindible es visualizar la situación de los cónyuges al momento del fracaso, oportunidad en la cual los jueces podrían disponer una modalidad de cuidado compartido. Indicó que hoy en día estamos ante una situación de desigualdad entre los padres, ya que existe una regla de atribución preferente hacia la madre que lamentablemente no todos los jueces interpretan de esa forma.
Hizo presente que esa situación de desigualdad puede modificarse, otorgando a cada uno de los progenitores la facultad de solicitar el cuidado personal o el cuidado compartido y restituyendo, de este modo, el principio de igualdad.
Mencionó, finalmente, el sistema francés, en que la regla supletoria consiste en que el juez fija el cuidado compartido sujetándolo a los resultados que se obtengan, lo cual fuerza a ambos padres a ser razonables.
La Profesora señora Lathrop expresó que para decidir si una norma es arbitraria o no, debe analizarse si cumple tres requisitos, que son:
1.- Que exista un objetivo;
2.- Que dicho objetivo sea válido, y
3.- Que exista proporcionalidad entre la diferencia de trato que ella establece y el fin que se quiere alcanzar.
Indicó que el inciso primero del artículo 225, según su redacción actual, no cumple con ninguno de los requisitos antes mencionados.
Sostuvo que el objetivo de esta norma sería desjudicializar las situaciones y promover los acuerdos, lo que no se cumple cabalmente desde la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, ya que ésta exige, en caso de separación judicial o divorcio, el acuerdo completo y suficiente, siendo el juez quien decide en aquellos casos en que no se presenta dicho acuerdo.
Agregó que la utilidad pretendida por el inciso antes mencionado tampoco es tal, porque se presentan situaciones en que la madre igualmente debe acercarse al juez.
Manifestó que al alero de dicho inciso se han creado figuras que no están en la ley, como es la de la entrega inmediata. Dicha institución fue creada jurisprudencialmente y consiste en que el juez ordena que por aplicación del artículo 225, inciso primero, se restituya el cuidado personal a la madre. En este caso, no se estaría reguardando el interés superior del niño porque no habrá un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Señaló, además, que el factor de discriminación contemplado por el artículo 225 no sería válido, porque realizar diferencias de trato en base al sexo de los progenitores no guarda armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la consideración primordial en estas materias debe ser el interés de éste.
Sostuvo, asimismo, que la distinción que se hace es desproporcionada porque podría alcanzarse la finalidad de desjudicializar con una norma que sacrifique menos garantías constitucionales involucradas, como lo son la igualdad material y la igualdad formal. Observó que la igualdad formal se ve afectada porque esta es una norma que discrimina arbitrariamente al hombre. Desde el punto de vista de la igualdad material, el precepto consolida roles en nuestra sociedad que son estereotipados.
Recomendó buscar una redacción que ponga énfasis en que ejercerá el cuidado personal aquella persona que tenga aptitudes parentales y que pueda resguardar de una manera más satisfactoria el interés superior del niño.
Hizo presente que, probablemente, en la gran mayoría de los casos, la persona que garantizará mejor ese interés superior será la madre, sobre todo cuando los niños sean de corta edad.
Indicó que en la mayoría de las legislaciones extranjeras no existe una regla supletoria, con excepción de las legislaciones peruana y argentina. Finalmente, señaló que en el año 1982 el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional la norma que establecía la preferencia materna y que en España, en 1990 se derogó el artículo 159 del Código Civil, que igualmente consagraba una preferencia en favor de la madre.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que de acuerdo a lo que se ha expuesto, no habría una diferencia conceptual respecto de la necesidad de establecer la igualdad de responsabilidad de los padres frente a sus hijos, sino más bien de cautelar la conveniencia de estos últimos. Manifestó que lo importante parece ser alcanzar una solución que consagre derechos, en el entendido de que ellos cuentan con una raíz social y con bases que efectivamente existan. Eso, añadió, podría ayudar a fijar la fórmula según la cual se consagrará la norma supletoria.
El Profesor señor Tapia señaló que las observaciones planteadas se vinculan a la pregunta de si las normas del Código Civil regulan las conductas de las personas o las modelan. Dijo que, en gran medida, el Derecho Civil es el reconocimiento de un estado de cosas, de una forma de organización social y de relaciones familiares. En esa medida, dijo, tales reglas regulan las conductas. Pero, agregó, en materia de familia las reglas civiles se entrecruzan con ciertas cuestiones valóricas. En este último sentido, las reglas modelan las conductas.
Indicó que, probablemente, de haber seguido la tesis de que el Derecho Civil en materia de familia sólo regula dichas conductas, habría una estructura piramidal, en la que se dotaría al marido de amplios poderes. Sin embargo, hizo notar que el principio de la igualdad al interior de la familia ha ido ganando un espacio importante. Estas reglas, reconocidas por la Constitución, deben llevarse al interior de la familia para que, produciéndose quiebres, se restituya la cordura mediante normas igualitarias que protejan a los hijos.
La Profesora señora Lathrop señaló que la tasa de participación femenina en el mercado laboral ha aumentado, lo que da cuenta de que la mujer está participando crecientemente en el ambiente extra doméstico. Agregó que la tendencia actual se encamina a que los roles parentales vayan mostrando asociatividad y avancen en la corresponsabilidad de ambos padres.
La Profesora señora Veloso manifestó que entendía la lógica de plantear la igualdad hombre-mujer, pero destacó que en la materia en estudio el tema fundamental son los niños. Agregó que la norma supletoria actual lleva a las mujeres a mirar a sus hijos como su propiedad, señalando que, en este sentido, cabía agregar al debate una estadística que da cuenta de que los principales maltratadores de los niños son las mujeres.
Reiteró que el tema central son los menores, quienes necesitan un padre y una madre asumiendo sus roles.
La Magistrada señora Negroni hizo presente que la discusión central radica en el concepto de responsabilidad parental, que es el género, y que la residencia y el cuidado personal son especies dentro de aquel. Enfatizó que el concepto de corresponsabilidad parental es el que mejor protege el interés superior del hijo. Opinó que la indicación de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, aclara y ordena estos conceptos.
Añadió que, en la práctica, la mujer que se siente dueña de su hijo no está en disposición de mediar y que las posiciones radicales favorecidas por normas como las que hoy tenemos, deben ser eliminadas.
La asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, insistió en que la eventual modificación al artículo 225 debe considerar nuestra realidad.
Añadió que, en materia de discriminación, se ha comprobado que la igualdad formal lo que hace es profundizar las inequidades existentes. Comentó que nuestro país ratificó la CEDAW, la cual define como discriminación “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”.
Señaló, asimismo, que la Convención de los Derechos del Niño señala, en su artículo 9, que “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.”.
Opinó que, en consecuencia, es necesario hacer una labor de ponderación de derechos para incorporarlos en nuestra normativa, teniendo a la vista el principio de proporcionalidad en la adecuación de las normas del Derecho Internacional a nuestro ordenamiento jurídico interno.
La Ministra Directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer, señora Mualim, instó a considerar en este debate la realidad cultural del país, porque aun cuando en la materia en análisis puedan existir muchos buenos modelos y el ánimo de utilizarlos, es posible incurrir en errores cuando se aplican esquemas que no dicen relación con nuestra realidad.
Al finalizar la sesión, se instó a las autoridades presentes del SERNAM a elaborar nuevas redacciones que recojan las inquietudes y criterios expuestos, tanto en relación al artículo 224 del Código Civil, como al 225.
En la sesión siguiente, se dio lectura a las propuestas que el Ejecutivo, con la colaboración de la Magistrada señora Negroni, preparó en los términos que se le solicitaran.
Éstas son las siguientes:
Artículo 224
Agregar los siguientes incisos tercero y cuarto:
"El ejercicio del cuidado personal comprende, entre otros, la educación y establecimiento de los hijos, la obligación de alimentos, su orientación y toma de decisiones de importancia para su vida y, en general, las atenciones personales y cotidianas que éstos requieran.
Cuando el cuidado personal se ejerza por ambos padres, se basará en el principio de corresponsabilidad, esto es, que ambos padres participen activa y equitativamente en la crianza y educación de los hijos.".
Artículo 225
Reemplazar el inciso cuarto por el siguiente:
"Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca temporalmente el cuidado personal de los hijos, sin que ello constituya una preferencia legal y sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.".
Además, se sugirió que el artículo 40 de la Ley de Menores que se ha propuesto, pase a ser incisos cuarto y siguientes del artículo 16 de la Ley sobre Tribunales de Familia, eliminándose en el inciso primero la frase "los artículos 225, inciso tercero, 229 y 242, inciso segundo, del Código Civil, y de otra norma en que se requiera".
Para explicar los elementos centrales de estas propuestas, la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Schmidt, recordó que el objetivo del proyecto en estudio es garantizar el interés superior del niño cuando los padres se separan, colocándolo como criterio prioritario, antes que los derechos que ellos puedan tener. Igualmente, dijo, la iniciativa refuerza la presencia y la participación de ambos progenitores en la crianza y formación de sus hijos.
Señaló que, atendido lo anterior, respecto al artículo 224 la redacción propuesta toma como base la indicación que presentaron los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, y define el cuidado personal, estableciendo que éste se basará en el principio de corresponsabilidad de ambos padres.
En cuanto al artículo 225, informó que lo que se busca es que la primera opción para decidir quién tendrá el cuidado personal –en caso de separación de los padres- corresponda a éstos. Si ellos no deciden, es el juez quien debe resolver. En silencio de ambas partes, tiene que haber una norma supletoria que regule la situación, la cual en este caso entrega transitoriamente el cuidado a la madre, sin que ello constituya una preferencia legal.
Como primeras impresiones frente a estos textos, la Profesora señora Muñoz expresó que en el artículo 224 se confundiría el cuidado personal con la responsabilidad parental, ya que se incorporan en la definición de cuidado personal derechos como la educación, el establecimiento, la obligación de proporcionar alimentos, orientación y atenciones personales y cotidianas. Se preguntó si en caso de corresponder el cuidado personal a la madre será ella quien tome todas las decisiones importantes, marginándose de este modo al padre. Sostuvo que los elementos mencionados integran la noción de corresponsabilidad parental, de modo que sería necesario aclarar la redacción propuesta.
En cuanto al artículo 225, fue partidaria de no mantener una regla supletoria en favor de la madre.
El Profesor señor Tapia señaló que le sorprendía la propuesta presentada, porque para el Servicio Nacional de la Mujer no era pertinente considerar en este debate una indicación que incorporaba una definición de responsabilidad parental y ahora, en cambio, dicha definición se estaría incluyendo a través de la propuesta elaborada por el mismo Servicio.
Hizo notar que en nuestra legislación falta un concepto de responsabilidad parental o autoridad parental.
Argumentó, asimismo, que en esta discusión está presente un problema de igualdad ante la ley y, por ende, un vicio de constitucionalidad que con la redacción propuesta se perpetúa, ya que en el artículo 225 se mantiene un privilegio en favor de la mujer. Opinó que lo anterior no facilita los acuerdos en favor de los hijos, agregando que si lo que quiere el proyecto es comprometer al padre de una mejor forma en la educación y el cuidado de los hijos, dicho objetivo no se logra debido a esta confusión conceptual. Por otra parte, si el proyecto quiere restituir la igualdad al interior de la familia en relación a los hijos, ello tampoco se alcanza porque se estaría confirmando la ya citada discriminación.
La Profesora señora Rodríguez manifestó que desde la partida se ha opuesto a enmendar el artículo 224 del Código Civil, disposición que no se modifica en el texto aprobado en general por el Senado.
Explicó que el precepto antes mencionado se refiere a la situación en que los padres viven juntos y también a aquella en que el hijo ha sido reconocido por uno de los padres. Ambas hipótesis, dijo, no dicen relación con la idea matriz de este proyecto, que es proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, situación que se encuentra regulada por el artículo 225 de nuestro Código Civil.
Advirtió que introducir reformas más amplias supondría modificar los Títulos IX y X del Libro Primero del referido Código, lo que representaría una reforma de mayor entidad que la que se está estudiando.
Respecto al artículo 225, señaló que la discusión se concentra en el inciso cuarto del texto aprobado en general por el Senado, agregando que era partidaria de mantener la regla supletoria que allí se consagra.
En esta materia, observó que es necesario distinguir entre la existencia de la regla y el hecho de que esté establecida en favor de la mujer. Sostuvo que la existencia de la regla previene y posterga los juicios, haciendo notar que los litigios en materia de cuidado personal son siempre nocivos y destructivos tanto para los padres que litigan por la tuición de sus hijos, como para estos últimos.
Manifestó que cualquier norma que apunte a postergar o evitar la litigación, es favorable para los hijos.
Opinó que la aludida regla supletoria debe estar en favor de la madre por una razón de política legislativa o de sentido práctico, porque para los hijos, sobre todo cuando tienen pocos años de vida, el cuidado de la madre es indispensable. Expresó que, sin embargo, esta regla podría moderarse, permitiendo, por ejemplo, que el padre pueda solicitar el cuidado personal del hijo a partir de los 5 años de edad.
En cuanto al texto propuesto por el SERNAM para el artículo 225, apoyó el hecho de que aquel señale que la regla supletoria no constituye una preferencia legal, pues ello otorgará una señal clara a los jueces en este sentido. Manifestó que cuando tienen que resolver juicios entre el padre y la madre, los jueces saben que el criterio prioritario de atribución no tiene que ser la preferencia a la madre, sino que el interés superior del niño.
Discrepó de la redacción propuesta en cuanto ésta señala que a la madre toca temporalmente el cuidado personal de los hijos, pues se subentiende que la tuición supletoria es tal mientras no haya un juicio que la impugne o no se produzca acuerdo entre los padres.
Afirmó, en último término, que apoya el proyecto tal cual fue despachado por la Cámara de Diputados y, luego, acogido en general por el Senado.
La Profesora señora Lathrop discrepó de la redacción propuesta para el artículo 225 porque, a su juicio, contempla un concepto de cuidado personal que desnaturaliza esa figura jurídica y que dice relación más bien con la responsabilidad parental.
En cuanto al artículo 225, opinó que la norma que se sugiere viene a consolidar la actual discriminación arbitraria tanto en relación con el padre –por la sola razón de su sexo- como con la madre, por cuanto preservaría roles estereotipados. Asimismo, agregó, ella no se centra en el interés superior del hijo.
Sostuvo que el texto vigente no desjudicializa, pues anula la posibilidad de negociación entre los progenitores al dar un poder mucho mayor a la madre. Esto, señaló, no incentiva los acuerdos y prueba de ello es que las demandas sobre cuidado personal han aumentado.
Indicó que el inciso primero del artículo 225, pese a que se ha señalado que es una atribución supletoria, es utilizado como un criterio de atribución judicial, lo que es riesgoso.
Hizo presente que en un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se revisaron todos los fallos dictados entre los años 2007 y 2010 relativos a cuidado personal y a relación directa y regular, con sentencia de término de la Corte Suprema. Como resultado, se advierte que de todos los referidos a cuidado personal, sólo un 20% logró modificar la regla de atribución a la madre.
Aludió, por otra parte, a una reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, uno de cuyos considerandos señala que el artículo 225, inciso primero, que contempla la atribución preferente hacia la madre, es una norma “cuyo tenor literal parece evidente y el intérprete no puede desatenderlo a pretexto de consultar su espíritu”. Luego, el mismo fallo se refiere al interés superior del niño como criterio rector, señalando que “dicho interés está más a salvo con la madre”. Es decir, concluyó, la situación no fue definida en atención al interés superior del niño.
La Profesora señora Domínguez señaló que lo que se pretende en la presente discusión no es realizar una reforma general a las reglas en materia de cuidado personal ni efectuar revisiones dogmáticas o teóricas, sino que más bien hacerse cargo de los problemas prácticos que la interpretación de determinadas reglas plantea.
Precisó que el debate que se ha generado gira en torno a las reglas del artículo 225 y, fundamentalmente, a la errada interpretación que de esa norma se ha hecho por parte de los tribunales.
Puntualizó que se está legislando para la realidad de las familias chilenas y que, siendo así, será imposible avanzar en una modificación tan sustantiva sin preguntarse cuáles son los datos propios de la realidad de nuestro país.
Hizo presente que hay estadísticas que señalan que existe un 66% de hijos nacidos fuera del matrimonio y gran cantidad de madres solas, sin un padre que se haga cargo de su descendencia.
En cuanto al artículo 224, observó que la discusión parece agotada. Respecto al artículo 225, consideró equilibrada la propuesta presentada, en el sentido de que modifica el principal problema que este precepto planteaba, derivado de su inciso tercero, donde se habla de “maltrato, descuido u otra causa calificada”, lo que ha permitido interpretaciones erradas. Opinó que el sólo hecho de suprimir esas expresiones viene a eliminar el poder de negociación que la madre tenía.
Manifestó que requiriéndose la intervención del juez, será éste quien pondere. Indicó que es importante contar con una regla legal supletoria, de manera de otorgar alguna estabilidad transitoria a los hijos ante la ocurrencia de determinadas situaciones.
Discrepó del uso de la expresión “temporalmente” en la redacción propuesta, por considerarla redundante. Tampoco concordó con consignar que la regla supletoria no constituirá una “preferencia legal”, pues lo que quiere decir dicha regla es que mientras el caso no se judicialice, el menor está a cargo de la madre.
Enfatizó que el criterio final de decisión en esta materia debe ser el interés superior del niño.
La Magistrada señora Negroni manifestó que la presente discusión tiene una importancia sustantiva en el ámbito judicial.
En cuanto a la propuesta del SERNAM relativa al artículo 224, opinó que la expresión “responsabilidad parental” es un mejor concepto ya que comprende el cuidado personal, la educación, el establecimiento, la obligación de alimentos y la relación directa y regular.
Advirtió que la mayor preocupación es que no se avance en el proyecto, pues en el ámbito judicial se aprecia la existencia de fallos en que el interés superior del niño queda virtualmente subyugado a la regla supletoria establecida en favor de la madre.
Expresó que en el artículo 225 debe atenuarse lo más posible la regla supletoria, tratando de que ella no sea interpretada como criterio de atribución legal preferente. A este respecto, hizo presente lo dispuesto por los artículos 1° y 5° de la Constitución Política, haciendo notar –en relación al segundo de dichos preceptos- que en los tratados internacionales vigentes en nuestro país se consagra con nitidez el concepto de interés superior del niño.
Agregó que deben incorporarse al Código Civil las normas sobre interés superior de los niños y que los jueces deben ponderarlas como criterio fundamental en estas causas. Sostuvo que se trata de un concepto muy relevante, que, además, pone de relieve la conveniencia de que la judicatura se capacite suficientemente en cuanto a la normativa internacional que lo consagra y que forma parte del ordenamiento vigente en el país.
La Honorable Senadora señora Alvear valoró la buena disposición del Servicio Nacional de la Mujer en orden a presentar una propuesta que permita generar un consenso en la Comisión; sin embargo, informó que dicha proposición no la interpretaba.
En cuanto al artículo 224, opinó que la redacción que se ha elaborado significa un retroceso y genera confusión.
En relación al artículo 225, advirtió que el tema de fondo consiste en determinar si habrá o no una norma supletoria relativa al cuidado personal de los hijos. Hizo notar que la propuesta habla de transitoriedad, justamente en la búsqueda de un consenso, pero deja subsistente la norma supletoria a favor de la madre, que es discriminatoria.
Señaló que el tema fundamental del proyecto es incorporar y cautelar el interés superior del niño, que se sitúa sobre la aludida norma supletoria. En consecuencia, destacó que es obligatorio considerar dicho interés como norte al momento de legislar, el cual conlleva, además, el principio de corresponsabilidad de los padres.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, sostuvo que en este análisis hay dos líneas de argumentación. La primera de ellas busca que el criterio favorable al cuidado materno se prolongue, entendiendo que de este modo el menor estará más protegido. La segunda línea busca otorgar una mayor autonomía a los jueces al resolver sobre el cuidado personal de los hijos, entendiendo que la preferencia en favor de la madre constituye un obstáculo para dicha finalidad. En todo caso, instó a atenerse a la realidad chilena al momento de tomar decisiones sobre estas materias.
Enseguida, consideradas las redacciones propuestas, expresó que se limitaría a ratificar los artículos tal como fueron aprobados en general por el Senado.
El Honorable Senador señor Pizarro observó que el tema en estudio es de gran tecnicismo y complejidad. Hizo notar que el proyecto debe buscar como objetivo fundamental el de velar por el cuidado y desarrollo de los niños y por su interés superior.
Desde otro punto de vista, manifestó que los padres tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen las madres en relación a sus hijos, lo que no se refleja en la legislación actual, motivando la idea y la necesidad de modificarla.
Revisando las propuestas del SERNAM, observó que ellas no avanzan en la línea de igualar los derechos y deberes de los progenitores. Por lo anterior, discrepó de las mismas y manifestó su apoyo a las indicaciones de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio.
El Honorable Senador señor Chahuán hizo presente que es coautor de una de las Mociones que dio inicio al proyecto en estudio en la Cámara de Diputados, razón por la cual lo conoce desde el primer trámite constitucional y ha seguido con gran interés su tramitación desde entonces.
Opinó que la propuesta del Servicio Nacional de la Mujer en cuanto al artículo 225 constituye un retroceso, por cuanto asigna el cuidado personal a la madre, aun cuando sea de manera transitoria.
Indicó que el proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados y, luego, acogido en general por el Senado, buscaba consagrar una norma que priorizara el interés superior del niño y facilitara los acuerdos entre los padres en materia de cuidado personal, basándolos justamente en el principio ya mencionado. Ésa, dijo, era la perspectiva de fondo, de manera que la redacción propuesta para el inciso cuarto del artículo 225 no representa un avance.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que el sentido del proyecto es corregir las desigualdades e inequidades que se desprenden del texto actual, particularmente del inciso primero del artículo 225.
Indicó que en este debate no se advierte un ánimo de mantener el texto vigente, sino más bien de hacer primar, en materia de cuidado personal de los hijos, el interés superior de los mismos.
Con la finalidad de ordenar la discusión, formuló algunas proposiciones.
En primer lugar, sugirió alterar el orden del artículo 222, pasando el inciso segundo a ser primero y el primero, segundo.
No hubo un pronunciamiento a este respecto.
Enseguida, propuso incorporar de manera más explícita el principio de la corresponsabilidad parental en el artículo 224, tomando elementos de la proposición efectuada por el SERNAM.
Luego, hizo presente que en el artículo 225 debía determinarse cómo se abordará el tema del cuidado personal de los hijos cuando los padres están separados, dirimiendo si se incorporará o no una norma supletoria. Sobre el particular, recordó que hay quienes prefieren eliminar la regla supletoria porque de esa forma se obligará a los padres a lograr acuerdos, en tanto que otra posición más pragmática sostiene que debe existir una regla supletoria.
Sugirió pronunciarse acerca de estas ideas, de manera de avanzar en la búsqueda de redacciones que faciliten la labor de los jueces y que recojan el sentido común y la mejor inspiración acerca del bienestar del niño y su interés superior.
El Honorable Senador señor Chahuán coincidió con la conveniencia de poner en votación en primer lugar los criterios de fondo y luego, proceder a ajustar la redacción de los respectivos textos legales.
En consecuencia, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, anunció que recabaría el parecer de los miembros de la misma en torno a la idea de modificar el artículo 224 del Código Civil, de manera de mencionar y fortalecer en este precepto, a continuación de la alusión al cuidado personal de los hijos, el principio de corresponsabilidad, entendiendo, tal como lo ha propuesto el SERNAM, que en virtud de éste ambos padres participarán activa y equitativamente en la crianza y educación de sus hijos. Sugirió agregar que ello se entenderá así, sea que los padres vivan juntos o separados.
Señaló que lo anterior hará que el artículo 224 guarde una mayor coherencia con lo que enseguida se regula en el artículo 225.
La Profesora señora Rodríguez discrepó de la idea de referirse en esta norma al caso de padres que vivan separados, haciendo notar que este precepto aborda la situación de los progenitores que viven juntos, en tanto que el artículo 225 se ocupa de aquellos que se encuentran separados.
A su vez, la Honorable Senadora señora Alvear apoyó la idea de mencionar en esta disposición el principio de corresponsabilidad. Sin embargo, hizo presente la propuesta contenida en la indicación número 3, de su autoría, referida justamente al artículo 224, que contempla una definición para el concepto de cuidado personal.
El pronunciamiento sobre la misma se mantuvo pendiente, al igual que el correspondiente a la indicación número 4.
La Magistrada señora Negroni manifestó que sería más correcto utilizar las expresiones “responsabilidad parental” o bien, “igualdad parental”.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, preguntó si el término “corresponsabilidad” tiene consecuencias de tipo indirecto.
La Profesora señora Domínguez advirtió que el término “corresponsabilidad” quiere decir que ambos padres son responsables.
El Profesor señor Tapia señaló que el Código Civil utiliza las palabras “responsabilidad” o “corresponsabilidad” en un sentido diferente al que se está considerando en esta discusión. Así ocurre, dijo, cuando se alude a la responsabilidad solidaria y a la obligación del padre de responder por los daños causados por el hijo menor de edad.
Señaló que si los Códigos deben mantener la coherencia interna, lo conveniente es utilizar expresiones que también la preserven. En consecuencia, sugirió usar la expresión “autoridad parental”, que ya es conocida en el derecho comparado y que se ha definido como el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto a los hijos. Este concepto englobaría la educación, la crianza y los diversos aspectos enumerados por las indicaciones presentadas, siendo distinto del cuidado personal, que se refiere solamente a algunas de las facetas de la autoridad parental.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, inquirió si había acuerdo para incorporar en el inciso primero del artículo 224 el principio de corresponsabilidad, entendiendo que, en virtud de éste, el padre y la madre participarán activa y equitativamente la crianza y educación de sus hijos, sea que vivan juntos o separados.
Hubo unanimidad sobre esta propuesta. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señora Alvear y señores Chahuán, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (Presidente), y Pizarro.
Enseguida, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recabó el parecer de la Comisión en torno a la idea de establecer en el artículo 225 una regla supletoria.
En esta materia, hizo presente la redacción propuesta por la Profesora señora Veloso, que señala lo que sigue: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los deberes y derechos respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio que mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, como regla supletoria, los menores residirán con su madre.”.
Añadió que el texto propuesto consagra el principio de la corresponsabilidad aunque los padres vivan separados, agregando que el hecho de que el hijo resida con la madre no constituye un obstáculo para el ejercicio de la corresponsabilidad parental por parte del padre.
Puntualizó que, sin embargo, lo esencial en esta disposición es decidir si ella contemplará o no una regla supletoria.
El Honorable Senador señor Chahuán expresó que podría concordar en la incorporación de una norma supletoria, siempre y cuando el texto que se acuerde garantizara expresamente la excepcionalidad y la temporalidad de la misma.
En consecuencia, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consultó, en primer lugar, sobre la idea de incluir la regla supletoria en favor de la madre.
En un primer pronunciamiento, se manifestaron a favor de ella los Honorables Senadores Larraín, don Carlos, y Larraín, don Hernán (Presidente). En contra lo hicieron la Honorable Senadora señora Alvear y el Honorable Senador señor Pizarro. Se abstuvo el Honorable Senador señor Chahuán.
En atención a que la abstención influía en el resultado de la votación, ésta se repitió. En la segunda oportunidad, la idea de incorporar la norma supletoria fue acogida por 3 votos a favor y 2 en contra. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores Chahuán, Larraín, don Carlos, y Larraín, don Hernán (Presidente). Votaron en contra la Honorable Senadora señora Alvear y el Honorable Senador señor Pizarro.
En consecuencia, se acogió la idea de incluir la norma supletoria en el artículo 225, quedando aún pendiente el pronunciamiento acerca de la transitoriedad de la misma y de la condición de no constituir dicha regla una preferencia legal.
El Honorable Senador señor Chahuán advirtió que de no consagrarse en el texto definitivo la temporalidad de esta regla supletoria, así como el hecho de que ella no constituirá una preferencia legal, él adoptaría las medidas necesarias para modificar su votación.
En la sesión siguiente, la Comisión revisó las redacciones que se consignan a continuación, que dan cuenta de los criterios avanzados en la sesión anterior.
“Artículo 224
Reemplazar su inciso primero por el siguiente:
“Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán activa y equitativamente en la crianza y educación de sus hijos.”.
Artículo 225
Sustituir el inciso cuarto del texto aprobado en general, por el que sigue:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior, mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, como regla supletoria los menores residirán y estarán bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal.”.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, ofreció la palabra en relación a estos textos.
En cuanto al artículo 224, la Magistrada señora Negroni expresó que no estaba completamente de acuerdo con la redacción propuesta, pues dejaba de lado lo que se proponía como inciso tercero en el texto sugerido por el SERNAM.
Recordó, además, que a través de la indicación número 1 se había propuesto otro texto que se discutió y que describía más detalladamente el contenido de la responsabilidad parental.
A la Profesora señora Domínguez le pareció correcta la redacción propuesta para el artículo 224, agregando que el solo hecho de introducir una referencia a la corresponsabilidad representaba un avance. Opinó que dicha redacción afirmaba el principio de corresponsabilidad, lo que ilustraría debidamente a los jueces. En cuanto a la redacción del artículo 225, opinó que ella recogía lo que se había discutido. Observó, sin embargo, que la referencia a que la regla supletoria no constituirá una preferencia legal era redundante.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que la mención a la “regla preferente” en el artículo 225 se había mantenido en atención a que así lo habían pedido algunos miembros de la Comisión y a que, pese a que hoy existe una regla que se podría interpretar como supletoria, hay fallos que la han considerado como regla preferente.
La Profesora señora Domínguez indicó que los fallos mencionados son excepcionales y que, probablemente, razonan sobre la base de la regla que contiene el inciso tercero del artículo 225. Señaló que si dicha regla desaparece, el criterio de los jueces necesariamente va a cambiar.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que valía la pena consagrar de manera muy expresa que la regla supletoria no constituirá una preferencia legal porque, de este modo, si un juez la entiende y falla de esta manera, lo estará haciendo contra la ley.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, preguntó qué otro alcance podía tener la exhortación a la corresponsabilidad.
La Profesora señora Domínguez sostuvo que ella constituye una declaración de tipo programático, que introduce un reforzamiento al hecho de que tocará de consuno a ambos padres asumir ciertas obligaciones en relación a sus hijos. Quizás, agregó, podría tener también un efecto en la relación directa y regular, en que los jueces tienden a ver un techo y un tipo. Opinó, en todo caso, que el régimen de cuidado personal que se fije debe ser el más amplio posible y permitir la mayor participación.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, observó que la redacción presentada para el artículo 224 resulta más general y menos descriptiva que otras que se han tenido a la vista.
En cuanto al texto propuesto para el artículo 225, sostuvo que tanto éste como el que presentó la Profesora señora Veloso contienen elementos de interés. Instó a enfatizar el carácter transitorio de la regla supletoria que se plantea, intercalando la expresión “y sólo” a continuación de la frase “Sin perjuicio de lo anterior”.
Por otra parte, se interesó por conocer más a fondo la opinión de la Magistrada señora Negroni acerca de la manera como los tribunales interpretarán esta disposición.
La Magistrada señora Negroni informó que al estructurar una redacción con el SERNAM, el propósito fue acotar lo más posible en el artículo 225 la duración de la aplicación de la regla supletoria y que, incluso, se pensó en fijarle un lapso determinado. En definitiva, les pareció que las expresiones “mientras” y “temporalmente” serían suficientes. La idea, dijo, era que el juez comprendiera la transitoriedad que había en esta situación. Advirtió que ello se ligaba también con el principio de corresponsabilidad.
Luego, apoyó la inclusión de la expresión “y sólo” o del adverbio “temporalmente”.
En cuanto a la propuesta sobre el artículo 224, celebró que ésta incluya la frase “vivan juntos o separados”, pues afirma el principio de igualdad y el hecho de que la corresponsabilidad de los padres no cambia por el hecho de que se separen.
El Honorable Senador señor Pizarro recordó que se había producido un criterio mayoritario en orden a incluir una norma supletoria, idea a la cual él se opuso. Añadió que seguramente, aun cuando se refuerce la temporalidad de la misma, va a haber una cierta preferencia a favor de la madre, lo que puede representar un incentivo perverso para que ésta no dé los acuerdos.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, instó a no reiterar el debate realizado, sino que a buscar una buena redacción para esta disposición. Hizo notar que las opiniones de los miembros de la Comisión han dejado de situarse en las antípodas y que de los términos del debate, se desprende que la madre ya no tendrá tanta prevalencia pues se están incorporando elementos de gran importancia como la corresponsabilidad y el interés superior del niño. Éstos, dijo, inspirarán la labor de los jueces. Aun así, expresó que no tenía inconvenientes en fijar condicionantes adicionales a la regla supletoria.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Barros, observó que en la actualidad es difícil determinar un titular del cuidado personal que no sea la madre, pues la regla supletoria tiene una fuerza desmedida. Sostuvo que, en contraposición a ello, ahora será el interés superior del niño lo que defina la situación.
Señaló que debe buscarse la armonía entre las dos normas en estudio, pues ellas inspirarán e ilustrarán las decisiones que tomen los jueces.
Hizo notar, asimismo, que la redacción que el SERNAM había propuesto como inciso tercero del artículo 224 recogía los conceptos contenidos en la indicación número 3, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio.
A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recabó el parecer de la Comisión en torno a la redacción recién propuesta para el inciso primero del artículo 224, produciéndose un acuerdo preliminar en torno a este texto.
Lo apoyaron los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (Presidente), Pizarro, Prokurica y Walker, don Patricio.
Enseguida, se puso en votación la indicación número 3.
Revisando el texto de la misma, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que la exigencia de brindar “atenciones personales cotidianas” al hijo podía resultar irreal e imposible de cumplir. Sugirió suprimir la expresión “cotidianas”, en atención a que los padres pueden vivir separados.
Asimismo, puso de manifiesto las dificultades que representa definir lo “cotidiano” y lo “personal”.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señaló que tales aprensiones eran atendibles.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Barros, afirmó que la noción de “cotidiano” se relaciona con lo que es “diario” y que así lo define la Real Academia de la Lengua. Por ello, dijo, fácilmente podría incurrirse en el incumplimiento de este deber.
La Profesora señora Domínguez observó que nunca ha habido dudas acerca del significado de expresiones como “cuidado personal” o “patria potestad”. Señaló que si se quiere redefinir estos estatutos, podrían abrirse las puertas a interpretaciones judiciales de contenido desconocido. Señaló que, en todo caso, es importante introducir la noción de corresponsabilidad en el artículo 224, pues ella inspirará la labor de ambos padres.
El Honorable Senador señor Pizarro instó a que las nociones que se consagren en esta norma resulten muy claras, de modo que ilustren tanto a los jueces como a los padres en esta importante materia.
La Magistrada señora Negroni consideró putil tener presente que esta redacción que mientras la corresponsabilidad es el género, el cuidado personal viene a ser la especie. Del mismo modo, reiteró la conveniencia de incorporar en el precepto en estudio ambas nociones, mencionando, en el caso del cuidado personal, todos los elementos que lo integran. Recordó, a este respecto, lo que proponía la indicación número 1, que fue desechada.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, estimó apropiado consagrar conceptos más amplios, que se expliquen por sí solos. Hizo notar que en la última redacción propuesta para el inciso primero del artículo 224, se establece que el cuidado personal se basará en el principio de corresponsabilidad, criterio que servirá para modelar las conductas de los padres y su ejercicio del cuidado personal, especialmente en el caso de los padres que se encuentran separados.
En todo caso, apoyó la posibilidad de acoger la indicación número 3, reemplazando la voz “cotidianas” por “permanentes”.
El Honorable Senador señor Pizarro coincidió con esa idea, agregando que los padres que reclamen el ejercicio del cuidado personal de los hijos serán aquellos que estén dispuestos a participar de una manera muy directa en su formación.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Barros, planteó algunas aprensiones en cuanto a la posibilidad de relacionar el cuidado personal con el criterio de permanencia, pues ello podría contribuir a separar aún más al hijo de aquel padre que no convive con él. Estimó preferible, en ese caso, incluir una norma de tipo general en el artículo 222, estableciendo que los padres siempre deberán actuar corresponsablemente en la crianza y educación de los hijos.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puntualizó que la redacción que se ha acogido para el inciso primero del artículo 224 incluye a los padres que viven separados, los cuales quedarán igualmente afectados por la corresponsabilidad, como derecho y como deber, aun cuando sólo a uno de ellos le corresponda el cuidado personal de los hijos.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, entendió lo anterior de la misma manera.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la Profesora señora Domínguez hizo presente que mientras el artículo 224 se ocupa de los padres que viven juntos, el artículo 225 se refiere los que viven separados. Por eso, sugirió incorporar el principio de corresponsabilidad más bien en el artículo 225.
El Honorable Senador señor Pizarro sostuvo que la corresponsabilidad debe reflejar los principios del deber ser en lo que entendemos por familia y por relaciones entre padres e hijos. Siendo así, opinó que podría mencionarse tanto en el artículo 224 como en el 225.
La Magistrada señora Negroni señaló que aun cuando prefería incluir la corresponsabilidad en la primera de las señaladas normas, haciéndola aplicable a los padres que viven juntos o separados, también cabía incluirla en el artículo 225, de manera de precaver problemas de interpretación.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que lo planteado por la indicación en análisis parece innecesario, agregando que antes que representar un aporte, puede motivar distintas confusiones.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, formuló diversas sugerencias utilizando términos sinónimos de la expresión “permanentes”.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Barros, insistió en la complejidad que supone unir la noción de permanencia con el cuidado personal.
Consideradas las distintas aprensiones motivadas por esta indicación, en definitiva, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso recoger el espíritu de la misma, agregando a la redacción propuesta para el inciso primero del artículo 224, una mención a la permanencia con que los padres participarán en la crianza y educación de sus hijos.
Explicó que el señalado inciso quedaría como sigue:
“Artículo 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.
Hubo acuerdo unánime en torno a este criterio. En consecuencia, la indicación número 3 fue aprobada con modificaciones, contando con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (Presidente), Pizarro, Prokurica y Walker, don Patricio.
Con la misma unanimidad, se desechó la indicación número 4.
Enseguida, se analizó el texto propuesto para sustituir el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, ya transcrito.
La Magistrada señora Negroni formuló algunas sugerencias. Propuso agregar la expresión “y sólo” después de la frase “Sin perjuicio de lo anterior”, y reemplazar el término “menores” por “hijos”. Igualmente, en la regla supletoria sugirió eliminar la mención al cuidado personal, manteniendo solamente la residencia de los hijos a cargo de la madre. Dijo que, de otro modo, no cambiará la interpretación que los jueces dan actualmente a la regla supletoria, los que seguirán entendiendo que ésta se mantiene igual.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, estimó contradictorio contemplar una regla supletoria y, al mismo tiempo, establecer que ella no constituirá una preferencia legal. Sostuvo que, en tal caso, era preferible la redacción propuesta por la Profesora señora Veloso, la cual sólo contemplaba la residencia y, además, no señalaba que la regla supletoria no constituiría una preferencia legal.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo presente que el Honorable Senador señor Chahuán había apoyado esta redacción en el entendido de que se establecería expresamente que la regla supletoria no constituirá una preferencia legal, criterio que él había compartido. Ello, dijo, facilitará la debida comprensión de esta regla por parte de los jueces. Hizo presente que, por lo demás, el padre tendrá siempre la posibilidad y el derecho de judicializar el caso.
En consecuencia, respaldó esta redacción, proponiendo solamente incorporar la expresión “y sólo”, después de “Sin perjuicio de lo anterior”, y reemplazar la palabra “menores” por “hijos”.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, señaló que la expresión “mientras” daba suficiente cuenta del criterio de temporalidad de la regla supletoria.
La Magistrada señora Negroni expresó que la idea de entregar a la madre, en virtud de la regla supletoria, solamente la residencia y no el cuidado personal de los hijos, impedirá que ésta adopte cualquier decisión de relevancia en ese lapso, forzándose de este modo a los padres a llegar a acuerdos.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puntualizó que se trata justamente de regular una situación que es transitoria, permitiendo que en ese lapso la madre pueda tomar las decisiones que resulten pertinentes. De lo contrario, añadió, para poder tomar cualquier resolución se la obligará a acudir a los tribunales.
Connotó que esta situación es tan excepcional que justifica el exceso gramatical en que posiblemente se está incurriendo. Con esta redacción, señaló, el juez quedará con todos los caminos abiertos y dispondrá de todas las orientaciones que necesita para resolver según el interés superior del niño.
Reiteró que no cabe tampoco una redacción más exhaustiva, pues no debe olvidarse que estas situaciones pasan por diferentes fases, siendo normalmente las primeras las más tensas y sobreviniendo después un clima de mayor serenidad entre los padres.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, mantuvo su parecer en orden a no contemplar una regla supletoria. Sin embargo, en atención a que esa posibilidad se había desechado, sostuvo que era fundamental establecer expresamente que dicha regla se aplicaría transitoriamente y que no constituiría preferencia legal. Coincidió, en este sentido, con las condiciones planteadas por el Honorable Senador señor Chahuán.
El Profesor señor Tapia discrepó de la incorporación de la regla propuesta.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recabó un pronunciamiento acerca de la idea de incorporar, en el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, la regla supletoria antes indicada, agregando la expresión “y sólo” antes de la palabra “mientras” y reemplazando el vocablo “menores” por “hijos”.
La idea de acoger esta redacción contó con el parecer favorable de los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (Presidente), Larraín, don Carlos, y Prokurica. Se opusieron los Honorables Senadores señores Pizarro y Walker, don Patricio.
El Honorable Senador señor Prokurica dejó constancia de que, a su juicio, el texto acordado no solucionará los problemas que la actualidad se producen y que los jueces seguirán fallando en la forma que lo han hecho hasta ahora.
Posteriormente, al revisarse este texto, los Honorables Senadores señores Espina, Larraín, don Carlos y Larraín, don Hernán (Presidente), estimaron pertinente complementarlo, de manera de regular también en el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, el caso de los hijos que, estando separados sus padres, residen de hecho solamente con el padre. Propusieron que en esa situación, mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, los hijos continúen transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, explicó que este complemento resulta necesario, por cuanto es preciso ocuparse también de aquellos casos en que, encontrándose separados los progenitores, en los hechos los hijos residen y se encuentran bajo el cuidado personal del padre.
En tales casos, dijo, lo conveniente es que esa situación se mantenga, mientras no haya un acuerdo o una resolución judicial que disponga algo diferente. Puntualizó que lo anterior se aplicaría de manera transitoria, al igual que la regla ya acordada en relación a la madre.
Manifestó, asimismo, que los criterios adoptados en esta disposición tanto a favor de la madre como del padre, ponen a ambos progenitores en una situación de mayor equiparidad y equilibrio.
Lo anterior, observó, además de atender a numerosos casos que se dan en la práctica, en que ante una ruptura los hijos quedan viviendo con su padre, viene a despejar cualquier suerte de reparo que pudiera formularse en cuanto a la observancia de la garantía constitucional de igualdad ante la ley de ambos padres relación al cuidado personal de sus hijos en caso de separación.
Analizando una vez más los distintos elementos considerados al debatirse el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, la Honorable Senadora señora Alvear consideró que una fórmula que podría concitar mayor apoyo en el caso regulado por esta disposición sería la siguiente: “Mientras no exista acuerdo o resolución judicial, ejercerá el cuidado personal el padre o madre que resida con el hijo.”.
Solamente el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, apoyó dicha propuesta.
En consecuencia, se optó, como texto definitivo, por el planteamiento que anteriormente se había propuesto para este inciso cuarto, con las modificaciones propuestas por los Honorables Senadores señores Espina, Larraín, don Carlos y Larraín, don Hernán (Presidente).
Para los efectos de acoger el texto acordado para el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, se aprobó con enmiendas la indicación número 7. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Espina, Larraín, don Carlos y Larraín, don Hernán (Presidente). En contra lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio.
En virtud de la aprobación con enmiendas de la señalada indicación número 7, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Hernán (Presidente), Larraín, don Carlos, y Walker, don Patricio, se reemplazó, además, en el inciso primero del ya citado artículo 225 del Código Civil, la expresión “de uno o más hijos” por “de los hijos”.
Se señaló que esta enmienda evitará cualquier interpretación que favorezca la separación de los hermanos.
Teniendo en consideración los acuerdos ya adoptados, la indicación número 8 fue desechada por 2 votos a favor y 3 en contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (Presidente), Kuschel y Prokurica.
Como se señalará más adelante, como consecuencia de los acuerdos que se adoptaron a propósito del artículo 229 del Código Civil y de la indicación número 10, se reemplazó en este artículo 225 del mismo Cádigo la expresión “relación directa, regular y personal” por “relación directa y regular”.
° ° °
Enseguida, se analizó la indicación número 9, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, que introduce modificaciones al artículo 227 del Código Civil, precepto que no fue objeto de enmiendas en el primer trámite constitucional.
El tenor de la citada disposición es el siguiente:
“Art. 227. En las materias a que se refieren los artículos precedentes, el juez oirá a los hijos y a los parientes.
Las resoluciones que se dicten, una vez ejecutoriadas, se subinscribirán en la forma y plazo que establece el artículo 225.”.
La señalada indicación número 9, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, le introduce las siguientes modificaciones:
“a) Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “que se dicten”, la frase “acerca de la atribución del cuidado personal”.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“El juez podrá apremiar, en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo o hija, y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el juez. En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del hijo o hija y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puso en discusión la letra b) de la indicación transcrita.
El Honorable Senador señor Prokurica la consideró innecesaria porque lo que ella dispone ya se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento legal.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer, señora Barros, informó que, en efecto, esta disposición ya está consagrada en la Ley de Menores.
La Profesora señora Salinas agregó que, en la práctica, en esta materia no se suscitan errores de interpretación ni ha habido aplicaciones jurisprudenciales que puedan ser contradictorias.
En cuanto a la letra a) de esta indicación, la asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, expresó que las resoluciones que quedan afectas a esta regla son las que se dictan por cuidado personal y no las que conciernen a medidas de protección.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer, señora Barros, hizo presente que como el inciso primero del artículo 227 se refiere a todas las materias comprendidas en los artículos precedentes, si el inciso segundo se acota a la atribución del cuidado personal, quedaría fuera, por ejemplo, la subinscripción de la emancipación judicial.
La Magistrada señora Negroni instó a no circunscribir el alcance de la norma en estudio ya que ello podría limitar también al juez.
La Profesora señora Lathrop señaló que la letra b) de la indicación refleja una norma que ya está en la Ley de Menores. Informó que la idea inicial de la misma era dotar de cierta armonía al estatuto de las relaciones filiales, lo que, sin embargo, sería innecesario por lo ya expresado.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, preguntó si no habría problemas en agregar el precepto propuesto, a pesar de que éste ya se encuentra contemplado en otro cuerpo legal.
La Magistrada señora Negroni indicó que muchos jueces no apremian a una persona que no cumple con el régimen de la relación directa y regular en la misma forma que lo hacen cuando se trata de una causa de alimentos. Adujo que la disposición propuesta, si bien ya está en la Ley de Menores, permitirá reforzar la atribución del juez en materia de apremios. Agregó que ello sería una buena señal en orden a avanzar en la uniformación de criterios. Recordó, además, que la Ley de Menores será derogada y que por tratarse en este caso de derechos fundamentales de las personas, no habría problema en repetir el referido precepto, justamente en apoyo de la necesidad de lograr una mayor coherencia y armonía.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, manifestó su acuerdo en incorporar la norma señalada, en atención a que existe un proyecto de ley destinado a derogar la Ley de Menores.
La señora Ortega planteó que podría considerarse la posibilidad de derogar la Ley de Menores en el contexto de la discusión de esta iniciativa, idea de la cual el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, discrepó.
La Profesora señora Lathrop hizo presente que en un examen efectuado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se instó al Estado de Chile a derogar la Ley de Menores. Sostuvo que valdría la pena hacer el esfuerzo de armonizar nuestro ordenamiento civil en esta oportunidad, ya que la Ley de Menores está totalmente desmembrada y todo su articulado puede trasplantarse a los cuerpos normativos pertinentes. Ofreció su colaboración para el estudio de esta propuesta.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que lo anterior significaría alejarse de las ideas matrices del proyecto.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, propuso aprobar la letra b) de la indicación y abrir la posibilidad de escuchar una propuesta de la Profesora señora Lathrop tendiente a derogar la ley N° 16.618.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, apoyó esa idea y así lo planteó a las representantes del Ejecutivo, quienes hicieron presente que el Ministerio de Desarrollo Social ya tiene una iniciativa sobre este particular.
Puesta en votación la indicación número 9, su letra a) fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Prokurica, Larraín, don Hernán (Presidente) y Walker, don Patricio. Por su parte, la letra b) fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los mismos señores Senadores.
° ° °
Número 2
El texto aprobado en general por el Senado es del siguiente tenor:
“2.- Derógase el artículo 228.”.
El artículo 228 del Código Civil dispone lo que sigue:
“Art. 228. La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.”.
Este número 2 no fue objeto de indicaciones.
Tampoco hubo observaciones a su respecto por parte de la Comisión.
Número 3
Este numeral se refiere al artículo 229 del Código Civil, que dispone lo siguiente:
“Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
El número 3 del proyecto de ley aprobado en general por el Senado lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa, regular y personal, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa, regular y personal, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.
Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa, regular y personal o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
A esta disposición se presentaron cuatro indicaciones, numeradas como 10 a 13.
La indicación número 10, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, le introduce las siguientes modificaciones:
“a) Reemplazar en los incisos primero y segundo la frase “relación directa, regular y personal” por la siguiente: “relación directa y regular”.
b) Eliminar en el inciso segundo, luego del término “contacto”, la voz “personal”.
c) Suprimir la segunda oración del inciso segundo, que dice: “El régimen variará según la edad del hijo y la relación que exista con el padre no custodio, las circunstancias particulares, necesidades afectivas y otros elementos que deban tomarse en cuenta, siempre en consideración del mejor interés del hijo.”.
d) Sustituir el inciso tercero por los siguientes:
“Para la determinación de este régimen, las partes, o el juez en su caso, fomentarán una relación paterno filial sana y cercana, velando por el interés superior del hijo o hija, su derecho a ser oído, el respeto por su autonomía progresiva, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo o hija;
b) La vinculación afectiva entre el hijo o hija y sus padres, parientes cercanos y personas con las que tenga relación de confianza;
c) El régimen de cuidado personal del hijo o hija determinado;
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo o hija.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo o hija, o que resida habitualmente con él o durante el período de alternancia establecido, facilitará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre o madre, conforme a lo preceptuado en este artículo.”.
e) Reemplazar el inciso cuarto por el que sigue:
“El juez podrá suspender, restringir o modificar este derecho y deber, al padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado del hijo o hija, cuando manifiestamente perjudique su bienestar, o incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso final del artículo 225 o instigare a terceros a hacerlo.”.
Luego, las indicaciones números 11, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 12, del Honorable Senador señor Uriarte, efectúan las siguientes modificaciones al artículo 229 propuesto:
a) Sustituir, en el inciso primero, la locución “directa, regular y personal” por “directa, regular y, en la medida posible, personal”.
b) Suprimir el inciso tercero.”.
Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
En último término, la indicación número 13, del Honorable Senador señor Navarro, reemplaza el inciso final del artículo 229 por los siguientes:
“El juez podrá suspender, restringir o modificar el derecho y deber establecido en este artículo al padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el artículo 225 o instigare a terceros a hacerlo.
Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente. De igual manera, constituirán motivo para la atribución anterior los mencionados en el inciso séptimo del artículo 225 del Código Civil.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo presente que como las indicaciones números 11 y 12 habían sido retiradas por sus autores, correspondía discutir solamente las números 10 y 13.
El Honorable Senador señor Prokurica señaló que apreciaba las buenas intenciones de los señores Senadores que presentaron dichas indicaciones, sin perjuicio de considerar que ellas podrían perjudicar a aquellos padres o madres que por trabajar lejos del lugar donde viven sus hijos, no estarán en condiciones de cumplir con los requisitos que éstas exigen.
La Profesora señora Lathrop advirtió que la indicación número 10 relaja los requisitos que establece el texto aprobado en general por el Senado. Este último, dijo, agrega la palabra “personal” a la expresión “relación directa y regular”. Agregó que lo que hace la indicación es eliminar dicho término, con la finalidad de adaptar la ley a la realidad actual, en que existen medios tecnológicos que facilitan la mantención de relaciones entre los individuos, sin que éstas sean necesariamente personales.
Agregó que la indicación también elimina el concepto de “padre no custodio”, que no existe en nuestra legislación. Señaló que más bien debería hablarse de “padre o madre que ejerce el cuidado personal”.
En cuanto a los elementos que la indicación plantea como criterios judiciales, explicó que ellos se apegan al espíritu del texto aprobado en general por el Senado.
Respecto a la inclusión del término “personal”, la señora Barros expresó que durante la discusión del presente proyecto se ha hablado de la conveniencia de concordar las normas del Código Civil con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 9° incluye dicho concepto.
Por otra parte, estuvo de acuerdo en reemplazar la expresión “padre no custodio”.
Discrepó, en cambio, de la supresión de la oración planteada por la indicación número 10 en su letra c), porque aquel texto, que fue aprobado en general por el Senado, contempla un criterio que constituye un buen estándar para los jueces que hoy tienen la tendencia a otorgar sólo un fin de semana por medio a los padres que demandan una relación directa y regular con sus hijos.
En relación a los criterios señalados por la indicación para la determinación de la citada relación directa y regular, recordó que ellos se plantean en una norma posterior del proyecto, como un nuevo artículo 41 de la Ley de Menores.
La Magistrada señora Negroni sostuvo que es deseable cumplir con lo que se prescribe en la Convención de los Derechos del Niño, entendiendo, sin embargo, que ella es del año 1989. Opinó que aun cuando es necesario adaptarse a dicho instrumento internacional, es posible mejorar los términos que se utilicen en la normativa en estudio, precisamente debido a la realidad que hoy se vive.
En este sentido, agregó que incluir el término “personal” podría significar, según el juicio de muchos magistrados, una restricción a la relación directa y regular.
Por otra parte, indicó que los criterios que se proponen son determinantes tanto al momento de fijar una relación directa y regular como el régimen de cuidado personal y se mostró a favor de la inclusión de los mismos, por cuanto representan una información que hace falta para que el juez sepa en qué centrar el interés superior del niño y su autonomía progresiva.
Sugirió mencionar también este último concepto de autonomía progresiva en la norma que se redacte.
La Profesora señora Lathrop expresó que en los años 90 los medios electrónicos no estaban masificados y que la realidad actual es diferente, razón por la cual es pertinente interpretar la ya mencionada Convención de un modo más evolutivo.
Señaló que la indicación número 10 propone suprimir la segunda oración del inciso segundo del artículo 229 del texto aprobado en general por el Senado, porque luego se plantean otros criterios orientativos.
No estuvo de acuerdo en incluir dichos criterios orientadores ni en la Ley de Tribunales de Familia ni en la de Menores, ya que se trata de normas sustantivas, que deben formar parte del Código Civil.
La señora Barros estimó que estas disposiciones bien pueden estar en la Ley de Tribunales de Familia, cuyo artículo 16 justamente regula el interés superior del niño.
La Profesora señora Salinas sostuvo que tanto el texto aprobado en general como las indicaciones presentadas vienen a complementar y a mejorar la norma actual.
En cuanto a los términos que dicho precepto debería utilizar, se manifestó contraria a agregar el término “personal” a la relación directa y regular. Agregó que el sentido de la expresión “relación directa y regular” es bien comprendido en el sentido de que no se restringe a un mero régimen de visitas.
En cuanto a los criterios orientadores que se pretende incorporar a la legislación, no estuvo de acuerdo en incluir la “autonomía progresiva”, ya que no existe pleno acuerdo a su respecto, pues es un concepto que debe clarificarse desde el ámbito de la psicología.
Respecto a la letra d) de la indicación en discusión, sostuvo que aun cuando el hecho de consagrar una obligación del padre o madre que ejerce el cuidado personal en orden a facilitar la relación directa y regular del hijo con el otro padre constituía algo deseable, no era partidaria de hacerlo. Opinó que ello podría suponer un problema desde el punto de vista probatorio, además de prestarse para frecuentes judicializaciones.
La Magistrada señora Negroni opinó que los criterios orientadores en estudio deberían estar en el Código Civil, porque son normas sustantivas que tienen un sentido educativo tanto para los padres como para los jueces. En cuanto a la autonomía progresiva, consideró que es un concepto absolutamente relevante porque no es posible aplicar una misma norma a un menor de 5 años y a otro de entre 10 y 13 años. Agregó que si la ley no incluye dicho criterio, parecerá que no existirá como criterio orientador. Señaló que aun cuando los fallos que lo mencionan son escasos, es importante que este elemento inspire las relaciones interpersonales, además de los fallos judiciales.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, expresó que la indicación en análisis no es restrictiva. Consideró de interés incorporar el término “autonomía progresiva” y contemplarlo como norma sustantiva en el Código Civil. Ello, añadió, en nada perjudicará el debate de fondo que se está llevando a cabo y contribuirá a satisfacer los requerimientos de la institucionalidad internacional sobre derechos del niño.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que el debate está dando cuenta de la existencia de ciertos temas que deben ser despejados, los cuales pasó a puntualizar.
Expresó que el primero de ellos consiste en determinar si se incorporará o no en el artículo 229 del Código Civil, el adjetivo “personal” en relación a la relación directa y regular.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, optó por eliminar dicho término en los incisos primero y segundo. Se pronunciaron en este sentido los Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), Prokurica y Walker, don Patricio.
Luego, por la misma unanimidad, se acordó reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “padre no custodio” por “el padre que no ejerza el cuidado personal”.
En consecuencia, con dicha votación se aprobaron las letras a) y b) de la indicación número 10, con enmiendas.
Los puntos siguientes fueron la idea de incluir en esta norma los criterios que determinarán el régimen de relación directa, definiendo si se incorporará dentro de los mismos la “autonomía progresiva”.
Refiriéndose a este concepto, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que cuando se discute la incorporación de una noción determinada que en la respectiva ciencia o disciplina no está completamente definida, la solución puede consistir en describirla en el texto legal que se dicte.
Por otra parte, recordó a la Comisión que si se establecen criterios orientadores, se debe determinar previamente si éstos van a incorporarse al artículo 229 del Código Civil o a otro cuerpo legal diferente.
En relación al concepto de “autonomía progresiva”, la asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, advirtió que éste se incluía en la segunda oración del inciso segundo del texto aprobado en general por el Senado para el artículo 229 del Código Civil, cuya supresión se propone en la indicación número 10.
Enseguida, discrepó de la idea de sustituir el inciso tercero del ya citado artículo 229 del texto aprobado en general por el Senado por los criterios que se proponen en la indicación, por cuanto estaría excluyéndose el principio de corresponsabilidad.
La Magistrada señora Negroni clarificó que la decisión es determinar dónde se incorporarán los criterios propuestos en la indicación. Luego, se mostró partidaria de incluir entre aquellos el concepto de “autonomía progresiva”.
La Profesora señora Lathrop sostuvo que también puede utilizarse la expresión empleada por la Convención de los Derechos del Niño, que es “evolución de sus facultades”. Hizo presente que este debate se está complejizando sin necesidad, ya que la idea de la indicación es ordenar los criterios orientadores del juez en el artículo 229 del Código Civil.
La Profesora señora Salinas indicó que no debería perderse la definición de relación directa y regular que propone el inciso segundo del artículo 229 del texto aprobado en general por el Senado.
La Magistrada señora Negroni señaló que en el inciso segundo se estaría conservando la definición del concepto recién aludido, ya que lo que se propone es eliminar la palabra “personal”. Lo que faltaría definir, agregó, es en qué norma se incorporarán los criterios que determinarán la relación directa y regular.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer, señora Barros, estuvo de acuerdo con la inclusión de los referidos criterios, pero consideró más apropiado establecerlos en una norma separada y de tipo general, de manera que el juez funde en ella el interés superior del niño ante las distintas situaciones que puedan presentarse, trátese de cuidado personal, medidas especiales u otras. Prefirió, en todo caso, ubicar dicha norma en la ley que crea los Tribunales de Familia.
La Profesora señora Lathrop señaló que la tendencia generalizada en el derecho comparado es concretar separadamente el interés superior en relación a cada una de las instituciones que pueden operar en este ámbito, porque ese concepto se materializa justamente a propósito de cada una de ellas. En ese sentido, apoyó el texto del proyecto aprobado en general.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que del debate se desprende que el rol del juez debe ser orientado a través de criterios que pueden incorporarse al artículo 229 del Código Civil. Sugirió dividir el inciso segundo de dicho precepto en su texto aprobado en general por el Senado, de manera que la primera parte defina la relación directa y regular, en tanto que la segunda establezca ciertos criterios.
Hizo notar que en esta discusión no se advierten controversias ni discrepancias de fondo, sino que solamente diferentes matices de técnica legislativa en torno al propósito de dotar al juez de criterios que reflejen el interés superior del niño.
Sugirió, enseguida, incorporar los referidos criterios en una sola redacción.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, instó a no complicarse en exceso con los términos a utilizar, sino más bien dedicarse a plasmar en esta disposición los principios y criterios que se estimen pertinentes.
Sostuvo que no excluiría el interés superior del hijo ni tampoco el derecho de éste a ser oído y sugirió reemplazar el término “autonomía progresiva” por “evolución de facultades”.
La Magistrada señora Negroni recomendó que la redacción que se acuerde no circunscriba la vinculación afectiva del hijo solamente a los padres, pues no debe perderse de vista que éste también desarrolla una relación directa y regular con la familia extensa.
Advirtió que muchas veces la relación directa y regular queda restringida solamente al padre, excluyendo a otros parientes que tienen un lazo afectivo profundo con el menor. Llamó la atención sobre este punto, agregando que el artículo 71 de la ley que crea los Tribunales de Familia establece que en caso de que el niño haya sufrido maltrato de parte de sus figuras parentales más cercanas, será entregado a quien haya desarrollado una relación de confianza en éste.
La señora Ortega manifestó que es pertinente tomar los cuidados del caso con la redacción de estas normas y determinar si la intención del Legislador es establecer en esta oportunidad una relación directa y regular con los abuelos, lo que también podría ser objeto de otra iniciativa.
Igualmente, opinó que es conveniente tener cuidado con la expresión “relación de confianza”, por cuanto ella es muy amplia.
La Profesora señora Lathrop coincidió en que se aprecia que en esta discusión no hay diferencias de fondo y que bien podría trabajarse en una redacción única que armonice las diferentes propuestas. La única duda que subsiste, precisó, consiste en definir qué se hará con los criterios que se están proponiendo en el artículo 40 de la Ley de Menores que se aprobó en general por el Senado.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que una vez que se discuta el artículo 40, este punto se resolverá. Sin embargo, señaló que podría consensuarse una redacción que también recoja los criterios indicados por dicho precepto.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, estuvo de acuerdo en la elaboración de una nueva propuesta, entendiendo que en esta discusión existen pocas diferencias de fondo.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que tanto el texto aprobado en general como la indicación número 10, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, plantean elementos a considerar al momento de determinar los criterios que guiarán la fijación del régimen de relación directa y regular. Hizo notar que la mencionada indicación enuncia, en primer lugar, el criterio general y luego agrega consideraciones adicionales.
La metodología a seguir, dijo, debería consistir en elaborar una propuesta que fije las características generales de la relación directa y regular y, enseguida, establezca los criterios especiales. Adicionalmente, podrían zanjarse las eventuales duplicidades que puedan surgir con los artículos 40 o 41 que se han propuesto a la Ley de Menores en el texto aprobado en general por el Senado. Añadió que si hay dudas respecto a los conceptos que se utilicen, éstos pueden ser descritos, con lo cual se proporcionará mayor claridad a los jueces.
En la sesión siguiente, atendiendo a la petición formulada por la Comisión, las especialistas del Servicio Nacional de la Mujer, en conjunto con la Magistrada señora Negroni y algunas de las Profesoras de Derecho Civil que han colaborado en este debate, propusieron la siguiente redacción para el artículo 229 del Código Civil:
“Artículo 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular, aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, las partes, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior del hijo, su derecho a ser oído, la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad;
b) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres (en este punto, plantearon dos alternativas, consistentes en incluir la relación que el hijo tiene con parientes cercanos y personas con las que tenga una relación de confianza, o bien dejar solamente la vinculación padre-hijo);
c) El régimen de cuidado personal del hijo o hija determinado;
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo o hija.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, ofreció la palabra en relación a la disposición propuesta.
La Jefa del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Barros, explicó que la redacción transcrita reúne en una norma que formaría parte del Código Civil tanto los criterios que se proponía incluir en el artículo 229 de dicho Código como en el texto que se sugería como artículo 40 de la Ley de Menores, referidos a los aspectos que deben considerarse cuando se trata de fundar una decisión en el interés superior del hijo.
Señaló que el grupo de trabajo formado para analizar este punto había alcanzado consenso prácticamente en cuanto a la totalidad de la norma propuesta, surgiendo, sin embargo, dos alternativas en cuanto a la letra b). Explicó que la primera es mencionar en este literal únicamente la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, en tanto que la segunda consiste en incluir también la relación del hijo con parientes cercanos y personas con las cuales tenga una vinculación de confianza.
En cuanto a aspectos de redacción, la Profesora señora Lathrop sugirió eliminar, en el inciso segundo, la palabra “personal”, la vez que figura a continuación del vocablo “contacto”, por cuanto podría provocar dificultades en su aplicación práctica. Asimismo, propuso reemplazar la expresión “vínculo paterno” por “vínculo parental o familiar”, en atención a que el proyecto se inspira en la idea de potenciar la participación de ambos padres en el proceso de formación del hijo.
Además, a propósito de la letra b), señaló que la tendencia actual del Derecho se orienta a ampliar los titulares de la relación directa y regular. Señaló que la iniciativa requeriría de mayores perfeccionamientos en este aspecto y de una reflexión más profunda en lo concerniente a los abuelos, tomando en especial consideración lo prescrito por el inciso final del artículo 48 de la Ley de Menores.
A su vez, la Profesora señora Salinas sugirió especificar, en la letra a), que ésta se refiere a la edad del hijo. Recomendó, además, aludir en la letra c) al “régimen de cuidado determinado o acordado”. En cuanto a la letra b), instó a ampliarla a personas que no son parientes y que tienen una relación de confianza con el hijo, aunque también opinó que este factor podría formar parte de la letra d). Agregó que, en la práctica, cuando la relación del niño con sus abuelos es importante, así se reconoce en las decisiones que se adoptan.
El Profesor señor Tapia observó que el Código Civil contempla reglas de conducta que, por ser tales, deben ser claras para toda la ciudadanía y no sólo para los expertos. En este sentido, le llamó la atención que el inciso primero que se analiza comience planteando un postulado negativo. Recomendó poner este supuesto en un lenguaje positivo. Igualmente, reparó en la utilización de los géneros masculino y femenino a lo largo de esta norma, lo que puede dar lugar a dificultades. Desde esta perspectiva, dijo, podría estimarse que el inciso segundo es discriminatorio en contra del padre, porque estaría presuponiendo que siempre es el padre el que queda privado del cuidado personal del hijo. Instó a uniformar los términos utilizados y a usar un lenguaje más preciso y de mayor rigor.
La señora Barros coincidió con las apreciaciones de la Profesora señora Lathrop en relación a los abuelos, reconociendo que la Ley de Menores contempla la posibilidad de fijar un régimen de visitas para éstos. No obstante, hizo presente que el artículo 225 del Código Civil se refiere a la relación del hijo con los padres.
En cuanto a la utilización del género masculino y femenino en la redacción propuesta, hizo presente que el artículo 25 del mismo Código zanja cualquier duda al disponer que las palabras que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderá que comprenden a ambos sexos.
La Honorable Senadora señora Alvear prefirió que el inciso primero de esta disposición se redacte en términos positivos, por cuanto ello favorecerá la claridad de su tenor. Agregó que el inciso segundo debería aludir al “vínculo filial” en lugar del “vínculo paterno” y que sería conveniente utilizar la expresión “padre o madre” en todo el precepto.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, coincidió con los planteamientos de la Honorable Senadora señora Alvear y agregó que también debería emplearse la expresión “hijo o hija” en lugar de “hijo”.
El Honorable Senador señor Espina apoyó el uso de un lenguaje positivo en el encabezado de esta norma y también la utilización de la expresión “padre o madre”, en lugar de “padre”. Asimismo, consideró justo contemplar una relación directa y personal del hijo con los abuelos, aun cuando no le pareció del todo pertinente consagrarla en la disposición en estudio.
El Profesor señor Tapia destacó la importancia del rol de los abuelos en relación a sus nietos, apoyando la posibilidad de contemplarlo dentro de la norma que se pretende incorporar al Código Civil.
Sugirió, además, reemplazar, en el inciso tercero, la expresión “las partes” por “los padres”.
La asesora legislativa del SERNAM, señora Ortega, instó a contemplar la relación del hijo con sus abuelos en una disposición del Código Civil distinta de la que se estudia, por cuanto esta última se refiere fundamentalmente a los padres.
El Honorable Senador señor Espina propuso consagrar en la norma en estudio la relación afectiva que existe entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y también la relación que tenga con los parientes cercanos de éste o ésta.
El Profesor señor Tapia hizo notar que la norma en análisis regula la relación directa y regular entre el hijo y el padre o madre que no tiene el cuidado personal.
La Profesora señora Lathrop señaló que le inquietaba el tema de la relación directa y personal en caso de fijarse un sistema de cuidado personal compartido. Se preguntó si en tal caso existiría también la relación directa y regular de los padres con el hijo. Informó que en otros países se ha advertido la necesidad de regular este aspecto.
Recapitulando el debate, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recabó el acuerdo de la Comisión para acoger la redacción propuesta para el artículo 225 del Código Civil, con las siguientes enmiendas:
-- En el inciso segundo, reemplazar la expresión “vínculo paterno filial” por “vínculo familiar”, y eliminar la palabra “personal”, que va después del término “contacto”;
-- En el encabezado del inciso tercero, sustituir la expresión “las partes” por “los padres”;
-- En la letra a) del inciso tercero, agregar la expresión “del hijo”;
-- Reemplazar el literal b) del inciso tercero por el que sigue:
“b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos;”.
-- Reemplazar la letra c) del inciso tercero por la que sigue:
“c) El régimen de cuidado personal del hijo determinado o acordado, y”, y
-- Ubicar el inciso cuarto como inciso quinto y viceversa.
Todas estas modificaciones contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
En consecuencia, con esa misma votación se aprobó con enmiendas la indicación número 10, con lo cual se acogió el texto recién acordado y también la supresión del artículo 40 que se proponía incorporar a la Ley de Menores.
Las indicaciones números 11 y 12 fueron retiradas por sus autores y la indicación número 13 fue desechada por 3 votos en contra y ninguno a favor. Se pronunciaron en este sentido los Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
° ° °
Enseguida, en atención a la conveniencia de contemplar una regla referida a la relación del hijo con sus ascendientes y, particularmente, con sus abuelos, el Profesor señor Tapia sugirió incorporar el siguiente artículo 229-2, nuevo, al Código Civil:
“Artículo 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con todos sus ascendientes. Si su interés superior así lo exige, el juez fijará la modalidad de esta relación.”.
Puso de manifiesto la conveniencia de consagrar esta regla, la cual, agregó, es consistente con los demás preceptos y principios que se han aprobado en el curso del debate de este proyecto.
Destacó, de manera especial, el rol que cumplen los abuelos en el desarrollo del niño, haciendo presente que también les asiste el derecho a sostener una relación directa y regular con este último.
Informó que su proposición se fundamenta en el Derecho francés y que se extiende a la totalidad de los ascendientes, pues en esta materia no es conveniente establecer restricciones. Señaló que, en virtud de la fórmula propuesta, de no producirse consenso, será el juez quien fije los términos en que se desarrollará esta relación.
La Honorable Senadora señora Alvear valoró la relación que frecuentemente existe entre los niños y sus abuelos, destacando la relevancia de la misma en el cuidado y formación de aquéllos. Por lo anterior, apoyó la proposición en estudio.
La Magistrada señora Negroni respaldó esta idea, destacando que ella refleja no solamente la importancia de que el niño mantenga una relación con sus ascendientes, sino también una preocupación por los adultos mayores y por los derechos fundamentales que les asisten, entre los cuales se cuenta el que aquí se plantea.
Observó, sin embargo, que como uno de los propósitos buscados por esta iniciativa es tender a la desjudicialización, resultaría más conveniente orientar derechamente la propuesta a los abuelos y eliminar la expresión “todos”.
La señora Barros sugirió acotar la redacción de este nuevo precepto a los abuelos, de manera de proporcionar mayor claridad a la ley.
Finalizado el análisis, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recabó el acuerdo de la misma acerca de la idea de incorporar esta nueva norma al proyecto, produciéndose consenso unánime en torno a ella.
Enseguida, se discutieron los términos en que esta disposición se consagraría, resolviéndose suprimir la palabra “todos” y modificar la estructura de las oraciones que la componen.
Igualmente, acogiendo una sugerencia del Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, se optó por utilizar la expresión “interés del hijo” en lugar de “interés superior del hijo”.
De este modo, el nuevo artículo 229-2 quedó comprendido en un numeral 7, nuevo, del artículo 1° del proyecto.
Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
° ° °
Número 4
Este numeral dice relación con el artículo 244 del Código Civil, que dispone lo siguiente:
“Art. 244. La patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento.
A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.
En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero.
En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los padres.”.
El número 4 del proyecto de ley es del siguiente tenor:
“4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando cumplan funciones de representación legal que no menoscaben los derechos del hijo ni le impongan obligaciones.”.
Este artículo fue objeto de tres indicaciones.
Las indicaciones número 14, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 15, del Honorable Senador señor Uriarte, lo sustituyen por el siguiente:
“4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de la suscripción del acuerdo, toca al padre y madre de consuno el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el ejercicio de la patria potestad de consuno, los padres deberán actuar conjuntamente o uno con mandato otorgado por el otro. En caso de que los padres no logren alcanzar un acuerdo respecto a un asunto determinado, el asunto será sometido a la decisión de un mediador elegido de común acuerdo o por resolución judicial.”.”.
Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
La indicación número 16, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, consulta en este número 4 un literal nuevo, del tenor siguiente:
“…) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión “su otorgamiento”, lo siguiente, antecedido de una coma (,): “siendo oponible a terceros desde la mencionada subinscripción. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.”.
Antes de considerar la indicación número 16, la Comisión analizó el texto vigente del artículo 244 del Código Civil y las modificaciones aprobadas en general por el Senado.
La profesora señora Lathrop manifestó que el tema tratado por el referido artículo 244 del Código Civil es delicado, pues la institución de la patria potestad comprende la representación legal del hijo y la administración de sus bienes. Señaló que en el texto aprobado en general por el Senado, la patria potestad se modifica completamente. En efecto, por una parte se excluiría la administración de los bienes del hijo y por otra, se plantea un texto que resultaría contradictorio con la figura de la representación legal. En la actualidad, añadió, cuando el padre o la madre representan al hijo es para imponerle obligaciones, a diferencia de lo que dispone el referido texto, que, al definir la institución, excluiría la imposición de obligaciones.
La señora Barros señaló que la idea de otorgar la patria potestad a ambos padres cuando viven juntos es salvar una serie de problemas prácticos que a menudo se producen, frente a los cuales la madre por sí sola nada puede hacer. Explicó que la solución es que ambos padres puedan actuar indistintamente, siempre y cuando no perjudiquen ni comprometan patrimonialmente al hijo.
El Honorable Senador señor Prokurica expresó que cuando se trata de la representación legal, el hecho de entregarla a ambos padres puede agravar la situación actual. Opinó que si la idea era solucionar los casos determinados que corrientemente dan lugar a problemas, como es el manejo de cuentas de ahorro del hijo o la representación del mismo ante el colegio, la amplitud del texto aprobado en general por el Senado puede ser inconveniente y perjudicial para el menor.
La Profesora señora Lathrop indicó que la tendencia de promover la corresponsabilidad de los padres consiste en otorgarles a ambos la titularidad del cuidado personal y la patria potestad.
Propuso redactar un inciso que establezca que, a falta de acuerdo, se entiende que a ambos padres toca el ejercicio de los derechos y deberes de la administración y representación legal de los hijos en común y que, a falta de ley en sentido contrario, el uno actúa con el conocimiento y consentimiento del otro. La ley en contrario estaría constituida por aquellas normas que existen y que exigen una salvaguarda mayor respecto a terceros, como, por ejemplo, los gastos relacionados con los bienes raíces.
El Honorable Senador señor Prokurica añadió que la restricción no debe estar referida solamente a los bienes raíces. Sugirió incorporar una enumeración o semblanza de las situaciones que ofrecen problemas, pero no conceder la patria potestad a ambos padres.
La señora Barros recalcó que la idea de la norma en estudio es que ambos padres siempre actúen de manera conjunta, agregando que uno de los incisos que se introduce incorpora una excepción. Dicha excepción permite que en aquellas situaciones en que no se compromete el patrimonio del hijo, los padres podrán actuar separadamente.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que si esos son los objetivos perseguidos, la redacción propuesta no resulta lo suficientemente clara.
La Magistrada señora Negroni hizo presente que los casos antes mencionados están salvaguardados por la legislación, pues en la mayoría de los actos en que se comprometen los intereses patrimoniales del niño, debe pedirse autorización judicial.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, solicitó formular una nueva redacción para esta parte del precepto.
En la sesión siguiente, el grupo de trabajo formado para asesorar a la Comisión propuso la siguiente redacción para el nuevo inciso tercero del artículo 244 del Código Civil:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente cuando no menoscaben los derechos del hijo o cuando cuenten con el consentimiento expreso del otro.”.
Al mismo tiempo, se tuvieron en consideración los planteamientos enviados por la Profesora señora Lathrop en un documento del siguiente tenor:
“Comentarios sobre patria potestad
1.- En primer lugar, cabe tener en cuenta que, actualmente, el artículo 244 del Código Civil permite el ejercicio de la patria potestad conjunta, aunque no existen reglas de cómo se lleva a cabo en la práctica. Esto no ha dado problemas hasta hoy pues el pacto de ejercicio conjunto es prácticamente inexistente.
2.- Por otra parte, cabe considerar que, actualmente, el tercero que desea contratar con un menor adulto debe solicitar un certificado de nacimiento para saber con certeza quién o quiénes representan al menor adulto, es decir, quién o quiénes ejercen la patria potestad.
3.- Conforme al estado actual del proyecto –texto aprobado en general-, debe distinguirse:
a) Si los padres viven juntos: a falta de acuerdo o resolución judicial en contra, la patria potestad es conjunta (ya no la ejercería, por defecto, el padre varón como sucede actualmente), y
b) Si los padres están separados: ejerce o ejercen la patria potestad quien o quienes ejercen el cuidado personal conforme al artículo 225 del Código Civil propuesto.
4.- Para establecer reglas prácticas de funcionamiento de la patria potestad cuando ésta se ejerce de forma conjunta, creo que podría optarse por una de las dos alternativas existentes en el Derecho comparado (he consultado la ley argentina, española e italiana):
a) Si ambos padres ejercen la patria potestad, a la celebración de los actos jurídicos de representación y/o administración de los bienes del hijo, puede concurrir uno u otro de los padres (actuación indistinta) como regla general, y, de forma excepcional, ambos con su consentimiento expreso (actuación conjunta), en los casos que se requiere autorización judicial (que no son pocos y que podrían aumentarse, incluso, exigiendo que ambos concurran con consentimiento expreso para los bienes muebles sujetos a registración).
b) Si ambos padres ejercen la patria potestad, podría distinguirse:
b.1) Para los actos conservatorios, esto es, actos que no producen alteración del patrimonio, permitir actuación indistinta.b.2) Para los actos no conservatorios, esto es, los que sí van a producir un cambio en el patrimonio del hijo, exigir la actuación conjunta, en cuyo caso ambos padres deben solicitar al juez la autorización para realizar actos en que actualmente la ley exige esta autorización judicial (que no son pocos y que podrían aumentarse, incluso, exigiendo que ambos concurran con consentimiento expreso para los bienes muebles sujetos a registración, al igual que la letra a).
Yo me inclino por la segunda opción (letra b) porque diferencia entre actos de conservación y de no conservación, lo que genera mayor seguridad a los terceros contratantes.
En cualquiera de estos dos casos (letras a y b), si existe desacuerdo entre los padres o uno de ellos está ausente o impedido, prever la intervención judicial y, en segundo término, prohibir expresamente la posibilidad de que el padre y/o la madre autocontrate (n) con el hijo.
4.- Para el caso de la patria potestad que se ejerce de forma unilateral, en los casos en que se requiere autorización judicial debiera exigirse, igualmente, el consentimiento expreso del otro padre o madre, pudiendo recurrir al juez si hay ausencia, impedimento o negativa injustificada. Debe recordarse que, actualmente, la ley ni siquiera exige rendición de cuentas de parte del titular de la patria potestad, lo que constituye una grave omisión legal.
Creo que una vez adoptadas estas decisiones, es fácil adaptar la normativa actual.”.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, ofreció la palabra en relación a estas proposiciones. Informó que coincidía con las inquietudes planteadas por la Profesora señora Lathrop, pues atienden a situaciones que es conveniente distinguir y regular adecuadamente.
La Magistrada señora Negroni consideró adecuada la propuesta de la Profesora señora Lathrop que distingue entre los actos conservatorios y los que no tienen ese carácter, señalando que ella permitirá desjudicializar un considerable número de situaciones.
Igualmente, la Ministra señora Schmidt la estimó una buena solución frente a las numerosas dificultades que actualmente se producen en este ámbito.
Enseguida, sobre la base de esas mismas ideas, la señora Barros presentó la siguiente redacción para el nuevo inciso tercero del artículo 244 del Código Civil:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.
Reiteró que esta fórmula permitirá evitar los continuos problemas que se presentan cuando la madre pretende realizar por sí sola actos muy simples, que no suponen obligaciones ni detrimento patrimonial para el hijo, que igualmente requieren de la participación del padre. Como ejemplo, planteó la apertura de una cuenta de ahorro o la obtención de pasaporte para el hijo. Destacó que naturalmente la situación es diferente tratándose de actos no conservatorios.
Agregó que en términos generales, el ejercicio conjunto de la patria potestad favorece la corresponsabilidad pero que tratándose de actos conservatorios, puede representar una traba. En estas situaciones, dijo, debería poder actuar cualquiera de los padres por sí solo.
El Profesor señor Tapia indicó que aun cuando comprendía los problemas planteados, consideraba que las fórmulas propuestas no los resolvían.
Finalizado el debate, la Comisión acogió el texto propuesto por la señora Barros como nuevo inciso tercero del artículo 244, reemplazando la expresión inicial “En el ejercicio de la patria potestad conjunta” por “Con todo”.
Enseguida, si bien en un principio hubo ánimo de acoger la propuesta contenida en la indicación número 16, se constató que ella ya está comprendida en el artículo 246 del Código Civil, resultando, por tanto, innecesaria.
En definitiva, la indicación número 16 fue aprobada con enmiendas para los efectos de acoger el inciso tercero del artículo 244 del Código Civil en los términos ya expuestos y de sustituir, en el inciso segundo de la misma norma, la expresión “A falta de la suscripción del acuerdo” por “A falta de acuerdo”, además de otros ajustes formales.
Estos acuerdos contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
Número 5
Este numeral se refiere al artículo 245 del Código Civil, cuyo tenor es el que sigue:
“Art. 245. Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, de conformidad al artículo 225.
Sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
El número 5 del proyecto de ley en análisis dispone lo siguiente:
“5.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “de conformidad” las palabras “o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicará al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.”.
Este numeral fue objeto de las indicaciones números 17, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 18, del Honorable Senador señor Uriarte, para suprimirlo.
Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
No hubo mayor análisis a propósito de este numeral. Por ello, las modificaciones aprobadas en general por el Senado quedaron en sus mismos términos, salvo algunos ajustes menores de redacción, que se introdujeron en virtud del inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contaron con el voto favorable unánime de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
Artículo 2°
Número 1
El texto aprobado en general por el Senado dispone:
“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Introdúcese el siguiente artículo 40:
“Artículo 40.- Para los efectos de los artículos 225, inciso tercero; 229 y 242, inciso segundo del Código Civil, y de otra norma en que se requiera considerar el interés superior del hijo como criterio de decisión, el juez deberá ponderar al menos los siguientes factores:
a) Bienestar que implica para el hijo el cuidado personal del padre o madre, o el establecimiento de un régimen judicial de relación directa, regular y personal, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;
b) Riesgos o perjuicios que podrían derivarse para el hijo en caso de adoptarse una decisión o cambio en su situación actual;
c) Efecto probable de cualquier cambio de situación en la vida actual del hijo, y
d) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años.”.
Cabe hacer presente que el artículo 40 de la ley N° 16.618 está derogado.
La indicación número 19 de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, propone suprimir el texto aprobado en primer trámite constitucional.
Las indicaciones números 20, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 21, del Honorable Senador señor Uriarte, suprimen, en el inciso primero del artículo 40 que se propone, la expresión “225, inciso tercero;”, y las letras b) y c).
Estas últimas dos indicaciones fueron retiradas por sus autores.
Igualmente, la Honorable Senadora señora Alvear manifestó su voluntad de retirar la indicación número 19.
La Comisión tomó conocimiento de una proposición del Ejecutivo tendiente a ubicar los criterios contemplados por esta disposición como incisos cuarto y siguientes del artículo 16 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, precepto que se refiere justamente al interés superior del niño, niña o adolescente y a su derecho a ser oído.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que lo que aquí se pretende es precisar claramente el concepto de interés superior del niño, a través de los criterios que ya se han mencionado en esta discusión.
La señora Barros expresó que tales criterios son conocidos y que han sido recogidos por la doctrina y la jurisprudencia.
La Magistrada señora Negroni manifestó que se trata de criterios orientadores. Estimó que en la letra d) del artículo 40 del texto aprobado en general por el Senado hay un error, porque no puede utilizarse el término “evaluación”, mas sí la palabra “opinión”. Criticó, además, que ella se centre en los 14 años del hijo, porque éste debe ser escuchado en todas sus etapas de vida, conforme a su edad y madurez.
La profesora señora Lathrop insistió en que el interés superior del hijo debe concretarse de acuerdo a cada una de las instituciones en que éste debe tomarse en consideración.
En la parte final del inciso primero del artículo 40 del texto aprobado en general por el Senado, propuso agregar la palabra “conjuntamente” a continuación de la frase “el juez deberá ponderar al menos”.
Por otra parte, compartió las observaciones de la Magistrada señora Negroni y de la Profesora señora Veloso en relación a la letra d) del texto antes mencionado.
La Magistrada señora Negroni indicó que estos criterios deben ser ampliados si se pretende imponerlos como pautas generales aplicables a todas las instituciones. Instó a incluirlos en el Código Civil y no en las leyes de Tribunales de Familia o de Menores.
La Profesora señora Lathrop advirtió que es riesgoso tratar de incorporar el interés superior del niño en todas las instituciones, pues se trata de una categoría difusa, que evoluciona de manera vertiginosa.
Hizo notar que dicho concepto ya está consagrado en la Ley de Tribunales de Familia, de manera que propuso incorporarlo en el Código Civil.
La Magistrada señora Negroni manifestó que el concepto en estudio dice relación con los derechos que emanan de la naturaleza humana y con el principio pro omine, en virtud del cual los derechos de las personas deben protegerse antes que sus bienes. Por lo tanto, dijo, no es indiferente el cuerpo legal en que dicho principio se consagre. Recordó que el Derecho Laboral ya contempla la tutela de los derechos laborales. Sugirió circunscribir este criterio en las leyes respectivas, pues de lo contrario será demasiado amplio. Reiteró la pertinencia de incorporarlo en el artículo 225 del Código Civil.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo presente que anteriormente se había solicitado a las especialistas del Servicio Nacional de la Mujer que, en conjunto con las demás profesionales que han colaborado con la Comisión, presentaran una nueva redacción para el artículo 229 del Código Civil, la cual podría acoger los criterios en estudio, abarcando también, de este modo, el contenido del artículo 40 que se ha propuesto incorporar a la Ley de Menores.
En la sesión siguiente, se presentó una nueva redacción para el artículo 229 del Código Civil, la que incluyó los criterios comprendidos en este artículo 40 de la Ley de Menores. De ello se dio cuenta en la parte relativa al mencionado artículo 229.
En consecuencia, el numeral 1 del artículo 2° del proyecto fue suprimido. Lo anterior, en virtud de la aprobación con enmiendas de la indicación número 10, según se ha indicado al tratar el artículo 229 del Código Civil.
Número 2
Este numeral introduce un artículo 41 a la ley N° 16.618. Al igual que en el caso anterior, el artículo 41 de la señalada ley está derogado. El texto es el que sigue:
“2.- Introdúcese el siguiente artículo 41:
Artículo 41.- Para los efectos del artículo 225 del Código Civil, el artículo 21 de la ley N° 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, según procedan, los siguientes factores:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un ambiente adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa, regular y personal del hijo con ambos padres;
d) Tiempo que cada uno de los padres, conforme a sus posibilidades, dedicaba al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente ejercitaba para procurarle bienestar;
e) Evaluación del hijo y su opinión, especialmente si ha alcanzado la edad de catorce años;
f) Ubicación geográfica del domicilio de los padres y los horarios y actividades del hijo y los padres, y
g) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante según el interés superior del hijo.”.
A este numeral se presentaron las indicaciones 22 a 24.
La indicación número 22, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, reemplaza el artículo 41 que se propone, por el que sigue:
“Artículo 41.- Para los efectos del artículo 21 de la ley Nº 19.947 y de los artículos 106 y 111 de la ley Nº 19.968, sobre Tribunales de Familia, y cada vez que esté llamado a aprobar un régimen de cuidado personal compartido, el juez tomará en cuenta, a lo menos, los criterios establecidos en el artículo 225 del Código Civil.”.
Las indicaciones números 23, del Honorable Senador señor García-Huidobro, y 24, del Honorable Senador señor Uriarte, introducen las siguientes enmiendas al artículo 41 que se propone:
“a) Sustituir la letra b) por la que sigue:
“b) Aptitud de los padres para garantizar, de acuerdo a sus medios, el bienestar del hijo, tomando en cuenta sus posibilidades actuales y futuras de entregar al hijo estabilidad educativa y emocional;”.
b) Agregar en la letra g) el término “fundada” después de “circunstancia”.”.
Estas dos últimas indicaciones fueron retiradas por sus autores.
Como se señalara precedentemente, la Comisión analizó la conveniencia de recoger los criterios contenidos en la disposición en estudio en un precepto del Código Civil, para lo cual solicitó al grupo asesor una propuesta de redacción.
Éste sugirió incorporar al señalado Código, como artículo 225-2, nuevo, el siguiente:
“Artículo 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) Vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno;
b) Aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad;
c) Actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular;
d) Dedicación efectiva que ejercitaba cada uno de los padres para procurarle bienestar al hijo antes de la separación y tareas que efectivamente desarrollaba para procurarle bienestar;
e) Opinión expresada por el hijo;
f) Resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar;
g) Acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio;
h) Ubicación geográfica del domicilio de los padres;
(Dos alternativas: agregar o no los horarios y actividades de los hijos y los padres.)
i) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”.
La Magistrada señora Negroni explicó los distintos elementos contemplados por esta redacción, produciéndose acuerdo, en términos generales, en cuanto a acogerlos.
Se estimó necesario, sin embargo, introducirle los siguientes ajustes:
-- En la letra a), señalar que se trata del “entorno familiar” del hijo;
-- En la letra h), mencionar solamente el “Domicilio de los padres”;
-- No incluir los horarios y actividades de padres e hijos, y
-- En la letra i), eliminar la expresión “o circunstancia”.
No obstante lo anterior, a sugerencia de la Profesora señora Domínguez, el literal d) quedó pendiente.
En la sesión siguiente, la Comisión analizó un documento presentado por las Profesoras señoras Domínguez y Salinas, del siguiente tenor:
“I. Breves consideraciones
Se nos ha encargado referirnos acerca de la redacción del que sería el nuevo artículo 225 bis del Código Civil que establece criterios para establecer el régimen de cuidado de los hijos menores y el ejercicio de ese derecho por parte de los padres.
El aporte del nuevo precepto está intencionado en el sentido que señale de manera expresa los criterios y circunstancias que deben estar siempre considerados cuando el juez fije o los padres ejerzan el cuidado en alguna de las modalidades que la ley contempla.
Resulta una novedad para el Derecho chileno que se expliciten elementos que son sin duda, en materia de cuidado, parte de las consideraciones que se tienen en cuenta para describir y definir en los casos particulares el interés superior de los niños involucrados en una disputa de sus padres. De esta forma, discrecionalmente no será posible minusvalorar su importancia o dejarlos de lado en el análisis.
Los criterios que la norma introduce ya han sido reconocidos en otros Derechos de Familia, por lo que se ha podido comprobar su beneficio como herramienta que evite el perjuicio de los hijos, los que pueden resultar perjudicados en mayor medida cuando sus padres separados o divorciados no llegan a acuerdo, por lo que se requiere una intervención de los tribunales, siempre teniendo como centro de las decisiones judiciales el favor filii, pues respecto de los hijos, se les debe un cuidado y una entrega como mínimo adecuada.
II. Algunos aportes del derecho comparado en cuanto a criterios
a) Iowa, USA, Ley General
La ley de Iowa requiere que el tribunal, "en la medida en que sea razonable y en el mejor interés del niño", ordenará la concesión de custodia, incluyendo los derechos de visita, que aseguren al niño la oportunidad de continuar al máximo el contacto físico y emocional con ambos padres después de que se han separado y se disuelve el matrimonio, y que animará a los padres a compartir los derechos y responsabilidades de la crianza del niño. Establece que el tribunal deberá decidir teniendo en cuenta variados criterios, todos centrados en las habilidades parentales de cada padre, como por ejemplo:
- Si cada padre sería un custodio adecuado para el niño.
- Si la necesidad psicológica y emocional y el desarrollo del niño va a sufrir debido a la falta de contacto activo y con atención de ambos padres.
- Si los padres pueden comunicarse entre sí sobre las necesidades del niño.
- Si ambos padres han participado activamente cuidados del niño antes y después de la separación.
- Si cada padre puede apoyar al otro en la relación con el niño.
- Si el acuerdo de custodia está conforme a los deseos del niño o si el niño tiene una fuerte oposición, teniendo en cuenta su edad y madurez.
- Si uno o ambos padres están de acuerdo o se oponen a la custodia compartida.
La proximidad geográfica de los padres.
b) California, USA, Family Code
Al formular una determinación del interés superior del niño en un procedimiento, el tribunal, entre otros factores que encuentre pertinente, debe tener en cuenta todas las características siguientes:
- La salud, la seguridad y el bienestar del niño.
- Cualquier antecedente de abuso por parte de uno de los padres o cualquier otra persona que pida custodia.
- La naturaleza y cantidad de contacto con ambos padres.
- El uso ilegal habitual o permanente de sustancias controladas o maltrato habitual o consumo de alcohol por parte de cualquiera de los padres.
En estas circunstancias, el tribunal se asegurará de que cualquier orden sobre la custodia o régimen de visitas sea específica en cuanto a tiempo, día, lugar y modo de desplazamiento del niño.
c) Canadá
Bajo la sección 16 de la Ley de Divorcio, se exige que el interés superior del niño se determine teniendo en cuenta las "condiciones, medios, necesidades y otras circunstancias del menor". Bajo la sección 24 de la Ley de Relaciones Familiares, el tribunal, al hacer una orden de custodia, debe dar "consideración primordial al interés superior del niño" y tomar en cuenta lo siguiente:
- La salud y el bienestar emocional del niño, incluidas las necesidades especiales para el cuidado y tratamiento.
- En su caso, las opiniones del niño.
- El amor, el afecto y lazos similares que existen entre el niño y otras personas.
- La educación y formación de los niños.
- La capacidad de cada persona para el ejercicio de un cuidado adecuado.
d) México
La intervención judicial puede ser tanto para ratificar o no el acuerdo de los padres como para solventar el asunto una vez agotada toda posibilidad de llegar a algún arreglo. En ambas situaciones, tendrá como elemento común la exigencia de consulta a organismos rectores del Bienestar Social antes de dictaminar. También se prevé que se tome en cuenta los siguientes factores:
- El sentimiento expresado por el niño, siempre que se cumplan las exigencias legales al respecto;
- La situación de disponibilidad de los padres;
- La interacción del niño con la familia extensa;
- La adaptación del mismo a ambos hogares, escuelas y comunidades, y
- La presencia de actitudes violentas o cualquier otro antecedente al respecto.
III. Propuesta de nueva redacción
Artículo 225 bis del Código Civil
En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, tanto el juez como los padres considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y cada uno de los padres y demás personas de su entorno, para procurar su estabilidad emocional;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar integral del hijo y sus posibilidades para procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad;
c) La dedicación efectiva que cada padre procuraba al hijo antes de la ruptura, y especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades;
d) La actitud de cada padre para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo, fomentando y facilitando las relaciones con el otro padre;
e) La opinión expresada por el hijo;
f) La ubicación geográfica de los domicilios de los padres y aquella en donde el hijo desarrolla su vida escolar y social, de modo de asegurar la continuidad de sus actividades y horarios con normalidad.
g) El riesgo o perjuicio que podría derivarse para el hijo en caso de modificar su situación actual.
h) Cualquier otro antecedente o circunstancia que sea relevante atendido el interés superior del hijo.
IV. Criterios que se eliminan en la nueva redacción
1.- Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio; se entienden de utilidad para el establecimiento del régimen pero no así para su ejercicio. En todo caso comprendido en la letra d).
2.- El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. Es norma adjetiva todo lo que dice relación con los elementos probatorios. No hay riesgo y es evidente que el juez no dejará de considerarlo aun si no se pone en esta enumeración.”.
La Profesora señora Domínguez proporcionó un conjunto de explicaciones acerca de la propuesta recién transcrita, destacando que el contenido del literal d) figura en la letra c). Indicó que la nueva redacción considera tanto la dedicación que se ofreció al hijo en el pasado, antes de la ruptura, como las condiciones futuras.
La Profesora señora Lathrop manifestó en que en aquellos sistemas en que no hay regla supletoria, se contempla el criterio que se ha planteado como orientación para el juez, de manera que se otorgue una cierta preferencia al padre o madre que ha estado dedicado efectivamente al cuidado del hijo. Opinó que existiendo una regla supletoria, este precepto no se justificaría.
La Profesora señora Domínguez discrepó de lo anterior, señalando que la existencia de una regla supletoria no basta y que el literal planteado constituye un parámetro importante, aun cuando no sea determinante por sí solo.
El Profesor señor Tapia prefirió prescindir del literal en estudio, idea con la cual coincidió la Magistrada señora Negroni.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consultó a los miembros de la misma acerca de la mantención en este artículo 225-2 de un literal referido a la dedicación que los padres procuraban al hijo antes de la separación. Los Honorables Senadores señores García, Larraín, don Carlos y Larraín, don Hernán (Presidente), apoyaron la inclusión. Los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, se opusieron.
Enseguida, en cuanto al texto de este literal, que seguiría siendo letra d), se acordó basarlo en las ideas contenidas en la redacción de la Profesora señora Domínguez. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores García, Larraín, don Carlos, y Larraín, don Hernán (Presidente). Los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, se abstuvieron.
En consecuencia, la indicación número 22 se aprobó con enmiendas para los efectos de intercalar este nuevo numeral en el artículo 1° del proyecto, que incorpora un nuevo artículo 225-2 al Código Civil.
Exceptuando lo referido a la letra d) del señalado precepto del Código Civil, dicha indicación fue acogida con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio. La referida letra d) fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores García, Larraín, don Carlos, y Larraín, don Hernán (Presidente). Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio.
Número 3
El texto aprobado en general por el Senado señala:
“3.- Sustitúyese la frase inicial del artículo 42 “Para los efectos” por la siguiente “Para el solo efecto”.
El mencionado artículo 42 de la ley N° 16.618 dispone lo siguiente:
“Artículo 42. Para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral:
1.º Cuando estuvieren incapacitados mentalmente;
2.º Cuando padecieren de alcoholismo crónico;
3.º Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo;
4.º Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía o en los lugares públicos a la vagancia o a la mendicidad, ya sea en forma franca o a pretexto de profesión u oficio;
5.º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;
6.º Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos al menor o cuando la permanencia de éste en el hogar constituyere un peligro para su moralidad;
7.º Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material.”.
Este numeral 3 no fue objeto de indicaciones y tampoco motivó mayor debate. Sin embargo, ante la supresión de los dos numerales anteriores del artículo 2°, se acordó reformular su encabezado de manera de incluir solamente el número tercero.
Dicho acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio.
Artículo 3°
Su tenor es el siguiente:
“Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
El mencionado artículo 21 de la ley N° 19.947 dispone lo siguiente:
“Artículo 21.- Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio.
En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado.
Los acuerdos antes mencionados deberán respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el carácter de irrenunciables.”.
Este artículo 3° no recibió indicaciones ni motivó discusión en la Comisión.
Por lo anterior, se mantuvo en sus mismos términos.
- - -
MODIFICACIONES PROPUESTAS
Artículo 1°
° ° °
Número 1, nuevo
Incorporar como tal, el siguiente:
“1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
“Artículo 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.”. (Indicación número 3, unanimidad, 5 x 0).
° ° °
Número 1
Pasa a ser número 2, introduciendo las siguientes modificaciones al artículo 225 del Código Civil, contenido en este numeral:
Inciso primero
Reemplazar la expresión “de uno o más hijos” por “de los hijos”. (Indicación número 7, unanimidad, 5 x 0).
Incisos tercero y quinto
Reemplazar la expresión “relación directa, regular y personal” por “relación directa y regular”. (Indicación número 10, unanimidad, 4 x 0).
Inciso cuarto
Sustituirlo por el siguiente:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal. Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre, en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél.”. (Indicación número 7, mayoría, 3 x 2).
° ° °
Números 3 y 4, nuevos
Incorporar como tales, los siguientes:
“3.- Incorpórase, como artículo 225-2, nuevo, el siguiente:
“Artículo 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad;
c) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular;
d) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades;
e) La opinión expresada por el hijo;
f) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar;
g) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio;
h) El domicilio de los padres, e
i) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”. (Indicación número 22, unanimidad, 3 x 0, salvo en lo concerniente al literal d) de esta disposición, mayoría, 3 x 2 abstenciones).
4.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 227:
“El juez podrá apremiar en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”. (Letra b) de la indicación número 9, unanimidad, 3 x 0).
° ° °
Número 2
Pasa a ser número 5, sin modificaciones.
Número 3
Pasa a ser número 6, reemplazado por el siguiente:
“6.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Artículo 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular, aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo;
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos;
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado, y
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”. (Indicación número 10, unanimidad, 4 x 0).
° ° °
Número 7, nuevo
Incorporar como tal, el que sigue:
“7.- Incorpórase, como artículo 229-2, nuevo, el siguiente:
“Artículo 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus ascendientes. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad, 5 x 0).
° ° °
Número 4
Pasa a ser número 8, sustituido por el siguiente:
“8.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.”. (Indicación número 16, unanimidad, 3 x 0).
Número 5
Pasa a ser número 9, con las siguientes modificaciones:
Letra a)
Reemplazar la forma verbal “Intercálase” por “Intercálanse”.
Letra b)
Sustituir, en el inciso segundo del artículo 245 que se propone, la forma verbal “aplicará” por “aplicarán”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad, 3 x 0).
Artículo 2°
Reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 2°.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, la frase inicial “Para los efectos” por “Para el solo efecto”.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad, 3 x 0).
- - -
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el texto de la iniciativa quedaría como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
“Artículo 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.
2.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
El acuerdo a que se refiere el inciso primero deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre privado del cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos.
Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal. Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre, en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá con él una relación directa y regular.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
3.- Incorpórase, como artículo 225-2, nuevo, el siguiente:
“Artículo 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad;
c) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular;
d) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades;
e) La opinión expresada por el hijo;
f) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar;
g) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio;
h) El domicilio de los padres, e
i) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”.
4.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 227:
“El juez podrá apremiar en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.
5.- Derógase el artículo 228.
6.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Artículo 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado en las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular, aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo;
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos;
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado, y
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
7.- Incorpórase, como artículo 229-2, nuevo, el siguiente:
“Artículo 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus ascendientes. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”.
8.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.
9.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálanse en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “de conformidad” las palabras “o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, la frase inicial “Para los efectos” por “Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
- - -
Acordado en sesiones celebradas los días 4 y 11 de septiembre, 3, 10, 16, 30 de octubre, 7 y 28 de noviembre y 10 de diciembre de 2012, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela (Jorge Pizarro Soto), Alberto Espina Otero (Francisco Chahuán Chahuán, José García Ruminot, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Baldo Prokurica Prokurica), Hernán Larraín Fernández (Presidente) (Jaime Orpis Bouchon), Carlos Larraín Peña (Carlos Ignacio Kuschel Silva, Baldo Prokurica Prokurica) y Patricio Walker Prieto (Jorge Pizarro Soto).
Sala de la Comisión, a 8 de enero de 2013.
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
RESUMEN EJECUTIVO
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO,
RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS
Boletines N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos
I.OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: reforzar los principios de la protección del interés superior del niño y de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos, particularmente cuando se encuentran separados. Sobre la base de dichos principios, el proyecto introduce un conjunto de modificaciones a los Títulos IX y X del Libro Primero del Código Civil, de las cuales se destacan las siguientes: 1) se crea el régimen de cuidado personal compartido como alternativa legal en caso de separación de los padres; 2) en caso de separación, se establece que sólo mientras no haya acuerdo o resolución judicial en contrario, los hijos residirán y estarán bajo el cuidado personal de la madre, lo que no constituirá una preferencia legal; 3) sin embargo, si los hijos residieren con el padre, mientras no exista acuerdo o resolución en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de éste; 4) se consagra en el Código Civil un conjunto de criterios orientadores para establecer el régimen de cuidado personal; 5) se define el concepto de “relación directa y regular” entre el padre no custodio y el hijo y se fijan los factores que se tomarán en consideración para determinarla; 6) se consagra también el derecho del hijo a mantener una relación directa y regular con sus demás ascendientes; 7) se establece el ejercicio de la patria potestad por parte de ambos padres indistintamente, a menos que se trate de actos no conservatorios, en cuyo caso deberán comparecer los dos o requerirse autorización judicial. Complementariamente, el proyecto introduce algunas enmiendas a las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
II.ACUERDOS:
Indicaciones:
- Número 1: rechazada, 3 x 1
- Número 2: rechazada, 3 x 1
- Número 3: aprobada con modificaciones, unanimidad, 5 x 0
- Número 4: rechazada, 5 x 0
- Número 5: retirada
- Número 6: retirada
- Número 7:
-- en lo concerniente al inciso primero del artículo 225 del Código Civil, aprobada con modificaciones, unanimidad, 5 x 0
-- en lo concerniente al inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, aprobada con modificaciones, mayoría, 3 x 2
- Número 8: rechazada, 3 x 2
- Número 9: letra a): rechazada, 3 x 0 letra b): aprobada con modificaciones, unanimidad, 3 x 0
- Número 10: aprobada con modificaciones, unanimidad, 4 x 0
- Número 11: retirada
- Número 12: retirada
- Número 13: rechazada, 3 x 0
- Número 14: retirada
- Número 15: retirada
- Número 16: aprobada con modificaciones, unanimidad, 3 x 0
- Número 17: retirada
- Número 18: retirada
- Número 19: retirada
- Número 20: retirada
- Número 21: retirada
- Número 22: aprobada con modificaciones, unanimidad, 3 x 0; salvo en lo concerniente a la letra d) del artículo 225-2 del Código Civil,
que fue aprobada por mayoría, 3 x 2 abstenciones
- Número 23: retirada
- Número 24: retirada
Además, como se explica en el informe, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes en las respectivas sesiones, la Comisión introdujo enmiendas a los artículos 1°, en cuanto a la incorporación de un numeral 7, nuevo, y al numeral 5, que pasó a ser 9, y al artículo 2°, en su número 3.
III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de tres artículos permanentes.
IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V.URGENCIA: suma, a contar del día 12 de diciembre de 2012.
VI.ORIGEN E INICIATIVA: dos Mociones presentadas en la Cámara de Diputados; la primera, contenida en el Boletín N° 5.917-18, de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela van Treek, con la adhesión de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y la segunda, contenida en el Boletín N° 7.007-18, del Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Honorables Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas. Dichas Mociones fueron refundidas durante el primer trámite constitucional.
VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de marzo de 2012.
IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.
X.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
1) Código Civil, Libro Primero, Títulos IX y X, que regulan los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos y la patria potestad, respectivamente.
2) Decreto con fuerza de ley N° 1, de 30 de mayo de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de diversos cuerpos legales, entre ellos, la ley N° 16.618, Ley de Menores.
3) Ley N° 19.947, de 17 de mayo de 2004, que establece nueva ley sobre Matrimonio Civil.
4) Ley N° 19.968, de 30 de agosto de 2004, que crea los Tribunales de Familia.
4) Convenciones internacionales, particularmente las siguientes:
a) Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada mediante decreto supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de septiembre de 1990.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada mediante decreto supremo N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de agosto de 1990.
c) Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promulgada por decreto supremo N° 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 9 de diciembre de 1989.
d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, promulgada por decreto supremo N° 1.640, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de septiembre de 1998.
Sala de la Comisión, a 8 de enero de 2013.
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
2.5. Discusión en Sala
Fecha 12 de marzo, 2013. Diario de Sesión en Sesión 1. Legislatura 361. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.
PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS MENORES DE PADRES SEPARADOS
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5917-18 y 7007-18, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 93ª, en 9 de enero de 2013.
Discusión:
Sesión 32ª, en 4 de julio de 2012 (se aprueba en general).
El señor ESCALONA (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión del 4 de julio de 2012.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 3° del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debería darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite, con el respaldo de la unanimidad de los presentes, su discusión o votación.
--Reglamentariamente, queda aprobado el artículo 3°.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
La Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición o existan indicaciones renovadas.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión, y en la cuarta, el texto como quedaría si aquellas fueran aprobadas.
La primera de las enmiendas no acogidas en forma unánime por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento corresponde a la sustitución del inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil por el que se indica. Esta enmienda fue aprobada por mayoría de 3 tres votos a favor y 2 en contra.
La norma dispone lo siguiente:
"Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal. Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre, en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél".
El señor ESCALONA (Presidente).-
En discusión el inciso cuarto del nuevo artículo 225 propuesto.
Tiene la palabra la señora Ministra, quien me expresó su deseo de hacer uso de su derecho preferente para intervenir al comienzo del debate de la iniciativa en estudio.
La señora SCHMIDT ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Muchas gracias, señor Presidente .
Por su intermedio,...
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Se ruega al público asistente en las tribunas no realizar manifestaciones.
La señora SCHMIDT (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
En primer lugar, quiero agradecer a los parlamentarios y parlamentarias de las distintas bancadas por hacer que un proyecto de ley que favorece y fortalece el cuidado de nuestros hijos y la familia sea una prioridad legislativa.
El Gobierno del Presidente Piñera ha querido hacerse cargo de una situación que afecta día a día a la familia chilena, por lo que decidió, en marzo del 2011, impulsar una iniciativa legal basada en dos mociones completamente transversales: una presentada el 2008 por los Diputados señores Chahuán -actual Senador-, Barros , Bobadilla , Bustos , Díaz del Río, Escobar , Sabag , señoras Sepúlveda y Valcarce y señor Valenzuela ; y otra, el 2010 por los Diputados señor Ascencio , señoras Goic , Muñoz y Saa , y señores Ojeda , Schilling y Venegas , refundiéndolas y enriqueciéndolas mediante el trabajo conjunto entre los parlamentarios y el Gobierno, para asegurar que en Chile exista el cuidado compartido de los hijos y se garantice que, en caso de separación de los padres, el niño cuente siempre con la presencia directa y regular de ambos durante su desarrollo.
Porque hombres y mujeres podremos tener ex parejas pero nunca -¡nunca!- ex hijos. Como Gobierno nos asiste la profunda convicción de que impulsar el cuidado compartido de los hijos es una necesidad de justicia con todos nuestros niños y niñas, con los padres y con las madres de nuestro país.
El proyecto que promovimos fue aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2012, y enriquecido por la labor conjunta realizada en la Comisión de Constitución de este Senado, donde se reforzó el aseguramiento de la presencia de ambos padres en el cuidado y crianza del niño, independiente de su separación, así como la de los abuelos y sus familiares.
La presente iniciativa, acogida en la Comisión de Constitución del Senado y que hoy se vota en la Sala, permitirá poner fin a la tremenda injusticia que sufren hoy muchos padres, pues, al separarse de sus parejas, dejan de ver a sus hijos, negándoseles a esos niños y niñas la posibilidad de construir una relación con ellos.
Agradezco sinceramente el trabajo serio y profundo realizado por dicho organismo técnico, presidido por el Senador señor Hernán Larraín e integrado por la Senadora señora Soledad Alvear y los Honorables señores Alberto Espina , Carlos Larraín y Patricio Walker . Respaldamos íntegramente el proyecto aprobado por esta Comisión y que hoy se somete a votación.
El cuidado de los niños no puede ser un derecho de la madre ni del padre. A través de esta iniciativa hemos querido cambiar el foco de la actual ley para que sea un derecho de los hijos contar con el cuidado y presencia regular de ambos padres en su vida, aun cuando estos vivan separados.
La normativa que ahora votarán refuerza los siguientes seis criterios:
1.- Crea el cuidado compartido de los hijos en caso de separación de los padres, estableciendo el acuerdo entre ellos como la norma de preferencia.
2.- Si no hay acuerdo de los padres, el juez es quien decide.
3.- Mientras no exista acuerdo o sentencia judicial, la madre o el padre "que resida con los niños" tendrá "temporalmente" su cuidado personal a la espera de la decisión del juez, sin que ello constituya preferencia legal alguna.
4.- Si fruto de la mediación entre las partes, los padres no llegaren a acuerdo para la tuición compartida, el juez deberá establecer quién tendrá el cuidado de los hijos, debiendo fijar en la misma resolución un régimen que garantice la presencia regular y permanente de ambos padres en la vida del hijo.
5.- El juez, cuando el interés del hijo lo haga conveniente, puede modificar al titular del cuidado personal.
6.- El proyecto acaba también con la patria potestad exclusiva del padre, creando la patria potestad compartida de los hijos, adecuando así la legislación a las nuevas realidades y necesidades de la familia chilena.
No es dable que en pleno siglo XXI la ley no le dé una atribución tan básica a una madre como poder abrir una cuenta de ahorro a sus hijos solo por el hecho de ser mujer; y no le entregue a un padre la posibilidad de tener el cuidado de sus hijos solo por ser hombre.
Eso es lo que estamos cambiando con la iniciativa que impulsamos y cuya aprobación permitirá disponer el cuidado y la patria potestad compartida de los hijos en nuestro país, resguardando para ellos una sola residencia, y estableciendo siempre y obligatoriamente la presencia y participación de ambos padres en sus vidas.
El hecho de que un niño no viva en la misma casa con su madre o con su padre no exime a ninguno de ellos de sus responsabilidades, ni de la necesidad de que sus hijos tienen de su presencia. De aprobarse este proyecto de ley que hoy votarán, ambos padres deberán mantener con los hijos un contacto personal, periódico y estable, acabando con la injusticia de limitar visitas...
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señora Ministra, como se trata de la discusión particular, las intervenciones son solo de cinco minutos.
Sin embargo, podría...
La señora SCHMIDT ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Concédame un minuto más, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
... otorgarle dos minutos adicionales para que pueda concluir.
La señora SCHMIDT (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Gracias, señor Presidente.
Decía que con ello se acabaría con la injusticia de limitar visitas a fin de semana por medio.
La iniciativa en estudio contiene una norma supletoria transitoria, que consideramos fundamental para la estabilidad del niño, al objeto de que no se convierta en moneda de cambio ante las peleas de los padres. Dicho precepto establece que el padre o madre que viva con el niño tendrá su tuición mientras el juez decide quién de ellos se hará cargo de su cuidado personal, si es que no han llegado a acuerdo o la mediación entre las partes no ha dado resultado.
Es importante mantener la disposición supletoria aprobada en la Comisión de Constitución del Senado, porque la realidad en nuestro país es que nacen 250 mil niños al año y hay 200 mil demandas por pensión de alimentos. De no contarse con ella, el padre o la madre que ni siquiera paga pensión alimenticia por sus hijos podrá tener su tuición sin haberles brindado apoyo durante toda su vida. La legislación actual dispone la imposibilidad de que alguien que no pague la mantención de los hijos, pudiendo hacerlo, tenga la tuición de ellos.
Por eso resulta fundamental que respetemos lo propuesto en la referida norma.
La realidad también nos muestra que una de cada tres mujeres en nuestro país ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo se pretende que se ejerza el cuidado compartido de los hijos en el caso de padres agresores?
Es esencial considerar nuestra realidad. En Chile no existe igualdad todavía entre hombres y mujeres; la capacidad económica del padre es mayor que la de la madre. No podemos aceptar que hombres y mujeres, padres y madres, tengan iguales derechos si no asumen similares responsabilidades con respecto a sus hijos.
Por lo tanto, debemos cambiar la visión que hoy tenemos en nuestra sociedad, a fin de que sea un derecho de los hijos contar siempre con la presencia del padre y de la madre. De ahí que la norma supletoria, que establece de forma igualitaria la entrega del cuidado provisional del niño al padre o la madre con quien vive mientras el juez decide, es tan trascendente de mantener.
Muchas gracias, señor Presidente.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
A usted, señora Ministra .
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , acabamos de escuchar a la señora Ministra , con quien podemos compartir, en su gran mayoría, lo que acaba de exponer.
Pero me gustaría aclarar algo que ella manifestó. Tengo en mis manos el texto del proyecto que en la parte pertinente señala: "Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal. Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre, en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél".
Yo considero muy importante que la señora Ministra sea precisa, pues, según lo que acabo de leer, no es efectivo lo que ella ha expresado. La norma señala que, mientras no haya acuerdo, como regla supletoria los hijos vivirán con la madre...
El señor ESPINA.-
Eso no es así.
La señora ALLENDE.-
Aquí lo dice textual. Y eso es lo que no nos parece correcto.
--(Aplausos en tribunas).
Por eso, solicito -y he invocado el Reglamento- que se aclare el punto.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señora Senadora, le tengo que retirar el uso de la palabra, porque lo expresado por usted no corresponde a una cuestión de Reglamento.
La señora ALLENDE.-
Pero me parece que hay que leer bien la norma.
El señor ESCALONA (Presidente).-
El texto se halla en discusión.
La señora ALLENDE.-
A mí se me informó otra cosa acerca de lo que señala la disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Muy bien.
La lista de inscritos es bastante amplia. De modo que les ruego a los señores Senadores y señoras Senadoras que tengan paciencia; ya les tocará su turno de intervenir.
Y quiero advertir al público presente en las tribunas que no voy a aceptar más participación en el debate por la vía de los aplausos o de las pifias, porque así no se puede analizar un asunto tan delicado como el que nos ocupa.
Advierto que si se vuelven a repetir las manifestaciones haré desalojar las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente , había pedido la palabra para intervenir sobre la situación anterior. Por lo tanto, voy a reservarla para más adelante.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , ante todo, deseo felicitar a los autores de las mociones. Estas han permitido debatir acerca de una normativa que pueda actualizar la mirada del legislador frente a una realidad que por años ha establecido una concepción de sociedad matriarcal.
Quiero manifestar que el proyecto de ley -como lo ha señalado la señora Ministra del SERNAM, a quien saludo, ya que, a mi juicio, ha estado al frente de una batalla que todos estamos dando por lograr que la mujer disponga de mejores oportunidades e igualdad de condiciones de género- busca, principalmente, proteger la integridad del menor en caso de que los padres vivan separados.
Por consiguiente, deseo llamar la atención del Senado en el sentido de que el presente debate no tiene que ver con una cuestión de género.
Qué bueno que se encuentre en la Sala la titular del SERNAM, con quien simpatizo muchísimo y asimismo con sus luchas y con su Ministerio. Pero además simpatizo con aquella mujer que por años ha estado defendiendo el derecho a dirigir un hogar cuando es abandonada -dejando esos padres muchas veces desamparados también a los hijos- y quien debe ser muy heroica para poder sostener una casa con las condiciones de discriminación que existen en nuestra sociedad, en particular hacia la mujer.
Pero -reitero- la iniciativa no precisamente se relaciona con un tema de género y con la defensa de los derechos de la mujer, sino con la defensa de los derechos de los hijos. Desde ese punto de vista creo que debemos enfocarla.
¿De qué manera garantizamos la integridad de los menores? ¿De qué forma, a pesar de que puedan separarse los padres, garantizamos la felicidad de los niños?
A veces, por establecer normas que a nuestro juicio pudiesen estar ajustadas a Derecho, lo único que hacemos es perjudicar el interés superior del niño; privarlo, muchas veces, de participar con ambos padres. Los dos progenitores han de asumir la responsabilidad en la entrega de cariño, de afecto y en el crecimiento del niño. Este no es un inmueble, sino un menor que va creciendo y cuya niñez se va perdiendo. Por lo tanto, la ley debe ser oportuna.
En consecuencia, no obstante compartir todos los avances que contiene el texto legal en análisis, no estoy de acuerdo en que se mantenga el inciso cuarto del artículo 225, para el cual pido votación separada,...
El señor LARRAÍN .-
No estamos en votación, todavía.
El señor TUMA.-
... porque aquí se vuelve a instalar la idea de que uno de los cónyuges debe tener preferencia, y no confiamos en el juez.
Le pido, señor Presidente , que el Senado pueda aprobar una norma de ecuanimidad. Tenemos que ser ecuánimes. No me parece adecuado que en las tribunas haya algunos que apoyan una redacción y otros estén por otra distinta, como si esto fuera un tira y encoge entre los intereses de los padres y de las madres.
¡Aquí se persigue el interés superior del niño!
Y lo que debemos garantizar en nuestra aprobación legislativa es que el menor pueda ser cuidado por ambos padres; que el juez consiga resolver cada una de las situaciones que se presenten y no continuar con una realidad de suyo injusta para el niño, especialmente. Y esto último también es válido para los padres, porque cuando usted le da preferencia, a falta de acuerdo, a uno de los cónyuges, entonces aquel que tiene el sartén por el mango, en caso de que no se llegue a entendimiento, nunca permitirá que este se alcance. Y muchas veces se utiliza esta norma o al menor para efectuar una acción de chantaje.
A mi entender, el proyecto significa un gran avance, excepto lo contenido en el inciso cuarto del artículo 225, para el cual pido votación separada a los efectos de eliminar un precepto tan injusto con los niños.
He dicho.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Senador Tuma, para precisar, ¿está pidiendo votación separada...?
El señor TUMA.-
Respecto del inciso cuarto del artículo 225.
El señor ESCALONA (Presidente).-
¿Para todo el inciso?
El señor TUMA.-
Sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
La norma se halla en debate, no hemos abierto la votación todavía.
El señor TUMA.-
Pero cuando ocurra, quiero pedir a la Mesa que nos podamos pronunciar particularmente por dicho inciso.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Conforme.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución , deseo explicar el contexto de esta votación.
El que nos ocupa es un proyecto, como ya se recordaba, iniciado en mociones parlamentarias, que tuvieron, en su momento, bastantes influencias de distintas agrupaciones de padres separados, quienes veían que la legislación actual no les reconocía su derecho a participar debidamente en la educación, en la crianza de sus hijos. Y por ese motivo se recogieron en esta disposición diversas modificaciones al Código Civil, que han cambiado muy radicalmente el régimen que hoy día nos rige.
La iniciativa se halla inspirada en dos principios centrales.
Primero, que lo que interesa esencialmente es el interés superior del niño. Desde esa perspectiva se ordena la legislación, y no desde la de los padres, que había sido la tradición, entregándole en materia de cuidado personal la preferencia legal a la madre, y en lo concerniente a patria potestad, al padre. Esto cambia a partir del momento en que se mira la situación desde la óptica del niño.
Y el segundo principio es el de la corresponsabilidad de los padres, vale decir, no se trata de un derecho preferente de uno u otro, sino de ambos. Y eso se regula en cada caso, según las circunstancias.
Eso es lo central.
Luego de un trabajo muy arduo, no puedo dejar de hacer un reconocimiento a aquellos que nos colaboraron en el estudio de esta iniciativa: al Ejecutivo , en la persona de la Ministra Carolina Schmidt ; a las profesoras Carmen Domínguez , Fabiola Lathrop , Andrea Muñoz , María Sara Rodríguez , Carolina Salinas , Paulina Veloso y Paola Flores y al profesor Mauricio Tapia ; a la jueza Gloria Negroni ; a la psicóloga Anneliese Dörr , y a muchos otros, quienes hicieron posible, en nueve largas y muy debatidas sesiones, alcanzar acuerdos unánimes en todas -¡en todas!- las materias.
Me refiero a lo que dice relación con el cuidado personal de los hijos, mediante la sustitución del inciso primero del 224, estableciendo el principio de corresponsabilidad de los padres, que es muy central.
El artículo 225-2, en que se incorporan los criterios y circunstancias que se considerarán al momento de fijar el régimen y el ejercicio del cuidado personal de los hijos.
El artículo 229, referido a la relación directa y regular, que se mencionaba en la actual legislación, pero que ahora se sustituye por una nueva definición y, además, determina los aspectos que se deben tomar en cuenta para que esto proceda.
El artículo 229-2, que consagra el derecho del hijo a mantener una relación directa y regular con sus ascendientes, incorporando por primera vez el derecho de los abuelitos a poder participar en las circunstancias que se prescriban.
Y, finalmente, la patria potestad, que hoy día se establece como una atribución del padre. Así como se invierte la regla respecto del cuidado personal, que actualmente se halla entregado a la madre -y en caso de acuerdo a ambos o al padre o a quien diga el juez-, también en la patria potestad, si no hay acuerdo, es el padre el que la ejerce.
Esos principios se cambian.
Dónde se ha producido el debate de fondo. Este se ha manifestado en cuanto a qué ocurre cuando se trata de la separación de los padres y corresponde definir bajo quién quedará el cuidado personal de sus hijos. El Código Civil establece en el inciso primero del artículo 225 que "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos". Tal principio se modifica radicalmente con la nueva legislación. Y en eso no hay discusión en la Comisión. Estamos todos conformes: en los padres recae tal responsabilidad, quienes mediante común acuerdo podrán determinar bajo quién quedará el cuidado personal de los niños. Si no hay acuerdo, decidirá el juez.
El punto en debate es qué ocurre mientras no existen acuerdo entre los padres ni resolución judicial. ¿Podemos dejar esta situación sin norma?
La mayoría de la Comisión dijo "No. Debemos dar una. Pero, desde luego, ella ha de ser transitoria, para que no se entienda como un principio que otorga prioridad a uno de los padres. Y, además, esa disposición transitoria no fija precedente para cuando el juez dicte la resolución final".
En definitiva, se optó por el criterio de que los hijos queden al cuidado de la madre, salvo que vivan con el padre, caso en el cual siguen con él.
Esa es la regla central que propone la mayoría de la Comisión.
Al respecto se sigue un criterio muy discutido. Pero está también presente en personas de muy variada mirada. Por ejemplo, en la profesora Paulina Veloso ...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría tiene un minuto más.
El señor LARRAÍN.-
He tenido que gastar tiempo como Presidente de la Comisión. Pero entiendo que todos quieren hablar.
La profesora Paulina Veloso , señor Presidente , sugiere la siguiente redacción: "Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán responsabilidad y todos los deberes y derechos respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio que, mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, como regla supletoria, los menores residirán con su madre.".
Es decir, hay sobre el particular miradas que trascienden transversalmente la perspectiva política. Y nosotros queremos ver qué es lo mejor para el niño en un momento de inestabilidad: que sigan con la madre o, si viven con él, con el padre.
No se introduce aquí un cambio a la corresponsabilidad.
Lo que hoy día es un derecho que tiene la madre casi naturalmente se acota a una situación estrictamente circunstancial. Y los padres podrán insistir ante el juez para que resuelva lo antes posible.
Además, esto puede ser revisado, según como evolucione la situación. Una vez determinado, sea por acuerdo o de otra forma, habrá la posibilidad de revisión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , Honorable Sala, en primer lugar, felicito a la señora Ministra , quien ha dispuesto la voluntad política del Gobierno del Presidente Piñera para sacar adelante este proyecto.
A la vez, celebro el trabajo de la Comisión de Constitución. Tuve la oportunidad de asistir un par de veces a sus sesiones, y vi el trabajo serio de su Presidente , Senador Hernán Larraín , y de los colegas Carlos Larraín , Alberto Espina , Soledad Alvear y Patricio Walker .
Ahora bien, la iniciativa en estudio, refundida a partir de dos mociones (de la primera soy coautor; la suscribí cuando era Diputado ) tiene por objeto establecer, en el evento de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos padres, en forma equitativa, los derechos y deberes que les asisten respecto de ellos y considerando en todo el interés superior del niño.
Sobre el particular, debo puntualizar que existe la necesidad -en algún momento tendremos que abordar el punto- de regular sistemáticamente el concepto de "autoridad parental", en reemplazo de la figura de la "patria potestad", regulada en el Código Civil.
La autoridad parental ha de ser entendida como el conjunto de derechos y deberes personales y patrimoniales de los progenitores respecto de sus hijos, figura que resulta ser mucho más amplia y que nos lleva a comprender la facultad de administración y representación legal de los hijos -actual patria potestad- como uno de los tantos deberes-función que tiene que comprender hoy un concepto integral de autoridad parental.
Entendida así la autoridad parental, estimo que ella debe corresponder a ambos padres, como principio general; es decir, ha de tratarse de una cotitularidad que implique también su coejercicio, con el objeto de cautelar debidamente el bonus filii.
Así las cosas, es necesario crear una definición de autoridad parental en el Código Civil, en términos de que los hijos no emancipados estén sujetos a la autoridad parental de ambos progenitores, la que siempre habrá de ser ejercida en beneficio de los menores y comprenderá los deberes y facultades de tenerlos bajo su cuidado, atenderlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación íntegra y administrar sus bienes.
Una norma de tal naturaleza debería encabezar el Título IX del Libro I del Código Civil, relativo a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.
Desde esa perspectiva, el cuidado personal sería otro de los tantos deberes-función que en principio han de corresponder a ambos padres.
En ese mismo orden de cosas, estimo necesario explicitar y señalar de forma expresa que la "corresponsabilidad" de la autoridad parental se refiere tanto a su titularidad como a su ejercicio, y que, si bien la modalidad de este último podrá ser convenida por los propios progenitores (en cuanto a ser ejercida por ambos -total o parcialmente- o solo por uno de ellos, sea la madre o el padre), o bien, regulada judicialmente, su titularidad siempre permanecerá conjunta, salvo en los casos en que la ley expresamente prive de ella a uno de los progenitores.
Lo anterior cobra especial relevancia desde el momento en que una titularidad conjunta de la autoridad parental permite al progenitor que eventualmente no va a ejercerla -sea total o parcialmente- conservar facultades mínimas de control y fiscalización de su debido y oportuno ejercicio por parte del otro.
Dicho eso, necesario es mencionar que en este proyecto de ley, lamentablemente, subsiste una regla que contiene una discriminación arbitraria, denominada de "atribución preferente" del cuidado personal de los hijos a la madre -o, como se ha sostenido ahora, del padre con quien se encuentra el niño-, en caso de separación de los progenitores.
Considero que dicha regla es la mayor falencia de la iniciativa en debate, ya que se perpetúa una discriminación contra el padre, la que resulta hoy inconstitucional, por contrariar el principio de igualdad ante la ley, e implicaría una excepción en la materia, a la luz del derecho comparado.
En efecto, y tal como lo sostiene el destacado profesor Mauricio Tapia, dicha regla es falaz, desde el momento en que aquella disputa se plantea necesariamente en escenarios de crisis familiar que los propios padres no son capaces de resolver por sí solos y que terminan en forma indefectible en los tribunales de familia, en el marco de divorcios o separaciones, espacio en que los progenitores necesariamente deberán conciliar las relaciones respecto de los hijos en común o esperar que las dirima en definitiva el juez.
Siendo insoslayable e inminente la intervención judicial en este tipo de conflictos -repito: aquellos que los propios progenitores no han sido capaces de resolver por sí solos-, estimo que son precisamente los tribunales de familia,...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría tiene un minuto más.
El señor CHAHUÁN.-
... en su trabajo multidisciplinario junto a sus consejos técnicos, los que, sobre la base de las circunstancias concretas de cada caso en especial, decidirán -mientras se tramita la secuela del juicio- cuál de los progenitores ejercerá provisoriamente el cuidado personal de los hijos en común.
Sin duda, una regla de tal naturaleza, de franca discriminación contra los padres, solo perpetuará y agudizará el conflicto familiar, por la evidente acumulación de resentimiento en el progenitor discriminado legalmente, y porque también contribuirá a profundizar la sensación de algunas madres que, en el marco de la crisis familiar, sienten que los hijos son objeto de su propiedad, lo que claramente reduce la posibilidad de llegar entre los propios progenitores a acuerdos que contemplen deberes y derechos de ambos para con sus hijos, que han de ser compartidos en forma equitativa, fomentando el rol de los dos en su crianza y educación.
Por último, esa regla no hace más que confirmar una distribución estereotipada de los roles históricos -y por cierto anacrónicos- de hombre y mujer, que perjudica finalmente las posibilidades de inserción laboral de esta última,...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría tiene un minuto más para cerrar la idea.
El señor CHAHUÁN.-
..., que habitualmente se ve sobrecargada de funciones, entre ellas las del hogar -cuando pertenece a una familia monoparental- y las propias de su trabajo fuera de la casa.
Asimismo, considero de suma importancia incorporar la facultad judicial de modalidad de cuidado personal compartido cuando sea solicitado por uno de los progenitores, es decir, cuando exista interés por ejercerlo de manera conjunta, y establecer criterios específicos y objetivos tanto para radicar como para alterar el cuidado personal.
Por último, me parece que la definición de "cuidado personal" contenida en este proyecto está mal centrada en el concepto de "residencia", pues debe enfocarse en aspectos relativos a la protección, cuidados, crianza, educación y formación de los hijos. Con el texto propuesto se introduce erróneamente una restricción adicional al exigir que el cuidado personal compartido pase necesariamente por un sistema de residencia que "asegure su adecuada estabilidad y continuidad", lo que podría llevar a hacer prácticamente inoperante aquel tipo de cuidado. Por lo tanto, me parece necesario excluir dicha referencia.
Mediante el proyecto en análisis se pretende incorporar al artículo 225 del Código Civil una modificación en virtud de la cual, si no ha habido acuerdo entre los padres...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Para que no se sienta afectado el Honorable señor Hernán Larraín , debo informarle que la Secretaría también le otorgó dos minutos adicionales.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , ¿puedo incorporar el discurso completo?
El señor ESCALONA (Presidente).-
¡Es que parece un libro, señor Senador...!
No hay posibilidades ni verbales ni escritas.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión reviste gran importancia, porque tiene que ver con la cotidianidad de la vida de las personas, y muy en particular con la vida de los niños de nuestro país, quienes, cuando son muy pequeños, no pueden venir a las tribunas para protestar, ni tampoco ir a La Moneda para reclamar con banderas o pancartas.
Entonces, es muy relevante que nosotros, a quienes nos cabe la responsabilidad de legislar, tengamos presente que en esta ocasión debemos poner énfasis, por sobre todo, en el resguardo del interés superior del niño.
En segundo lugar, esta iniciativa tiene mucha significación porque cambia la legislación actual para introducir el principio de la corresponsabilidad parental.
Porque el Código Civil -digámoslo tal como es; no quiero caricaturizar, pero es lo que establece en el fondo- señala que existen un padre proveedor y una madre a cargo de los hijos.
Así, la legislación pareciera apuntar -felizmente, la cultura se ha ido encaminando en buena dirección- a que con la provisión de recursos a la familia se cumple el rol paterno y a que la madre se haga cargo del cuidado de los hijos: de que se levanten, se laven los dientes, vayan a la escuela, hagan las tareas, etcétera.
Adicionalmente, muchos desearían que las mujeres atendieran también a los maridos, a pesar de que varias de ellas, aparte las labores domésticas, trabajan fuera de la casa.
Por otra parte, en la nueva realidad de la sociedad chilena vemos que, debido a las separaciones, hay numerosas jefas de hogar.
Señor Presidente, en esta materia existe un elemento sobremanera importante, que quiero subrayar: los cónyuges se separan uno del otro, pero los padres nunca pueden separarse de sus hijos.
Pues bien, en la norma que nos ocupa debemos tener presentes dos principios: primero, qué es lo mejor, no para el papá o la mamá, sino para el niño; y segundo, que ambos progenitores, vivan juntos o separados, tienen corresponsabilidad en el desarrollo y cuidado de sus hijos.
Aquello es demasiado significativo. Porque en la vida real vemos el drama de padres que no cumplen su obligación de otorgar alimentos, pero asimismo el de hombres que lamentablemente no pueden ver a sus hijos. ¿Y quiénes resultan perjudicados? ¡Los niños!
Entonces, no por el interés de conseguir una pensión de alimentos de monto más elevado se puede perjudicar a un menor prohibiendo que lo visite su padre. ¡Eso no es admisible! ¡Para su desarrollo, el niño necesita en todo momento a sus dos progenitores, aunque se encuentren separados! Ello, salvo en casos de enfermedad, de locura, en fin, que todos entendemos.
Tales son los principios que buscamos consagrar, y mediante una lógica que no sea simplemente legal, sino además cultural.
Por consiguiente, en cuanto al inciso cuarto, por cierto que me sumo a la solicitud de votación separada.
Señor Presidente , le pido más tiempo.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Su Señoría dispone de dos minutos, al igual que los señores Senadores que la precedieron.
La señora ALVEAR.-
Muchas gracias.
Señor Presidente , dicha solicitud no es menor. En la Comisión, con el Senador Pizarro votamos en contra del inciso pertinente (la mayoría se pronunció a favor), pues, en el fondo, se mantiene una norma supletoria que entrega el cuidado de los niños a la madre. Por tanto, no tiene lugar el cambio atinente a la corresponsabilidad parental.
Nosotros pretendemos que se apruebe el inciso con otra redacción -estamos presentando la indicación respectiva-, a los efectos de que, mientras se registra el acuerdo de los padres o se dicta la resolución judicial, el niño quede al cuidado del progenitor que se halle viviendo con él.
El señor NOVOA .-
Eso no sale.
La señora ALVEAR.-
Pero se mantiene...
El señor LARRAÍN .-
No figura.
La señora ALVEAR.-
Por favor, no me interrumpan.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Está con la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Se mantiene -digo- la norma supletoria. Aquí dice.
El señor PROKURICA .-
Lea el inciso completo, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Lo he leído entero, y muchas veces. Además, participé en todas las sesiones de la Comisión.
Pido no ser interrumpida, señor Presidente , pues dispongo de pocos minutos.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ruego no interrumpir a la señora Senadora.
La señora ALVEAR.-
La disposición señala: ", y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal.".
Pero -y esto no solo lo digo yo: lo sostienen también 42 profesores de Derecho Civil que nos han hecho llegar a todos los Senadores una carta donde manifiestan lo mismo- la magistrada que ha participado permanentemente en la Comisión nos expresó que los jueces (porque durante la vigencia del Código Civil...
Debido a las interrupciones, me quedé sin tiempo, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
Su Señoría dispone de un minuto para concluir.
La señora ALVEAR.-
Muchas gracias.
El criterio de los jueces es el de que el cuidado del niño quede radicado siempre en la madre. ¿Por qué? Porque en la actualidad existe una norma supletoria. Si la mantenemos como lo plantea el inciso cuarto, permanecerá aquella cultura.
Por eso, señor Presidente , queremos establecer que, en tanto no haya acuerdo o resolución judicial, va a ejercer transitoriamente el cuidado personal el progenitor que resida con el hijo, sin que medie un precepto supletorio.
Eso es lo que estamos proponiendo. Y de esa manera se elimina la norma supletoria, por las razones que indiqué.
Por último, dispusimos algo de gran relevancia.
Los abuelos, así como sobre ellos pesan obligaciones en materia de alimentos cuando no paga el padre, también tienen derechos. En consecuencia, por primera vez se establece aquí su derecho a visitar a los nietos. Porque, además de que se le entregue la tuición a uno de los padres -con la corresponsabilidad, que se mantendrá de todas maneras-, apartar a alguno de los abuelos acrecienta el drama del niño, cuyo interés superior debemos tener en cuenta como norma fundamental.
Por lo expuesto, formularemos una indicación tendiente a remplazar el inciso cuarto, que -repito- con el Honorable señor Pizarro rechazamos en la Comisión.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, este es un debate en que, primero, debemos ponernos de acuerdo en si todos estamos interpretando la norma de la misma manera. Porque tengo la sensación de que estamos discutiendo su texto no obstante hallarnos de acuerdo en el principio.
Yo quisiera despejar eso.
Entiendo que el principio es el de que, cuando los padres se separan, mientras el juez no resuelva a quién le corresponde la tuición del hijo este continúe bajo el cuidado del progenitor con el que está viviendo.
El señor PROKURICA .-
Así es.
El señor ESPINA.-
Pienso que ese es el principio, con una salvedad: si el hijo está, no con sus progenitores, sino con un abuelo o un tercero, en tal caso volverá con la madre -es una hipótesis supletoria-, a menos que el juez determine que se quedará con el padre.
Leo claramente así la disposición. No comprendo cómo es posible hacerlo en forma distinta, pero admito que la experiencia demuestra que todos tenemos derecho a ello.
Porque el texto dice, con claridad, que "Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y deberes respecto de los hijos comunes".
Hasta aquí todos coincidimos.
Luego expresa: "Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto," -mientras no falle el juez- "como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre,".
Hasta este punto, la norma establece, como regla supletoria, que si no hay una divergencia, entonces el cometido le corresponde a la madre.
Si terminara ahí el artículo, el Senador que habla opinaría: "Tienen razón. Parece algo infundado, porque lo que se quiere corregir es el precepto vigente, el cual le atribuye per se a la madre, de manera injusta, la tuición de los hijos cuando se verifica la separación".
Y muchos, con toda razón, pueden preguntar: "¿Por qué esa función le va a corresponder en forma permanente, en circunstancias de que he sido un buen padre, de que me he preocupado de los niños, de que los he cuidado y de que experimenté el drama de separarme? ¿Por qué motivo se me va a impedir la tuición?".
Sería una justa causa para modificar la ley.
Mas la disposición agrega algo que es preciso advertir bien: "Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre," -o sea, no obstante lo anterior, donde se hace referencia a la madre- "en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél.".
El señor LAGOS.-
Pero esa no es la hipótesis.
El señor ESPINA.-
Entonces, señor Presidente , quisiera sugerir lo siguiente. Si convenimos en el concepto, busquemos una redacción que nos deje a todos tranquilos. Si concordamos con el principio, no vamos a ponernos a discutir porque la diferencia entre nosotros es cómo estamos interpretando el texto. Lo que constituiría un problema es que se registrara una diferencia acerca del contenido.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Es un asunto de forma, no de fondo.
El señor ESPINA.-
Así es.
Si todos coincidimos en que, frente a la dura realidad de la separación, el hijo, mientras no haya acuerdo o el juez resuelva, se mantendrá con el progenitor con quien se encuentre viviendo, entonces lo que media es una concordancia de fondo y simplemente se requiere redactar la norma en conjunto.
El Senador que habla, al menos, está llano a la búsqueda de un texto de común acuerdo para resolver una cuestión en la que las diferencias son más de forma que de fondo, según ha podido concluir hasta ahora.
He dicho.
El señor BIANCHI.-
¡Muy bien!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, en la Comisión estuvimos varias sesiones trabajando en el proyecto de ley y escuchamos a numerosos expertos.
El centro del debate dice relación con qué pasa con los niños y cuál es el principio que prima cuando tiene lugar una ruptura de una pareja, de un matrimonio.
Por tradición, generalmente se prefiere que el cuidado personal esté a cargo de la madre, y, por desgracia, muchas veces ellos son objeto de negociación, de chantaje, de utilización como moneda de cambio. Y eso no puede seguir ocurriendo, porque son personas, no cosas.
En consecuencia, el gran avance del proyecto de ley en discusión es que consignamos el interés superior del niño. Este es el importante, el preponderante.
En seguida se plantea el principio de la corresponsabilidad. El padre tiene obligaciones, evidentemente, como la de pagar la pensión de alimentos -y debiera avergonzarnos el que muchos no lo hagan-, pero también derechos: el de compartir y sentir el cariño de sus hijos; el de participar en la educación de estos. Y hoy día, lamentablemente, son frecuentes los casos -muchos de los afectados se encuentran en las tribunas- en que ello no ocurre. Eso no puede ser.
Por ello, señor Presidente, junto con el interés superior del niño, el principio de la corresponsabilidad es fundamental. Se tienen que distribuir en partes iguales los derechos y deberes de ambos progenitores respecto de sus hijos, vivan juntos o separados.
Creo que lo más relevante es que el niño se mantenga con el padre o la madre con quien vive. Si estamos de acuerdo con el concepto, busquemos la redacción adecuada. Con la Senadora señora Alvear presentamos una indicación que lo establece con claridad.
En relación con el texto que hoy día se nos da a conocer como un progreso importante, cabe recordar que no se contemplaba la posibilidad de que el niño se quedara con el padre si residía con este, mientras se verifica un proceso de búsqueda de acuerdo o resuelven los tribunales. Es cierto que mejora la redacción; que se determina que no hay una preferencia legal si el cuidado personal es ejercido transitoriamente por la madre. Pero esta última situación puede consolidarse por la vía de los hechos y no ser lo mejor para el hijo, porque se halla de por medio una cuestión cultural: con frecuencia, la mujer trabaja. No es como antes. Este es el cambio que queremos hacer.
No quiero abundar en la materia, porque entiendo que el concepto lo compartimos. Lo ha dicho mi Honorable colega Espina .
Presentamos una indicación con la Senadora señora Alvear y varios otros de la Democracia Cristiana, y esperamos llegar a un acuerdo.
Este es un proyecto que incluye muchos otros aspectos. Quiero recordar uno de ellos que es relevante: el derecho de los abuelos a poder compartir con sus nietos y visitarlos. Son realmente dramáticos los casos que se conocen en que la madre, por lograr algún beneficio económico,...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Discúlpeme, Su Señoría.
Todos los señores Senadores que no dejan ejercer el derecho a intervenir son exactamente los que han pedido no ser interrumpidos al hacer uso de la palabra.
Puede proseguir.
El señor WALKER (don Patricio).-
Gracias, señor Presidente .
Estimo muy importante que los abuelos puedan ver a sus nietos; que los padres puedan ver y participar en la educación de sus hijos. Por eso nos pusimos tan firmes en la Comisión con la Senadora señora Alvear en el sentido de tratar de contemplar un derecho igualitario; de que no se registre una discriminación arbitraria.
Porque algunos piensan que la madre tiene per se la habilidad requerida para resguardar el interés superior del niño -muchas veces, esto es efectivo, pero hay casos en que no necesariamente es así-; que el padre y la madre no son capaces de decidir lo mejor para sus hijos. Al existir una regla supletoria, mantenemos la presunción de que los progenitores no van a poder llegar a un acuerdo. Y creo que lo anterior es erróneo. Nuestra legislación no contribuye, en esa forma, al logro de tal propósito.
De alguna manera, al no establecer dicha regla, obligamos a intentar ponerse de acuerdo y no damos lugar a que uno de los padres tenga la sartén por el mango y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer el poder en una negociación.
Por lo tanto, me alegro mucho de que coincidamos con el concepto y seamos capaces de redactar...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Dispone de un minuto más para concluir, Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).-
... una disposición en orden a que si el hijo reside con el padre o con la madre, lo siga haciendo, pero solo transitoriamente, sin que constituya una preferencia legal.
Si el interés superior del niño es residir con el padre, así tendrá que ser, señor Presidente , aunque cambiemos una tradición, una cultura, una idiosincrasia histórica.
Y sea que esté con la madre o con el padre, a ambos les corresponden derechos y obligaciones.
Mas siempre ha de primar el interés superior del hijo.
Ojalá todos los Senadores apoyemos el texto a que hago referencia y, de esa manera, resolvamos el asunto en debate.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , al escuchar las distintas intervenciones, pareciera que todos conviniésemos en la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado personal de los hijos y en que, frente a cualquier tipo de decisión después de una separación, tiene que procurarse su bien superior. Me parece que son dos pilares y principios fundamentales que se han puesto hoy en discusión.
Resulta fundamental destacarlo, porque tal consenso no se da en la práctica. Hemos de ser bien honestos al respecto. Por eso, se formó un movimiento cuyos integrantes nos han acompañado durante varias sesiones. Culturalmente, dada la forma como operan el Poder Judicial y la sociedad, la madre siempre, a todo evento, se queda con el hijo en el caso de una separación, sin importar el bien superior de este.
Estimo que ese es el sentido del debate.
Alguien dijo que esta no era una discusión de género. ¡Claro que lo es! Y el SERNAM debiera ser el principal interesado en que el cuidado de los niños lo asumieran hombres y mujeres.
¿Porque cuál es la consecuencia? Mantener el texto es, finalmente, lo peor que puede ocurrirle a la mujer en su lucha por obtener mayores derechos, participación e igualdad de oportunidades -la Senadora señora Alvear mencionó que ha sido criticado por muchos parlamentarios de la Oposición-, ya que refuerza el estereotipo existente en nuestra sociedad, de manera mayoritaria, en el sentido de que el hombre es proveedor, y la mujer, cuidadora de los hijos. Claramente, ello atenta contra la dignidad y los derechos de esta última, porque le impide desarrollarse en otros ámbitos de la vida.
Cabe recordar que se afirma la igualdad de ambos sexos. Hace poco se celebró el Día Internacional de la Mujer, y se procura que ella participe más en política a través de distintos mecanismos de acción positiva, se combate la violencia intrafamiliar y se pretende lograr más empleo femenino, la igualación de las remuneraciones y el castigo del acoso sexual. En fin, se ha dictado una variada legislación. Aún falta tratar los derechos sexuales reproductivos. Y acabamos de presentar un proyecto de ley sobre el aborto terapéutico con la Senadora señora Allende y los Honorables señores Gómez y Lagos.
Entonces, seamos coherentes. Porque el inciso que nos ocupa -me llama la atención que todo el mundo lo lea y cada uno lo interprete distinto- expresa que, "Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos" quedarán con la madre.
El Senador señor Gómez , con su experiencia como ex Ministro de Justicia , me observó algo bastante cierto. Aquí se dice: "Esperemos que termine el juicio". Pero el problema es que los procesos se eternizan y pueden durar 6 meses, un año o 2 años.
Alguien ha mencionado que también puede ser una alternativa la de que el niño se quede con aquel de los progenitores con quién está viviendo. ¿Y que ocurre cuando recién tiene lugar la separación?
Son realidades muy complejas.
Voy a pronunciarme en contra de la redacción, aprobada por una mayoría relativa de 3 votos contra 2, pues opino que consagra el mismo principio que deseamos desterrar. Porque, al final del día, no se hace cargo de la corresponsabilidad ni de la búsqueda del bien superior del niño en las decisiones que se tomen respecto a su cuidado personal después de una separación.
Además, creo que se consolida un estereotipo que le hace muy mal a la sociedad; que ha imperado durante mucho tiempo, por desgracia, en un medio claramente patriarcal, y que queremos erradicar.
Y me parece que hemos avanzado en este último objetivo. Cuando estudié Medicina en la Universidad Católica -y no soy tan viejo-, en primer año había 60 estudiantes: 50 hombres y 10 mujeres. ¿Por qué? Porque la carrera es muy larga. Hoy día, la proporción es mitimota. A mi juicio, eso demuestra que culturalmente vamos avanzando.
Asimismo, tuvimos una gran Presidenta de la República . ¡Qué más podemos decir! Probablemente va a serlo de nuevo.
Lo importante es que a todo evento se considere el bien superior del niño y que, en la práctica, exista una corresponsabilidad real y no solo declarativa.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede usar de la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , intervine al inicio del debate con la intención de hacer una aclaración, porque juzgué que mediaba una interpretación errónea -y es lo que estaba ocurriendo- de la regla supletoria. Y quise leerla con ese propósito, ya que el punto había sido omitido al informar la señora Ministra y estimé importante que ello no sucediera, dado el tenor de la disposición.
Pienso que el tema es tan complejo, delicado y relevante, que no caben distinciones, como la que de alguna manera se ha tratado de presentar al expresarse que quienes estamos políticamente en un lado tenemos una visión determinada. Ello resulta absurdo.
Todos debiéramos tener siempre presente un solo norte: el interés superior del niño, que es preciso tomar en serio. El porcentaje de gente separada es suficientemente alto para entender que no es fácil mantener una vida en pareja. Se puede tener hijos, pero, muchas veces, la relación se quiebra y siempre habrá que velar por sus derechos. Y la mejor forma de protegerlos es avanzar efectiva, cultural y legislativamente en el llamado "concepto de corresponsabilidad". Padre y madre, independientemente del término de su relación y de que se hayan divorciado o separado, deben compartir por completo lo relativo a la educación de los niños; los valores que se les inculquen; el diálogo, el contacto y la relación regular con ellos, y todo lo que sea necesario. O sea, tienen que existir derechos igualitarios.
Es cierto que nosotros estamos haciendo referencia desde hace mucho tiempo a la corresponsabilidad, y no solo respecto a los hijos, dicho sea de paso. También quisiéramos verla más con relación a las tareas domésticas, a la doble carga de las mujeres y a muchos otros aspectos de larga data. No se crea que se trata de algo atinente solo al Gobierno actual. Hemos señalado una necesidad en la materia, porque la responsabilidad ha estado cargada hasta ahora, predominantemente, en las mujeres. Queremos derechos igualitarios, no discriminación.
La redacción, a pesar de lo que sostiene el Senador señor Espina -y fue lo que quise leer, porque no hay que perderse en las palabras-, expresa que, "Sin perjuicio de lo anterior, y sólo mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario al respecto, como regla supletoria los hijos residirán y estarán transitoriamente bajo el cuidado personal de su madre, sin que ello constituya una preferencia legal". Ahí viene la parte que empieza con la expresión "sin embargo".
Pero lo que no mencionamos es que hasta ahora, en forma tradicional -e incluso, desde el punto de vista legal, y de manera automática y prácticamente per se, constituyendo una costumbre que los jueces han mantenido por muchos años-, se le ha entregado siempre la tuición, el cuidado y la responsabilidad a la madre. Entonces, se contempla la regla supletoria, mas resulta ser probablemente minoritaria, como es obvio, la situación en que ello le corresponde al padre.
Tenemos que encontrar una solución, la que debe ir por el lado de ser efectivamente equitativos, ponderados y equilibrados; de no olvidar el interés superior del niño, y de no actuar per se.
Porque, además, al existir una discrepancia y ser necesario llegar a un tribunal, el juez de familia, cuya especialización se supone -por algo se creó una judicatura de esa índole-, ha de dictar una resolución que no puede demorar demasiado. El problema radica en que, así como está la regla supletoria, claramente no habrá un acuerdo en un largo tiempo. Quien viva con el niño va a buscar todos los mecanismos posibles para impedirlo, y, por lo tanto, el juicio se va a eternizar, lo que va en contra del sentimiento de alguien que requiere la presencia de ambos padres. Y eso es muy importante.
Por otra parte, es preciso hacerse cargo de lo que se señaló: vivimos en otra sociedad y tenemos otros valores, habiéndose incorporado progresivamente la mujer al mundo laboral. Ya no podemos imaginar, por favor, la visión tradicional de la familia, con la mujer en la casa cuidando a los hijos y el padre proveedor. Eso ha cambiado sustantivamente, y hemos de bregar por la corresponsabilidad. Aparte no discriminar, tenemos que aprender a comprender que ambos, padre y madre,...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Dispone de dos minutos, Su Señoría, para terminar su intervención.
La señora ALLENDE.-
Gracias, señor Presidente.
Insisto en que esta no es una disputa de tipo político ni ideológico. Considero que se ha cometido un error en la redacción de la regla supletoria, que tiene lugar una discriminación y que no se ayuda a incentivar el acuerdo entre los padres. Pienso que debemos ser muy precisos.
Es necesario entender, además, que de ninguna manera esto debe servir para eternizar juicios o para avalar chantajes de un tipo o de otro. Aquí lo que importa es el niño. Si hacemos una buena norma, los padres, más allá de las diferencias que los llevaron al divorcio, tendrán que aprender que el interés superior es el del hijo. Y ello se puede lograr solo si establecemos un trato equitativo, sin discriminación y con verdadera corresponsabilidad.
Por eso, señor Presidente , yo también voy a rechazar el inciso cuarto del artículo 225. Me parece que está mal redactada la regla supletoria que contiene, por cuanto no cumple lo que nos hemos propuesto.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para abrir la votación. Las intervenciones han estado bien, pero llega el momento de votar.
Está claro que el Código Civil de Andrés Bello cuenta con una larga trayectoria. Han pasado cerca de 159 años para proceder a cambiar un precepto que en aquella época tuvo sentido: el padre proveedor, la madre custodio.
En definitiva, aquí se ha impulsado -por cierto, gracias a la labor de la agrupación Amor de Papá- el establecimiento de una mayor justicia en torno al trato existente, teniendo como norte el bien superior del niño. Y ello se propone desde la experiencia práctica, desde una dolorosa vivencia personal, compartida por muchos, respecto de la discriminación acerca de quién debe quedarse con el menor.
Con este debate se busca llevar a cabo una tarea de justicia, no a favor de los padres, sino de los hijos. De este modo, se pretende consagrar un criterio nuevo. Porque el Código de Bello, aunque es un gran legado, en este punto no está actualizado.
Señor Presidente , el inciso cuarto del artículo 225 no es una norma en armonía con la idea matriz de la iniciativa. De hecho, altera su sentido básico: generar equidad teniendo presente el bien superior del niño. Insistir en que, si no hay una resolución judicial o un acuerdo, la prioridad corresponderá a la madre rompe el sentido esencial de lo que hemos venido discutiendo.
El cuidado compartido debe ser inmediato. Así se establece la real estabilidad afectiva, el contacto permanente. Y mientras se llega a acuerdo, ¡que haya cuidado compartido! Ello no afecta la armonía del proyecto. Ese es su sentido básico.
Señor Presidente, votaré en contra del inciso referido.
Creo que se ha buscado cierto empate en la norma: se logra el objetivo principal, pero se deja abierta una ventanita. Sin embargo, esta ventanita -lo hemos observado en resoluciones judiciales por décadas- es utilizada por los jueces, como se usó este Código de Bello durante 159 años.
La eliminación del inciso cuarto mantiene lo que se ha avanzado, sobre lo cual hay consenso, y lo que, al menos en el discurso, la Ministra nos dijo.
Yo comparto lo señalado por ella. Pero en el texto de la disposición claramente se plantea una innovación que es contraria a la idea matriz del proyecto.
Queremos igualdad de condiciones entre los padres por el bien superior del niño. ¿Cuál es la mejor condición para el hijo? La que se establezca no en prioridad hacia uno de los padres.
Señor Presidente , esta iniciativa de ley será histórica, porque dispone, además, que los niños tendrán derecho a ver a sus abuelos, a sus ascendientes. El 15 de junio de 2010 ingresé una moción, que dio origen a un proyecto que fue remitido a la Comisión de Constitución, que buscaba esa misma opción legal. Decía: "Los abuelos tendrán el derecho a mantener una relación directa y regular con sus respectivos nietos...". Tal propuesta, afortunadamente, ha sido introducida en la iniciativa en estudio.
Lo que no ha estado presente es el debate necesario.
El 19 de marzo de 2012 -se va a cumplir un año- ingresé una moción para establecer una forma de evitar o mitigar los daños en caso de separación de los padres por el llamado "Síndrome de Alienación Parental" (SAP). Este fenómeno ha sido evaluado por especialistas en todo el mundo y se ha instalado en la sociedad chilena desde hace mucho tiempo. Es cuando uno de los padres aliena a su hijo en contra del otro, generando odio. Al final lo único que se logra es que el niño sienta odio por ambos. Todo ello, en condiciones de falsedad.
Del mismo modo, de manera penosa y lamentable, se obliga a los menores a sostener falsas acusaciones en contra de uno de sus padres, a veces incluso de carácter sexual. A ese efecto, los estudios en el mundo revelan que cerca del 78 u 80 por ciento de ellas son mentira.
La alienación parental debe ser debatida por el Congreso, pues está presente y distorsiona todo lo que estamos discutiendo. En mi opinión, tal conducta debe ser sancionada. Ningún padre tiene derecho a usar a su hijo en contra del otro progenitor, porque eso daña, fundamentalmente, al niño.
Señor Presidente, voy a votar a favor de eliminar el inciso cuarto del artículo 225, para mantener el espíritu del proyecto.
¡Nueva Constitución, ahora!
¡Patagonia sin represas!
¡No más AFP!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente , Honorable Sala, me correspondió participar en la Comisión de Constitución cuando se analizó esta iniciativa. Y la verdad es que todos los que intervinimos en esta materia, cualquiera que haya sido nuestra situación anterior o que sea nuestra filiación política, estuvimos siempre preocupados de lo central. No hubo un acento ideológico en la discusión. Los que expusieron (los informantes, los profesores, los jueces) hablaron siempre con mucho desapasionamiento y tranquilidad.
Por lo tanto, todas las referencias al género o a otras consideraciones son perfectamente supererogatorias. No estuvieron presentes, para nada, en el debate.
Quiero llamar la atención en cuanto a que en la discusión, además de ser amplia y sin limitaciones, se buscó asegurar, hasta donde fuese posible, la estabilidad para los hijos. Como bien dijo el Senador Tuma , aquí lo central es la preocupación por los niños. Se ha dicho hasta la saciedad.
Ahora, la situación que se genera cuando hay separación de los progenitores es muy dura -ya lo sabemos-, y en ese caso, se debe procurar hacer lo mejor posible.
Ese es el fondo del asunto.
La ley, en realidad, apenas puede suplir las deficiencias que causa la conducta humana. Pero también tiene la virtud de educar un poco. Por eso se hacen todas las referencias a la corresponsabilidad, a los deberes recíprocos y a cómo mantener la relación con los hijos, con un propósito pedagógico.
El objetivo de la Comisión fue mejorar la redacción de la iniciativa aprobada en general por el Senado.
Fíjense ustedes que el punto de partida de esta discusión se encuentra contenido en el inciso cuarto propuesto en el texto acordado en general, que dice: "Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores," -¡a la madre toca el cuidado personal de los hijos!- "sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.".
¡Y admirémonos...! Ello fue aprobado por 29 votos a favor y ninguno en contra. ¡29 a 0!
En definitiva, todas las elucubraciones que estamos oyendo, que nos hacen remontarnos al comienzo de los tiempos, no se tuvieron en cuenta al aprobar la idea de legislar.
Por otro lado, quiero hacer ver una segunda cosa relevante: este lenguaje, que yo mismo impulsé en la Comisión, lo planteó la profesora señora Paulina Veloso . ¡Es el lenguaje propuesto por ella! Y no me parece que sea una persona sospechosa de misoginia. En realidad, no sé cuál es el calificativo que se utiliza cuando una mujer es enemiga de las mujeres. No conozco esa categoría, pero ya surgirá.
Y leo entre comillas, para que ustedes vean que se transcribió exactamente la sugerencia de doña Paulina Veloso : "Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán responsabilidad y todos los deberes y derechos respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio que mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, como regla supletoria, los menores residirán con su madre.".
Con ello dejo constancia de que en la Comisión no estuvimos tratando de postergar a uno de los progenitores, ni mucho menos actuando con un criterio de género. Se procuró lograr algún grado de estabilidad para el niño. Punto. La intención fue que el menor quedara con quien lo estaba cuidando al momento de ocurrir la separación.
Ese fue el único parámetro.
Por supuesto, la idea del acuerdo tampoco es nueva. Esto de disponer las cosas de otro modo mediante acuerdo viene del Código Civil, en su versión original (artículo 244). Ahí se exigía una escritura pública; en fin, ciertas solemnidades mayores.
Entonces, no es que aquí estemos dando un salto monstruoso ni causando un sacudón institucional. Solo se buscó reconfirmar las regularidades que ayudan a que el impacto de la separación de los padres -admitamos que nunca es bueno- sea un tanto atenuado.
Eso es todo lo que se quiso hacer.
En resumen, si el inciso cuarto del artículo 225 se lee con mayor atención y desapasionamiento, se va a descubrir que su tenor satisface perfectamente las pretensiones de ambos progenitores, cualquiera que sea su sexo o condición.
Aquí no hay un prejuicio...
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de dos minutos más, tal como se ha procedido en las anteriores intervenciones.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Gracias, señor Presidente.
Solo quiero hacer ver cuál fue el predicamento de la Comisión y el origen de esas nociones. Y puedo asegurarles a algunas personas que en esta materia hubo un acuerdo general.
Sí llama la atención que la versión original de este precepto fuera aprobada por 29 votos contra 0. Y ahora algunos están descubriendo matices impensados en un texto que era muchísimo más duro y más fuerte. Por lo pronto, se hablaba de "relación directa". Y la idea de eliminar la palabra "directa" fue del Senador que habla. ¿Por qué? Porque hoy día las circunstancias indican que el cuidado directo es sumamente difícil cuando los padres ni siquiera viven en la misma ciudad.
Por todo lo anterior, dejo constancia de que la Comisión tuvo apertura y disposición para mejorar una condición preexistente y solo tomó en cuenta los datos que ofrece la realidad. No ha habido ninguna injerencia ideológica en la redacción propuesta.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
El Senador señor Navarro solicitó abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor LARRAÍN.-
No, señor Presidente.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Quintana, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , quienes trabajamos en los antiguos juzgados de menores -hoy día tribunales de familia- percibimos que las causas sobre la tuición de los hijos se convertían en verdaderas batallas campales entre el padre y la madre, y también entre los familiares de ambos, sin preocuparse del futuro del niño o de la niña.
Por eso, en el año 2007, junto con el entonces Senador Jaime Naranjo , a través del boletín Nº 5.197-07, presentamos un proyecto para establecer la tuición compartida. Su finalidad era colocar en igualdad de condiciones al padre y a la madre con relación al cuidado personal de los hijos.
Lamentablemente, dicha iniciativa no fue incorporada al presente debate, como sí sucedió con otras de origen parlamentario. Seguramente, debe tratarse de una omisión de la Comisión de Constitución, que siempre se halla muy llena de proyectos por tramitar.
Las iniciativas refundidas que hoy día estamos discutiendo modifican una serie de normas de nuestro Código Civil, con el objeto de proteger la integridad del niño o de la niña, que es lo que nos debe preocupar.
Son proyectos que apuntan, indudablemente, a temas no resueltos, como la corresponsabilidad de los padres; vale decir, la responsabilidad que tienen el padre y la madre en la crianza y educación de los hijos.
Asimismo, se instaura el cuidado personal compartido de los hijos. Esto da mayor responsabilidad a los progenitores, quienes estarán permanentemente preocupados de la estabilidad emocional, de la crianza y de los principales problemas de desarrollo de los hijos.
También, se incorpora una regla supletoria de la patria potestad. Esta siempre ha recaído en el padre y ahora, en casos muy significativos, se entrega a la madre. Eso es un avance.
Sin embargo, estamos entrampados en el inciso cuarto del artículo 225.
Además de todo lo que se ha dicho aquí, quiero referirme a los planteamientos que nos hicieron llegar, mediante una carta dirigida a todos los Senadores, varios profesores de Derecho Civil de diversas universidades.
Ellos manifiestan que la iniciativa mantiene un criterio de discriminación y una preferencia en favor de la madre.
También indican que la razón que ha dado el Ejecutivo para respaldar lo propuesto es que, si no se acoge la regla supletoria contenida en el referido inciso cuarto, se hará muy litigioso y conflictivo el acuerdo para determinar la tuición de los hijos. Pero eso no está probado.
Anda circulando una indicación para resolver el problema. Todos estamos de acuerdo en que hay que terminar con esta discriminación y con esta preferencia, que favorece a uno de los padres; en este caso, a la madre. Tal principio aún se halla consagrado en nuestro Código Civil y se mantiene, aunque sea provisoriamente, en el inciso cuarto propuesto.
En consecuencia, votaré a favor de todo el proyecto, salvo de este inciso, si no media una indicación que satisfaga plenamente los intereses de ambos padres.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , antes de iniciar mi intervención, me gustaría reiterar la petición de apertura de la votación.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Se acaba de rechazar dicha solicitud, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Uno no pierde la esperanza.
Hay un colega que tiene una dificultad y debe marcharse. No haría esta petición por otra razón, señor Presidente.
El señor LARRAÍN .-
Se está buscando una redacción compartida para el inciso, señor Senador .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto que nos ocupa tiene una tremenda importancia.
Quiero manifestar -espero que no suene ofensivo lo que voy a decir- que me parece fantástico cuando alguien cambia de opinión. Lo estimo positivo.
En esta iniciativa yo tenía una diferencia de opinión con la Ministra del ramo, quien consideraba que era bueno mantener la norma supletoria. Sin embargo, al final tal posición será derrotada, y vamos a avanzar en la lógica de evitar algo discriminatorio, contrario a la Ley Antidiscriminación, lo cual negaba al Parlamento, particularmente al Senado, la posibilidad de resolver un problema que tiene solución.
Se debatirá una propuesta -hay una indicación dando vueltas- que recoge el mejor consenso posible en orden a cómo solucionar el período de transición previo al acuerdo entre los padres. Después quiero volver sobre este punto, señor Presidente . Pero sí diré que me sorprende que no hayamos aprovechado esta oportunidad para plasmar un principio general en el texto de la ley.
Me llama la atención que no esté explícitamente consignado en el articulado que el juez o la jueza siempre debe actuar, para resolver esta materia, en función del interés superior del niño, la niña o el adolescente. Llama la atención que no hayamos incorporado un principio tan básico como este.
Es un hecho que en nuestro país una gran cantidad de niños nace fuera del matrimonio.
Es un hecho que muchos matrimonios o parejas conviven y no se ven afectados por crisis.
Estamos legislando para los que sí sufren crisis. Entre ellos, existen casos en los cuales hay una buena solución al principio de la corresponsabilidad. No todas las personas que se separan tienen dificultades para enfrentar esa obligación, que se halla muy bien plasmada en esta propuesta legal. De hecho, ha sido una práctica en las generaciones recientes, cosa que aplaudo.
Aquí lo que estamos haciendo es legislar para aquellos casos extremos donde el conflicto entre las partes, mujer y hombre, afecta a los niños, pero también a los derechos de una y otro. Por eso, queremos regular algo que la convivencia, la razón de las personas involucradas no han logrado resolver bien.
Los casos típicos son por todos conocidos.
Hay problemas que esta ley no va a solucionar. Pongámonos en situaciones reales: existen hombres irresponsables en la paternidad; que no se hacen cargo de sus hijos y después quieren exigir derechos. Esta normativa ayuda a avanzar en parte en lo que van ser determinadas funciones, si es que no se cumplen ciertas obligaciones. Y creo que eso es importante.
Sin embargo, en el tema central del debate, necesitamos establecer una norma no discriminatoria. No es fácil, porque la situación se refiere solo al período de transición, antes de que haya un fallo judicial definitivo y en el momento en que se genera el conflicto. ¿Cuál es la solución? ¿Que los niños permanezcan con quienes están viviendo? Como norma general, eso parece lo mejor. De ninguna manera debiera fijarse la prioridad per se a la madre, ya que ello puede ser contrario a los intereses superiores del niño. Puede no estar viviendo con la madre. Esta puede haber abandonado a su familia o presentarse un conjunto de dificultades.
Mi única duda respecto de la indicación es si se debe poner "con el padre o madre con el que estén viviendo en ese momento" o -también se dan casos en estas situaciones límites- "con otros parientes" o "con otros tutores o cuidadores", que pueden ser perfectamente los abuelos, una tía u otra persona.
Depende de la naturaleza de la crisis que se generó.
Tenemos que evitar que, como hemos visto en La decisión de Sophie, la madre o el padre se encuentren en una situación tan extrema que tengan que elegir. Lo peor que puede pasar es que, por sus propios conflictos, el padre y la madre estén tironeando a los niños. Todos hemos conocido esos casos.
En la actual realidad, quienes mayoritariamente pierden son los hombres. Y eso es lo que queremos evitar.
En mi parecer, el proyecto lo han trabajado muy bien en la Comisión. Se ha avanzado mucho en el concepto de "corresponsabilidad", en fijar criterios de derechos de visita de los abuelos, etcétera. Pero en este punto, la mantención de la norma supletoria era el ejemplo más práctico de que no dábamos el paso plenamente. Entiendo que derogar la norma y fijar un período de transición donde los niños puedan quedar con la madre o el padre con el cual están viviendo -u otras personas- es una solución aceptable.
Me gustaría, sí, dejar al juez la facultad -entiendo que siempre la va a tener- de que, en casos límites, guiado por el principio del interés superior del niño, pueda tomar otra decisión; para que si el menor se encuentra viviendo con la madre o el padre que, por el nivel de conflictividad, no se hallan en condiciones de ser buenos cuidadores, sea posible elegir a un tercero: la abuela o el abuelo. Eso no está plenamente incluido en la indicación. Pero entiendo que derogar la norma supletoria representa un paso claro para terminar con una legislación discriminatoria. Es un avance y un reconocimiento a muchos hombres que quieren hacerse cargo de sus hijos.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente , en materia de derechos de padres, de madres, de familia, Chile ha experimentado avances bien importantes. Se entendía que con este proyecto de ley íbamos a dar un paso muy significativo: terminar con una discriminación profundamente enraizada en nuestro sistema jurídico y en la práctica y en la cultura chilenas; esto es, que la tuición de los hijos la tiene la madre -punto-, salvo que se demuestren en juicio las cosas más horrendas o difíciles, para poder quitársela transitoriamente.
Seguí atentamente las afirmaciones del Senador señor Espina , a quien quiero decir, de muy buena fe, que mi interpretación es que la excepción que establece el inciso cuarto es bien acotada. Porque dice que sin embargo, si los hijos residieren de hecho solo con el padre, en tal caso, mientras dure el juicio de tuición, seguirán bajo su cuidado.
Entonces, entendiendo el razonamiento del mencionado señor Senador, tal vez hay una manera distinta de ver este cuarto inciso. En efecto, al final establece una excepción: "Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre, en ese caso y mientras no exista acuerdo o resolución judicial en contrario, continuarán transitoriamente bajo el cuidado personal de aquél". Pero eso es solamente en el caso en que los padres estén separados o no vivan juntos y el hijo estuviera ya residiendo con el padre. Esa sería la situación de hecho.
Lo que establece la norma supletoria es básicamente eso: que el niño tiene que estar con la madre, salvo que al minuto del juicio ya viviera con el padre. De no ser así, ¿cuál es la regla general? Con la madre mientras dure el juicio.
Por tanto, el tema de fondo es que hay una discriminación. Y eso es lo que estamos abordando.
En seguida, esto no dice relación con la mayoría de los casos. En muchas oportunidades las parejas terminan en forma complicada, pero se ponen de acuerdo sobre el cuidado de los hijos. Y la mayoría de las veces padre y madre convienen en que sea esta última la que asuma esa función. Por eso la normativa habla del "común acuerdo" de los padres. En consecuencia, lo que sostiene después se refiere a aquellos casos en que no haya consenso entre ellos mientras dure el juicio.
La pregunta es por qué tiene que establecerse la tuición a favor de la madre necesariamente.
Estamos hablando de los casos más extremos que puede haber cuando ambos padres entienden que están mejor preparados para el cuidado de los hijos. Y yo prefiero que la decisión la tome el juez y no que lo establezca la ley per se. Porque, al establecerlo esta, como ha ocurrido en el pasado, se cometen muchas injusticias.
Podría hablar de mi caso personal en esta materia, en que la ley era clarísima cuando se separaron mis padres: el cuidado tenía que estar a cargo de la madre, aun cuando ella no estuviere en las mejores condiciones para ello. Había que probar cosas horrendas para que la tuición quedara temporalmente -¡temporalmente!- en manos del padre.
El señor LARRAÍN.-
Eso es malo.
El señor LAGOS.-
¡Pésimo!
En consecuencia, si es malo permanentemente, no tiene por qué ser bueno transitoriamente.
Un juicio de familia puede ser muy extenso. En consecuencia, lo que estamos pidiendo es eliminar esta cláusula supletoria, para que sea el juez el que determine mientras dura el juicio. No es lo que está escrito en el artículo. Este establece que para que los hijos siguieran con el padre tendrían que estar ya residiendo de hecho con él.
Dice: "Sin embargo, si los hijos residieren de hecho sólo con el padre". ¿Y qué ocurre cuando la familia se separa y automáticamente se produce el litigio? ¿Qué pasa ahí? ¿Con quién vivían los hijos, con la madre o con el padre? ¿Con el que pagaba el dividendo? ¿Con el que tenía el crédito hipotecario? ¿Con el que tenía el arriendo a su nombre? ¿Con quién? ¡Vivían con los dos, pues!
En consecuencia, esta excepción no resuelve el tema jurídico de fondo: a quién le corresponde la tuición o el cuidado de los hijos mientras dura el juicio. La norma supletoria le dice al juez lo que tiene que hacer. Algunos creemos que eso es profundamente discriminatorio. Preferimos que el juez tenga libertad para definir qué es lo mejor para el hijo luego de hablar y juntarse con los padres y examinar los antecedentes.
Ello no obstante, como dijo muy bien el Senador señor Letelier -coincido con él-, este es un tema para casos muy extremos, porque en la gran mayoría de las separaciones o de los hijos nacidos fuera del matrimonio el problema se resuelve de común acuerdo. Son pocos los casos en que así sucede. Pero, aunque sea reducido su número, no me parece que vamos a pasar a llevar la Constitución en materia de igualdad de derechos entre padres e hijos.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , en verdad la discusión que se está dando es muy relevante desde el punto de vista de los niños. Y creo que lo que ha hecho la organización de papás es poner en el tapete precisamente el problema de qué pasa con los niños. Esa es, entiendo, su preocupación.
En esa lógica, puedo decir al Senador señor Lagos que el año pasado hubo 466 mil 516 causas en materia de menores. Por lo tanto, la cifra es enorme. No estamos hablando de pocos casos.
¿Por qué lo planteo? Porque creo que la solución que se propone es la correcta desde el siguiente punto de vista: los niños tienen que quedar con aquel de sus progenitores -el padre o la madre, y no por cuestión de género- que les dé las mejores condiciones.
Y como este es un proceso de disputa -aquí se habla muy en abstracto- podría implicar un tema relacionado con la paternidad o con el divorcio; un problema de violencia intrafamiliar, un conflicto con la pensión de alimentos; un caso de tuición. Todo se vincula.
Por lo tanto, la cuestión no es tan fácil ni simple de resolver.
La Ministra me señaló que esto se va a solucionar en cuatro, seis u ocho meses, pero yo creo que no. En mi opinión, estos juicios son eternamente largos y esa la razón por la cual hay disparidad.
Insisto en que lo importante acá no es si el niño se queda con el papá o la mamá, sino con quién de los dos va a estar mejor. Eso es lo que debe perseguirse.
En mi lógica -se lo he planteado a la señora Ministra , pero no sé si hay acuerdo al respecto-, lo que debiéramos hacer razonablemente sería establecer un período transitorio para que el menor quedara con el padre o la madre, dependiendo de con quién vivía al momento de producirse la ruptura. Pero -insisto- hay que fijar un plazo al juez para que, en un lapso no superior a 30 o 60 días, determine con qué progenitor se va a quedar el niño. Porque durante el período de la discusión o el tiempo que pase para ponerse de acuerdo, puede haber 10, 20 o 30 niños inmersos en un problema tremendo, sea que estén con el padre o la madre. Y eso es lo que el magistrado debe resolver con pruebas. Además, el proceso no puede quedar supeditado a los seis meses o más que dure el juicio.
Esto les va a permitir a los padres cumplir el propósito que buscan: que la definición actual, que deja a los menores solo con la madre, no se prolongue por el tiempo que dure el juicio.
Insisto: la única manera de preocuparnos de verdad por el bienestar de los niños es que el juez, con los antecedentes suficientes para determinar con quién debe quedarse el menor, resuelva en un plazo breve. Eso hay que dejarlo consignado acá, porque, si no, va a quedar supeditado a lo que la ley establezca. ¡Y esos plazos son largos, señora Ministra , no cortos! Ningún juicio de esta naturaleza lo es.
En mi opinión, lo razonable y lo bueno es que se termina esta discriminación. Pero no puede ser que, una vez finalizada, el niño quede en manos de padres o madres que abusen de él o lo puedan maltratar, mientras nosotros seguimos discutiendo el problema, que ya es de larga duración.
El artículo, en términos generales, está redactado con cierta ambigüedad: no es claro ni preciso respecto de las condiciones que plantea. Una primera definición tiene que ver con que el niño se quede a vivir con quien estaba al momento de ocurrir la separación. La segunda es que el plazo para que el juez adopte una decisión no puede ir más allá de 30 o 60 días, como máximo. En ese período el magistrado deberá comunicar si el menor se queda con el padre o la madre, de acuerdo a los antecedentes y a las pruebas que se entreguen.
Podría ocurrir que, dadas las condiciones que se presenten, el juez incluso resuelva que un niño no puede quedar ni con la madre ni con el padre.
Entonces, es indispensable -votaré a favor de un artículo redactado de esta forma- fijar un plazo para que el juez decida, con conocimiento de causa, por el bienestar del niño.
El principio de que la tuición y la tenencia del menor solo pertenecen a la madre, ya está absolutamente consensuado, terminado, y hay una igualdad que todos perseguimos. Pero eso no quita importancia al problema. No podemos dejar de preocuparnos acerca de qué pasa con el niño. Y puede ser que uno solo esté en malas condiciones, pero la responsabilidad será del juez, pues él tiene que contar con los antecedentes suficientes para resolver.
En esa lógica creo que podemos resolver el punto y no generar una situación que a la larga nos haga enfrentarnos públicamente a graves problemas por no haber sido definidas correctamente en la ley.
Por último, estimo que, para hacer frente a situaciones que deben resolverse en forma rápida, pido a la señora Ministra , al Presidente de la Comisión , a los miembros de ella y a la Sala que busquemos una redacción que permita establecer este criterio, a fin de asegurar, finalmente, que el interés general del niño sea considerado por los órganos que el Estado defina, en este caso por las instancias a cargo de los jueces, cuando hay disputa entre el padre y la madre.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Como ha regresado a la Sala el Senador señor Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , efectivamente el debate de hoy día es de la mayor importancia. Hace mucho tiempo que no se evidenciaba una modificación a estas normas que, en el contexto del Código Civil, datan de más de un siglo. Si bien ha habido modificaciones, por alguna razón, en general, los distintos Congresos del mundo han sido bastante más conservadores de lo que uno podría imaginar. Es así como en Francia, hace recién ocho años, se hizo una enmienda. En España, es más antigua: hace 12 años. En Holanda, hace 10.
En nuestro país, es una gran noticia, como aquí se ha dicho, porque se resguardan dos principios fundamentales: la corresponsabilidad de los padres y el interés superior del niño.
Ese es el avance que esta ley va a permitir.
Concuerdo con el debate que se ha dado en torno del inciso cuarto y a la norma supletoria, en el sentido de que tenemos que cuidar mucho las expectativas que este proyecto va a generar. Como lo explicó muy bien la Senadora señora Alvear , la norma es supletoria, según se presenta. Más allá del uso de los adversativos "sin embargo" y "sin perjuicio de", lo que viene después en el texto puede dejar las cosas como están y, finalmente, quedar el menor al cuidado de la madre.
No queremos que los padres no lleguen a acuerdo; que, por alguna razón, el juez no se pronuncie, ni que estemos haciendo como que las cosas van a cambiar y finalmente no haya una transformación profunda.
Esta modificación es muy importante, desde la óptica del cambio judicial que aquí se presenta. Pero no hay que perder de vista que siguen manteniéndose ciertas distorsiones.
Por ejemplo, los tribunales de familia -entre comillas-, en la práctica constituyen una instancia integrada por cinco miembros, donde el que falla o resuelve es el juez. Es cierto que entre ellos hay algunos profesionales letrados (psicólogos, asistentes sociales), pero actúan como amigos de la Corte y no participan en la resolución. Es diferente a lo que ocurre en los tribunales ambientales, donde abogados y científicos participan en la toma de decisiones; o en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en que un abogado y dos economistas son quienes deciden.
Entonces, si de verdad vamos a hacer un cambio en esta nueva manera de abordar los temas de la corresponsabilidad, debemos hacernos cargo de que en Chile hay una transformación profunda de la sociedad y una nueva configuración de la familia.
Entonces, uno se pregunta por qué en las instancias donde se resuelven temas económicos tenemos todo tipo de especialización en la judicatura, y en los tribunales de familia, en la práctica, muchas de las resoluciones de los jueces no son elevadas a nivel superior ni se consultan.
A mi juicio, tenemos una gran oportunidad de avanzar a partir de este proyecto.
No puede seguir ocurriendo lo que muchos Senadores han señalado: hoy día se le da esta especie de privilegio, entre comillas, a la madre respecto del cuidado de los niños. Sin embargo, en muchos casos, ello termina siendo una carga, lo que hace que el padre -a menudo, no siempre- termine distanciándose, pese a tener la patria potestad y ser el ente proveedor. Y el distanciamiento físico termina siendo también una desvinculación emocional.
Eso es lo que realmente preocupa.
Por eso, este es un gran avance y una de las transformaciones más grandes en materia civil, particularmente en lo que se refiere al cuidado de los niños.
Me parece muy bien el acuerdo a que ha llegado la Comisión de Constitución. Un consenso como este es profundamente necesario para nuestro país y en especial para la nueva realidad de la familia chilena, porque hoy día las tasas de separaciones que estamos conociendo llegan a 3,6 por mil personas (no por mil matrimonios). Y todo indica que esa tasa va a ir creciendo, por lo cual vamos a tener muchas más separaciones, con el nivel de conflicto que muchas veces genera esa realidad para los niños chilenos, que no se puede seguir manteniendo.
Voto a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ha concluido la lista de inscritos, de manera que consulto a la Sala si ya existe una propuesta para reemplazar el inciso cuarto o lo dejamos pendiente y pasamos al siguiente punto.
El señor WALKER (don Patricio).-
Se está analizando una propuesta.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Entonces, entraríamos a la modificación que sigue.
El señor PROKURICA.-
Rechacemos el inciso cuarto.
El señor ESCALONA (Presidente).-
No lo vamos a votar todavía. Quedaría pendiente.
El señor TUMA.-
¿Me permite, señor Presidente , para una cuestión de reglamento?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para un asunto reglamentario.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , en mi intervención anterior pedí votar por separado el total del inciso cuarto. Pero, en realidad, lo que corresponde es pronunciarse separadamente sobre lo que viene a continuación del primer punto seguido, que comienza con la frase "Sin perjuicio de lo anterior".
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Su Señoría, usted tiene completo derecho a formular esa solicitud, pero precisamente por la consistencia de su intervención se está haciendo un esfuerzo por parte de los miembros de la Comisión de Constitución, más la señora Ministra , con el propósito de presentar una redacción que permita realizar una votación que resuelva el problema que se ha suscitado.
En consecuencia, la Mesa sugiere dejar pendiente la votación y entrar en el análisis del precepto que indicó el señor Secretario al efectuar la relación de la iniciativa.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
--Queda pendiente el inciso cuarto del artículo 225.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear, para un asunto de reglamento.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , pedimos votación separada del inciso cuarto, por lo que correspondería votar ahora los tres primeros incisos del artículo. Es aquel con el que estamos en desacuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Senadora Alvear, no todas las solicitudes de votación separada fueron iguales, de modo que yo le recomiendo continuar con el esfuerzo de presentar una redacción alternativa para zanjar de buena forma el problema.
La señora ALVEAR.-
Okay.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Señoras y señores Senadores, la segunda enmienda no acogida por unanimidad en la Comisión recae en la letra d) del artículo 225-2, contenido en el número 3, nuevo.
En dicho artículo se establecen los criterios que se considerarán y ponderarán para resolver a quién se entrega el cuidado del hijo. Y su literal d) fue aprobado por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
Dice: "d) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades".
Solamente esta letra fue objeto de votación de mayoría. El resto fue acordado por unanimidad y, de consiguiente, se encuentra aprobado por la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En votación la letra d) del artículo 225-2.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
Ha pedido la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , me gustaría saber qué Senadores votaron a favor y cuáles en contra.
Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en alguna oportunidad fui reemplazado y no recuerdo si estaba presente cuando se analizó esta norma.
Entiendo que lo que se está votando es la letra d).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Exactamente.
El señor ESPINA.-
¿Me podría señalar, señor Presidente , qué Senadores votaron a favor y cuáles en contra?
El señor ESCALONA (Presidente).-
El señor Secretario le responderá.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
En la Comisión se registraron tres votos a favor (de los Senadores señores García, Hernán Larraín y Carlos Larraín) y dos abstenciones (de los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker).
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Por tanto, Honorable señor Espina, la Comisión no contó con su presencia en esa oportunidad.
Senador Prokurica, ¿desea fundamentar su voto?
No.
Y el Senador Letelier no se encuentra en la Sala en este momento.
En consecuencia,...
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).-
¿Quiere intervenir sobre este punto, señor Senador?
El señor ESPINA.-
Así es.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , a primera vista me parece adecuada la disposición. No veo qué obstáculo podría representar.
El artículo 225-2 establece: "En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:". Y enseguida menciona: a) la vinculación efectiva entre el hijo y sus padres; b) la aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad; c) la actitud de cada uno de ellos para cooperar con el otro, a fin de asegurarle la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular.
Después viene la letra d), correspondiente a "La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades".
O sea, es un factor más a considerar. Y me parece absolutamente razonable.
Luego se agrega: e) la opinión expresada por el hijo; f) el resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar; g) los acuerdos de los padres, antes y durante el respectivo juicio -porque es evidente que si hay acuerdo el cuidado personal lo resuelven los padres-; h) el domicilio de los padres, y ¡atención! -aquí está lo que el Senador Letelier afirma que la ley no contempla; por eso considero muy importante leer bien el texto de la iniciativa- "i) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo".
Por lo tanto, el proyecto establece expresamente en la letra i) del artículo 225-2, para efectos de resolver en quién recaerá la tuición o cuidado personal del hijo, el principio general de tener a la vista "cualquier otro antecedente relevante".
Ello, evidentemente, implica un criterio: el interés superior del hijo, principio expresado en el precepto más relevante, cual es aquel que determina con quién va a vivir un hijo cuando se produzca la difícil situación de la separación.
En consecuencia, tal como ya señalé, cuando se votó la letra d) no estuve presente, pero el Senador García, que me reemplazó en la Comisión, manifestó su acuerdo con ella. Y yo comparto su opinión y el texto aprobado.
Por consiguiente, señor Presidente, voto a favor.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Los votos de abstención en la Comisión correspondieron a los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker. Ambos están inscritos para intervenir. En primer lugar figura el Honorable señor Patricio Walker, a quien le cedo la palabra.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , nosotros también estamos totalmente a favor de la letra d). Lo que pasa es que en su minuto nos abstuvimos porque había otras materias que no estaban claras. Sin embargo, ellas quedaron bien resueltas al establecerse, como indicó el Senador Espina, una causal amplia en la letra i), que dice: "Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo".
Habiéndose acogido este literal, con la Senadora Alvear quedamos tranquilos con la letra d), que, por tanto, no tenemos problema en aprobar.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se han retirado las abstenciones.
En consecuencia, quedaría aprobada la letra d) del artículo 225-2, nuevo.
Ha vuelto a la Sala el Senador Letelier, a quien le consulto si todavía desea intervenir sobre el punto.
El señor LETELIER.-
Sí, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
Entonces, tiene la palabra.
El señor LETELIER.-
Es evidente que con mi colega Alberto Espina tenemos visiones distintas. ¡Y en buena hora! Pero también tenemos, al parecer, matices respecto a cómo entender los principios de la actividad legislativa.
Un principio general sería aquel que empapara el conjunto de una iniciativa.
En este caso, no fue el principio general el que inspiró el artículo que ahora nos ocupa. Por lo mismo, en determinado momento dos de nuestros colegas se abstuvieron en la Comisión.
El interés superior del niño, niña y adolescente debería guiar todas las decisiones que adopten los jueces, pero no como último recurso, mediante una letra final que diga: "Cualquier otro antecedente que pueda considerarse interés superior del niño". ¡No!
El principio consagrado en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es un principio rector.
Entonces, permítanme mantener mi crítica.
Voy a votar a favor de la norma, pero, en términos de técnica legislativa, tal principio debería haberse incorporado en el párrafo introductorio, rigiendo todos los criterios y circunstancias que el juez debe considerar al tomar una decisión, y no en un literal posterior referido a "Cualquier otro antecedente que sea relevante". Eso trastoca las ponderaciones que debe haber.
Reitero que votaré a favor, señor Presidente .
Creo que también se trata de un problema cultural en nuestro país. Como los niños no votan, en los últimos veinte años nos ha costado ir cambiando nuestra forma de comprender. No es casual que en Chile todavía no dispongamos de una ley sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cual facilitaría parte de la discusión respecto a esta materia.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Existe unanimidad para la letra d), de manera que, si no hubiera objeción, se daría por aprobada.
--Por unanimidad, se aprueba la letra d) del artículo 225-2, nuevo, consignado en el número 3, nuevo, del artículo 1° del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Consulto a la Sala si existe la posibilidad de que se haga llegar a la Mesa el acuerdo respecto al inciso cuarto del artículo 225, que quedó pendiente.
El señor PROKURICA.-
Suspenda la sesión, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se suspende la sesión por tres minutos.
)------------(
--Se suspendió a las 18:52.
--Se reanudó a las 18:57.
)------------(
El señor ESCALONA (Presidente).-
Continúa la sesión.
La Mesa ha recibido una proposición, que dará a conocer el señor Secretario .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
La proposición, que firman diversos señores Senadores, es para sustituir el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil propuesto por la Comisión de Constitución por el siguiente:
"Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de 60 días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea éste el padre, la madre o un tercero.".
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para aprobar el texto leído por el señor Secretario ?
El señor WALKER (don Patricio).-
Sí, señor Presidente .
El señor LARRAÍN.-
Sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Entonces, queda aprobado.
--Se aprueba unánimemente el texto leído como inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil; queda terminada la discusión particular de la iniciativa y el proyecto despachado en este trámite.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Se oficiará a la Corte Suprema debido a que la redacción aprobada establece un plazo de 60 días.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora SCHMIDT ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , agradezco a todos los Senadores y Senadoras la aprobación del proyecto, que introduce una reforma histórica en nuestro Código Civil. Mediante ella se efectúa un cambio en cuanto a que los derechos sobre los hijos dejan de ser del padre o de la madre. Ahora pasa a primar el derecho de los niños a contar siempre con la presencia regular de ambos padres.
¡Esa es la mirada que queremos! ¡Ese es el Chile que deseamos construir!
Celebro que, como país, hayamos dado este gran paso para la familia chilena.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 12 de marzo, 2013. Oficio en Sesión 3. Legislatura 361.
Valparaíso, 12 de marzo de 2013.
Nº 146/SEC/13
A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, correspondiente a los Boletines Nos 5.917-18 y 7.007-18, refundidos, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
o o o
Ha incorporado, como número 1, nuevo, el siguiente:
“1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
“Artículo 224.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.”.
o o o
Número 1
Ha pasado a ser número 2, modificándose el artículo 225 que propone de la siguiente manera:
Inciso primero
Ha reemplazado la expresión “de uno o más hijos” por “de los hijos”.
Inciso tercero
Ha sustituido la frase “relación directa, regular y personal”, por “relación directa y regular”.
Inciso cuarto
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.”.
Inciso quinto
Ha sustituido la expresión “relación directa, regular y personal”, por “relación directa y regular”.
o o o
Ha agregado los siguientes números 3 y 4, nuevos:
“3.- Incorpórase, como artículo 225-2, el siguiente:
“Artículo 225-2.- En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar.
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.
c) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular.
d) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades.
e) La opinión expresada por el hijo.
f) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.
g) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.
h) El domicilio de los padres.
i) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”.
4.- Agrégase, en el artículo 227, el siguiente inciso tercero:
“El juez podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.”.
o o o
Número 2
Ha pasado a ser número 5, sin modificaciones.
Número 3
Ha pasado a ser número 6, reemplazándose el artículo 229 que contiene por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo.
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
o o o
Ha agregado el siguiente número 7, nuevo:
“7.- Incorpórase, como artículo 229-2, el siguiente:
“Artículo 229-2.- El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus ascendientes. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”.”.
o o o
Número 4
Ha pasado a ser número 8, sustituido por el siguiente:
“8.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.”.
Número 5
Ha pasado a ser número 9, modificado del modo que sigue:
Letra a)
Ha reemplazado la palabra “Intercálase” por “Intercálanse”.
Letra b)
Ha sustituido, en el inciso segundo que propone para el artículo 245, la forma verbal “aplicará” por “aplicarán”.
Artículo 2°
Lo ha reemplazado por otro del siguiente tenor:
“Artículo 2°.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la frase inicial “Para los efectos” por “Para el solo efecto”.”.
- - -
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 29 Senadores, de un total de 36 en ejercicio, en tanto que en particular, el inciso cuarto del artículo 225 propuesto por el número 2 del artículo 1° del texto despachado por el Senado fue aprobado con el voto favorable de 37 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.995, de 20 de marzo de 2012.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN
Presidente (A) del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
2.7. Oficio a la Corte Suprema
Oficio a La Corte Suprema. Fecha 12 de marzo, 2013. Oficio
Valparaíso, 12 de marzo de 2013.
Nº 147/SEC/13
A S.E.el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se discutió en particular el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, correspondiente a los Boletines Nos 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
En atención a que el inciso cuarto del artículo 225 propuesto por el numeral 2 del artículo 1º del texto despachado por el Senado contiene una norma que dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.
Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Adjunto copia de los antecedentes correspondientes al referido proyecto de ley.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN
Presidente (A) del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
3. Tercer Trámite Constitucional: Senado
3.1. Oficio de la Corte Suprema
Oficio de Corte Suprema. Fecha 26 de marzo, 2013. Oficio en Sesión 8. Legislatura 361.
?INFORME PROYECTO DE LEY 6-2013
Oficio N° 40-2013
Antecedente: Boletines N° 5917-18 y 7007-18
Santiago, 26 de marzo de 2013.
Por Oficio N° 1471SEC/13, de 12 de marzo en curso, el señor Presidente Accidental del Senado remitió a la Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 22 del mes en curso, presidida por el subrogante señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia del suscrito y de los Ministros señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Flector Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas Rocha y suplente señor Alfredo Pfeiffer Richter, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO ESCALONA MEDINA H. SENADO
VALPARAÍSO -
"Santiago, veinticinco de marzo de dos mil trece.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 147/SEC/13, de 12 de marzo en curso, el señor Presidente Accidental del Senado remitió a la Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
El fundamento de la iniciativa legal es el fortalecimiento de la integridad del menor, para que pueda tener la mejor calidad de vida posible en caso de que sus padres no vivan juntos. De acuerdo con las nuevas tendencias parentales y sociales, los autores del proyecto estiman que "ambos padres tienen el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos en forma compartida".
Segundo: Que las normas que se vinculan con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia respecto de las cuales corresponde emitir informe, son las siguientes:
a) artículo 225 inciso 4° del Código Civil: prescribe esta norma que "si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero."
De acuerdo con la legislación actualmente vigente, si los padres viven separados el cuidado personal de los hijos le corresponde a la madre por el solo ministerio de la Ley.
La modificación propuesta altera radicalmente las reglas respecto del cuidado personal, toda vez que privilegia primeramente el acuerdo entre las partes, pudiendo corresponderle al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.
El cuidado personal compartido, en el caso de encontrarse los padres separados, constituye una novedad. Así, el inciso segundo de la norma dispone que "el cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad".
Ahora bien, si no hubiere acuerdo entre los padres, la responsabilidad del cuidado personal corresponde a ambos y mientras no exista dicho acuerdo, la norma dispone que el juez deberá resolver dentro del plazo de sesenta días quién de los padres tendrá el cuidado del hijo.
La Corte Suprema no tiene mayores reparos que formular respecto de esta modificación, pero estimaría conveniente se regulara de manera más perfecta el procedimiento que culmina con esa declaración que el juez debe efectuar a más tardar el sexagésimo día. Asimismo, en lo que se refiere al inciso sexto, la expresión "en ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres" podría estimarse limitativa de la facultad jurisdiccional del juez, sin perjuicio de considerar dicha prevención como una condición sustantiva respecto del cuidado personal.
b) artículo 244 incisos segundo y tercero del Código Civil: esta norma se refiere al ejercicio de la patria potestad y la iniciativa agrega dos incisos nuevos, de acuerdo a los cuales "a falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad" y "con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judiciar.
No hay observaciones respecto de esta norma desde el punto de vista procesal.
c) artículo 227 del Código Civil: el actual artículo 227, en su inciso primero, impone al juez la obligación de oír a los hijos y parientes en las materias que tratan los artículos precedentes, esto es, las relativas al cuidado personal de los hijos.
El nuevo texto sugerido para el inciso tercero del artículo 227 consagra una medida de apremio, la que debiera entenderse referida sólo a la cautelar de entrega inmediata de menores, toda vez que en la actualidad el artículo 66 de la Ley N° 16.618 contempla tal apremio para el que fuere condenado en procedimiento de tuición por resolución judicial que cause ejecutoria.
d) artículo 229-2 del Código Civil: se trata de una norma nueva que al parecer pretende otorgar al niño, niña o adolescente el derecho a tener una relación directa y regular con sus ascendientes. No obstante, utiliza erróneamente el vocablo "hijo", cuestión que se sugiere enmendar.
Asimismo, del tenor literal del precepto aparece que sería el menor quien tiene la legitimación activa y no los ascendientes, cuestión que también debiera corregirse.
e) artículos 40 y 41 de la Ley de Menores: estas normas consagran los criterios o factores que debe considerar el juez para establecer el interés superior del niño y aprobar un régimen de cuidado personal compartido y en opinión de la Corte Suprema no hay observaciones que formular a su respecto.
Tercero: Que con las indicaciones señaladas, se considera que el proyecto en análisis se compatibiliza adecuadamente con la función judicial.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Se previene que la Ministra señora Egnem , además de lo indicado en el informe en relación al procedimiento, no comparte el contenido de la modificación del artículo 22.5 del Código Civil , en cuanto consagra expresamente -frente a la separación de los padres- el acuerdo sobre cuidado personal conjunto o alternado del menor, destacándolo -al definir el concepto- a su aspecto físico o residencial, lo que considera altamente perjudicial para su estabilidad física y emocional y que privilegia, por sobre su bienestar, el interés de los padres.
Ofíciese.
PL-6-2013."
Saluda atentamente a V.S.
Rosa María Pinto Egusquiza
Secretaria
3.2. Oficio de la Corte Suprema
Oficio de Corte Suprema. Fecha 26 de marzo, 2013. Oficio en Sesión 8. Legislatura 361.
INFORME PROYECTO DE LEY 6-2013
Oficio N° 40-2013
Antecedente: Boletines N° 5917-18 y 7007-18
Santiago, 26 de marzo de 2013.
Por Oficio N° 1471SEC/13, de 12 de marzo en curso, el señor Presidente Accidental del Senado remitió a la Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 22 del mes en curso, presidida por el subrogante señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia del suscrito y de los Ministros señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Flector Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas Rocha y suplente señor Alfredo Pfeiffer Richter, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO ESCALONA MEDINA H. SENADO
VALPARAÍSO -
"Santiago, veinticinco de marzo de dos mil trece.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 147/SEC/13, de 12 de marzo en curso, el señor Presidente Accidental del Senado remitió a la Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
El fundamento de la iniciativa legal es el fortalecimiento de la integridad del menor, para que pueda tener la mejor calidad de vida posible en caso de que sus padres no vivan juntos. De acuerdo con las nuevas tendencias parentales y sociales, los autores del proyecto estiman que "ambos padres tienen el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos en forma compartida".
Segundo: Que las normas que se vinculan con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia respecto de las cuales corresponde emitir informe, son las siguientes:
a) artículo 225 inciso 4° del Código Civil: prescribe esta norma que "si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero."
De acuerdo con la legislación actualmente vigente, si los padres viven separados el cuidado personal de los hijos le corresponde a la madre por el solo ministerio de la Ley.
La modificación propuesta altera radicalmente las reglas respecto del cuidado personal, toda vez que privilegia primeramente el acuerdo entre las partes, pudiendo corresponderle al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.
El cuidado personal compartido, en el caso de encontrarse los padres separados, constituye una novedad. Así, el inciso segundo de la norma dispone que "el cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad".
Ahora bien, si no hubiere acuerdo entre los padres, la responsabilidad del cuidado personal corresponde a ambos y mientras no exista dicho acuerdo, la norma dispone que el juez deberá resolver dentro del plazo de sesenta días quién de los padres tendrá el cuidado del hijo.
La Corte Suprema no tiene mayores reparos que formular respecto de esta modificación, pero estimaría conveniente se regulara de manera más perfecta el procedimiento que culmina con esa declaración que el juez debe efectuar a más tardar el sexagésimo día. Asimismo, en lo que se refiere al inciso sexto, la expresión "en ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres" podría estimarse limitativa de la facultad jurisdiccional del juez, sin perjuicio de considerar dicha prevención como una condición sustantiva respecto del cuidado personal.
b) artículo 244 incisos segundo y tercero del Código Civil: esta norma se refiere al ejercicio de la patria potestad y la iniciativa agrega dos incisos nuevos, de acuerdo a los cuales "a falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad" y "con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judiciar.
No hay observaciones respecto de esta norma desde el punto de vista procesal.
c) artículo 227 del Código Civil: el actual artículo 227, en su inciso primero, impone al juez la obligación de oír a los hijos y parientes en las materias que tratan los artículos precedentes, esto es, las relativas al cuidado personal de los hijos.
El nuevo texto sugerido para el inciso tercero del artículo 227 consagra una medida de apremio, la que debiera entenderse referida sólo a la cautelar de entrega inmediata de menores, toda vez que en la actualidad el artículo 66 de la Ley N° 16.618 contempla tal apremio para el que fuere condenado en procedimiento de tuición por resolución judicial que cause ejecutoria.
d) artículo 229-2 del Código Civil: se trata de una norma nueva que al parecer pretende otorgar al niño, niña o adolescente el derecho a tener una relación directa y regular con sus ascendientes. No obstante, utiliza erróneamente el vocablo "hijo", cuestión que se sugiere enmendar.
Asimismo, del tenor literal del precepto aparece que sería el menor quien tiene la legitimación activa y no los ascendientes, cuestión que también debiera corregirse.
e) artículos 40 y 41 de la Ley de Menores: estas normas consagran los criterios o factores que debe considerar el juez para establecer el interés superior del niño y aprobar un régimen de cuidado personal compartido y en opinión de la Corte Suprema no hay observaciones que formular a su respecto.
Tercero: Que con las indicaciones señaladas, se considera que el proyecto en análisis se compatibiliza adecuadamente con la función judicial.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Se previene que la Ministra señora Egnem , además de lo indicado en el informe en relación al procedimiento, no comparte el contenido de la modificación del artículo 22.5 del Código Civil , en cuanto consagra expresamente -frente a la separación de los padres- el acuerdo sobre cuidado personal conjunto o alternado del menor, destacándolo -al definir el concepto- a su aspecto físico o residencial, lo que considera altamente perjudicial para su estabilidad física y emocional y que privilegia, por sobre su bienestar, el interés de los padres.
Ofíciese.
PL-6-2013."
Saluda atentamente a V.S.
Rosa María Pinto Egusquiza
Secretaria
3.3. Discusión en Sala
Fecha 11 de abril, 2013. Diario de Sesión en Sesión 14. Legislatura 361. Discusión única. Se rechazan modificaciones.
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS (Tercer trámite Constitucional) [Integración de Comisión Mixta]
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletines N°s 5917-18 y 7007-18, sesión 3ª de la presente legislatura, en 14 de marzo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que nos convoca tiene como objetivo modificar la actual legislación respecto del cuidado personal de los hijos, la patria potestad y otras importantes materias que rigen a la familia y las relaciones entre padres e hijos.
El fundamento de esta iniciativa es el fortalecimiento de la integridad del menor para que pueda tener la mejor calidad de vida posible en caso de que sus padres no vivan juntos.
La Constitución Política de la República, en su artículo 1°, inciso segundo, señala: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”. Por este rol fundamental de la familia, mantenemos una deuda pendiente como sociedad, y en particular como Parlamento, de responder a antiguas e incluso nuevas necesidades de la familia chilena.
Un eje prioritario en este proyecto de ley ha sido desarrollar y consagrar principios fundamentales reconocidos internacionalmente, buscando formas que propendan al fortalecimiento de la familia.
Creemos que la iniciativa y las enmiendas del Senado que recaen sobre ella son un importante avance, en orden a consagrar expresamente importantes principios en la materia: el principio del interés superior del niño y el de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos.
Este proyecto se hace eco de las diversas realidades y necesidades a las que se enfrenta la familia chilena ante el delicado tema del cuidado de los hijos. Se comienza a mirar la situación desde la óptica del niño y, por tanto, se modifica la legislación tradicional para que en la regulación sea el interés del niño el que prime por sobre la capacidad o habilidad de uno u otro progenitor, lo cual permite poner a los hijos como foco prioritario y, asimismo, evitar fuentes de discriminación entre los padres.
Por otro lado, se consagra el principio de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos, tanto respecto de los padres que viven juntos como de aquellos que viven separados.
Así, esta norma busca consagrar un derecho y un deber compartido de los padres respecto de los hijos, orientado a fortalecer el compromiso de los primeros, en especial cuando viven separados, y resguardar en todo momento el interés, el cuidado y la protección de los hijos.
En cuanto a los antecedentes del presente proyecto de ley, destaco que se encuentra en tercer trámite constitucional. Es decir, estamos llamados a analizar las enmiendas que el Senado efectuó a la iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Sus orígenes se remontan a dos mociones parlamentarias transversales que fueron estudiadas en profundidad tanto en la Comisión de Familia como en la de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación.
Cabe destacar que durante su estudio se escuchó a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), señora Carolina Schmidt ; a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso , señora Inés María Letelier Ferrada ; a la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago , señora Gloria Negroni , y a destacados profesores de Derecho Civil, peritos y representantes de Unicef y de la sociedad civil.
En el segundo trámite constitucional, en julio del año pasado el Senado aprobó el proyecto también por unanimidad. Luego, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esa Corporación le introdujo una serie de enmiendas, la mayoría de las cuales fue aprobada por unanimidad en dicha instancia. La Sala de la Cámara Alta las aprobó sin debate. Solo se sometieron a discusión dos modificaciones, las que posteriormente fueron aprobadas.
Las ideas centrales que recoge esta iniciativa, que significan un cambio radical en la legislación actual del Código Civil, son seis:
1.- Se consagran los principios del interés superior del niño y de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos, particularmente cuando los padres se encuentran separados.
Al efecto, se crea el régimen de cuidado personal compartido como alternativa legal en caso de separación de los padres, y se establece el acuerdo entre ellos como la norma de preferencia. Se explicita que el cuidado personal de los padres “se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.
2.- En caso de no haber acuerdo, el juez decidirá. En el tiempo intermedio, mientras no exista acuerdo de los progenitores ni sentencia judicial al respecto, se establece que la madre o el padre que resida con los niños tendrá temporalmente su cuidado personal.
3. Se consagra en el Código Civil un conjunto de criterios orientadores para establecer el régimen de cuidado personal.
4.- Se define el concepto de “relación directa y regular” entre el padre no custodio y el hijo, y se fijan los factores que se tomarán en consideración para determinarla. Así, los padres, o el juez, en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerza el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, considerando especialmente la edad del hijo, la vinculación afectiva entre este y sus padres, el régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado, y cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
5.- Se consagra también el derecho del hijo a mantener una relación directa y regular con sus demás ascendientes, y el derecho de los abuelos a poder compartir con sus nietos y visitarlos.
6.- Se establece el ejercicio de la patria potestad por ambos padres indistintamente, a menos que se trate de actos no conservatorios. De esa manera, se acaba con la patria potestad exclusiva del padre y se crea la patria potestad compartida de los hijos.
Sin embargo, a pesar de las bondades que, en general, presenta el proyecto, creemos que el artículo 225 debería rechazarse, a fin de ser corregido y armonizado en una comisión mixta. Por lo tanto, solicito votación separada del referido artículo.
Los argumentos que fundamentan el rechazo a dicha norma son los siguientes:
Existe inconsistencia normativa, dado que el inciso primero del artículo 225 establece que el cuidado personal compartido en caso de la separación de los hijos puede ser convencional, y el inciso cuarto dispone su obligatoriedad.
Esa norma debería ubicarse en la ley N° 19.968, sobre tribunales de familia.
A diferencia de lo que establece la ley sobre tribunales de familia, dispone un plazo de días corridos.
La normativa actual establece que el padre o la madre que no ha pagado alimentos, pudiendo hacerlo, no tiene derecho al cuidado personal de su hijo. Sin embargo, la modificación propuesta dejó una inconsistencia, ya que mantiene este principio, pero lo deroga tácitamente al permitir que el padre o madre que no ha contribuido a la mantención del hijo, tenga igualmente derecho a su cuidado personal, al señalar: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”.
El proyecto es un importante avance por cuanto consagra expresamente el principio del interés superior del niño y el de la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos. Además, regula consistentemente materias tan delicadas como la patria potestad, la relación con los abuelos, etcétera.
No obstante ello, como señalé, el artículo 225 no quedó configurado adecuadamente; las inconsistencias y contradicciones respecto del resto del articulado generarán vacíos y posibles errores en su aplicación.
La presente iniciativa se hace eco de las diversas realidades y necesidades a las que se enfrenta la familia chilena ante al delicado tema del cuidado de los hijos.
Por eso, llamo a mis colegas a aprobar las enmiendas, con excepción de las recaídas en el artículo 225 -insisto en solicitar la votación separada de la referida norma-, para que en comisión mixta podamos corregir y perfeccionar adecuadamente la legislación en estudio.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Saludo a los representantes de la organización Amor de Papá que se encuentran en las tribunas.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , junto con acompañarlo en su saludo a representantes de la organización Amor de Papá, quiero saludar también a la señora ministra presente en esta Sala.
Es cierto que con la señora ministra hemos tenido diferencias, pero ella ha estado contribuyendo permanentemente para que este proyecto salga adelante.
Si el señor Presidente lo permite, también deseo adherir al homenaje que le acaba de hacer la bancada de la UDI a Juanito Lobos. Además, le envío un saludo cariñoso a su familia y a los todos los diputados de la UDI, a modo de recuerdo permanente a un amigo extraordinario como fue Juan Lobos con nosotros.
(Aplausos)
Estamos ante un proyecto extraordinariamente interesante y, además, muy importante que, de alguna manera, nos cambia cierta perspectiva en la relación de los padres con los hijos. No se trata de cualquier iniciativa fría que se ponga en un papel, se envíe al Congreso Nacional y pase a comisiones, donde sea vista por los diputados. No, este es un proyecto que contiene además, a mi juicio, el inmenso cariño que todos los padres, hombres y mujeres, tienen por sus hijos.
Ese es el punto central de esta discusión: cómo ese inmenso cariño, esa relación, ese vínculo que todos queremos que ojalá se mantenga por siempre entre los padres y los hijos, se puede de alguna manera facilitar con esta legislación.
Por lo tanto, el valor central que doy al proyecto -originado en dos mociones refundidas, que apuntan en la misma dirección-, respecto del cual el Ejecutivo presentó varias indicaciones -al respecto, deseo destacar la extraordinaria participación que ha tenido durante su tramitación la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer -, es que se destaca su carácter humano, cercano a la gente, en cuya discusión organizaciones como Amor de Papá, así como muchas madres y muchos padres, tuvieron una participación directa, puesto que han luchado durante mucho tiempo por lograr el establecimiento de la materia que lo funda: la protección de la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Quiero recordar que el primer proyecto sobre la materia -creo que fue presentado en 2008- se originó en moción de los exdiputados señores Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Ramón Barros, Sergio Bobadilla, Jorge Sabag, de la exdiputada señora Ximena Valcarce y de los exdiputados señores Juan Bustos, Francisco Chahuán y Eduardo Díaz, el cual recogía las ideas planteada por la organización Amor de Papá.
Quien habla presentó la segunda iniciativa sobre la materia, la que contó con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y de los diputados señores Sergio Ojeda, Marcelo Schilling y Mario Venegas, el cual tenía por objeto el establecimiento de medidas para contribuir a mejorar la legislación vigente.
El Ejecutivo se involucró en esos proyectos y en abril de 2011 presentó una indicación sustitutiva. Con posterioridad, la Comisión de Familia inició la tramitación de ambas iniciativas refundidas y todos los diputados nos involucramos en el contenido del proyecto.
La idea central sobre la cual se elaboró el proyecto se basa en el planteamiento de las organizaciones de padres separados, y se funda en la necesidad de evitar el denominado síndrome de alienación parental, concebido como el trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.
Como regla general, en la iniciativa se dispuso que en caso de que los padres vivan separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá a ambos. Es decir, se consagraba como regla supletoria general el cuidado personal compartido, para lo cual se propuso modificar un artículo de la ley de tribunales de familia, con el objeto de establecer la mediación obligatoria en todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos. Ese es el proyecto de 2008.
La iniciativa que presentamos algunos años después se funda en la necesidad de adecuar las normas sobre el cuidado personal de los hijos con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, con el objeto de derogar o enmendar disposiciones legislativas discriminatorias, de conformidad con lo que preceptúa el artículo de la Convención Cedaw en el que se asegura la igualdad de los sexos en el ejercicio de la parentalidad y la resolución de cada caso de conformidad con el principio rector del interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En todo caso, el interés superior de los niños va a estar siempre presente en cada una de nuestras discusiones, conversaciones o discursos.
Por ello, propuse modificar el artículo 225 del Código Civil, con el objeto de cambiar la actual atribución preferente del cuidado personal de la madre, en el sentido de establecer que, en caso de que los padres vivan separados, la regla general sea lo que decidan de común acuerdo y contemplar, dentro de las alternativas, el cuidado personal compartido. A falta de acuerdo, debe decidir el juez, atendiendo, en forma primordial, al interés superior del niño. Eso es lo que establecía ese proyecto.
El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del proyecto refundido, en la que mantenía la atención preferente de la madre en el cuidado personal de los hijos, para evitar la judicialización. Además, tal indicación establecía la posibilidad del cuidado personal compartido entre los padres o por resolución judicial.
Con posterioridad, mediante otra indicación, el Ejecutivo apuntó, de nuevo, a establecer el cuidado personal de común acuerdo como regla general. Además, planteaba que, de no existir tal acuerdo, tocaba a la madre el cuidado personal de los hijos; establecía y definía el cuidado personal compartido, y permitía su procedencia solo de común acuerdo, es decir no era decretable judicialmente. Eso es importante, porque teníamos diferencias al respecto, las que fueron resueltas en el Senado. Eso se hizo de manera más cercana a lo que pensábamos nosotros que a lo que pensaba el Ejecutivo . Es un aspecto muy importante, y es lo que queremos mantener del proyecto modificado por el Senado.
A mi juicio, las enmiendas introducidas por el Senado son de un valor extraordinario. En el corazón de ellas está la modificación del artículo 225 del Código Civil. El Senado prácticamente mantuvo el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía lo siguiente: “Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública…”, y se establece el procedimiento que se deberá seguir.
Dicho artículo agrega: “El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes,…”.
El Senado reemplazó su inciso cuarto por el siguiente: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo.”. Por lo tanto, ya no es automático que el cuidado personal corresponderá a la madre, como está establecido en el Código Civil o como se disponía en las indicaciones del Ejecutivo. El Senado nos dio la razón, puesto que dispone que, primero, como regla general, los padres se deben poner de acuerdo respecto de quién estará a cargo del cuidado de los hijos, y que, de lo contrario, el juez deberá velar por el interés superior del niño. En consecuencia, en este último caso el respectivo magistrado deberá establecer, como idea central, qué es lo mejor para la niña, el niño o el adolescente de que se trate. Esa es la idea central del proyecto y es lo que se establece en la modificación que se propone al inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil.
A mi juicio, ese es el corazón del proyecto. En todo caso, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , con buenas razones, explicará por qué hay problemas en el citado inciso cuarto y la razón por la que nos solicitará, tal como lo ha señalado, que la referida disposición sea enviada a comisión mixta, con el objeto de perfeccionarla, no de transformarla. Esa es la idea. En todo caso, reitero que seguramente la ministra del Sernam hará uso de la palabra para referirse a ese aspecto.
Antes de referirme a los logros del texto aprobado en el Senado -se trata de modificaciones muy relevantes-, quiero señalar, en primer lugar, que en materia de familia es donde más difícil resulta instaurar cambios legislativos. En ese sentido, recién a fines de los 90 se pudo lograr la igualdad entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, y solo a mediados de la década de 2000 se aprobó una nueva ley de matrimonio civil.
La iniciativa en estudio establece un cambio de paradigma: se instaló el principio de corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado personal de los hijos, lo que implica que la tarea común de los padres debe mantenerse, independientemente de que vivan juntos o separados.
Del mismo modo, se elimina la atribución preferente de la madre en el cuidado personal de los hijos y la del padre en materia de patria potestad. Para tal efecto, se dispone en los respectivos artículos que ellos serán, por regla general, atribuidos al padre, a la madre o a ambos, de manera conjunta, de conformidad con el acuerdo que se logre entre ellos.
Asimismo, se acentúa la primacía del principio del interés superior de los niños, de las niñas y de los adolescentes, por sobre los estereotipos o los conflictos de los padres. Entonces, el cuidado personal de los hijos se determina por acuerdo de las partes, de los padres.
Por otra parte, se permite, de manera expresa, el cuidado personal compartido, el cual es dotado de contenido en el Código Civil.
Se enfatiza y dota de contenido la relación directa y regular que deben mantener los hijos con el padre o con la madre que no tenga a su cargo su cuidado personal, y se mantiene la derogación del artículo 228 del Código Civil -presentada en el proyecto del cual somos autores- que constituye una aberración, por cuanto establece que “La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, solo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge”.
Las modificaciones introducidas por el Senado son muy importantes, de modo que queremos mantenerlas. De hecho, la organización Amor de Papá está de acuerdo con ellas, porque constituyen un avance notable. Es fundamental que se establezca que los padres deben ponerse de acuerdo en relación con las responsabilidades, los derechos y las obligaciones respecto de los hijos comunes, y que, en el caso de que no exista acuerdo, un juez deberá resolver quién tendrá a cargo el hijo.
Con lo señalado se modifican roles y se comienzan a derrumbar determinados paradigmas.
Quiero estar de acuerdo con la ministra del Sernam respecto de determinados aspectos que ella explicará, pero no lo estoy en cuanto a que se nos pida enviar a comisión mixta las modificaciones que se proponen para la totalidad del artículo 225 del Código Civil, porque eso significaría que deberíamos volver a discutirlo por completo, con lo cual se nos caería a pedazos todo lo que hemos avanzado con las enmiendas propuestas por el Senado.
En consecuencia, si el proyecto es enviado a comisión mixta, con el objeto de perfeccionarlo respecto de los puntos a los cuales se referirá la señora ministra, pido que se remita a dicha instancia solo el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil.
Por último, reitero mis saludos a los representantes de las organizaciones de padres que se encuentran en las tribunas, que luchan por el cariño y el amor de sus hijos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), señora Carolina Schmidt.
La señora SCHMIDT ( ministra directora del Sernam ).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a las señoras diputadas y a los señores diputados de las distintas bancadas por hacer que un proyecto de ley que favorece y fortalece el cuidado de nuestros hijos y la familia sea una prioridad legislativa.
El gobierno del Presidente Piñera ha querido hacerse cargo de una situación que, día a día, afecta a muchos padres y a muchas madres: a la familia chilena. Es así que, en marzo de 2011, decidió impulsar un proyecto de ley basado en dos mociones -como recordó el diputado Ascencio-, una de las cuales fue presentada en 2008 por los diputados señores Ramón Barros, Sergio Bobadilla, Jorge Sabag, señora Alejandra Sepúlveda y por los entonces diputados señores Juan Bustos, Eduardo Díaz del Río, Álvaro Escobar, Francisco Chahuán, Esteban Valenzuela y la señora Ximena Valcarce, y la otra, en 2010, por el diputado señor Gabriel Ascencio, las diputadas señoras Carolina Goic, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, y los diputados señores Sergio Ojeda, Marcelo Schilling y Mario Venegas. Ambas mociones se refundieron y enriquecieron mediante el trabajo conjunto de los parlamentarios y el Gobierno, a fin de asegurar que en Chile se acabe con estereotipos de género, que dificultan la debida corresponsabilidad del padre y de la madre en el cuidado de los hijos. Para ello, se moderniza nuestra legislación, de modo que los menores puedan contar siempre con la presencia regular y permanente de ambos padres en sus vidas.
No puede ser que en pleno siglo XXI la ley no le dé una atribución tan básica a una madre como poder abrirles una cuenta de ahorro a sus hijos, solo por el hecho de ser mujer, y que no le entregue a un padre la posibilidad de tener el cuidado de sus hijos, solo por ser hombre.
El proyecto modificado por el Senado que hoy se votará tiene dos pilares fundamentales:
1. Acaba con la preferencia exclusiva de la madre en la tuición de los hijos, solo por el hecho de ser mujer, y con la patria potestad exclusiva del padre, solo por el hecho de ser hombre. El juez podrá cambiar al titular del cuidado personal, cuando el interés del hijo lo haga conveniente, y se establece la patria potestad compartida y el cuidado compartido consensuado de los hijos en caso de separación de los padres.
2. Si los padres no llegaren a acuerdo, ya sea naturalmente o fruto de una mediación, el juez deberá establecer quién tendrá el cuidado de los hijos, y deberá fijar en la misma resolución una residencia habitual a los menores, así como un régimen de visita que garantice la presencia regular y permanente de ambos padres en su vida. El juez tendrá un plazo de sesenta días para resolver. En el intertanto, la madre, el padre o el tercero que resida con los niños, tendrá el cuidado personal de estos a la espera de la decisión del juez, garantizando siempre la estabilidad del menor.
El proyecto que impulsamos es una gran iniciativa. Por ello, solicitamos su aprobación, pero que se corrijan en una comisión mixta los siguientes problemas técnicos e inconsistencias presentes en el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil aprobado por el Senado.
¿Qué problemas técnicos tiene la redacción de ese artículo?
El texto aprobado por el Senado establece un plazo mayor al de la ley actual para los juicios de tuición. La idea es no alargar los plazos, sino reducirlos. El plazo se debe establecer en días hábiles y no corridos, de modo de ser congruentes con la ley de tribunales de familia. El plazo debe quedar establecido en la ley de tribunales y no en el Código Civil, como dispuso el Senado, ya que es una norma de carácter procesal, por lo que no puede quedar consignada en un código, que por esencia contiene normas sustantivas.
Inconsistencias en la redacción.
El proyecto aprobado establece que la tuición compartida puede ser ejercida solo por acuerdo entre los padres, ya sea espontáneamente o fruto de una mediación. Si no hay acuerdo, el juez es quien decide a quién le entrega la tuición del hijo o la hija: al padre, a la madre o a un tercero, considerando el interés superior del niño.
Atendiendo lo anterior, es necesario modificar la redacción del inciso cuarto del artículo 225 aprobado por el Senado, que dispone: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes”. Con ello establece indirectamente el cuidado compartido de los padres a todo evento. Esto es inconsistente con todo el proyecto, ya que el propio texto aprobado en el Senado establece explícitamente que ni aun el juez puede decretar el cuidado personal compartido sin el acuerdo entre los padres.
La redacción actual del inciso cuarto permitiría que un padre o una madre que no haya pagado nunca la pensión de alimentos, pudiendo hacerlo, tenga el cuidado personal del hijo, pese a que la ley lo prohíbe expresamente. En Chile nacen 250.000 niños al año y hay más de 211.000 demandas por no pago de pensión de alimentos para los hijos. Por tanto, de aprobar el texto tal cual como está, estaríamos entregando una herramienta que reforzaría el no pago, lo que perjudicaría a niños y niñas.
Al respecto, quiero ser muy clara: el padre o la madre deudor tiene derecho siempre a la presencia regular y permanente en la vida del hijo, pero no el derecho vinculado a todas las decisiones referentes a su cuidado personal.
¿Qué pasaría con miles de madres y de padres solteros en nuestro país que, con enorme esfuerzo, han sacado adelante a sus hijos, solos, sin apoyo ni participación alguna del otro progenitor? La redacción del referido inciso cuarto entregaría automáticamente los derechos a decidir todo sobre la vida del niño o de la niña a madres o padres que jamás se han hecho presentes. ¿Vamos a entregar a ese padre o a esa madre ausentes los mismos derechos respecto del hijo, cuando no ha cumplido nunca con sus responsabilidades o deberes para con él?
Incluso más, un padre o una madre que haya abusado sexualmente del hijo o ejercido violencia intrafamiliar contra él, también tendría “todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”. De esa forma, podría ejercer el cuidado personal del niño abusado o maltratado. Creo que debemos corregir una situación así.
Conclusión.
Este no es un proyecto para las madres o para los padres; es un proyecto para los hijos e hijas. Se vela por sus necesidades y estabilidad, para lo cual se moderniza la legislación actual y se adapta a las necesidades y realidades de la familia de hoy.
Debemos asegurar que el proyecto que aprobemos resguarde siempre la seguridad del menor y su estabilidad, evitando en lo posible la judicialización de las causas.
Quiero agradecer el tremendo aporte de todos los parlamentarios y de la sociedad civil para sacar adelante este proyecto. Agradezco a las ONG de papás Filius pater, Papás presentes y Papás por siempre, por el diálogo constructivo y respetuoso que nos ha permitido enriquecer la iniciativa; a la ONG Amor de Papá, por su tremendo empuje y presencia permanente, y a todos los especialistas, abogados de derecho de familia y jueces que han contribuido a la tramitación de un proyecto tan relevante para las familias del país.
El Gobierno ha puesto suma urgencia a esta iniciativa para sacarla adelante a la brevedad. Por ello, es importante que se apruebe, y que se corrija en comisión mixta la redacción del artículo 225 propuesta por el Senado, de modo de garantizar siempre el interés superior del niño, sin las inconsistencias y problemas técnicos de la actual redacción.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, me voy a ahorrar la historia y los reconocimientos -encuentro que han sido abundantes, si no excesivos-, para ir al punto que nos convoca, que es revisar lo que ha obrado el Senado.
Hemos escuchado las razones del Ejecutivo por las cuales, a su juicio, es necesario modificar el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, propuesto por el Senado. Creo que respecto de los plazos y de los ajustes entre las distintas leyes y códigos, las modificaciones no revisten mayor problema. Pero en asuntos que dicen relación con lo más sustantivo, me caben algunas dudas.
Todos quienes han participado en la elaboración de este proyecto -representantes del Gobierno, parlamentarios, los interesados, las ONG- han estado siempre presididos por dos objetivos sustantivos: cautelar el interés superior del niño y cambiar el sistema de responsabilidad para con los hijos, por la vía de establecer la corresponsabilidad mediante el cuidado compartido. De esta manera, se dejan atrás leyes e ideas anacrónicas, propias de costumbres de otros tiempos, que establecían que invariablemente, en caso de conflicto o de disolución del matrimonio, el niño siempre quedaba al cuidado de la madre.
Sin embargo, esta idea, pese a ser anacrónica y pasada de moda, aún se enarbola en nuestros tiempos. Quiero recordar que el proyecto que aprobó la Cámara establecía como inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil -afortunadamente fue modificado en el Senado- lo siguiente: “Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre”. O sea, en el siglo XXI, año 2013, en la Cámara hubo una mayoría favorable a mantener las cosas como estaban, más o menos. Me parece sorprendente -me agrada que haya sido así- que el Senado reemplazara ese inciso por la siguiente: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.”.
Sin duda, el Senado ha dado un inmenso paso adelante. No obstante, mi duda -tal vez, la señora ministra podría ahondar un poco más al respecto- dice relación con el cuestionamiento que se hace al respecto de la redacción de la primera parte del referido inciso cuarto, que establece lo siguiente: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”. Me gustaría saber por cuál frase se pretende reemplazarla. Lo digo, porque a mí me parece absolutamente evidente de que si el padre y la madre están separados y en conflicto, el que tenga que pagar la pensión de alimentos deberá seguir haciéndolo porque eso está establecido en otra ley, y el Estado tiene la obligación de perseguir a quien no cumpla con esa obligación legal. Eso no se deroga. Tampoco se derogan las otras obligaciones respecto de los hijos.
Pienso que es excesivo deducir -a mi juicio, extremando el razonamiento lógico, porque no me parece que sea muy dialéctico que esta frase anula la preferencia de la ley por la búsqueda consensual del acuerdo y establece el cuidado compartido como régimen general y a prueba de todo. Es evidente que el juez siempre va a dictaminar pagar la pensión alimenticia. Si hay alguna duda, creo que es necesario dejar en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que jamás fue idea del legislador liberar de sus obligaciones pecuniarias a ninguno de los padres que debía cumplir con ella. Ninguno de nosotros ha dado pie para esa mala interpretación. Además, llevar las cosas al extremo de decir que con esta formulación un padre que ha violado a sus hijos podría tener el cuidado de él es suponer realmente que los jueces son de Marte o no sé de dónde, porque no veo cómo se pudiera llegar a esa situación en virtud del inciso cuarto del artículo 225, que lo único que hace es regular la situación de una pareja que no llega a acuerdo, establecer un período de transición y permitir al juez que resuelva el problema. Mientras tanto, la madre o el padre que cuida al hijo están obligados a mantener sus compromisos, derechos y obligaciones, los que hemos tratado de cuidar siempre en pos del interés superior del niño.
Me parece excesivo, además, suponer que de manera tácita este texto deroga otras leyes. Creo que las cosas en el terreno legislativo y jurídico no pasan así. Una ley se anula con otra ley no de manera tácita. Tanto es así que cuando examinamos la Ley de Primarias descubrimos que otra normativa legal señalaba que el Congreso Nacional se podía disolver. Por temor a la disolución de tan excelsa institución, corrimos todos a eliminar la frase.
Entonces, esto de la derogación tácita -discúlpenme- no lo comparto para nada. Si la formulación que nos ofrece el Ejecutivo es mejor que la propuesta por el Senado, la apoyaré; de lo contrario, apoyaré el texto del Senado.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , la verdad es que estamos frente a un proyecto que, como aquí se ha mencionado, es consecuencia de la fusión de muchas iniciativas.
En nuestro país, la familia y el matrimonio ya no son lo mismo que en tiempos de nuestros padres, donde nadie podía discutir que la labor de la madre y de la mujer era sublime para la crianza de sus hijos. En efecto, los tiempos han cambiado y eso hace que debamos perfeccionar este instrumento legal de acuerdo con la realidad que hoy vive nuestra sociedad.
Quienes somos padres tenemos derechos y capacidad para cuidar y criar a nuestros hijos. Lamentablemente, esta sociedad, que muchas veces nos tilda de machistas, ampara la indefensión de la mujer que se generó en un momento determinado.
Hoy nos encontramos con que existe igualdad de condiciones entre la mujer y el hombre para enfrentar la vida. Acá no se trata de pelear con la mujer, ni de dar el favor al hombre, ni de dar el favor al padre, o de quitarle al niño o niña a la madre. Lo que queremos con este proyecto es perfeccionar este instrumento legal para enfrentar de mejor forma la realidad del país en que vivimos, en el que lamentablemente existe desvinculación familiar y problemas sociales al interior de nuestras familias.
El proyecto da un paso importante en relación con la protección de la integridad de nuestros niños, lo que amerita apoyarlo. No obstante -sobre el particular pregunté a la diputada Nogueira , que ha trabajado en el proyecto-, hay un inciso que nos lleva a confusión.
Existen ciertas decisiones que debe tomar el juez, y si eso no queda establecido en la ley, lo dejaremos a la interpretación de abogados. En efecto, el inciso cuarto, que es el que más ha sido objeto de discusión sobre la materia, se refiere a los tiempos. Señala que el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. ¿Desde cuándo se toma ese tiempo? ¿En qué período? ¿Cómo se determina? Son preguntas que se deben resolver para perfeccionar la norma. No queremos que en el proceso no se sepa desde cuándo corren los sesenta días que la disposición impone al juez para resolver cuál de los padres quedará a cargo del hijo.
Por lo tanto, más allá de que se apruebe o no este inciso, lo que queremos es que se perfeccione la norma para que haya claridad al respecto. Tal como señalaba el diputado Schilling , es necesario clarificar el espíritu del legislador para introducir cambios en esta materia.
En lo personal, voy a contribuir con mi voto favorable a aprobar el proyecto. Las desvinculaciones familiares no se dan siempre como uno quisiera, sino con peleas y discrepancias entre los integrantes de la pareja, lo que, lamentablemente, no hemos sabido resolver como sociedad. Ello, sin duda, constituye un desafío.
Por eso, por intermedio de la Mesa, quiero felicitar a todos quienes, de una u otra forma, han trabajado para poner este tema en la mesa de discusión, como así también a todas las organizaciones presentes en las tribunas, en forma muy especial a los integrantes de la organización Amor de Papá, quienes conversaron conmigo tiempo atrás. Son personas que también han relevado este tema por el bien del cuidado de nuestros niños.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , nosotros votamos a favor de este proyecto en su primer trámite en la Cámara, porque ya era hora de adaptar el Código de Bello a las situaciones actuales. Cuando se redactó ese Código prácticamente no existían separaciones, tampoco la idea social de igualdad de género, ni la noción -que hoy nos parece obvia- de que en el desarrollo de un niño son igualmente indispensables el amor de madre y de padre.
La sociedad se ha fijado el objetivo de igualdad de género porque, en la mayoría de los casos, la desigualdad perjudica a las mujeres. En este caso particular, el Código Civil beneficiaba a las mujeres porque en cualquier caso, particularmente en situaciones de conflicto, privilegiaba siempre a la mujer, por definición legal, como garante del cuidado de los hijos. Este proyecto también establece igualdad en este ámbito; es decir, termina con esta desigualdad que perjudica el amor de padre por sobre el amor de madre.
Dicho esto, voté a favor el proyecto, pero con algunos reparos. En mi discurso de mayo del año pasado señalé que persistía la desigualdad y que se generaba un incentivo para el desacuerdo cuando, en caso de no existir consenso, la tuición de los hijos siempre recaía en la madre. El Senado corrigió esta situación. Comparto lo que señaló el diputado Schilling , en cuanto a que para que haya estímulo para llegar a acuerdo, es indispensable que el juez recurra a los criterios que, por lo demás, fueron muy bien descritos por el Senado. Por lo tanto, la situación que nos planteó la ministra no ocurriría de manera alguna, porque los criterios que estableció al Senado hacen imposible que un juez entregue la tuición provisional a un padre que ha ejercido violencia contra sus hijos.
De lo que se trata es de generar una verdadera igualdad e incentivos para llegar a un acuerdo, por lo que, a mi juicio, es necesario refrendar las modificaciones del Senado porque son muy positivas. Primero, porque describen de mejor forma los criterios que el juez debe tener a la vista para determinar quien debe tener la tuición de los hijos. Segundo, porque establecen el derecho de los hijos a tener una relación con todos sus ascendientes. Todos sabemos que el amor de abuela y de abuelo también es indispensable. Tercero, porque definen el principio de corresponsabilidad, estableciendo que la patria potestad es conjunta -ya no es privativa del hombre-, y la plena igualdad, incluso, en caso de desacuerdo, para determinar quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos. Además, incluye la opinión del niño como factor relevante en la decisión judicial, lo que es muy importante porque la ley debe estar centrada en los niños, no en la madre ni en el padre, en qué es lo mejor para el niño, que es el bien superior que debemos resguardar.
En consecuencia, voy a votar a favor las modificaciones del Senado, incluido el inciso cuarto, salvo que la ministra del Sernam nos diga que el gobierno ha cambiado de opinión, respecto de lo que aprobamos en la Cámara de Diputados, que establece con toda claridad -el gobierno lo defendió en su momento- que en caso de no llegar a acuerdo -así decía el proyecto original-, es la madre la que continúa con el cuidado de los niños.
Es necesario que la ministra nos confirme aquí si es éste el texto que apoya o si está de acuerdo con que sea el juez quien resuelva, teniendo a la vista el conjunto de criterios definitorios sobre quién debe hacerse cargo provisoriamente del cuidado de los hijos, de manera que no haya incentivos para desacuerdos, como ocurre actualmente. Esto es algo fundamental, porque el inciso resuelve mi reparo fundamental al proyecto de ley que tratamos en la Cámara en el primer trámite constitucional. Si el espíritu es definir igualdad de derechos cuando no haya acuerdo, por supuesto, nos allanaremos a las correcciones que sea necesario efectuar. Pero, mientras ello no ocurra, voy a votar a favor todas las modificaciones introducidas por el Senado porque corrigen el proyecto original, en aras de llevar a la práctica el concepto de igualdad de género, a la hora de reclamar el cuidado y la protección de los hijos.
He dicho.
-
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Me ha solicitado la palabra la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), señora Carolina Schmidt.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora SCHMIDT ( ministra directora del Sernam ).-
Señor Presidente , estimados diputados y diputadas, tal como lo señaló el diputado señor Auth, este proyecto nació de una moción que fue impulsada por el gobierno, la cual se fue enriqueciendo enormemente durante su tramitación, gracias al trabajo de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Como también lo manifestó el diputado señor Auth, se incorporaron muchas variables, tales como la definición de corresponsabilidad y la inclusión de los abuelos en el cuidado de los niños, con el ánimo de poner como foco central del proyecto el interés superior de ellos y su estabilidad y necesidades.
El problema se produjo con el inciso cuarto del artículo 225, que fue redactado y aprobado por la Sala del Senado, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre el plazo de los juicios sobre tuición, de manera que no se alargaran demasiado. La redacción del inciso, que apunta a incluir la corresponsabilidad, quedó con inconsistencias e incongruencias en relación con el resto del proyecto, las cuales podrían ser malinterpretadas.
El proyecto establece que si los padres se separan, pueden acordar la tuición compartida. Si no existe tal acuerdo, será el juez quien podrá otorgar la tuición al padre o a la madre, estableciendo en el mismo fallo un régimen de presencia regular y permanente para el otro progenitor al cual no se le entregó la tuición.
Pues bien, ni el proyecto de la Cámara ni el aprobado por el Senado dispone, en parte alguna, que el juez podrá decretar la tuición compartida de los hijos, sin el acuerdo de los padres, porque el concepto general es que si estos no pueden ponerse acuerdo en lo macro, menos lo harán respecto de las decisiones que afecten a los hijos, colocándolos en una situación de permanente conflicto que es, precisamente, lo que se busca evitar.
El inciso cuarto del artículo 225, que se redactó apresuradamente en la Sala del Senado, establece: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”. Esta frase, que se refiere al cuidado compartido de los niños sin acuerdo entre los padres, a todo evento, se contrapone con el objetivo del proyecto. La finalidad es que, cuando no exista acuerdo entre los padres, el juez deberá resolver quién tendrá a cargo la tuición de los hijos. El proyecto fortalece la mediación para alcanzar un acuerdo, pero si éste no se logra, la tuición de los hijos será de la madre o del padre, estableciendo en el mismo fallo un régimen de presencia regular y permanente para el otro progenitor.
La idea es corregir las inconsistencias de este inciso, que fue redactado en la Sala del Senado, con el resto del proyecto. Como fue redactado en la Sala, establece un plazo en el Código Civil -debiera estar referido al Código Orgánico de Tribunales- que es mayor que el que establece la ley que creó los Tribunales de Familia. Es decir, estaríamos alargando el tiempo de los procesos que es, precisamente, lo que pretendemos evitar con el proyecto. Además, se consideran días corridos, en circunstancias de que deberían ser días hábiles, para que sea congruente con la ley que rige a los Tribunales de Familia. De modo que es necesario corregir estas inconsistencias.
En relación con el pago de la pensión de alimentos, hay un problema que no es menor porque también es incongruente con el resto del proyecto. Le ley establece que la madre o el padre que no pague la pensión de alimentos de sus hijos, pudiendo hacerlo, no tiene derecho a tener su tuición; tiene derecho a un régimen de presencia permanente y regular, pero no a la tuición. Lo que se busca evitar es la posibilidad de una extorsión; por ejemplo, que uno de los padres no dé su firma para determinado permiso, si no le condonan la deuda, etcétera.
Éstas son las inconsistencias respecto de las cuales debemos tener cuidado, porque apuntan en un sentido contrario a lo que se pretende corregir. Este inciso se contrapone al objetivo general del proyecto debido a las atribuciones que se le entregan al juez, que puede decretar quién tendrá a cargo el cuidado de los hijos, pero nunca establecería el cuidado compartido obligatorio a todo evento, atribución que el proyecto ni siquiera se lo otorga al juez. Por eso, es necesario corregir esa inconsistencia en el proyecto.
Estamos en presencia de una gran iniciativa a la que han contribuido con su trabajo tanto los parlamentarios como la sociedad civil.
La solución que propone el Senado es que mientras no hubiere acuerdo entre los padres que viven separados, el niño tenga la tranquilidad de estar bajo el cuidado de la persona con la que reside, ya sea el padre, la madre o un tercero. Esa es una gran decisión y esperamos que se mantenga en la Comisión de Familia, pero corrigiendo las distorsiones que produce el inciso cuarto del artículo 225.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , me es muy grato hoy participar en la discusión de este proyecto, al igual como lo hice en la Comisión de Familia, de la cual soy integrante. Me alegro en mi condición de médico, de padre y de abuelo.
Tal como lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, aquí lo más importante es la preocupación por los niños, quienes deben ser sujeto de nuestra atención y no objeto de discusión. Lo esencial de las modificaciones al artículo 225 es permitir la tuición compartida. De esta forma, vamos a evitar el síndrome de alienación parental que sufren los niños ante la ausencia de amor de uno de sus progenitores que, en este caso, por la ley vigente, generalmente, corresponde a la ausencia del padre.
En Chillán, me reuní con integrantes de la organización Amor de Papá, quienes están preocupados porque no tienen la posibilidad de estar con sus hijos. Lo importante de este proyecto es que reconoce el derecho que tienen ambos padres de estar con sus hijos. Eso es lo importante de este proyecto que data de 2010, pero que es producto de diversas mociones refundidas, la primera de las cuales se presentó hace más de cinco años.
Quiero felicitar a los autores de estas mociones y me alegro del espíritu con el que se ha llevado a cabo su discusión, así como también me alegro de las modificaciones introducidas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Es muy importante que, a través de la mediación, se busque un acuerdo entre los padres acerca de la tuición del hijo o de los hijos. En el caso de que la mediación no sea posible, el juez tiene todas las atribuciones para estudiar durante un plazo determinado, que es lo que en la discusión se debe perfeccionar, todos los elementos, de tal forma de tomar la mejor decisión.
Quiero recordar la opinión que escuchamos de la jueza Gloria Negroni en cuanto a permitir que los padres puedan tener los mismos derechos que las madres en la tuición compartida de sus hijos. Los hijos necesitan del cariño y del amor de ambos padres para evitar el síndrome de alienación parental. Con ello estamos fortaleciendo la situación de muchos niños cuyos padres, por diversas situaciones, se han separado. El proyecto va en la línea correcta, pues entiende que lo más importante son los niños. Nos debemos preocupar de que la legislación otorgue al niño la mejor tuición, permitiendo que los padres tengan la misma responsabilidad y la misma posibilidad de estar con sus hijos, así como también le da a la mujer la posibilidad de tener derecho a la patria potestad.
Repito, me alegra mucho haber participado en la discusión de este proyecto en la Comisión de Familia y de haber tenido la posibilidad de reunirme con integrantes de la organización Amor de Papá. Creo que esta iniciativa legal va en el camino que la sociedad necesita.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme al homenaje que hoy se rindió al exdiputado Juan Lobos , con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento. Recordar a Juan es recordar la alegría que teníamos en esta Cámara con su presencia. Quienes tuvimos la oportunidad de viajar con él a lugares muy lejanos, pudimos comprobar su alegría y dinamismo. Me acuerdo perfectamente de cuando visitamos Mongolia y, a pesar de los veinte grados bajo cero, de todos modos caminábamos para conocer las ciudades e interiorizarnos de lo que ahí pasaba.
Por eso, hoy recordamos a una persona que nos entregó mucho amor, a pesar de nuestras diferencias. Realmente, fue una persona que en los años que estuvo con nosotros nos acompañó de todo corazón.
Ahora bien, en relación con el proyecto en discusión, este representa un gran paso dentro de nuestra sociedad. A los padres que estamos separados, y que lo hicimos cuando nuestros hijos eran más pequeños, muchas veces nos costaba llegar a acuerdos para ver cómo compartíamos los tiempos. Normalmente, se priorizaba a la madre para que los cuidara, muchas veces sin ser quien tenía la capacidad real para mantenerlos económicamente ni darles el amor correspondiente.
Tanto el padre como la madre tienen las mismas cualidades para educar a sus hijos y darle el amor que necesitan cuando van creciendo. Este proyecto de ley realmente muestra que ambos padres tienen los mismos derechos. Ese es el gran avance que presenta la iniciativa y me produce alegría escuchar en esta Sala a muchos de los colegas pronunciarse a favor, pues hace unos años en la Comisión de Familia esto era difícil discutirlo, ya que muchos no entendían realmente lo que era la separación y quiénes debían tener la tuición de los hijos. Normalmente, se le otorgaba a la madre sólo por ser mujer, pero no por ser mujeres somos mejores padres. También los hombres son muy buenos padres. Creo que eso es lo más importante que este proyecto de ley reconoce: la igualdad de ambos padres.
Se puede avanzar en este tema, tal como se ha avanzado con la ley de divorcio y con el derecho que tienen a vivir en pareja personas del mismo sexo, o a vivir en pareja sin tener que acudir al Registro Civil para casarse.
La sociedad avanza y nosotros tenemos que escuchar a los ciudadanos para hacer lo mismo. Por eso, me congratulo porque este proyecto haya sido aprobado en primera instancia en nuestra Cámara de Diputados y, luego, haya sido aprobado en general en el Senado.
Concuerdo con quienes me antecedieron en el uso de la palabra en que hay puntos de divergencia respecto del inciso cuarto del artículo 225. Quiénes han trabajado el proyecto de ley -no integro la Comisión de Familia como las diputadas Muñoz y Saa y el diputado Ascencio , mentores de parte de la iniciativa, todos los cuales nos han impulsado a entender el problema-, están de acuerdo en mejorar el artículo. Me llama la atención la disposición, porque tiene puntos favorables que ojalá no se cambien. Sin embargo, me angustia cuando los proyectos vuelven a Comisión Mixta y no se llega a acuerdos.
En la actualidad, cuando existe un litigio de la naturaleza de que hablamos, es necesario ir a juicio, y los niños siempre quedan con la madre, lo que no me parece correcto, porque estos deben permanecer con quienes puedan estar mejor, aunque sea con un tercero. Pueden permanecer con el padre que, quizás, es una alternativa más adecuada que la madre. En cualquier caso, los niños deben permanecer con quien mejor estén. Ojalá se mantenga esa parte del proyecto.
Me preocupa cuando se señala que el juez deberá resolver dentro de sesenta días. Parece incongruente con la ley que rige los Tribunales de Familia. Debemos acortar los plazos. Esperemos que este proyecto de ley apunte hacia el objetivo de poner de acuerdo a los padres. Ojalá no se deba llegar a un juicio, que es lo peor que se le puede hacer a un niño, porque se lo tironea y no se sabe con qué padre permanecerá. Repito, el proceso debe ser lo más corto posible y congruente con la ley que regula los tribunales de Familia.
Espero que en la Comisión Mixta no se cambie el fundamento del proyecto. Con todo, apoyaré la idea de que sea remitido a esa instancia.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , han pasado casi tres años desde que estas mociones comenzaron a ser estudiadas en la Cámara y en el Senado. Desde el primer día ha habido cambios y avances que, para muchos, no han sido tan simples, pero, como alguien dijo, éstos corresponden a los tiempos modernos.
El hecho de que más mujeres accedan al mundo laboral y que puedan solicitar el divorcio en forma unilateral, etcétera, han hecho posible de que también tengan un rol distinto en la sociedad. Además, los padres, en la mayor parte de los casos, han asumido roles que nunca antes cumplieron, como cuidar a sus niños, velar por ellos, acompañarlos, etcétera. De hecho, hoy vemos cómo en las parejas jóvenes los padres participan más en el cuidado de sus hijos, lo que me parece positivo.
Por eso, el proyecto se basa en la corresponsabilidad, en virtud de la cual ambos padres, vivan juntos o separados, participan en forma activa, equitativa y permanente en la educación y crianza de sus hijos. Antes, recordemos, siempre se hablaba del “cuidado de los hijos”.
El objetivo del proyecto apunta a velar por el bien superior del niño. Los niños tienen derecho a recibir el amor de su padre y de su madre. Los niños necesitan a su padre y a su madre aunque estén separados. Hombre y mujer pueden estar separados, pero no de los hijos.
Además, hemos entrado a una discusión de larga data, según la cual los niños son entregados a la madre mientras se decide con quién permanecerán. Algunos propusimos que el proyecto incluya la frase “preferentemente a la madre”, pero ello no fue acogido.
Por otra parte, estamos de acuerdo con lo señalado por el artículo 225, que es el más discutido. Se trata de una buena alternativa introducida por el Senado. El inciso primero de tal disposición indica una cuestión de toda lógica: “Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.”.
El artículo fue objeto de una serie de modificaciones tremendamente alentadoras. Incluso, parece lógico que cuando los hijos viven con la madre, esta tenga preferencia para quedarse con ellos mientras se decide su tuición. La misma regla debería aplicarse cuando los niños viven con el padre. El problema se suscita por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 225, que señala: “El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.”.
Por otra parte, el Senado propuso reemplazar el inciso cuarto del artículo 225 por el siguiente: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.”. El problema está en la forma verbal “residiendo”. ¿Qué significa “residiendo”? ¿Qué los niños se encuentran por casualidad de vacaciones en la casa del papá o de la mamá? ¿Qué están con el papá o con la mamá por causa de un viaje? En este caso, ambos padres quedan en una situación de incertidumbre, porque no está claro a qué apunta la forma verbal “residiendo”. Es importante clarificar su alcance, a fin de que los jueces puedan determinar fácilmente con quién vivirán los niños durante el plazo de sesenta días en que el juez debe resolver la tuición.
Por otro lado, me parece importante que el articulado señale que no podrá confiarse el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque uno de los mayores inconvenientes para que las familias se pongan de acuerdo se relaciona con la pensión de alimentos, ya sea provista por el padre o la madre. Este tema incide fuertemente en la tuición o en el cuidado compartido e, incluso, en la alienación parental, que no está incluida en el proyecto. Repito, estamos de acuerdo con el concepto, pero requerimos que se defina mejor el alcance de la palabra “residencia”.
Como se ha dicho latamente, me parece excesivo que el juez deba resolver en un plazo de sesenta días. De ser así, creo que los niños serán los más perjudicados.
Respecto del famoso inciso cuarto del artículo 225, al cual varios diputados han hecho referencia, este debe ser corregido, no eliminado, para que sus términos queden claramente favorables a lo que se pretende con el proyecto.
Por su parte, el artículo 225-2 señala que en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal se considerarán y ponderarán, conjuntamente, algunos criterios y circunstancias, como por ejemplo la vinculación afectiva entre el hijo y los padres, y demás personas del entorno familiar. Ello resulta obvio, pues hay padres y madres que dejan a un lado a los hijos de su primer matrimonio.
Otros criterios a tomar en consideración es la aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad; la actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, etcétera. Se trata de una serie de requisitos que el juez va a tomar en consideración para determinar con quién se quedará el hijo cuando no haya acuerdo entre los padres.
Por otro lado, el artículo 229-2 señala que el hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus ascendientes. La disposición procura el establecimiento de una relación positiva; de lo contrario, ese derecho puede ponerse en riesgo. Por lo demás, resulta obvio que los niños necesitan tener contacto con sus abuelos.
Termino señalando que la iniciativa debe representar un impulso para que los padres privilegien el acuerdo por sobre la judicialización. Nada es más terrible que ventilar en tribunales casos familiares, como resolver con quién permanecerán los hijos o el establecimiento del cuidado compartido. Todos queremos tratar de evitar eso.
Creo que la nueva sociedad, dentro de las nuevas relaciones entre hombres y mujeres, debiera ser capaz de buscar todos los caminos para llegar a acuerdos y hacer más fácil la vida entre padres e hijos, con el fin de entregar el cuidado precioso y personal de cada niño a quien esté en mejores condiciones de hacerse cargo de sus necesidades, de su bienestar y de su felicidad.
En ese sentido, si bien es cierto que hemos pedido votación separada del inciso cuarto del artículo 225, quiero dejar en claro que no estamos en desacuerdo con el concepto general que se propone y que votaremos a favor el proyecto.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo con que la ausencia del padre de familia es una de las causas fundamentales de muchos de los problemas que vive nuestra sociedad y el mundo actualmente, como por ejemplo la falta de autoridad en la familia y la sociedad. Los especialistas han determinado que ello se debe, precisamente, a la ausencia del padre en la familia.
Por eso, la idea matriz del proyecto es buena, en el sentido de facilitar la corresponsabilidad, a fin de que el padre también pueda participar en la educación y el cuidado de los hijos, puesto que lo que está en juego es el interés superior del niño, que ciertamente es el más vulnerable en la relación.
William Shakespeare, en su obra “Hamlet, príncipe de Dinamarca ”, trata ese tema de una manera magistral. Efectivamente, Hamlet perdió a su padre por un crimen. El autor relata que la decadencia del reino de Dinamarca empezó de ahí en adelante, lo que refleja que cuando el padre desaparece en toda familia devienen muchos males para nuestra sociedad. Por eso -reitero-, celebro la idea matriz del proyecto.
También quiero traer a colación al gran filósofo Aristóteles , quien decía que la ley es un razonamiento desapasionado. Como legisladores, nuestra labor es buscar un justo equilibrio entre los diversos intereses, porque el día de mañana no queremos estar revisando nuevamente la ley y que en las tribunas de esta Sala haya mujeres con carteles en que se lea “Amor de mamá”, sino tener una redacción distinta y resolver este complejo tema, que toca el nervio de la sociedad chilena actual.
Creemos necesario darle una nueva revisión al artículo 225. Por eso, he solicitado votación separada de dicho artículo por las razones que expondré a continuación.
Pienso que el cuidado personal compartido del padre y la madre puede tener solo una fuente, cual es el acuerdo de los padres, porque ni el legislador ni el juez pueden imponerla. El artículo 225 no lo deja claro, pues cae en una inconsecuencia e incongruencia, al establecer que si no hay acuerdo la regla supletoria será el cuidado personal compartido. Con ello, se comete un error básico establecido en el inciso primero del artículo 225, que señala que si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. Esa es la fuente del cuidado personal compartido y no otra. Por lo tanto, es necesario corregir eso en la Comisión Mixta.
Otra razón es que no se puede entregar el cuidado personal compartido a uno de los padres, cuando éste ha sido condenado por delitos de abuso sexual, pedofilia o no está al día con su pensión de alimentos. Eso sería una injusticia. De manera que esa situación no está clara en dicho artículo, por lo que es necesario analizarlo nuevamente en una Comisión Mixta.
Felicito a la organización Amor de Papá, porque sus miembros son padres que están preocupados de la educación de sus hijos. Pero también quiero decirles -me puedo equivocar, porque soy falible- que ellos son una minoría en Chile. Según la experiencia que he visto en mi distrito, porque recorro las poblaciones, la mujer está abandonada por el marido y éste “no está ni ahí” con la educación de los hijos. Prueba de ello, según indicó la ministra, es que cuatro de cada cinco niños que nacen en Chile deben pelear sus pensiones de alimentos en los tribunales. El año pasado, la Comisión de Familia realizó un seminario en Santiago, al cual asistieron jueces y especialistas en la materia, algunos de los cuales hablaron de un 50 por ciento y otros de un 70 por ciento de pensiones de alimentos decretadas, pero impagas. ¿Qué está reflejando eso? Estoy diciendo que aun cuando se pueda pagar la pensión y está acreditado el ingreso del padre, ello no se realiza en el porcentaje señalado.
En consecuencia, es importante equilibrar el debate, porque el tema de fondo es el interés superior del niño. Además, hay que revisar la redacción, porque no me parece justo que una madre que es abandonada por el cónyuge, que “no está ni ahí” con la educación de los hijos, deba interponer una demanda en los tribunales para obtener la tuición de sus hijos mediante sentencia judicial. Cómo indicó la diputada Denise Pascal , esa judicialización no es buena. No es bueno llegar a juicio, porque produce daños y heridas y la idea es tratar de evitarlo.
Quiero señalar, con toda transparencia y claridad, que si los padres están separados y no hay acuerdo, la regla general debiera ser que la madre tenga el cuidado de los hijos, a menos que el padre manifieste su voluntad de un cuidado exclusivo o compartido por la madre. Lamentablemente, hay padres que “no están ni ahí” con la educación de sus hijos y no podemos obligar a una madre a demandar para tener el cuidado personal. Por ejemplo, si una mujer se casa con un peruano, pero éste regresa a su país, ¿tendrá que demandarlo para tener el cuidado de sus hijos mediante sentencia judicial? Por lo tanto, en ese caso la regla general debe ser que el hijo viva en el hogar de la madre, por el interés superior del niño, a menos de que el padre -y felicito a los padres que están en las tribunas- manifieste ante el tribunal que quiere tener su cuidado. De ahí en adelante se judicializa el cuidado personal. Pero establecer como regla general que aquello se judicialice a todo evento, en realidad no es una buena solución para un problema tan complejo como el que estamos analizando.
Asimismo, aun cuando en el Código Civil se establece un plazo -en este caso de sesenta días-, no es claro desde cuándo empieza a correr. ¿Es acaso desde el abandono del hogar común, desde presentada la demanda del cuidado personal o desde que es notificada y hay un juicio? En mi opinión, ese tema debe estar contemplado en la Ley de Tribunales de Familia y no en el Código Civil. De manera que también es necesario corregir esa situación.
Como se ha dicho, la idea matriz de que el padre participe en el cuidado de los hijos es un avance para la sociedad, pero hay aspectos de redacción que no están bien. Además, en el artículo 225 hay contradicciones que es necesario corregir para atenuar la judicialización. Ojalá se acudiera a los tribunales cuando es estrictamente necesario y no cuando hay un padre que no tiene interés en el cuidado de su hijo. Por ello, el cuidado personal compartido debe emanar del acuerdo de ambos padres y no de la imposición de un juez o del legislador, porque ni él ni nosotros podemos imponer algo que por voluntad de ellos no quieren.
Finalmente, hay que avanzar en ese tema, porque, de acuerdo con las estadísticas del INE, anualmente se producen más de 60 mil rupturas matrimoniales en Chile, sin contar las otras situaciones de hecho en que los padres no están en el hogar. De modo que es un problema que afecta a una gran cantidad de niños, que son las futuras generaciones de chilenos. También, reitero mi preocupación por la situación de las pensiones de alimentos impagas, tema que hemos conversado con la ministra, puesto que se trata de un problema social que está afectando a miles y miles de niños. Incluso, hemos sugerido que el Estado pueda subrogar ese pago mientras se tramitan estos juicios, porque creo que en este caso los niños no pueden esperar.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat.
La señorita SABAT (doña Marcela).-
Señor Presidente , hoy se concreta una aspiración muy importante para muchos niños y niñas chilenos.
Como integrante de la Comisión de Familia y futura madre estoy contenta porque las nuevas modificaciones del Senado y el trabajo de ambas cámaras con el Ejecutivo han logrado un avance importante.
La dinámica familiar actual no responde a los patrones de antaño, en ningún caso, y por ende es muy importante adaptar la legislación a esta nueva realidad. Y cuando digo nueva realidad uno ve que las familias son distintas, están compuestas en forma distinta.
También hemos visto que ayer el Senado dio una señal importante con respecto a esta materia aprobando el AVP en la Comisión de Constitución. Con eso nos damos cuenta de que nos estamos adaptando a una realidad distinta, en este caso donde los padres quieren estar en la crianza de los hijos cada segundo de sus vidas, sin importar si tuvieron problemas con sus madres o no.
Sólo por dar un ejemplo, no puede ser que en pleno siglo XXI la ley no otorgue una atribución tan básica a la madre como abrirle una cuenta de ahorro a su hijo, por el solo hecho de ser mujer, y que no le entregue a un padre la posibilidad de tener el cuidado de su hijo sólo por el hecho de ser hombre.
También lo esencial aquí es el principio que informa toda la legislación de menores: el interés superior del menor.
En esa dirección, este proyecto de ley -quiero recalcar esto en particular- incorpora el concepto de corresponsabilidad parental; esto es, compartir o repartir equitativamente las funciones de cuidado, educación y crianza en ambos padres -no solamente en la madre-, sin perjuicio de que sea uno de ellos el que tenga la custodia o tenencia del niño o de la niña.
Esto cambia diametralmente el principio que hasta hoy regia en la materia, porque concede a ambos padres el cuidado personal en el evento de que vivan separados.
Se incorpora a la legislación nacional una figura ya existente en el derecho comparado, donde ambos padres puedan convenir el cuidado personal conjunto de su hijo. Reitero que lo anterior es muy importante en atención a que en la normativa vigente el padre que no tiene la custodia se limita simplemente a proveer y a mantener una relación directa y regular, o sea, dar dinero, pero carece completamente de la posibilidad de tomar decisiones en temas sensibles y sustanciales en la formación de su hijo, como el colegio donde va a estudiar, la religión que va a profesar o el barrio donde va a vivir, por mencionar algunos ejemplos. En otras palabras, el cuidado integral puede estar presente en la crianza en cada segundo.
Es fundamental para el desarrollo pleno de un niño o de una niña que su padre esté presente activamente durante su crecimiento y desarrollo.
Por eso, no podemos permitir que padres que quieren estar presentes, que sí quieren estar con sus hijos, sean alejados de sus niños en forma completamente discriminatoria, solo por ser padres, como ha ocurrido en tantos casos. Creo que esta ley va a ayudar muchísimo a que esos casos se reduzcan y, ojalá, desaparezcan. Es importante realizar esta modificación para corregir el problema.
En síntesis, este proyecto deja en evidencia la necesidad de revisar la normativa vigente en materia de familia, especialmente porque data del siglo pasado.
Hay un consenso bastante amplio y transversal en cuanto a que las normas del Código Civil en materia de familia deben ajustarse a nuestra realidad actual y deben encauzarse en la dirección de una sociedad más igualitaria, ampliando las formulas de resolución de conflictos ante esas situaciones particulares.
Por cierto, tenemos muchos desafíos en esta materia y debemos continuar con estos cambios, sobre todo cuando el propio concepto de familia, como dije al comienzo de mi intervención, ha cambiado tanto en el Chile de hoy.
Solo enfrentando y teniendo presente esta realidad y perseverando en el trabajo en tal dirección, en forma responsable, podremos garantizar una vida familiar sana e integral, ajustada a las condiciones de la familia de hoy, dando a ambos, al padre y a la madre, la posibilidad de estar presentes en el cuidado y en la crianza integral de sus hijos e hijas.
Además, al igual que otros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, pido votación separada del inciso cuarto del artículo 225, por los problemas de redacción y técnicos que contiene, porque creemos que es muy importante perfeccionarlo en una Comisión Mixta.
Para terminar, quiero señalar que la bancada de Renovación Nacional va a aprobar este proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , diría que estamos frente a un proyecto histórico, civilizatorio. Es muy importante, porque marca pautas de cambios profundos en los roles de los hombres y de las mujeres.
Durante miles de años, las mujeres hemos sido las criadoras, no sólo biológicamente, sino que en el desarrollo de la vida misma, como trabajo.
Muchos creen, como mi colega Sabag , que las mujeres nacimos para ser madres y esposas.
Hace algunos años, un senador afirmó esto en un programa de televisión, en el que yo participaba, y le dije: “Senador, ¿y qué soy yo, entonces, si no soy madre ni esposa? ¿No existo?”.
Reitero que estamos frente a un proyecto histórico, porque en el cuidado de los niños -que son lo más importante- podrán participar el padre o la madre, de acuerdo con su interés superior.
Entonces, este proyecto es muy histórico y, por lo tanto, es controvertido. Estuve en discusiones en la Cámara de Diputados en que se decía que las madres no pueden dejar de ser madres; obviamente, separarnos de un rol que hemos ejercido por miles de años no es algo fácil. Es algo que nos ha dado identidad durante miles de años. Por suerte, la humanidad ha ido cambiando, y las mujeres nos hemos insertado en otros roles y los padres han ido avanzando en hacerse cargo de sus hijos.
Creo que esto es histórico y es muy positivo para las mujeres y para los hombres, porque las mujeres vamos a quedar libres de culpa de no ser buenas madres, porque la sociedad no ha ido culpando de eso siempre. Por ejemplo, Freud, con el sicoanálisis, decía que la culpa de todo era de la madre que no cumplía; Rousseau, cuando escribió Emilio , aludió a la madre perfecta. Siempre hemos tenido modelos de madre inalcanzables, lo que ha llenado de culpa a las mujeres. Por lo tanto, tenemos que avanzar.
Por otro lado, los padres se van a acercar a la crianza; por lo tanto, esperamos que terminen con la irresponsabilidad, porque la ausencia paterna en Chile ha sido tremenda en el reconocimiento de los hijos. Por suerte, aprobamos una ley que no lo permite, por lo que los hombres se van a responsabilizar mucho más al “poner la semillita”, porque estaban acostumbrados a echarles la culpa a las mujeres. En consecuencia, van a participar mucho más en la crianza.
Reitero que es muy importante este proyecto, que he apoyado absolutamente, porque, en la medida en que avancemos en que los padres se responsabilicen más de la crianza, las mujeres vamos a sentir menos culpa por trabajar y realizarnos en la sociedad, y los hombres van a tener acceso a una riqueza humana, cotidiana, personal muy importante, al que las mujeres hemos tenido acceso privilegiado.
Siempre he dicho que la maternidad -no soy madre, pero nos han criado para serlo- y la crianza de los hijos es una escuela cotidiana de afecto, porque hay que sacrificarse, levantarse temprano, limpiar y mudar al hijo, etcétera. Vivimos en función de otro ser humano, lo que hace muy bien a las personas. Y los hombres van a tener ese acceso, porque los padres no solo están para imponer autoridad. No estoy de acuerdo en absoluto con mi colega Sabag ; al parecer, tenemos puntos de vista totalmente distintos. También es muy importante esa escuela cotidiana de afecto en la crianza de los hijos. Los padres no han tenido acceso a eso, sino que han sido el patriarca, la autoridad, que en el curso de la historia ha tenido en sus manos la vida del hijo y de la madre. En cambio, ahora el mundo será mucho más compartido y mucho mejor.
Estas normas van en la dirección correcta. Muchos de los valores que tenemos las mujeres, o lo femenino, es el servicio incondicional a otros seres humanos, lo que nos hace ser buenas personas. No todas, porque hay brujas en todos lados, al igual que brujos y padres autoritarios, alejados absolutamente de la crianza de los niños. Pero lo importante es que vamos en una buena dirección.
Debemos entender bien el tema. Todos sabemos que para una tuición compartida tiene que haber acuerdo, porque hay que considerar miles de detalles cotidianos. No pueden acudir a los juzgados a cada rato. Como el conflicto puede ser cotidiano, es muy importante que quede muy claro que la tuición compartida se dará cuando hay acuerdo entre los padres, y si no hay acuerdo, el juez dictaminará que el cuidado principal del niño va a estar en el padre o madre que mejor lo cuide. Esa es la puerta que se abre.
Entonces, ¿por qué queremos que el proyecto se perfeccione? El inicio del inciso cuarto del artículo 225 dice lo siguiente: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”. Hay que eliminar esa disposición de la norma. Si existe acuerdo, hay tuición compartida; si no hay acuerdo, no puede haber tuición compartida, porque se va a generar una trifulca en forma cotidiana. Es mejor que tenga el cuidado el padre o la madre, y que el juez así lo dictamine. Ese texto debe eliminarse de la norma, y nada más.
Sé que esto ha costado mucho, que hay desconfianzas y un cierto temor de que no quede en la norma la otra parte, que también es muy importante.
Hay dudas sobre el plazo de sesenta días en que el juez deberá resolver quién tendrá a cargo el cuidado del hijo cuando no exista acuerdo, porque se piensa en que será la madre.
Les pido que confíen, porque simplemente se debe arreglar el texto a que ya di lectura, porque es mejor una buena ley y esperar un tiempo a aprobar una mala ley que provocará más conflictos.
Voy a ir a la Comisión Mixta en nombre de mi partido y me comprometo a ser la guardiana absoluta para que la parte final del inciso cuarto del artículo 225 no se modifique. Tengan confianza; simplemente, se quiere mejorar la ley para que no tengamos problemas posteriores.
Como conversé ayer con varios diputados, después habrá que perfeccionar muchas otras cosas, como la mediación. Imagínense que debemos cambiar la mentalidad, la cultura de las personas, porque por miles de años hemos sido nosotras quienes hemos tenido la exclusividad de la crianza, para bien o para mal de las mujeres, porque muchas veces ha sido fuente de negación absoluta para ellas. A pesar de la riqueza de la crianza, muchas mujeres han tenido que negar su desarrollo personal y su aporte a la sociedad. Entonces, es muy importante, tanto para las mujeres como para los hombres, que compartamos esa responsabilidad, para no tener que negar parte de nuestra persona y de nuestro desarrollo personal, lo cual, hoy, es muy importante para las mujeres.
Este es un avance, pero debemos corregir lo que no esté bien, para que tengamos una buena ley.
La Comisión Mixta se va a demorar una o dos semanas, porque el Senado suspenderá todo trabajo legislativo durante la próxima semana, a causa de la acusación constitucional -que ojalá ganemos-, pero no se perciben otros problemas.
A los colegas Marcelo Schilling , Pepe Auth y otros que han manifestado cierta desconfianza, les pido que no la tengan. Lo mismo les digo a las organizaciones de padres -no sólo Amor de Papá, porque también hay otras, con las que también he conversado-, que han cumplido un papel muy importante. Solo con este activismo hemos podido tratar un tema que es complejo, difícil, que implica un cambio civilizatorio.
Hemos desarrollado una discusión bastante profunda en esta Cámara, pero, como pueden apreciar, todavía hay personas que quieren relegar a las mujeres sólo al papel de madres e hijas y no desarrollarnos en todas nuestras capacidades y potencialidades.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , por su intervención, felicito a la diputada María Antonieta Saa porque ha sido muy clara y precisa y ha apuntado a la matriz de esta discusión.
Hoy, en el Congreso Nacional se ha ganado mucho en consenso y en capacidad para entender que, en materia de tuición compartida, de relaciones de cuidado personal de los hijos, avanzamos hacia un plano de igualdad, que debe ser una norma fundamental que cruce la sociedad. Basta de esa exclusividad o historia ancestral, plasmada en el Código Civil de Bello, que consagra determinadas preferencias o tuiciones especiales para el caso de la madre.
Hoy, a través de este cuerpo legal, estamos estableciendo una nueva fórmula compartida, en la cual se establece la igualdad de derechos, pero, como bien ha manifestado la diputada María Antonieta Saa , necesitamos hacer una corrección y modificar el inciso cuarto del artículo 225, para garantizar efectivamente el derecho del padre y de la madre a obtener la tuición.
Pero también tiene que generarse un debate respecto de la protección efectiva de los menores. En tal sentido, quiero decir a la señora ministra -por su intermedio, señor Presidente - que es fundamental seguir avanzando -sé que usted lo hará- para que no existan personas, padres o madres, que tengan pensiones alimenticias impagas. Esa es una norma fundamental. No sacamos nada con avanzar en la igualdad de tuición, en la tuición compartida y en igualdad de derechos cuando la obligación del alimentante no se cumple; cuando no están los instrumentos o cuando, derechamente, la sociedad ampara a quienes no pagan pensiones de alimentos. De acuerdo con las cifras, hay más de 211.000 deudores de pensiones alimenticias en el país, lo que quiere decir que hay muchas personas, niños y niñas del país, que no están siendo cubiertas con una obligación legal y humana, con un derecho fundamental.
Nacen aproximadamente 250.000 niños y niñas, pero tenemos una cifra de pensiones impagas que ascienden a 211.000, lo cual no es aceptable. Debemos avanzar hacia la igualdad, para que cualquier niño o niña, independiente de su condición, de si sus padres son casados o no, o de dónde vivan, tiene derecho a alimentación.
En el país se logró vencer la apatía y la mentira que significaba no poder obtener el divorcio como correspondía y teníamos que recurrir al subterfugio de las nulidades de matrimonio, en que una enorme cantidad de parejas fracasadas tuvieron que aprender a vivir sin regulación de sus bienes y con muchos problemas respecto de la tuición de los hijos, y por eso hoy tenemos una ley de divorcio. Es más -y es importante dejarlo consignado en esta discusión-, recordemos que hasta hace algunos años se consideraba normal la diferencia entre hijos legítimos e hijos naturales; es decir, se establecía una discriminación de origen que dependía de si los padres estaban o no casados y si los hijos habían sido concebidos dentro o fuera del matrimonio. Esa discriminación se superó gracias al esfuerzo de muchos diputados y de muchas diputadas y de la voluntad de las autoridades para establecer la igualdad.
Respaldaré la iniciativa, pero es necesario perfeccionar el inciso cuarto del artículo 225, porque creo en la absoluta igualdad de derechos, en la tuición compartida y en el involucramiento del padre en el cuidado de los hijos. Lo digo por experiencia personal, y me siento orgulloso de ello, porque ha sido una de las vivencias más hermosas de mi vida. Creo en ello, y por eso quiero que se consagre en la norma.
También considero que la mediación y la labor de los tribunales de familia será enorme. Por lo tanto, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente -, es necesario avanzar, para lo cual se requiere más personal y más capacidad de articulación, para lograr acuerdos, porque en materia de familia no sirve la imposición de un juez, no existe la sentencia perfecta para determinar a quién corresponde la tuición o a quien corresponden la entrega de pensión y a cuánto debe corresponder el monto.
Nuestra obligación es consagrar derechos para esos menores, a objeto de que tengan la posibilidad de desarrollar una vida plena, con el afecto de su padre, de su madre y de sus abuelos, pero también con las condiciones materiales adecuadas a través de la correspondiente pensión de alimentos.
Por eso, hoy importa establecer y fortalecer la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos; la capacidad de las partes para llegar a consenso, pero también los instrumentos para que los jueces de familia diriman los conflictos familiares.
Repito que respaldaré la iniciativa, pero votaré en contra el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil que se modifica, para perfeccionarlo en Comisión Mixta.
A las organizaciones que defienden derechos de paternidad, les digo que tengan confianza, porque en esta Cámara hay una mayoría parlamentaria transversal -y creo que también en la sociedad- que quiere avanzar hacia una sociedad mejor, con niños y niñas que, independientemente de la situación de sus progenitores, reciban el cuidado, el cariño y la alimentación que merecen.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco profundamente a la ministra del Sernam , Carolina Schmidt , su dedicación y entusiasmo por sacar adelante un proyecto con importantes consecuencias futuras en una materia tan delicada, como es involucrarse en los afectos más profundos de los seres humanos, cuando se construye una familia y, en algún minuto, se rompe la relación matrimonial o de pareja, lo que genera efectos que, sin duda, afectarán lo que la ministra busca proteger por sobre todo: el interés superior de los niños.
Este es un gran proyecto en varios aspectos. Primero, rompe con el principio de que los hijos debieran ser cuidados por uno solo de los padres, en este caso la madre. Ahora, en caso de que no haya acuerdo, será un juez el que determinará a quién le corresponderá el cuidado personal del hijo. Se acabaron las visitas cada quince días o de fines de semana por medio. De acuerdo con el proyecto, el juez, tomando en consideración el interés superior del niño, establecerá una relación regular y permanente con ese hijo.
Este no es un proyecto del Amor de Papá o de mamá, sino que busca consagrar el derecho de los hijos a tener a sus padres presentes siempre, en todo su proceso educativo y de crianza. Es un derecho de los niños contar con la presencia permanente de sus padres en sus vidas, y es eso lo que pretende establecer la iniciativa.
También estimula la corresponsabilidad de los padres; establece el derecho de visita para los abuelos; rompe con el principio de la patria potestad exclusiva para uno solo de los padres. Es decir, rompe los estereotipos de género, en el sentido de que ya no es la madre la que tiene, per se, el cuidado exclusivo de los hijos o que la patria potestad es exclusiva del padre. En fin, avanzamos en una serie de aspectos que son muy importantes.
Además, el proyecto crea la figura del cuidado compartido en caso de que haya acuerdo entre los padres. Este es un gran adelanto que busca consagrar esta iniciativa, que no teníamos. Dado el desarrollo de nuestra sociedad, tenemos que propender a que, si hay acuerdo, los padres decidan si optan por que uno de los dos ejerza el cuidado personal de los hijos, el padre o la madre, o simplemente eligen el cuidado compartido.
Con todo, me preocupa una de las modificaciones del Senado que, a mi juicio, debe ser corregida, en razón de que el principio que nos mueve es el interés superior del niño. Me refiero a la que recae en el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil, cuya redacción podría inducirnos a grandes y peligrosos equívocos. ¿Por qué? Porque la norma propuesta por el Senado establece que “si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.”. A mi juicio, definir el cuidado compartido por imposición de la ley, que es precisamente lo que quiere evitar el proyecto, podría acarrear consecuencias prácticas complejas al momento de determinar, por ejemplo, cuál de los padres da los permisos, cuál impone los castigos, cuál elige los tratamientos médicos, la alimentación y las amistades con que se van a relacionar los hijos, etcétera.
Por eso, si no existe acuerdo entre los padres para definir cuál de los dos ejercerá el cuidado personal y tampoco para el cuidado compartido, es importante establecer que será el juez quien lo resuelva y lo radique en uno de los padres. Además, en su resolución, el juez determinará un régimen de visitas que garantice la presencia regular y permanente de ambos padres en todo el proceso de crianza y educación del hijo. Tenemos que velar por este avance, que antes no existía.
Se acaba la causal que permite inhabilitar a uno o a ambos padres por maltrato, descuido u otra causa calificada, lo que francamente era imposible de determinar. Si no hay acuerdo, el juez determinará cuál de los padres ejercerá el cuidado personal, asegurándole siempre al padre o a la madre que no haya quedado a cargo del cuidado personal una relación presente, permanente, sana y regular con su hijo.
Para la resolución del juez, el proyecto fija criterios regulatorios. Por ejemplo, el juez considerará la aptitud de los padres para garantizar el bienestar de los hijos, el tiempo que van a dedicar a la crianza de los hijos, el domicilio de los padres, etcétera.
El proyecto pone el foco en el bienestar de los hijos y no en los derechos de los padres o madres que reclaman la tuición de sus hijos.
Establece la patria potestad compartida porque, como hemos dicho, antes se producían grandes injusticias. El proyecto establece una patria potestad que puede compartirse en caso de que haya acuerdo entre los padres.
En fin, podemos concluir que el proyecto establece una figura de cuidado compartido como alternativa legal en caso de que los padres estén de acuerdo. Cuando no hay acuerdo entre los padres, el juez deberá establecer quién tendrá el cuidado personal, basado en el interés superior del niño. Esto no está redactado en el artículo 225, por lo que estimo muy necesario incorporarlo. Implícitamente, hace una alusión al artículo 3° de la Convención de Derechos del Niño; por lo tanto, se debe resguardar al niño en caso de abuso sexual o violencia intrafamiliar, para lo cual se hace necesario hacer mención a que el juez, al establecer el régimen regular y directo, deberá primordialmente proteger al niño del padre o de la madre que haya abusado o ejercido violencia en contra del menor.
Esta norma no puede imponer el cuidado personal. Tenemos que tomar en consideración que las separaciones, en general, pueden llegar a ser muy traumáticas y conflictivas; por lo tanto, no podemos traspasar ese conflicto y esa tensión a los hijos, a quienes es necesario proteger. Lamentablemente, la ley no regula los afectos; nadie nos enseña a ser padres ni mucho menos a ser buenos padres. El juez no puede establecer que seamos buenos padres, pero sí tiene el deber de proteger al niño y de darle un entorno familiar lo más armónico posible. A eso debe propender el proyecto de ley; pero, como está redactado el artículo 225, se puede dar un equívoco que puede ser insalvable y producir daños permanentes en la estabilidad emocional de nuestros niños.
Cuando se rompe una relación en forma traumática y conflictiva entre ambos padres, no puede trasladarse esa realidad a la toma de decisiones cotidianas, como elegir colegio, otorgar permisos, permitir amistades, realizar tratamientos sicológicos o alimenticios para los hijos, etcétera. Por eso es tan necesario que, cuando no exista acuerdo, el juez elija a uno o al otro padre, siempre tomando en consideración, de manera primordial, el interés superior del niño, pero radicando ese tipo de responsabilidades en uno de los padres, para que tenga la custodia y el cuidado personal de los menores.
Es muy importante que se establezca en el proyecto que el juez no podrá confiar el cuidado personal del niño al padre o a la madre que, pudiendo hacerlo, no hubiera contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pero sí que se asegure que mantendrá con el hijo una relación directa y permanente.
Por otra parte, el plazo de sesenta días que se otorga al juez para resolver el cuidado del hijo en el caso de que no hubiese acuerdo entre los padres se presta a confusión, ya que la norma no precisa si corre a contar de la mediación o después de entablar la demanda.
Es importante armonizar el sistema legal, para lo cual habría que disponer que dicho plazo se contará desde el momento de entablarse la demanda.
Este es un gran proyecto, pero el inciso cuarto del artículo 225 necesita modificaciones, por lo que llamo a los colegas a votarlo en contra, a fin de perfeccionarlo en la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , en la línea de lo que señaló la diputada María Antonieta Saa , quiero destacar que el proyecto se hace cargo de un gran cambio cultural, ya que, en el caso de padres separados, establece el cuidado compartido de los hijos e hijas nacidas de esa relación.
Esto es muy importante, porque por primera vez se modifica el ya añejo Código Civil de Bello, en el sentido de que ya no solo las mujeres debemos hacernos cargo del cuidado de los hijos. Esto tiene mucho valor, porque ha surgido una gran movilización, un gran sentimiento, un gran reclamo de miles de padres que valoran la paternidad, lo que es un cambio radical que se ha producido en el siglo XXI, ya que antes los hombres abandonaban a sus hijos y no se hacían cargo ni se responsabilizaban por ellos. Sin embargo, durante el debate del proyecto nos acompañaron muchas organizaciones de hombres, y también de mujeres, que nos han mostrado el rumbo de este profundo cambio, en el sentido de que los padres hombres también se hagan cargo del amor, del cuidado y de la valoración de participar en la vida y en el desarrollo de otro ser que proviene de una relación matrimonial o de una convivencia.
Reitero mi valoración de ese aspecto, porque significa un gran cambio en la sociedad chilena, y felicito a los hombres por ello. Ojalá que todos los hombres de Chile sigan el rumbo señalado por estas organizaciones, paguen sus pensiones alimenticias, acompañen a sus hijos y se hagan responsables por ellos. Este proyecto se hace cargo de ese sentimiento y de ese reclamo.
Por otra parte, vinculo al inciso cuarto del artículo 225 con el propósito central del proyecto, que es el cuidado y el interés superior de los niños y de las niñas de nuestro país. No obstante, por la forma en que está redactado, me hace sentido la observación de la señora ministra, en orden a que se le entrega de manera indirecta el cuidado compartido al padre y a la madre que están separados y en conflicto, lo que no es posible, dado el espíritu que inspira a la iniciativa.
En consecuencia, pensando en el resguardo del interés superior del niño o de la niña y no en el lío que tengan sus padres, el hijo o hija queda en un interregno mientras el juez resuelve a quién designará para cuidarlo, lo que le provocará una situación de incertidumbre, lo que diluirá el resguardo del interés superior del hijo o de la hija.
Por eso, es importante que, sin retroceder a que la madre se haga cargo del niño o de la niña en todos los casos -ese es el temor, que comparto, que provoca la aprobación de la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado-, se establezca que, mientras el juez determina quién tendrá el cuidado de los niños cuando hay conflictos entre el padre y la madre, el hijo se quede con quien está viviendo, sea la madre o el padre.
Entonces, en la Comisión Mixta tendremos que darle una nueva redacción al inciso cuarto del artículo 225, en que se exprese que si los padres viven separados, y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver, dentro de sesenta días, quién tendrá a cargo el cuidado de los hijos. En el intertanto, el hijo o la hija continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea el padre, la madre o un tercero. En la Comisión Mixta plantearemos que no corresponde retroceder a que solo la madre se haga cargo del cuidado de los hijos cuando existan conflictos.
Por lo tanto, señalo a las organizaciones de padres que han luchado por el derecho de hacerse cargo del cuidado de sus hijos que estén tranquilos, ya que estamos tratando de corregir una situación que iría en contra del interés superior del niño.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Cerrado el debate.
Dejo constancia de que están inscritos para hacer uso de la palabra la diputada Marisol Turres y los diputados Ramón Barros, Aldo Cornejo, Sergio Ojeda, Enrique Jaramillo, Enrique Accorsi y Hugo Gutiérrez, quienes, si lo desean, podrán insertar sus intervenciones en el boletín.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en su intervención, la diputada María Antonieta Saa señaló que yo había expresado en mi discurso que para mí las mujeres solamente eran reproductoras y nada más.
Esas palabras son ofensivas hacia mi persona. Por lo tanto, pido que se retiren de la versión oficial, porque yo no he dicho eso ni tampoco lo pienso.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Diputado Sabag, vamos a analizar su solicitud y procederemos en consecuencia.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , pido la palabra.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Diputada María Antonieta Saa , la idea no es abrir debate; sin embargo, le concedo la palabra.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , simplemente quiero manifestar que me dejé llevar por la pasión, porque esta materia realmente me apasiona.
Si el diputado Sabag se sintió ofendido, le pido disculpas. Yo solo quise reflejar lo difícil que es salir adelante en asuntos como el que nos ocupa, porque hay posiciones distintas, las cuales respeto.
Por lo tanto, reitero mis disculpas al diputado Sabag. Y si mis palabras fueron ofensivas, pido a la Mesa que las retire de la versión oficial.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Muy bien, diputada María Antonieta Saa .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, acepto las disculpas de la diputada Saa. Creo que la honran.
Por último, yo manifesté en mi intervención de que este era un debate complejo y que, como decía Aristóteles , “la ley es un razonamiento desapasionado”, y así debe ser.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Muy bien, diputado Sabag.
Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente , yo también había pedido la palabra.
Por lo tanto, pido que mi intervención también se inserte en el boletín de esta sesión.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Así se hará, honorable diputada.
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, que constan entre las páginas 1 y 18 del comparado, con la salvedad de la que reemplaza el inciso cuarto del artículo 225, cuya votación separada ha sido solicitada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación la modificación introducida por el Senado que reemplaza el inciso cuarto del artículo 225.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Auth Stewart Pepe; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Núñez Lozano Marco Antonio; Schilling Rodríguez Marcelo; Tuma Zedan Joaquín.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Robles Pantoja Alberto; Vargas Pizarro Orlando.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En consecuencia, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional en relación con el inciso cuarto del artículo 225, que ha sido rechazado, con los siguientes diputados: las señoras Claudia Nogueira, María Antonieta Saa y Marcela Sabat y los señores Issa Kort y Gabriel Ascencio.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor SHCHILLING.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra, honorable diputado.
El señor SHCHILLING.-
Aprovechando su reciente instalación como Presidente de la Cámara de Diputados y su excelente desempeño hasta el momento, quiero aprovechar de preguntarle cuándo algún socialista va a integrar una comisión mixta.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Esa es una materia que hemos estado analizando en la Comisión de Régimen Interno y espero que podamos definirla en las próximas semanas.
El señor MONTES.-
¡Llevamos tres años analizándola!
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Y yo solo llevo tres días en la Presidencia, diputado Montes.
3.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 11 de abril, 2013. Oficio en Sesión 14. Legislatura 361.
VALPARAÍSO, 11 de abril de 2013
Oficio Nº 10.675
A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, correspondiente a los boletines Nos. 5917-18 y 7007-18, refundidos, con excepción de la sustitución del inciso cuarto del artículo 225, contenido en el artículo 1°, N° 1 (N° 2 de ese H. Senado), que ha desechado.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, esta Corporación acordó designar a los señores Diputados que se señalan para que la representen en la Comisión Mixta que debe formarse:
-doña Claudia Nogueira Fernández
-don Issa Kort Garriga
-don Gabriel Ascencio Mansilla
-doña María Antonieta Saa Díaz
-doña Marcela Sabat Fernández
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 146/SEC/13, de 12 de marzo de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado
4.1. Informe Comisión Mixta
Fecha 10 de junio, 2013. Informe Comisión Mixta en Sesión 36. Legislatura 361.
INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
BOLETINES N°s. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS,
HONORABLE SENADO:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en dos Mociones presentadas ante la Cámara de Diputados, la primera, contenida en el Boletín N° 5.917-18, de los ex Diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, con la adhesión de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos y de los ex Diputados señora Ximena Valcarce Becerra y señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán y Eduardo Díaz del Río, y la segunda, contenida en el Boletín N° 7.007-18, del Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de los Honorables Diputados señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz y señores Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas. Dichas Mociones fueron refundidas durante el primer trámite constitucional y tienen urgencia calificada de “suma” para su tramitación.
- - -
La Cámara de Diputados, Cámara de Origen, en sesión de 11 de abril de 2013 designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señoras Claudia Nogueira Fernández, María Antonieta Saa Díaz y Marcela Sabat Fernández y señores Gabriel Ascencio Mansilla e Issa Kort Garriga.
El Senado, por su parte, en sesión de fecha 16 de abril del mismo año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de su Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 8 de mayo de 2013, con la asistencia de sus miembros, los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores José García Ruminot (en reemplazo del Honorable Senador señor Alberto Espina Otero), Hernán Larraín Fernández, Carlos Larraín Peña y Patricio Walker Prieto, y los Honorables Diputados señoras Claudia Nogueira Fernández, María Antonieta Saa Díaz y Marcela Sabat Fernández y señores Gabriel Ascencio Mansilla y Felipe Ward Edwards (en reemplazo del Honorable Diputado señor Issa Kort Garriga).
En dicha oportunidad, se eligió como Presidenta a la Honorable Diputada señora Marcela Sabat Fernández.
A una de las sesiones en que la Comisión discutió la iniciativa concurrió, además de sus integrantes, la Honorable Diputada señora María Angélica Cristi Marfil.
Asistieron, por el Servicio Nacional de la Mujer, la Ministra Directora señora Loreto Seguel; la Subdirectora, señora Viviana Paredes; la Jefa (S) de Reformas Legales, señora Susan Ortega; la Profesora señora María Sara Rodríguez, y los asesores señoras Alejandra Illanes, Paula García-Huidobro y Lilí Orell y señor Mathias Theune. Asistieron, también, la Jefa del Departamento de Comunicaciones, señora Paola Delgado, y las asesoras del mismo Departamento, señoras Inés Fernández y María Fernanda Gómez.
Participaron, especialmente invitados, los Profesores señoras Carmen Domínguez y Fabiola Lathrop y señor Cristián Lepín. Asimismo, concurrió la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni. Estuvieron presentes, además, los Profesores señoras María José Arancibia, Carolina Salinas, Alejandra Illanes y Daniela Oliva y señor Hernán Fernández.
Asistieron, igualmente, la asesora del Honorable Senador Walker (don Patricio), señora Paz Anastasiadis; los asesores de la Honorable Senadora Alvear, señores Jorge Cash y Héctor Ruiz; el asesor del Honorable Senador Espina, señor Cristóbal Mena; el asesor del Honorable Diputado señor Ascencio, señor Darío Cabezas; la asesora del Honorable Diputado señor Kort, señora Margarita Risopatrón; los asesores de la Honorable Diputada señora Saa, señora Nicol Garrido y señor Leonardo Estradé-Brancoli; el asesor del Comité de Senadores RN, señor Hernán Castillo; los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señoras Pamela Andrade y Danielle Courtin y señor Tomás Celis, y los asesores de la Fundación Jaime Guzmán, señores Héctor Mery y Gustavo Rosende.
- - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Cabe hacer presente que la proposición de la Comisión Mixta no considera el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil propuesto por el Senado en segundo trámite constitucional, regla que fijaba un plazo para que los tribunales adoptaran su resolución en relación al cuidado personal de los hijos de padres separados y que había sido considerada norma de quórum orgánico constitucional. Al quedar eliminado dicho precepto en el trámite de Comisión Mixta, el proyecto queda integrado únicamente por disposiciones que deben aprobarse como ley común.
- - -
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA
La Presidenta de la Comisión Mixta, Honorable Diputada señora Sabat, dio por iniciado el análisis de la discrepancia suscitada entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley en estudio.
Ésta deriva de lo siguiente:
Artículo 1°
Número 1 de la Cámara de Diputados,
Número 2 del Senado
Inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil
En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó, como tal, el siguiente:
“Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre.”.
En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó dicha disposición por otra del siguiente tenor:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.”.
En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó la norma propuesta por el Senado.
Analizada la divergencia producida, se produjo un intercambio de pareceres entre los miembros de la Comisión Mixta acerca del contenido del precepto que fuera desechado por la Cámara de Diputados en tercer trámite, recordándose las objeciones a que éste dio lugar en la Sala de dicha Corporación.
Se advirtió que aun cuando se trata de un único inciso de un determinado precepto, éste consagra y desarrolla materias que dicen relación directa con las ideas matrices del proyecto. En efecto, esta norma se refiere a las responsabilidades y derechos de los padres respecto de los hijos comunes cuando hay separación; a la persona que –al no haber acuerdo entre los padres- ejercerá el cuidado personal de aquellos hasta que el juez resuelva, y al plazo de que dispondrá el tribunal para adoptar tal decisión. Se tuvo en consideración que estas materias tienen diversas y variadas connotaciones, ampliamente analizadas durante los trámites constitucionales ya cumplidos por el proyecto.
Se precisó que, en consecuencia, la adopción de la fórmula necesaria para solucionar las inquietudes que esta regla motiva podrá significar no solamente enmendar el inciso que fuera rechazado, sino que también introducir modificaciones complementarias a otros preceptos del proyecto. Se entendió que se trata, en definitiva, de proponer una normativa que sea orgánica y que desarrolle de una manera armónica los propósitos buscados por la iniciativa en estudio.
Una vez aclarado este punto, la señora Presidenta de la Comisión Mixta procedió a ofrecer la palabra a la señora Viviana Paredes, quien en la primera de las sesiones celebradas por la Comisión Mixta participó en calidad de Ministra Directora(S) del Servicio Nacional de la Mujer.
Contextualizando el trabajo de la Comisión Mixta, la señora Paredes señaló que en marzo del año 2011, el SERNAM decidió impulsar un proyecto de ley basado en dos Mociones parlamentarias completamente transversales, presentadas, una en el año 2008 y la otra el año 2010. Recordó que ambas iniciativas se refundieron y enriquecieron mediante el trabajo conjunto entre los Parlamentarios y el Gobierno, para asegurar que en Chile se ponga fin a los estereotipos de género que dificultan la corresponsabilidad de padre y madre en el cuidado de los hijos, modernizando nuestra legislación para que el menor pueda contar siempre con la presencia regular y permanente de ambos progenitores en su vida.
Agregó que el pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime el proyecto de ley y rechazó el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil que venía desde el Senado.
Indicó que a través de este proyecto, se ha querido cambiar el foco de la ley actual con los siguientes propósitos:
La presencia regular del padre y madre sea un derecho de los hijos;
Se priorice el acuerdo entre los padres, y
Los derechos sobre el cuidado de los niños no faculten a los padres a utilizarlos a ellos como moneda de cambio.
Manifestó que el principio de corresponsabilidad ya ha sido recogido y aprobado desde que el artículo 224 del Código Civil incorporó dicho concepto y, a su vez, con ocasión de las modificaciones introducidas en el llamado derecho de visitas. Hizo presente que el inciso cuarto del artículo 229 dispone expresamente que el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad del padre y la madre en la vida del hijo, estableciendo condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
Añadió que la discusión se centra en qué sucederá con el cuidado personal del hijo en caso que los padres se encuentren separados y no estén de acuerdo.
Expresó que para resolver este asunto, necesariamente deben considerarse situaciones presentes en la vida de las chilenas y chilenos, tales como:
El sinnúmero de niños que viven solos con su madre o su padre;
La efectiva participación que los padres tienen en la educación de sus hijos;
Los casos de abuso sexual;
Los casos de violencia intrafamiliar;
El aumento en las demandas de pensiones de alimentos, que al año 2012 eran aproximadamente 215 mil, y
La conveniencia de evitar el aumento en la judicialización de las causas, entre otras.
Concluyó su intervención señalando que, en síntesis, el proyecto moderniza la legislación actual, adaptándola a las necesidades y la realidad de las familias chilenas de hoy.
A continuación, hizo uso de la palabra la Abogada Jefa (S) del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Susan Ortega, quien basó su exposición en un documento del siguiente tenor:
“PROPUESTA PARA LA COMISIÓN MIXTA
I.- ANTECEDENTES
Con fecha 11 de abril de 2013, en tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime el proyecto de ley, pero rechazó el inciso cuarto del artículo 225 que venía desde el Senado, por lo que éste pasó a Comisión Mixta.
II.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
Hoy, el artículo 225 del Código Civil dispone que si ambos padres viven separados, por regla general, el cuidado personal de los hijos toca a la madre, estableciendo que cuando el interés de éstos lo haga indispensable, sea por descuido, maltrato u otra causa calificada, el juez puede entregar el cuidado al otro de los padres.
La crítica surge ya que a partir de este supuesto, más allá de la atribución preferente a favor de la madre, la práctica forense acusa discriminación en la aplicación de la norma en perjuicio del padre, existiendo casos en que objetivamente los hijos estarían mejor con éste que con la madre.
En el año 2011 los Tribunales de Familia registraron 27.692 causas por cuidado personal. De ellas, varias se han utilizado como estrategia de litigación, consistente en la demanda reconvencional en caso de pensión de alimentos. A su vez, el año 2011 se registraron 211.692 demandas por pensión de alimentos. Es decir, el problema que ha generado el reclamo en la aplicación de la atribución legal supletoria a favor de la madre está situado en las 27.692 demandas referidas.
A pesar de la existencia de padres que desean participar activamente en la crianza y educación de sus hijos, una encuesta realizada por el SERNAM a padres de familia en el 2010, ante la pregunta por la principal persona responsable de los hijos cuando están en casa revela que:
77% de los encuestados considera que la madre es la principal responsable del cuidado de los hijos/as.
11% reconoce a los abuelos y abuelas como segundos responsables.
En tercer lugar, se reconocen como responsables a ellos mismos con un 8%.
Es decir, el problema que se propone solucionar con este inciso responde a un 8% de los padres chilenos. ¿Qué sucede con el otro 92%?
A mayor abundamiento, la encuesta ENCLA 2011 revela que sólo un 2,5% de los padres trabajadores se toma el derecho a los 5 días de postnatal que les entrega el Código del Trabajo.
Es decir, en Chile la mayoría de los padres no se responsabiliza de sus hijos, pudiendo hacerlo, ya que:
Apenas un 8% de los padres dice ser el responsable del cuidado de sus hijos cuando están solos.
Tan sólo el 2,5% de los trabajadores se toma su derecho al descanso de 5 días una vez que el hijo nace.
Tenemos un promedio de 211.000 demandas de pensión de alimentos al año.
La propuesta de cambiar esta situación a través de una norma que obligue a los padres a responsabilizarse del cuidado personal a todo evento pareciera atractiva, pero de acuerdo a cifras de la CASEN 2011, en Chile existen 1.925.455 familias con jefatura monoparental. Referencialmente, de acuerdo a las cifras del CENSO 2012, en Chile existen 1.605.873 niños que viven sólo con su madre. En tanto, hay 289.991 niños que viven sólo con su padre. En consecuencia, la solución a este artículo debe necesariamente considerar estos casos, que muchas veces desconocen el paradero real del otro padre o madre.
Asimismo, la solución no puede dejar de lado los casos de violencia intrafamiliar, reconociéndose que al menos un 33% de las mujeres en Chile han sido víctimas de VIF y que tan solo el año 2012 se registraron 114.916 denuncias por VIF a mujeres y 20.011 denuncias por VIF a hombres. Se trata de víctimas que no podemos obligar a negociar en condiciones de igualdad con su agresor o agresora, aun si se trata de las decisiones concernientes a sus hijos.
Finalmente, más allá de la discusión pendiente en la Comisión Mixta, es necesario destacar que el proyecto ya incorporó en nuestra legislación el principio de corresponsabilidad, por el que se propende a que ambos padres tengan una participación activa en la crianza de los hijos, con independencia de la relación entre ellos, y con ocasión del fortalecimiento del régimen de relación directa y regular, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad del padre y la madre en la vida del hijo, estableciendo condiciones que fomenten la relación sana y cercana.
III.- INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO CIVIL
La norma rechazada en el tercer trámite constitucional es la siguiente:
“Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de 60 días quien tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea éste el padre, la madre, o un tercero.”.
En términos generales, los fundamentos del rechazo fueron los siguientes:
Subsanar la inconsistencia que produce el cuidado personal compartido a todo evento.
Solucionar los problemas que produce el plazo de 60 días.
Concordar el derecho en caso de existir deudas de pensiones de alimentos (de modo que un deudor de pensión de alimentos no tenga derecho al cuidado personal del hijo).
Resguardar el derecho en caso de violencia intrafamiliar y abusos sexuales.
IV.- OBSERVACIONES
Para efectos didácticos, el inciso ha sido dividido en las siguientes cuatro partes:
PRIMERA PARTE
1.- “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.//”
Esta primera parte debe eliminarse por los siguientes motivos:
La propuesta plantea que el cuidado personal se debe ejercer a todo evento, lo que resulta contrario al principio que se ha recogido durante toda la tramitación del proyecto, cual es que el cuidado personal compartido SÓLO PUEDE PROCEDER POR ACUERDO DE LOS PADRES, ya que si ellos no se pueden poner de acuerdo en lo macro, menos podrán hacerlo en cuestiones cotidianas. En caso de desacuerdo, se debe reemplazar la actual regla supletoria a favor de la madre, debiendo establecerse que el juez confíe el cuidado del hijo al padre o la madre. En consecuencia, no es posible obligar a los padres a ejercer el cuidado personal de los hijos por disposición legal, así como tampoco por sentencia judicial.
De esta manera, nacen las siguientes observaciones:
a.- La redacción del inciso cuarto presenta inconsistencias importantes en relación al ejercicio del cuidado compartido.
Las inconsistencias de técnica legislativa son las siguientes:
i.El inciso primero dispone el cuidado personal convencional, pero, a su vez, el inciso cuarto dispone el cuidado personal obligatorio a todo evento, por lo que:
- O pierde sentido el inciso primero, cual es la idea del proyecto,
- O pierde sentido el inciso cuarto, que es contradictorio con el inciso primero.
ii.Si se mantiene la primera parte del inciso cuarto, el cuidado personal compartido sería obligatorio por ley, pero un juez jamás podría pronunciarse a su respecto.
b.- Con esta redacción no existe límite en caso de hijos de madres o padres sentenciados por violencia intrafamiliar o abuso sexual en contra de sus hijos.
Por el principio del interés superior del niño, es necesario establecer límites que resguarden la seguridad del hijo, de manera que no tengan derecho a ejercer el cuidado personal aquellas madres o padres que han sido previamente condenados por sentencia firme y ejecutoriada en casos de violencia intrafamiliar o abusos sexuales; así como asegurar que el régimen de relación directa y regular en estos casos sea siempre resguardado.
c.- Esta redacción permite que un padre o madre que tiene pensiones de alimentos impagas tenga derecho al cuidado personal de su hijo igualmente.
Con la redacción actual del inciso cuarto del artículo 225, el padre o madre que, pudiendo, no contribuyó a la mantención de su hijo mientras estuvo al cuidado del otro padre o madre, tendrá igualmente derecho al cuidado personal de su hijo, lo que importa un retroceso normativo y, a la vez, un premio a favor del deudor.
d.- Se está obligando a las víctimas de violencia intrafamiliar a negociar sobre las decisiones de cuidado personal de sus hijos en condiciones de igualdad con sus agresores o agresoras.
En Chile, aproximadamente el 33 % de las mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2012 registraron 114.916 denuncias por VIF a mujeres y 20.011 denuncias por VIF a hombres. Si se establece el cuidado personal compartido a todo evento, estas personas quedarán desprotegidas en caso de ser padres de hijos en común.
SEGUNDA PARTE
“//Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de 60 días quien tendrá a cargo el cuidado del hijo.//”
Esta norma de carácter procesal debe eliminarse o bien trasladarse a la Ley N° 19.968 por los siguientes motivos:
a.- Se está incorporando en el Código Civil un plazo para juicios de cuidado personal compartido, lo que provoca un problema de técnica legislativa.i.- El plazo es una norma de carácter adjetivo o procesal que debería estar en la Ley de Tribunales de Familia y no en el Código Civil, que, por esencia, es una norma sustantiva.
ii.- El plazo de 60 días es superior al plazo establecido, en teoría, en la Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia (de 45 a 50 días).
iii.- Los 60 días creados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, son días corridos, a diferencia de la ya mencionada Ley N° 19.968.
iv.- No queda clara la función del nuevo plazo.
¿Desde cuándo se cuenta? ¿desde la fecha de la ruptura o desde la fecha en que los padres viven en domicilios distintos? ¿cómo se acreditará esto?
¿Es un plazo para recurrir ante el juez a fin de que resuelva quien tendrá el cuidado personal del hijo? Si es así, ¿se suspende mientras el conflicto está en proceso de mediación? Si las partes no recurren a tribunales ¿su derecho precluye, caduca?
¿El plazo incluye la tramitación completa del juicio? ¿desde la interposición de la demanda, pasando por la audiencia preparatoria, audiencia de juicio, hasta la sentencia firme y ejecutoriada? o ¿además se incluye el proceso de mediación? ¿Se está creando un nuevo procedimiento especial en estos juicios, obligando a acortar o extender los plazos normales del procedimiento de familia?
b.- Se está obligando a judicializar los casos en que no exista acuerdo de ambos padres, que, desafortunadamente, al momento de la separación, son la mayoría.
Esto, porque la redacción de la norma obliga a la intervención del juez en caso de desacuerdo. Muchos casos se verán obligados a llegar a acuerdo, en tanto otros se verán obligados a judicializar sus demandas.
De acuerdo a cifras de la CASEN 2011, en Chile existen 1.925.455 familias con jefatura monoparental. Referencialmente, de acuerdo a las cifras del CENSO 2012, en Chile existen 1.605.873 niños que viven solos con su madre. En tanto, hay 289.991 niños que viven solos con su padre. En consecuencia, los casos de estos padres y madres que hasta el momento han asumido solos el cuidado personal de sus hijos y que desconocen el paradero del otro padre o madre, se verán en la obligación de recurrir ante el juez.
¿Las Corporaciones de Asistencia Judicial estarán en condiciones de asumir este tipo de defensas? ¿El sistema de mediación con privilegio de pobreza será eficiente? ¿Cuánto demorarán en promedio los juicios en que no se cuenta con los medios para financiar el patrocinio de un abogado?
c.- Si la norma se elimina, se aplicará el procedimiento de la Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia. Importante es destacar que el artículo 22 de la ley antes mencionada regula la potestad cautelar del juez, por la que éste, de oficio o a petición de parte, por existir situaciones urgentes, cuando el interés superior del niño lo exija o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar, podrá decretar medidas cautelares que podrán llevarse aún antes de la demanda. En consecuencia, la rapidez que se pretende introducir en la norma a través del plazo de 60 días, ya está cubierta. Recordemos que en estos juicios, a partir de la reforma introducida por la ley N° 20.427 (de 15 de septiembre de 2008) los intervinientes deben comparecer patrocinados por un abogado, lo que garantiza que el profesional debe utilizar la herramienta.
TERCERA PARTE
“//En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea éste el padre, la madre, (…)//”.
Debe relevarse la importancia del domicilio.
a.- Esta propuesta continúa vinculada a la judicialización de las causas. Remisión a la letra b) del punto anterior.b.- Introducir el concepto de residencia importa mayor incertidumbre a la situación del niño. Se propone corregir el artículo incorporando el concepto de domicilio, que de acuerdo al artículo 59 del Código Civil (Título I del Libro I) consiste en la residencia, acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.
El domicilio se podrá acreditar con la Ficha de Protección Social, con el certificado del colegio, etc., y servirá para fijar la competencia de los tribunales, entre otras cosas.
CUARTA PARTE
“//En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, (…) o un tercero.//”.
Debe trasladarse la situación de los terceros al artículo 226.
Es un error de técnica legislativa incorporar en el artículo 225 del Código Civil la regulación de los terceros. La estructura de este Código sigue la siguiente lógica:
Artículo 224: cuidado personal del hijo no matrimonial reconocido por uno de los padres, o por ninguno.
Artículo 225: cuidado personal en caso que ambos padres vivan separados, con y sin acuerdo.
Artículo 226: cuidado personal confiado a terceros (a otra persona o personas competentes).
En consecuencia, se propone eliminar la regulación del derecho de los terceros del artículo 225 y trasladarlo al inciso final del artículo 226.
V.- CONCLUSIONES
De acuerdo a lo expresado:
1. Se debería eliminar la primera parte (cuidado personal compartido obligatorio a todo evento).2. Se debería eliminar el plazo de 60 días.3. No puede reponerse la atribución legal supletoria a favor de la madre.4. Debe regularse quien tendrá el cuidado personal del hijo cuando los padres estén separados y no exista acuerdo entre ambos. Esta propuesta debe hacerse cargo de los siguientes aspectos:
Debe evitarse el aumento en la judicialización de las causas.
Debe incorporarse un principio por el que el niño víctima de violencia o abuso sexual vea resguardado su derecho.
Debe conservarse el límite para el caso de deudores de pensiones alimenticias.
Deben considerarse los casos de VIF y hogares monoparentales con padre o madre ausente del hijo en común.
5. La situación de los terceros debe ser trasladada al artículo 226.
VI.- PROPUESTA PARA RESOLVER DISCREPANCIAS EN LA REDACCIÓN DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 225
DEL CÓDIGO CIVIL
1.- Respecto del artículo 225, inciso cuarto, se propone lo siguiente:
“Si los padres viven separados, mientras no hubiere acuerdo o decisión judicial, el hijo continuará bajo el cuidado del padre o madre con quien esté domiciliado, sin que esto constituya preferencia legal alguna. El juez, considerando primordialmente el interés superior del niño, en la forma y plazo legal, deberá entregar el cuidado del hijo al padre o madre.”.
EXPLICACIÓN
a.- Se elimina la inconsistencia de establecer el cuidado personal compartido por acuerdo y, además, obligar en caso de desacuerdo.b.- Se propone una regla de atribución legal supletoria a favor del padre o madre. Esta norma consagra el principio de igualdad entre el padre y la madre, además de evitar la judicialización de las causas.c.- Se establece que mientras el juez resuelve, el hijo continuará bajo el cuidado del padre o madre con quien esté domiciliado. Se perfecciona el artículo incorporando el concepto de domicilio.d.- Se incorpora expresamente el concepto del artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño con la frase "considerando primordialmente el interés superior del niño". Los efectos son los siguientes:
-Quedan resguardadas las situaciones de abuso sexual, y
-Quedan resguardadas las situaciones de violencia intrafamiliar.
e.- Se eliminan los 60 días establecidos originalmente por los motivos antes expresados, siendo más conveniente remitirse a los plazos de la Ley de Tribunales de Familia utilizando la frase “en la forma y plazo legal”.
2.- Respecto del límite en caso de no pago de pensiones alimenticias, se propone lo siguiente:
Dividir el inciso quinto del artículo 225 del Código Civil a efectos de aplicar tanto al inciso cuarto (asignación del cuidado personal en caso de falta de acuerdo) como en el inciso quinto (cambio de titular del cuidado personal):
a.- El límite de la asignación del cuidado personal para aquel padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo, pudiendo hacerlo, mientras estuvo al cuidado del otro padre.b.- La obligación del juez de fijar un régimen de relación directa y regular con el padre o madre no custodio.
“(Inciso cuarto) Si los padres viven separados, mientras no hubiere acuerdo o decisión judicial, el hijo continuará bajo el cuidado del padre o madre con quien esté domiciliado, sin que esto constituya preferencia legal alguna. El juez, considerando primordialmente el interés superior del niño, en la forma y plazo legal, deberá entregar el cuidado del hijo al padre o madre.”.
(División del inciso quinto)
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido.
Sin perjuicio de lo anterior, el juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. En todo caso, siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos.”.
3.- Respecto de la situación de los terceros:
Se propone trasladar la regulación del derecho al inciso final del artículo 226 del Código Civil en los siguientes términos:
“Artículo 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.
Mientras el juez resuelve, el hijo continuará bajo el cuidado de la persona o personas con quienes esté domiciliado, considerando primordialmente su interés superior.”.
En la sesión siguiente, contextualizando el debate, la señora Viviana Paredes, quien igualmente en esa oportunidad participó en calidad de Ministra Directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer, insistió en que si el padre y la madre no logran ponerse de acuerdo en cuanto a las decisiones del día a día vinculadas al cuidado personal de los hijos, es imposible que ellas se alcancen por obligación, sea ésta legal o judicial.
Más aun, dijo, cuando se trata de hogares monoparentales, con ausencia del otro padre o madre, o si se consideran los altos índices de casos de violencia intrafamiliar, en que no corresponde obligar a las víctimas, sean éstas hombres o mujeres, a negociar sobre las decisiones concernientes a sus hijos en condiciones de igualdad con su agresor o agresora.
Agregó que el cuidado personal debe distinguirse del régimen de relación directa y regular –también conocido como visitas-, ya que la mayoría de las demandas sociales que hoy se plantean para reformar la ley dicen relación con el hecho de que uno de los progenitores no permite al otro ver a su hijo, lo que está solucionado con el fortalecimiento del llamado derecho de visitas, que ya fue aprobado.
Sostuvo, por otra parte, que el principio de corresponsabilidad ya ha sido recogido y aprobado desde que el artículo 224 del Código Civil incorporó dicho concepto. A la vez, con ocasión de las modificaciones introducidas en el llamado derecho de visitas, el inciso cuarto del artículo 229 dispone expresamente que el juez asegurará la mayor participación y corresponsabilidad del padre y la madre en la vida del hijo, estableciendo condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
En esta sesión, la Abogada señora Ortega presentó una propuesta más afinada en relación al tema en análisis. Dicha proposición tuvo como base el siguiente documento escrito:
“1. Se debería eliminar la primera parte del inciso rechazado (cuidado personal compartido obligatorio a todo evento).
2. Igualmente, debería suprimirse el plazo de 60 días.3. No puede reponerse la atribución legal supletoria a favor de la madre.4. Debe regularse quien tendrá el cuidado personal del hijo cuando los padres estén separados y no exista acuerdo entre ambos. Esta propuesta debe hacerse cargo de los siguientes aspectos:
- Debe evitarse el aumento en la judicialización de las causas.
- Debe incorporarse un principio por el que el niño víctima de violencia o abuso sexual vea resguardado su derecho.
- Debe conservarse el límite para el caso de deudores de pensiones alimenticias.
- Deben considerarse los casos de violencia intrafamiliar y de hogares monoparentales con padre o madre ausente del hijo en común.
5. La situación de los terceros no puede mantenerse en el artículo 225 del Código Civil.
PROPUESTA PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS PRODUCIDAS EN CUANTO A LA REDACCIÓN DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO CIVIL
1.- Respecto del artículo 225, inciso cuarto se propone lo siguiente:
(Inciso cuarto)
“Si los padres viven separados, mientras no hubiere acuerdo o decisión judicial, el hijo continuará bajo el cuidado del padre o madre con quien esté conviviendo, sin que esto constituya preferencia legal alguna. El juez, considerando primordialmente el interés superior del niño, en la forma y plazo legal, deberá entregar el cuidado del hijo al padre o madre.”.
(División del inciso quinto)
“En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés del hijo lo haga conveniente, el juez podrá modificar lo establecido, para atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido.
Sin perjuicio de lo anterior, el juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Tampoco podrá confiarse el cuidado personal al padre o madre que hubiese sido sancionado por violencia intrafamiliar o por haber cometido un delito de connotación sexual, por sentencia ejecutoriada. En todo caso, siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior.”.
EXPLICACIÓN
1.- Respecto del inciso cuarto:
a.- Se elimina la inconsistencia de establecer el cuidado personal compartido por acuerdo y, además, obligar en caso de desacuerdo.b.- Se propone una regla de atribución legal supletoria a favor del padre o madre. Esta norma consagra el principio de igualdad entre el padre y la madre, además de evitar la judicialización de las causas.c.- Se establece que mientras el juez resuelve, el hijo continuará bajo el cuidado del padre o madre con quien esté conviviendo.
Entiéndase “convivencia” como “vivir en compañía de otro u otros” (según la definición de la Real Academia Española).
La propuesta fue tomada de la regla supletoria de patria potestad del artículo 156 del Código Civil Español, que dispone:
“Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva.(…)”.
Ciertamente, la jurisprudencia ha definido el concepto de convivencia para las relaciones de pareja, pero será necesario abrir la definición al caso de los hijos.
d.- Se incorpora expresamente el concepto del artículo 3º de la Convención Sobre los Derechos del Niño con la frase "considerando primordialmente el interés superior del niño". Los efectos son los siguientes:
- Quedan resguardadas las situaciones de abuso sexual.
- También quedan resguardadas las situaciones de violencia intrafamiliar.
e.- Se eliminan los 60 días establecidos originalmente por los motivos antes expresados, siendo más conveniente remitirse a los plazos de la Ley de Tribunales de Familia utilizando la frase “en la forma y plazo legal”.
2.- Respecto del inciso quinto:
Se propone dividir el inciso quinto del artículo 225 del Código Civil a efectos de aplicar tanto al inciso cuarto (asignación del cuidado personal en caso de falta de acuerdo) como en el inciso quinto (cambio de titular del cuidado personal):
a.- El límite de la asignación del cuidado personal para aquel padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo, pudiendo hacerlo, mientras estuvo al cuidado del otro padre, yb.- La obligación del juez de fijar un régimen de relación directa y regular con el padre o madre no custodio.
3.- Respecto de la situación de los terceros:
No es necesario trasladar su regulación, ya que la norma actual no presenta problemas en su aplicación.”.
A continuación, usó de la palabra la Magistrada señora Gloria Negroni.
Informó que, en conjunto con la Profesora señora Fabiola Lathrop, han elaborado una proposición destinada a destrabar las discrepancias que motivaron la formación de esta Comisión Mixta y que tiene por finalidad fundamental resolver las situaciones que sobrevienen cuando los padres están separados.
Expresó que el propósito central en la materia en estudio es intentar evitar la judicialización y fortalecer los acuerdos de las partes. Es decir, precisó, debe ayudarse a los padres que están en una situación compleja como pareja a flexibilizar sus posiciones y a mirar a los hijos comunes desde la perspectiva de la corresponsabilidad.
Puso de relieve que la corresponsabilidad siempre debe ser observada, estando los padres juntos o separados, ya que este principio constituye una de las inspiraciones más profundas de las normas que se vienen modificando.
Indicó que, a falta de acuerdo entre los padres, lo que corresponde es aplicar el artículo 22 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, de manera que el juez intervenga aplicando su potestad cautelar y resuelva sobre el cuidado provisorio de los hijos. Insistió, sin embargo, en que si ambos padres han tomado la decisión de separarse, el criterio previo es que puedan llegar a acuerdo, siempre tomando en consideración el interés superior del niño.
Manifestó, por otra parte, que durante el tiempo intermedio, debe abrirse la posibilidad de que el menor resida incluso con un tercero, sea un familiar u otra persona de confianza.
Por otra parte, estimó que el plazo de 60 días establecido en el texto aprobado por el Senado es muy amplio y puede dar lugar a que una situación de hecho que debería ser transitoria dé lugar a una situación permanente, ya que en muchos casos los padres permanecen con la regulación provisoria y no avanzan hacia la fijación del cuidado personal definitivo.
Concluyó reiterando que la idea principal de la nueva propuesta es no judicializar, prefiriéndose que la norma en estudio no establezca un plazo o un procedimiento, sino que simplemente haga una remisión al artículo 22 de la ley N° 19.968.
Enseguida, usó de la palabra la Profesora señora Fabiola Lathrop.
Señaló, en primer lugar, que la proposición elaborada por el Servicio Nacional de la Mujer parece basarse en temores que son infundados. Manifestó que el Servicio antes mencionado entiende que la oración que reza: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto a los hijos comunes”, se refiere al cuidado personal compartido, lo que, a su juicio, constituye un error.
Precisó que la oración en cuestión dice relación con el principio de corresponsabilidad, que inspira todo el proyecto y que no debe confundirse con la institución del cuidado compartido, definida en el inciso segundo del artículo 225. Puso de relieve que afirmar que la redacción del inciso cuarto del artículo 225 establece un cuidado personal compartido y obligatorio a todo evento, es torcer el sentido del proyecto de ley.
Por otra parte, hizo notar que la propuesta del SERNAM no habla de “cuidado personal”, sino que sólo de “cuidado”, resultando indispensable, según su parecer, agregar el término “personal”.
Comentó, asimismo, que parece muy imperativa la frase utilizada por la propuesta del Servicio Nacional de la Mujer, según la cual el juez deberá entregar el cuidado del hijo al padre o madre. Lo anterior, añadió, no resulta acorde con la lógica del proyecto en cuanto a reforzar los acuerdos y a reconocer la autonomía de los padres.
Por último, indicó que dicha propuesta no es clara en cuanto a la forma, al plazo legal y a si se refiere al procedimiento ordinario de la Ley de Tribunales de Familia.
A continuación, propuso a la Comisión Mixta el siguiente texto como inciso primero del artículo 225 del Código Civil, el que supone también eliminar el inciso cuarto aprobado por el Senado:
“Artículo 225. El hecho de vivir separados, no altera los derechos y deberes de ambos padres respecto de sus hijos comunes, los que deberán ejercerse conforme al principio de corresponsabilidad a que se refiere el artículo 224. No obstante lo anterior, a falta de acuerdo o de resolución judicial que regule la titularidad y ejercicio del cuidado personal en virtud de lo establecido en este Título, a la persona que con ellos resida corresponderá su cuidado personal provisorio.”.
Proporcionó las siguientes explicaciones en torno a esta redacción:
- Ella parte del supuesto de que hay separación previa de cuerpos de los padres;
- La primera parte de la misma está tomada casi textualmente de artículo 36 de la Ley de Matrimonio Civil y refuerza la idea de que lo que se ejerce es la corresponsabilidad, colaborando en excluir la idea de que existe cuidado personal compartido a todo evento y obligatorio;
- Esta norma armoniza el articulado al remitirse al artículo 224 y al Título IX del Código Civil;
- En cuanto a la preocupación de qué sucede mientras se acude al tribunal o se llega a acuerdo, cabe señalar lo siguiente:
a) No obstante no alterarse los demás derechos y deberes respecto de los hijos, el cuidado personal, de forma provisoria (a espera del acuerdo o de decisión judicial sobre el fondo), corresponderá a quien resida con ellos (puede utilizarse “conviva”, “habite” u otra expresión que denote una situación de hecho).
b) Es una regla subsidiaria, es decir, se aplica a falta de las demás normas del Título (cuidado personal convencional unipersonal o compartido, judicial, a favor de terceros). Por ello se ubica en el inciso primero.
c) Busca enfatizar que quien reside con el hijo tiene solo el cuidado personal provisorio, de manera que si el otro padre o madre desea participar en dicho cuidado personal o tenerlo exclusivamente, debe llegar a acuerdo o acudir al tribunal demandándolo a su favor en forma definitiva.
d) No se establece un plazo, pues ello no respetaría los tiempos y los procesos naturales que los padres y el hijo requieren para adecuarse a la nueva realidad y porque el plazo plantea dudas sobre su cómputo. Por lo demás, si existe urgencia en su regulación, podrá demandarse el cuidado personal en cualquier momento en conformidad al inciso quinto aprobado, o solicitarse una medida cautelar en los términos del artículo 22 de la Ley de Tribunales de Familia.
e) Finalmente, la redacción presentada se refiere a “la persona que con ellos resida”, porque es importante cubrir la hipótesis de terceros que de hecho hayan asumido el cuidado de los menores luego de la separación de los padres. Precisó que, en este caso, se trata de terceros a quienes la ley no reconoce ni impone derecho-deber alguno y que lo que se regula es una situación de carácter provisorio.
Enseguida, hizo uso de la palabra la Profesora señora Carmen Domínguez.
Señaló que, en primer lugar, es importante recordar lo que el proyecto de ley en discusión incorpora a nuestro ordenamiento jurídico y la reforma que implica, explicando que éste viene a modificar de manera radical las reglas vigentes sobre cuidado personal, introduciendo un principio rector que es el de la corresponsabilidad.
Agregó que el proyecto especifica que la corresponsabilidad es un principio rector para el juez, quien, a la vez, tiene el deber de velar por el bienestar del menor.
Manifestó que, por su parte, en el artículo 225 del Código Civil se eliminan aquellas expresiones que habrían permitido entender que el padre, para poder obtener el cuidado personal del hijo, tenía que demostrar que la madre constituía un mal para este último.
Expresó que en caso de desacuerdo entre los padres, la norma aprobada entrega la determinación del cuidado del menor al juez, conforme al mejor interés del niño. Igualmente, se fija un conjunto de criterios para que el juez pueda decidir y fijar ese interés superior del menor.
Añadió que el proyecto establece un principio nuevo que consiste en que el juez debe propender a que los padres participen en la mayor medida posible en la vida del hijo. Para ello, debe intentar fijar una relación directa y regular lo más participativa posible.
Sostuvo que, además, el proyecto asegura al padre y a la madre iguales condiciones y un derecho a participar de forma activa en la vida de los hijos, vivan juntos o separados.
Indicó, enseguida, que hay una oración que se incorporó al artículo 225, en su inciso cuarto, que da lugar a problemas de interpretación. Es aquella que dice: “Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes.” Al respecto, coincidió con la Profesora señora Lathrop, en el sentido de que no estuvo en el ánimo de los distintos Parlamentarios acordar en esta parte del precepto un sistema de cuidado compartido legalmente impuesto.
Agregó que, sin embargo, la redacción quedó de tal manera que se podría inferir de ella una especie de regla supletoria de cuidado compartido. Sostuvo que lo anterior es grave y que debe ser corregido, porque es indudable que el cuidado compartido supone ciertas condiciones y capacidades en los padres y en su relación entre ellos. Recalcó que una regla así impuesta daría lugar a mayores conflictos, afectando la estabilidad del menor.
Manifestó, enseguida, que si se revisa la experiencia comparada, se advierte que lo que falta en el proyecto es aclarar conceptos que no deben ser confundidos. En efecto, dijo, el texto de la iniciativa habla de corresponsabilidad parental y de cuidado compartido, conceptos que no son sinónimos. Opinó que si se persiste en introducir la regla ya consignada en el artículo 225 habría que aclarar los referidos conceptos.
Hizo presente que en las regulaciones de los distintos países, el legislador dejó entregada a la jurisprudencia la tarea de llenar de contenido estas nociones, lo que no en todos los países ocurrió. Por ello, se ha debido completar las normas de manera muy descriptiva, ya que la corresponsabilidad plantea numerosas cuestiones de hecho que requieren que el legislador establezca un mínimo de reglas.
Agregó que en la mayoría de los países que hoy reconocen la corresponsabilidad o el cuidado compartido, este último no constituye la regla general, sino sólo una alternativa a la custodia exclusiva que cuenta con muchas modalidades y opera sólo por acuerdo o, excepcionalmente, por dictamen judicial y siempre sujeto a la supervisión estatal. Puntualizó que los países en que se aplica el cuidado compartido por defecto, a falta de acuerdo y sin dictamen judicial son muy pocos.
Adicionalmente, informó que sólo excepcionalmente se permite el cuidado personal compartido impuesto por el juez, el cual exige condiciones para poder aprobarlo. Además, tiene que haber conductas de diálogo entre los padres y capacidad de llegar a acuerdos.
Hizo presente que si entendemos que lo que se quiere es reafirmar el principio de la corresponsabilidad, bastaría con lo consagrado en el artículo 224. Si no se corrige la redacción, lo que se deja sin contenido es a la noción de cuidado.
Manifestó que en la propuesta del Servicio Nacional de la Mujer se insiste que se está en presencia de una regla provisoria, lo que implicaría que todo cuidado personal debería ser judicializado. A este respecto, preguntó si se ha pensado en el aumento de las causas por cuidado personal que se produciría y si los jueces estarían en condiciones de absorber dicha carga de trabajo. Se preguntó también qué sucedería con las Corporaciones de Asistencia Judicial y si tendrían capacidad para atender todas estas demandas.
Por otra parte, indicó que la pretendida regla supletoria está mal redactada, porque no permite establecer con claridad quien tendrá el cuidado del hijo. Afirmó que una regla legal supletoria que es obscura, no es regla legal y pierde su utilidad.
En relación a la utilización del concepto de “residencia”, señaló que resulta discutible y nos reenvía a la interpretación judicial. Manifestó su preferencia por el término “convivencia”.
Insistió en que la regla supletoria debe quedar clara porque existe un porcentaje importante de personas que no están dispuestas a llevar sus conflictos a los tribunales, de manera que la regla que se redacte debe dar fijeza a estas personas, sean madres solas o personas que no quieren acudir a la justicia. En esta materia, hizo presente que la judicialización de un conflicto familiar provoca un perjuicio al grupo familiar completo y que el escenario ideal es que las personas no concurran a los tribunales, porque el paso por éstos no es inocuo, sobre todo tratándose de las materias en análisis.
En relación a la introducción de un plazo en el Código Civil, opinó que ello es impertinente porque los plazos procedimentales no son propios de una legislación sustantiva. Además, señaló, cuando se acude a un tribunal lo fundamental no es este plazo, sino la calidad del fallo que se dicte y la posibilidad de reunir y presentar la prueba que se necesita para que el juez resuelva en la debida forma sobre el cuidado personal de los hijos.
Destacó, asimismo, que el cuidado personal no lo fija el juez de familia, porque por regla general, las sentencias son apeladas. En consecuencia, los plazos aumentan irremediablemente cuando la causa es vista por la Corte de Apelaciones. Añadió que, por último, la causa también puede ser vista por la Corte Suprema, lo que naturalmente implicará un incremento adicional en dicho lapso.
Finalmente, completó su intervención manifestando que aun cuando el proyecto todavía puede perfeccionarse, su opinión en relación al mismo es favorable.
A continuación, usó de la palabra el Profesor señor Cristián Lepín.
El mencionado académico agradeció la invitación de la Comisión Mixta a participar en este debate y comenzó su alocución señalando que la regla que se incorpora como inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil parece ambigua y confusa y puede generar dificultades prácticas.
Por razones de técnica legislativa, afirmó que lo pertinente es que los principios que fundamentan un proyecto de ley se contemplen al inicio del mismo, en consideración a que éstos inspirarán toda la normativa. Agregó que, por otra parte, el hecho de reiterar dichos principios igualmente puede generar confusión y motivar problemas de aplicación.
Agregó que el principio del cuidado compartido está consagrado en el artículo 224 y en el inciso final del artículo 229, ambos del Código Civil, y también en la Convención sobre los Derechos del Niño.
En cuanto al artículo 225 del mismo Código, señaló que éste tiene que consagrar un modelo de atribución convencional, contemplando, en su inciso cuarto, la atribución legal, porque no se puede forzar a las personas a ir a tribunales para resolver sus problemas.
Insistió que es necesario aclarar la norma en estudio y, en ese sentido, compartió la propuesta presentada por el SERNAM, ya que en ella los padres quedan en igualdad de condiciones.
En relación al cuidado compartido, expresó que en ninguna legislación se establece este sistema como regla supletoria. En esta materia, indicó que hay una confusión entre la regla supletoria de mantener el cuidado con el padre con quien el menor convive, con la regulación del cuidado provisorio.
A la vez, opinó que existe una contradicción entre el inciso cuarto del artículo 225 aprobado por el Senado, que fija un plazo de 60 días para que el juez resuelva quien tendrá a cargo el cuidado del hijo, y las normas procedimentales de la ley N° 19.968, porque de acuerdo al principio de la especialidad, son estas últimas las que priman.
Concluyó señalando que lo que debe priorizarse es el acuerdo de las partes, de manera que sólo si no hay acuerdo entre ellas, resuelva el juez, siempre tomando en consideración el interés superior del niño.
Al finalizar la sesión, la Presidenta de la Comisión Mixta, señora Sabat, instó a las autoridades del Servicio Nacional de la Mujer presentes en la sesión a considerar las distintas inquietudes que se han expuesto y a redactar con los demás especialistas que han proporcionado su asesoría, una nueva fórmula.
Atendiendo a lo solicitado, en la sesión siguiente, la Abogada del Departamento de Reformas Legales del SERNAM, señora Susan Ortega, presentó una nueva propuesta consensuada entre el SERNAM y los profesionales que han asesorado a la Comisión Mixta.
Dicha proposición consiste en lo siguiente:
1)
Sustituir la oración final del inciso primero del artículo 225 por la que sigue:
“Este acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.”.
2)
Incorporar como inciso tercero, el siguiente:
“A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.”.
3)
Incorporar como incisos quinto y sexto, los que siguen:
“El juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior.”.
Explicó que, como línea central, en esta proposición se prioriza la posibilidad de que los progenitores adopten acuerdos en materia de cuidado personal, señalándose que en caso de no alcanzarse dichos acuerdos, estando los padres separados, el hijo permanecerá con el padre o madre con quien estuviere conviviendo. Si la regla anterior no fuere suficiente, el juez resolverá.
Se propone también que el acuerdo contendrá no sólo la regulación del cuidado personal, sino que también la de la relación directa y regular.
Asimismo, atendiendo a las inquietudes planteadas en torno a este punto, se contempla un nuevo inciso quinto en virtud del cual, en ningún caso el juez podrá atribuir el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor, pudiendo hacerlo.
En cuanto al plazo de 60 días aprobado por la Sala del Senado, explicó que quedaba eliminado de la propuesta, entendiéndose que los términos consagrados en la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, para los efectos de la determinación del cuidado personal, son suficientemente claros y protectores. Advirtió que, complementariamente, el artículo 22 de la mencionada ley consagra la potestad cautelar del juez, el cual podrá asignar el cuidado personal provisorio a uno de los padres.
Declaró que la eliminación de la atribución legal supletoria en favor de la madre y el establecimiento de la norma que atribuye el cuidado personal al padre o madre con quien el hijo estuviere conviviendo no hace distinción de sexo, además de evitar la judicialización e instar a que los progenitores alcancen acuerdos.
Por otra parte, explicó que se suprime la referencia a los terceros que contenía el inciso cuarto del artículo 225, pues la situación de aquellos queda regulada en el artículo 226.
Finalmente, en cuanto a la relación directa y regular en favor de los abuelos, recomendó que la respectiva norma se refiera expresamente a ellos, pues si se habla de los ascendientes de los hijos, la disposición se referirá a los padres, excluyendo a los abuelos.
La Magistrada señora Negroni expresó que en la nueva revisión de los textos en estudio realizada en conjunto con el SERNAM, se tuvieron presentes, como criterios orientadores, que son los padres los primeros responsables de la crianza y educación de los hijos y también la necesidad de facilitar los acuerdos entre éstos.
Aclaró que, sin embargo, la redacción que se sugiere no obliga al juez a atribuir el cuidado personal a uno de los padres en caso que los hijos vivan con sus abuelos o con un tercero. Puntualizó que si éste es el caso, el juez de familia así deberá considerarlo y tomará su decisión teniendo en cuenta fundamentalmente el interés superior del niño.
Añadió que si los padres han tomado responsablemente la decisión de separarse y no llegan a acuerdo, en caso que el hijo viva con otra persona, permanecerá bajo el cuidado de aquella.
Manifestó que lo central es instar a que las personas tomen decisiones responsables. Si no hay acuerdo, el o los menores quedarán bajo el cuidado personal del padre, la madre o la tercera persona con quien estuvieren conviviendo y sólo en tercer lugar aparecerá la opción de la judicialización. La intervención del juez, añadió, queda muy acotada en esta propuesta.
Añadió que la redacción ya comentada dispone también en el artículo 225 que el acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos. Ello, dijo, contribuirá también a evitar o solucionar dudas que puedan presentarse a este respecto.
Finalmente, mencionó la existencia de una carta de la agrupación “Amor de Papá”, que hace presente una opinión del Profesor señor Mauricio Tapia, en orden a consagrar en este texto que, a falta de acuerdo, los padres compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Explicó que dicha fórmula no es diferente a lo señalado como fundamento de la modificación que se propone.
Se refirió, luego, a otro alcance formulado en la referida comunicación de la agrupación y el Profesor antes mencionados. Ellos hacen presente que si se establece la regla según la cual no podrá confiarse el cuidado personal al padre o madre que no ha contribuido a la mantención del hijo pudiendo hacerlo, el juez se verá obligado a atribuirle el cuidado personal al otro padre.
En relación a este punto, aclaró que si el padre que aun cuando no ha cumplido con la obligación ya señalada, es la mejor figura parental en relación al hijo, deberá ser considerado por el juez en virtud del principio del interés superior del niño.
El Profesor señor Lepín opinó que la propuesta en estudio permite contar con un precepto de atribución del cuidado personal a la altura de los países más desarrollados en estas materias. Lo anterior, dijo, evitará el conflicto y la judicialización excesiva de las causas de familia. Agregó que ello refuerza una serie de principios que han sido incorporados por el moderno Derecho de Familia, como lo son los principios de igualdad entre los padres, de corresponsabilidad, de autonomía de la voluntad y del interés superior del niño.
Consideró fundamental la propuesta del nuevo inciso quinto que dispone que “En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres”, ya que si así fuere, se generaría una discriminación arbitraria.
En relación al artículo 229-2, relativo al derecho de visitas de los hijos de parte de otros ascendientes, explicó que como los ascendientes de los hijos son los padres, cabría especificar que la relación directa y regular que se pretende regular en este precepto se refiere a los abuelos.
La Honorable Senadora señora Alvear valoró el esfuerzo realizado por quienes participaron en la elaboración de la propuesta presentada, agregando que, sin embargo, tiene algunas aprensiones respecto a ella.
Señaló, como ejemplo, que no queda absolutamente claro que la regla sobre convivencia que se ha propuesto en el artículo 225 se aplicará al caso de un niño o una niña que vive con sus abuelos. Opinó que debería haber mayor nitidez en torno a esta situación, de manera que aquel menor que ya convive con sus abuelos, al separarse sus padres efectivamente continúe con aquéllos. Sostuvo que la redacción propuesta da lugar a dudas en este punto, agregando que no es suficiente que un aspecto como éste quede entregado a la interpretación judicial o que simplemente quede consignado en la historia de la ley, sino que es preferible regularlo de manera expresa.
Por otra parte, estimó conveniente insistir en el principio de corresponsabilidad de los padres, de manera que ambos asuman por partes iguales las obligaciones propias del cuidado, crianza y educación de los hijos.
Hizo presente que el nuevo inciso sexto que se propone, que dispone que “El juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo”, importa una sanción para ese padre o madre. Frente a ello, destacó que no se configura una sanción para quien obstruye el régimen de relación directa y regular o para quien no lo cumple.
Finalmente, hizo presente que, en aras de favorecer los acuerdos entre los padres y evitar la judicialización, se elimina el plazo de 60 días que se había fijado para que el juez resolviera sobre el cuidado personal. Manifestó la conveniencia de reconsiderar este punto, recordando que dicho lapso había sido consensuado por la Sala del Senado en atención a la necesidad de no demorar tan importantes definiciones.
La Honorable Diputada señora Cristi connotó los términos de la redacción en análisis e hizo notar la conveniencia de sancionar a quien obstruye la relación directa y personal del otro progenitor con el hijo.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, hizo alusión a un informe evacuado por el Profesor señor Hernán Fernández en relación a las propuestas que se han presentado, en el cual éste hace presente que no se consideran las circunstancias de maltrato o descuido para alterar las reglas sobre cuidado personal y relación directa y regular. Manifestó que sería conveniente profundizar este punto y verificar si la sola aplicación del principio del interés superior del niño efectivamente precave dichas situaciones.
El Honorable Senador señor Espina instó a prestar especial atención a lo expuesto por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, considerando que es preferible que tan relevantes aspectos queden explicitados con claridad en el texto que se acuerde y no solamente entregados a la interpretación del juez.
La Honorable Diputada señora Saa coincidió con las aprensiones manifestadas por los Honorables Senadores señora Alvear y señores Walker y Espina. Expresó que junto con las expresiones “maltrato y descuido” también debería consagrarse el concepto de violencia, como factor a tomar en consideración al momento de fijar el cuidado personal y la relación directa y regular. Coincidiendo con las sugerencias del Profesor señor Fernández, agregó que para llenar este vacío, bien podría invocarse el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores.
Analizando la propuesta presentada, el Honorable Diputado señor Chahín sostuvo que el tema de los terceros queda bien resuelto por el artículo 226. Sin embargo, mostró su preocupación respecto al inciso que aborda el tema de la contribución económica, ya que en éste no se determina el grado de incumplimiento de aquel deber para sancionarlo. Agregó que el rango de interpretación en cuanto a este impedimento es muy amplio, por lo que instó a fijar un criterio con mayor precisión en cuanto a su incumplimiento.
Atendidas las inquietudes formuladas en relación a la propuesta presentada, al finalizar la sesión, la Presidenta de la Comisión Mixta, Honorable Diputada señora Sabat, hizo presente que se habían propuesto elementos de gran importancia en el debate y que aun cuando no se había llegado a consenso, las inquietudes se habían perfilado con mayor precisión, lo que permite visualizar las soluciones del caso con mayor facilidad. Instó a las autoridades del SERNAM a considerar los planteamientos antes consignados y a buscar, en conjunto con los demás especialistas, las fórmulas que permitan resolverlos.
En la sesión siguiente, la abogada señora Ortega, del Servicio Nacional de la Mujer, presentó a consideración de la Comisión Mixta una nueva proposición en relación con el artículo 225 del Código Civil, la que contaba con el apoyo de los antes nombrados especialistas. Agregó que, considerando los distintos aspectos que se han abordado durante el debate, esta propuesta introduce modificaciones a los artículos 225-2, 226 y 229-2, que son un complemento necesario y directo del artículo 225.
Para facilitar la comprensión de estas enmiendas y su correspondiente votación, la Comisión Mixta acordó examinar los distintos preceptos que se modifican, revisando cada uno de sus incisos.
Artículo 225
Se procedió a dar lectura al inciso primero, que establecería lo siguiente:
“Artículo 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.”
Este inciso primero, en el cual se modifica su última oración, fue aprobado en forma unánime por los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Chahín y Vilches.
Enseguida, se revisó su inciso segundo, cuyo tenor es el que sigue:
“El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.”.
Este inciso fue aprobado unánimemente por los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Chahín y Vilches.
Luego, se dio lectura al inciso tercero que se propone, del siguiente tenor:
“A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.”.
La Honorable Senadora señora Alvear expresó que tiene varias dudas respecto a la redacción propuesta. Manifestó que el quiebre familiar se produce, en la mayoría de los casos, mientras los padres están viviendo con los hijos, lo que no queda resuelto con el inciso tercero que se ha propuesto. Agregó que esta redacción no evitará la judicialización e hizo notar su preocupación por la tensión que puede producirse al momento de determinar quién está conviviendo con el o los menores.
La Honorable Diputada señora Saa hizo notar que desde su encabezado, el artículo 225 se sitúa en la hipótesis de que los padres vivan separados, es decir, no se refiere a que ellos están viviendo en el hogar común.
La abogada del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, advirtió que la propuesta presentada obedece a un esquema más completo. Recordó que el artículo 224 regula el caso del cuidado personal ejercido por los padres de consuno, en tanto que el artículo 225 se ocupa de la situación de los padres que viven separados y el artículo 226 reglamenta el caso en que los padres tienen alguna inhabilidad física o moral para ejercer el cuidado del niño, el que quedará a cargo de un tercero. Este esquema, dijo, busca mantener un orden en esta materia y evitar situaciones de violencia entre la pareja y respecto a los hijos menores.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, advirtió que comprendía la inquietud planteada por la Honorable Senadora señora Alvear. Expresó, además, que es necesario ocuparse de otras circunstancias excepcionales que pueden presentarse, que hacen aconsejable confiar el cuidado personal a otras personas, sin que haya inhabilidad física o moral de parte de los padres. Opinó que esta dificultad podría resolverse abriendo los términos del artículo 226, el cual en este momento no tendría la amplitud necesaria para comprender los casos de violencia intrafamiliar. Planteó la conveniencia de extender dicha norma a otras hipótesis.
El Honorable Diputado señor Chahín compartió lo señalado por el Honorable Senador señor Larraín y propuso, además, que la frase “Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226” no forme parte del inciso tercero del artículo 225, sino que se transforme en un inciso distinto, para que no sólo rija en los casos en que no hay acuerdo.
El Honorable Senador señor Espina destacó que puede darse la situación de que una madre no quiera irse del hogar común, entendiendo que si lo abandona, podrá interpretarse que es el padre quien convive con los hijos. Dio lectura a una propuesta que incorpora un artículo 22 bis a la ley N° 19.968, del siguiente tenor:
“Artículo 22 bis.- Cuidado personal provisorio. Para los efectos de lo previsto en el artículo 4° del artículo 225 del Código Civil, el juez que deba conocer el fondo del asunto, a petición de parte, deberá resolver provisoriamente quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. El juez citará a las partes a una única audiencia dentro de décimo día, en la que se oirá al niño y resolverá con los antecedentes aportados y la asesoría del Consejo Técnico”.
Sugirió, igualmente, establecer un plazo para que el juez fije el cuidado provisorio.
La Magistrada señora Negroni aseveró que la solución propuesta por el Honorable Senador Espina obligará a judicializar, porque cada vez que una persona tenga un problema de convivencia con su pareja, tendrá que recurrir a tribunales para solucionar dicho conflicto.
Por otra parte, estuvo de acuerdo con la posibilidad de ampliar las causales establecidas en el artículo 226 del Código Civil.
El Profesor señor Lepín añadió que la ley que crea los Tribunales de Familia otorga las herramientas suficientes en relación al aspecto en estudio y que las peticiones de cuidado provisorio pueden presentarse antes de la tramitación del juicio respectivo, en aplicación de la potestad cautelar del juez de familia.
El Honorable Senador Larraín, don Carlos, advirtió que el artículo 42 de la ley N° 16.618 contempla varias hipótesis de inhabilidad física o moral, razón por la cual no considera necesario ampliar el artículo 226 del Código Civil.
La Honorable Diputada señora Nogueira coincidió con lo señalado por el Honorable Senador Larraín, don Carlos, y sugirió que la expresión “Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226” se sitúe en el inciso cuarto del artículo 225.
El Honorable Diputado señor Chahín propuso incorporar un inciso cuarto, nuevo, al artículo 225 que disponga lo siguiente:
“Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.”.
Aclaró que en los casos en que haya acuerdo entre los padres también podrá aplicarse este nuevo inciso, porque el acuerdo puede afectar el interés superior del niño.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que dicha oración debería incorporarse al final del inciso cuarto, ya que, de esa forma, comprendería todas las hipótesis planteadas en el artículo 225. El inciso cuarto diría:
“En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.”.
Hubo unanimidad de parte de los miembros de la Comisión Mixta para aprobar los incisos tercero y cuarto en la forma ya explicada. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Chahín y Vilches.
Enseguida, la Honorable Diputada señora Saa propuso incorporar en el inciso cuarto el concepto de violencia intrafamiliar, agregándole la siguiente oración: “Con todo, el juez no deberá atribuir el cuidado al padre que tenga antecedentes de violencia intrafamiliar, crímenes o simples delitos contra las personas, o crímenes y delitos contra el orden de la familia y contra la integridad sexual. Si la investigación se encontrare en curso, la decisión deberá prorrogarse hasta el término del proceso.”.
No se produjo acuerdo en cuanto a esta sugerencia.
Enseguida, se revisó el inciso quinto, que establece lo que sigue:
“En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.”.
Fue aprobado unánimemente por los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Bauer y Chahín.
Con igual votación fueron aprobados los incisos sexto y séptimo, cuyo tenor es el siguiente:
“Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
Artículo 225-2
Enseguida, la abogada señora Ortega informó que, de acuerdo a lo debatido en sesiones anteriores, la propuesta contempla introducir dos modificaciones al artículo 225-2.
La primera consiste en agregar una letra c), nueva, del siguiente tenor:
“c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.”.
La Honorable Diputada señora Saa manifestó que cabría agregar el concepto de violencia intrafamiliar en esta disposición, ya que no consta de manera expresa.
La Magistrada señora Negroni destacó que incorporar a esta disposición una redacción que incluya la violencia intrafamiliar vendría a distorsionar el texto de este artículo 225-2 y su armonía con el resto de la normativa aplicable, pues esa materia tiene un tratamiento específico en la Ley de Violencia Intrafamiliar y en la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia.
Agregó que, complementariamente, la letra b) del artículo 225-2, al disponer que se considerará para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, entre otros factores, la aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado según su edad, está excluyendo toda posibilidad de violencia.
El Honorable Diputado señor Chahín aseveró que las aptitudes parentales están consideradas en la letra b) del artículo 225-2 y que la letra j), a su vez, le da un mayor rango de acción al juez, permitiéndole cubrir distintas hipótesis no contempladas en los demás literales.
La Honorable Diputada señora Nogueira coincidió con lo señalado por la Magistrada señora Negroni y estimó que la violencia intrafamiliar está debidamente recogida.
Por otra parte, sostuvo que la no contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo, debería constituir una prohibición para otorgar a éste el cuidado personal.
La Honorable Diputada señora Saa reiteró sus aprensiones y sugirió explicitar como un impedimento para obtener el cuidado personal el hecho de incurrir en conductas que importen violencia intrafamiliar.
La abogada del Servicio Nacional de la Mujer, señora Ortega, hizo presente que las inquietudes expresadas por la Honorable Diputada señora Saa son comprensibles, aun cuando el tema ya está salvado en nuestro sistema normativo, a través del artículo 5° de la Constitución, de los tratados sobre Derechos del Niño y Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer e incluso de la ley N° 20.000.
Puesta en votación la inclusión de la propuesta de la Honorable Diputada señora Saa, fue rechazada por 1 voto a favor y 9 en contra. Se pronunció favorablemente la mencionada señora Diputada. En contra lo hicieron los restantes miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira y Sabat y señores Bauer y Chahín.
Enseguida, la abogada señora Ortega indicó que también se ha contemplado agregar, al final de la letra d) del artículo 225-2, a continuación de la expresión final “directa y regular”, la oración “para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229”.
Los miembros de la Comisión Mixta consideraron justificada la oración que se agrega al literal d), por lo cual la acogieron en forma unánime. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Bauer y Chahín.
Artículo 226
A continuación, la abogada señora Ortega informó que la propuesta contempla modificar el artículo 226 del Código Civil, para acoger los planteamientos que se han venido formulando en torno a la procedencia del cuidado personal a cargo de terceros.
La proposición reemplaza el señalado artículo por el que sigue:
“Artículo 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.”.
Recogiendo las inquietudes formuladas anteriormente sobre este particular, el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, propuso incorporar al inciso primero del artículo 226, después de la frase “o moral de ambos padres,” y antes de la expresión “confiar el cuidado personal de los hijos”, el siguiente texto: “o cuando excepcionalmente las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente,”.
Pidió al Profesor señor Hernán Fernández explicar las razones de esta sugerencia.
El Profesor señor Fernández manifestó que esta proposición deriva de la conveniencia de evitar que se inflijan daños a los menores. Explicó que desde el año 1989 se reconoce por los tribunales superiores de justicia la necesidad de que los niños puedan ser cautelados en el ambiente en que están viviendo. En este sentido, señaló que la norma que consagra que se velará primordialmente por el interés superior del niño busca proteger a las familias de crianza y a aquellas que han ejercido una alta competencia parental en el cuidado de los menores.
Agregó que los casos más graves que reconoce la historia judicial chilena han ocurrido en el contexto de este vacío normativo, porque niños que fueron bien criados, amados y protegidos por personas que no son sus padres, son entregados a éstos, que los recuperan sin disponer las condiciones de bienestar que se les deben asegurar.
Sostuvo que la norma del artículo 226, con la oración que se ha propuesto agregarle, que invoca también el interés superior del niño, permitirá que los cuidadores puedan optar a obtener el cuidado personal del menor.
Concluyó señalando que lo que se pide agregar es una causal que preserva el mejor bienestar del niño y que viene a solucionar y prevenir el sacrificio de menores que pueden quedar expuestos a situaciones graves de descuido, negligencia y maltrato.
La abogada señora Ortega destacó que las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 226 no son tan restrictivas como pudiere pensarse ya que el artículo 42 de la ley N° 16.618 contempla expresamente, en su número 7, la ocurrencia de cualesquiera otras causas que coloquen al menor en peligro moral o material. Reiteró que en el artículo 226 se mencionan los criterios establecidos en el artículo 225-2, además de invocarse el interés superior del niño.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso el siguiente texto en reemplazo de aquel propuesto por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio: “o cuando circunstancias excepcionalmente graves lo requieran y el interés superior del hijo lo haga necesario”.
El profesor señor Lepín consideró innecesaria la reforma que se propone, en atención a que, en la práctica, el precepto en estudio se aplica sin problemas. Agregó que el artículo 226 se puede aplicar respecto a cualquier tercero e instó a evitar modificaciones que puedan generar problemas con otras leyes, como, por ejemplo, con la de Adopción.
El Honorable Senador señor Espina analizó tanto el artículo 226 como el 42 de la ley N° 16.618 en cuanto a los conceptos de inhabilidad moral o física y de interés superior del niño. En esta materia, prefirió conservar la regulación que se propone para el artículo 226, de manera de prevenir posibles contradicciones entre las citadas normas.
El Honorable Diputado señor Chahín indicó que la calificación de gravedad que se incorpora en la indicación del Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puede provocar que la norma se rigidice. Propuso la siguiente redacción: “o cuando excepcionalmente las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga necesario,”.
El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, señaló que la modificación propuesta se refiere a grados inferiores de inadecuación parental. Analizada la situación, se manifestó partidario de dejar a los jueces latitud para interpretar la norma.
La Profesora señora Domínguez instó a no perder de vista que lo que se está regulando es el cuidado cuidado personal de los hijos y no la situación del menor vulnerado ni del menor en situación de abandono, ya que estos casos son objeto de otras configuraciones legales y, por ende, de otras medidas y de otros procedimientos.
Hizo presente que el sentido de la modificación propuesta al artículo 226 del Código Civil es incorporar el criterio del interés superior del niño, que es el principio rector en materia de cuidado personal.
La Profesora señora Lathrop advirtió que si bien en el artículo 42 de la Ley de Menores hay causales genéricas para entender que hay inhabilidad por parte de los padres, es muy difícil, en la práctica, alterar la regla de que son éstos quienes tienen el cuidado personal del hijo para pasar a conferírselo a un tercero.
La Presidenta de la Comisión Mixta, Honorable Diputada señora Sabat, instó a pronunciarse, en primer lugar, sobre la redacción presentada por la abogada señora Ortega para el artículo 226 y, luego, verificar si se acogería alguna de las fórmulas adicionales que se ha propuesto incorporarle.
La señalada redacción fue aprobada por unanimidad.
A instancias del Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, se acordó, además, reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “sobre todo” por “en especial”, antecedida y seguida de comas.
Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Bauer y Chahín.
A continuación, puestas en votación las propuestas del Honorable Senador Larraín, don Hernán, y del Honorable Diputado señor Chahín, fueron rechazadas.
En una primera votación, la redacción del Honorable Senador señor Larraín recibió 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señora Nogueira y señor Bauer. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear y señor Espina y los Honorables Diputados señora Saa y señor Chaín. Se abstuvo la Honorable Diputada señora Sabat.
Por influir la abstención en el resultado de la votación, ésta se repitió, obteniéndose el siguiente resultado: 4 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señora Nogueira y señor Bauer. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina y Larraín, don Carlos, y los Honorables Diputados señora Saa y señor Chaín. Se abstuvo la Honorable Diputada señora Sabat.
Igualmente, la propuesta del Honorable Diputado señor Chaín fue objeto de dos votaciones. En la primera, hubo 5 votos a favor y 5 en contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señora Saa y señores Bauer y Chahín. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina y Larraín, don Carlos, y los Honorables Diputados señoras Nogueira y Sabat. Producido el empate y repetida la votación, el resultado fue el que sigue: 4 votos a favor y 6 en contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señora Saa y señor y Chahín. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina y Larraín, don Carlos, y los Honorables Diputados señoras Nogueira y Sabat y señor Bauer.
Artículo 229-2
Finalmente, la abogada señora Ortega informó que en el artículo 229-2 se propone reemplazar la palabra “abuelos” por “ascendientes”. Lo anterior, explicó, porque dada la redacción del precepto, los únicos ascendientes del hijo son los padres, lo que resultaría reiterativo respecto del artículo 229. Complementariamente, dijo, se refuerza la idea central de esta norma, en cuanto a que los abuelos tengan una relación directa y regular con los nietos.
Esta propuesta contó con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Bauer y Chahín.
° ° °
A continuación, el Honorable Senador Larraín, don Hernán, argumentó que la discusión de esta iniciativa hace propicia una modificación al artículo 222 del Código Civil, que tiene por objetivo priorizar en dicha disposición el principio general aludido por su inciso segundo, en virtud del cual la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo. Expresó que justamente este principio debe inspirar el Título IX del Libro I del mencionado Código, que regula los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, que precisamente es encabezado por el referido artículo 222.
Propuso, en consecuencia, invertir el orden de los dos incisos que integran este precepto, quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.
Sometida a votación esta propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señoras Nogueira, Saa y Sabat y señores Bauer y Chahín.
- - -
En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, la aprobación de la siguiente proposición:
Artículo 1º
° ° °
Número 1, nuevo
Incorporar, como número 1, nuevo, el siguiente, pasando los actuales numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, según la numeración del Senado, a ser 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, respectivamente:
“1.- Inviértese el orden de los dos incisos que integran el artículo 222, quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.”. (Unanimidad, 10 x 0).
° ° °
Número 1 del Senado
Pasa a ser número 2.
Número 1 de la Cámara de Diputados,
número 2 del Senado
Pasa a ser número 3, reemplazando el artículo 225 que contiene, por el siguiente:
“Artículo 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”. (Unanimidad, 10 x 0).
Número 3 del Senado
Pasa a ser número 4, introduciendo las siguientes modificaciones al artículo 225-2 que contiene:
Letra c), nueva
Incorporar como tal, la siguiente, pasando las letras c), d), e), f), g), h) e i), a ser d), e), f), g), h), i) y j), respectivamente:
“c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.”. (Unanimidad, 10 x 0).
Letra c), que pasa a ser d)
A continuación de la expresión final “directa y regular”, reemplazar el punto que la sigue (.) por una coma (,) y agregar la oración “para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229”, seguida de un punto (.). (Unanimidad, 10 x 0).
° ° °
Número 5, nuevo
Incorporar como tal, el que sigue:
“5.- Reemplázase el artículo 226 por el siguiente:
“Artículo 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes.”.”. (Unanimidad, 10 x 0).
° ° °
Número 4 del Senado
Pasa a ser número 6.
Número 2 de la Cámara de Diputados,
número 5 del Senado
Pasa a ser número 7.
Número 3 de la Cámara de Diputados,
número 6 del Senado
Pasa a ser número 8.
Número 7 del Senado
Pasa a ser número 9, sustituyendo, en el artículo 229-2 que contiene, la expresión “ascendientes” por “abuelos”. (Unanimidad, 10 x 0).
Número 4 de la Cámara de Diputados,
número 8 del Senado
Pasa a ser número 10.
Número 5 de la Cámara de Diputados,
número 9 del Senado
Pasa a ser número 11.
- - -
A título meramente informativo, cabe hacer presente que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto del proyecto quedaría como sigue:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Inviértese el orden de los dos incisos que integran el artículo 222, quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.
2.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
“Artículo 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.
3.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Artículo 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.
En cualquiera de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
4.- Incorpórase, como artículo 225-2, el siguiente:
“Artículo 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar;
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad;
c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229.
e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades;
f) La opinión expresada por el hijo;
g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.
h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.
i) El domicilio de los padres.
j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”.
5.- Reemplázase el artículo 226 por el siguiente:
“Artículo 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes.”.
6.- Agrégase, en el artículo 227, el siguiente inciso tercero:
“El juez podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.”.
7.- Derógase el artículo 228.
8.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Artículo 229.- El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo.
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
9.- Incorpórase, como artículo 229-2, el siguiente:
“Artículo 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”.
10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.”.
11.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálanse en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “de conformidad” las palabras “o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la frase inicial “Para los efectos” por “Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
- - -
Acordado en sesiones celebradas los días 8, 15 y 22 de mayo y 5 de junio de 2013, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero (José García Ruminot), Hernán Larraín Fernández, Carlos Larraín Peña (Carlos Ignacio Kuschel Silva) y Patricio Walker Prieto, y Honorables Diputados señoras Claudia Nogueira Fernández, María Antonieta Saa Díaz y Marcela Sabat Fernández (Presidenta), y señores Issa Kort Garriga (María Angélica Cristi Marfil, Eugenio Bauer Jouanne, Felipe Ward Edwards y Carlos Vilches Guzmán) y Gabriel Ascencio Mansilla (Fuad Chaín Valenzuela).
Sala de la Comisión Mixta, a 10 de junio de 2013.
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria de la Comisión Mixta
4.2. Discusión en Sala
Fecha 11 de junio, 2013. Diario de Sesión en Sesión 36. Legislatura 361. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS. Modificaciones al Código Civil y otros cuerpos legales(Proposición de la Comisión Mixta)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer lugar, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta (boletines Nos 5917-18 y 7007-18, refundidos). Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
De conformidad con el Reglamento, tienen derecho a hacer uso de la palabra tres señores diputados, hasta por 10 minutos cada uno.
Está inscrito, en primer lugar, el diputado señor Gabriel Ascencio, a quien ofrezco la palabra.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , hoy es un día especial para la familia, para las mamás, para los papás y, fundamentalmente, para los niños.
Espero que hoy aprobemos por unanimidad el informe de la Comisión Mixta, en el que colaboraron las diputadas Claudia Nogueira , Marcela Sabat y María Antonieta Saa ; los diputados Issa Kort y Fuad Chahín, y los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina , Patricio Walker y, muy especialmente, la senadora Soledad Alvear.
Por eso, al comienzo de esta intervención les agradezco a ellos y también a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados que se atrevió a trabajar estos dos proyectos en un área donde las modificaciones no siempre resultan fáciles.
En materia de familia es donde más difícil resulta hacer cambios. A modo de ejemplo, recién a fines de la década del 90 se pudo lograr la igualdad entre los hijos, y a mediados de la década del 2000 hubo una nueva Ley de Matrimonio Civil, todo esto después de grandes debates. Esto es así, principalmente, porque, además de los temas valóricos que ello encierra, se encuentran involucrados siempre temas patrimoniales.
Cuando se discutía la llamada Ley de Filiación, el debate era sobre la igualdad, pero para los grupos más conservadores era, sobre todo, acerca de la igualdad para acceder al patrimonio, como, por ejemplo, las herencias. Se decía que si alguien había nacido fuera del matrimonio, cuando muere el padre, ¿cómo iba a tener los mismos derechos de los hijos que nacieron dentro del matrimonio? Ese era el tipo de discusiones que se producía en ese entonces.
En materia de cuidado personal y patria potestad, la verdad es que sucede lo mismo, pero aún así se lograron cambios extraordinariamente importantes. Señalo que sucede lo mismo porque las normas actuales de derecho de familia en materia de cuidado personal son -lamento decirlo- sexistas y, muchas veces, reproducen estereotipos.
Hoy, en la ley que estamos modificando, existe una atribución preferente del cuidado personal a la madre, que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada uno, padre y madre. A la madre, los hijos, y al padre, los bienes. Para que el padre pueda atribuirse judicialmente el cuidado personal de los hijos se necesita una causa calificada, la cual implica encontrar una conducta reprobable en la madre.
El primer proyecto lo presentó el diputado Álvaro Escobar y otros diputados, junto con la organización “Amor de Papá”.
(Aplausos en las tribunas)
Un segundo proyecto lo presentamos con las diputadas Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , el diputado Marcelo Schilling y otros colegas. Ambos proyectos se fusionaron y tramitaron en la Comisión de Familia y su resultado es extraordinario.
Lo que estamos estableciendo, fundamentalmente, es la modificación sustancial del artículo 225, que antepone el interés superior del niño a todas las otras consideraciones. Primero, se establecía la posibilidad del cuidado compartido cuando existiera acuerdo entre las partes. Si ello no se producía, el juez debía resolver basado primordialmente en el interés superior del niño. Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con un texto que avanzaba respecto al acuerdo de las partes, pero mantenía el cuidado personal de los hijos en manos de la madre de modo supletorio, cuestión que dejaba prácticamente las cosas tal como estaban antes; sin embargo, el Senado -más progresista en este caso- fue mejorando sustantivamente el artículo 225, hasta eliminar la norma supletoria para el cuidado personal que se le daba a la madre.
La Cámara de Diputados aprobó las positivas enmiendas del Senado, rechazando solo el inciso cuarto del artículo 225 -por eso se debió ir a Comisión Mixta-, que presentaba una redacción confusa que podría generar equívocos e, incluso, interpretaciones erradas del espíritu de lo que estábamos planteando, en particular en lo referido al plazo que se le otorga a los magistrados para resolver sobre el cuidado personal de los menores cuando no exista acuerdo.
La Comisión Mixta logró un muy buen acuerdo. Probablemente, en el futuro se podrá perfeccionar más, pero, reitero que es un muy buen acuerdo.
Se establece en el proyecto sobre el cuidado personal compartido que cuando haya una separación entre los padres el hijo va a residir y estar bajo el cuidado personal, transitoriamente, del padre o madre con el cual vivía, pero la decisión definitiva se va a tomar sobre la base del principio del interés superior del niño, es decir, qué le conviene al menor para su desarrollo integral, en el que se considera su bienestar físico, social y afectivo. Con ello, en lo personal, considero que se comienza a cumplir el objetivo fundamental planteado tanto por la organización “Amor de Papá” como por los diputados en los proyectos que presentamos.
Además, sea cual sea la decisión del juez en cada caso concreto, rige el principio de corresponsabilidad parental. Este principio significa que ambos padres, vivan o no vivan con sus hijos, van a tener derechos y obligaciones. Derecho a ver a sus hijos, a tener visitas reguladas, a poder participar en la elección del tipo de educación de los hijos, de las actividades que desarrollen para su formación integral, incluso en las decisiones en la enseñanza religiosa que se pudiera entregar. Además, esta corresponsabilidad acarrea las obligaciones de contribuir a los pagos de pensión alimenticia, de la educación y otras.
En la práctica, la condición de que un menor viva con uno de los padres y no con el otro no significa que el otro pierda los derechos para decidir sobre la educación y crianza de los hijos. Esto significa que, a todo evento, según el nuevo texto que se aprobará por este Poder Legislativo, ambos padres se regirán por el principio de corresponsabilidad parental.
Este es un cambio radical a la actual legislación, que permite la participación igualitaria de ambos padres en la educación de los hijos, impidiendo que se excluya a aquel progenitor que no viva con el menor. En materia de familia, se podría decir que es un cambio revolucionario en la concepción del cuidado de los menores cuando sus padres viven separados. Esta modificación cambiará significativamente las relaciones entre ellos y, de modo evidente, modificará de manera sustancial la situación personal, afectiva, emocional, y social de los menores.
Lo que pretendíamos era realizar un cambio de paradigma. Los padres siempre deben responsabilizarse por el cuidado de sus hijos, residan o no con ellos, sea que tengan o no su cuidado personal, y en caso de separación, si es posible que ellos se pongan de acuerdo, no solo pueden asumir que uno de ellos mantenga el cuidado de los hijos, sino que pueden decidir hacerlo de manera compartida.
En caso de que los padres se nieguen a acuerdo para que el juez o la jueza pueda evaluar a cuál de ellos atribuirá el cuidado personal, deberá centrarse exclusivamente en el interés superior de los hijos; vale decir, se cumple con la Convención de Derechos del Niño en cuanto a la primacía del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes por sobre los estereotipos o los conflictos de los padres.
Reitero: hoy estamos instalando el principio de la corresponsabilidad en el cuidado personal, lo que implica que la tarea común de los padres debe mantenerse, ya sea que se encuentren viviendo juntos o separados. Se elimina la atribución preferente a la madre del cuidado personal de los hijos, y al padre, de la patria potestad, estableciendo en cada uno de los artículos que los regula que ellos serán, por regla general, atribuidos al padre, la madre o a ambos de manera conjunta conforme al acuerdo entre ellos. Se acentúa el cuidado personal, se determina por acuerdo de las partes y se permite expresamente el cuidado personal compartido, el cual es dotado de contenido en el Código Civil. A falta de acuerdo decide el juez y, mientras tanto, los hijos se mantienen bajo el cuidado de la persona con quien están residiendo. Este es un avance extraordinario.
Por lo tanto, saludamos a tantos papás que dieron la lucha para que este día llegara, en que vamos a aprobar este proyecto.
Solo nos queda decir gracias papás; feliz día, papás.
El Congreso Nacional está contribuyendo a un cambio extraordinariamente significativo.
Llamo a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , en primer lugar, vayan mis saludos a todos los papás que nos acompañan desde las tribunas. Los he visto en el Senado y sé que han dado una lucha férrea, apoyando este proyecto.
Desde la antigüedad hemos ligado de manera natural, pero claramente errada, a los hijos y su cuidado a la mujer. Dentro de esta visión, que estuvo arraigada en nuestro ser durante años o desde siempre, la figura del padre era la de jefe de familia. Esto quiere decir hombre protector, proveedor, organizador y que poseía el control y el mando de todo lo que podía suceder en el hogar.
Por el contrario, la mujer era quien tenía entre sus principales responsabilidades la crianza de los hijos y llevar a cabo las labores propias de una casa, entre otras. Estos eran los principales roles y ninguno interfería en el del otro, a menos que faltara alguno, ya que la sociedad lo observaba de esta manera y nuestra legislación así también lo establecía.
Gracias a Dios los tiempos han evolucionado y este paradigma sobre los roles del papá y de la mamá se ha terminado. Hoy, la mujer cumple responsabilidades tan importantes como las del hombre hace diez o veinte años. Si hasta conduce unos tremendos medios de transportes utilizados en la minería. Ha llegado a ocupar los mismos espacios del hombre, lo que ha permitido que se rompa el antiguo paradigma.
Se ha cruzado la barrera y se ha entrado en conciencia de que ambos son capaces de cumplir cualquiera de los roles que anteriormente se segmentaban. Una mujer puede salir a trabajar y mandar en su hogar, y un hombre puede criar a sus hijos y llevar adelante las labores de un hogar.
Esto, que parece tan claro en la práctica, no lo es en la aplicación de la ley. Es más, es la propia legislación la que nos mantiene en el antiguo paradigma del padre que dispone solo en la familia y provee dinero y la madre cuida a los hijos. El más claro ejemplo de ello es que, en cuanto a los hijos, la ley dispone la patria potestad al padre y el cuidado personal a la madre, y nuestros tribunales así lo aplican. En la mayoría de los casos, la madre queda al cuidado de los hijos y el padre debe aportar dinero y obtener visitas reguladas.
Cabe señalar que existen muchos padres que no cumplen con sus hijos, no les entregan dinero y no los visitan, como también hay madres que no cumplen con el padre, al no permitirles ver al menor o chantajeándolo con las visitas. Esos comportamientos son alta y completamente reprochables, ya que el único perjudicado es el menor.
Este proyecto llegó a la Comisión Mixta para solucionar las divergencias surgidas en algunos artículos. Con su proposición no solo acabaremos con el modelo referido, sino que velaremos y fortaleceremos de manera íntegra el interés de todos los hijos de los padres y madres que por circunstancias de la vida, claramente ajenas al menor, han cesado como pareja, pero no como padres.
Esta iniciativa reafirma que los lazos de paternidad y maternidad van más allá del matrimonio, y que el amor de papá y el amor de mamá no son distintos uno del otro, pues son igualmente fuertes, potentes e importantes para la vida de los niños.
Con la modificación de los cuerpos legales, incluso de los más antiguos, como el Código Civil, se dispone la patria potestad compartida, velando por el interés superior del niño, la corresponsabilidad en el cuidado de los menores, a través de un régimen de cuidado personal compartido e intervención activa del juez en caso de desacuerdo, relación directa y regular, y determinación explícita para establecerla, así como la inclusión de los abuelos en esta relación, a quienes se les permite visitar a sus nietos y participar activamente en su vida.
Estos son los cambios y beneficios que se necesitan y que, a través de esta futura ley, vienen a hacer justicia y a poner las cosas en orden. El amor hacia nuestros hijos no varía por nuestra calidad de mujer u hombre, sino que, más bien, se determina por el hecho de ser padres. Uso esta expresión para referirme al papá y a la mamá. El amor es uno solo. Es hora de permitir que los papás responsables, que aman a sus niños y así lo desean, puedan también cuidar a sus hijos. Es hora de romper paradigmas; es hora de reconocer derechos.
Por eso, anuncio mi voto favorable a la proposición de la Comisión Mixta e invito a los señores diputados a hacer lo mismo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , hoy es un día importante en la tramitación de un proyecto que ha estado en el Congreso Nacional por más de tres años.
Hace bastante tiempo, cuando en esa época era Presidenta de la Comisión de Familia , decidí poner este proyecto en Tabla no solo porque habían ingresado varias mociones sobre la materia, sino porque era obvio que había llegado el momento en que, como sociedad, debíamos buscar un camino para que los padres y las madres pudieran tener la corresponsabilidad de sus hijos. No era justo que, debido a una separación, los hijos dejaran de ver a su padre o a su madre. En una sociedad en la que aumentaban los divorcios y las separaciones, cada día había más niños expuestos a esta situación de no ser acogidos, queridos y de no poder compartir su vida con sus padres.
Los niños no tienen la culpa de la separación de sus padres, ni tienen nada que ver en los conflictos de la familia. Ellos siempre tienen el derecho a tener padre y madre, además de necesitarlos cerca, pues sabemos que los niños deben crecer con un modelo paterno. En nuestro país hay muchas mujeres jefas de hogar que están solas, que también necesitan una figura paterna que sea modelo para sus hijos.
Este proyecto, que fue llevado por nosotros, fue muy cuestionado. Muchas de nosotras, en especial quien habla, fuimos atacadas y cuestionadas. Varias parlamentarias y parlamentarios que lo apoyaron y trataron de concluir con un final feliz, también lo pasaron muy mal. Pero estamos muy felices por el hecho de que hoy sea una realidad y que quienes han participado activamente, como los padres que nos acompañan desde las tribunas, estén contestes con los resultados obtenidos.
Siento que no estén aquí las diputadas Claudia Nogueira , quien pidió participar en la Comisión Mixta, y Marcela Sabat , quien, en forma inédita, fue nombrada Presidenta de la Comisión Mixta . Primera vez que ocurría un hecho de esa naturaleza, porque, históricamente, esa instancia siempre ha sido presidida por senadores. Hoy, su participación habría sido muy grata.
Después de ser discutido en el Senado, el proyecto volvió a la Cámara, donde nos detuvimos en el artículo 225, básicamente porque tenía varios errores y situaciones poco claras, como el plazo que se daba a los jueces para decidir con quién se quedaba el niño mientras se determinaba a quien correspondía el cuidado personal de los hijos, qué pasaba en el caso del no pago de las pensiones de alimentos y otros.
Por fortuna, todas estas barreras fueron bien resueltas en la Comisión Mixta. Veo que hay acuerdo no solo transversal de las bancadas, sino también de los padres que han participado en este proceso.
Es así como para el establecimiento del régimen de vida y ejercicio del cuidado personal, se van a considerar los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar.
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.
c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el artículo 229, el cual establece que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado, según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225.
e) También es muy importante la opinión expresada por el hijo, por cuanto no todos piden quedarse con la madre; muchos, en distintas situaciones, solicitan quedarse con el padre.
Del mismo modo, son relevantes el resultado de los informes periciales, los acuerdos de los padres, los domicilios de los padres y cualquier otro antecedente que sea significativo para resguardar el interés superior del hijo.
En resumen, el proyecto pretende que ambos padres sean responsables de su cuidado y crianza y velen por el interés superior del menor -y no el de los padres-, pues este es el fin último perseguido por el proyecto de ley.
Por su parte, el artículo 226, preceptúa que “Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes.”.
Esto es sustancial, pues el cuidado de los niños podría ser confiado a los abuelos. Hoy, muchos abuelos cuidan de sus nietos, por distintas razones. Por eso, en caso de que el menor no pueda quedar al cuidado de sus padres, obviamente, se preferirá a los abuelos para suplir esa carencia.
Quiero referirme a los incisos cuarto y quinto del artículo 225 del Código Civil. Respecto de ese artículo se mantienen varias disposiciones, pero se retiró lo siguiente: “…el juez no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.”.
¿Por qué? Por cuanto se da el caso de que, estando los progenitores separados, el padre o la madre no han tenido el interés o la precaución de contribuir a la mantención o cuidado del hijo. Por lo tanto, el padre o la madre que no ha demostrado interés por cuidar al menor no podría tenerlo a su cargo.
Otro factor que me parece importante es que el juez jamás podrá fundar su decisión en la capacidad económica de los padres. Esto es fundamental, pues sucede que cuando los progenitores no disponen de tiempo para sus hijos, buscan atraerlos o congraciarse mediante el recurso económico. Para un niño, es más importante el amor de sus padres que las regalías económicas, viajes o cosas materiales que pueda ofrecerle el padre o madre, que el otro progenitor no puede entregar.
Asimismo, también se ha considerado la situación en que uno de los padres no aporte con lo que se denomina pensión alimenticia. Hoy hay más de 225 mil pensiones de alimentos impagas. Si bien esto no ha sido abordado por el proyecto -no era ese su objetivo-, debe ser considerado como factor que altera la normal convivencia entre los padres y afecta a los hijos. Por eso, es muy importante que el padre o la madre cumplan con esta obligación. Es en estos casos en que se produce la denominada alienación parental, que tampoco fue tratada por el proyecto, que normalmente se presenta cuando uno de los padres amenaza al otro con impedir la visita si no cumple con la obligación económica. Esta es una materia que queda pendiente. No está bien que los niños se vean enfrentados a este tipo de disputas y convertidos en moneda de cambio para amenazar al padre o a la madre que no cumple con el pago de la pensión alimenticia. Negarles la visita, sea del padre o de la madre, los hace sufrir mucho. Por eso, hago un llamado a los padres o madres interesados en este proyecto para que velen por que el derecho a la pensión de alimentos que tienen los hijos no se transforme en un factor de separación, de distanciamiento respecto de los mismos.
Con todo, me alegro que este proyecto de ley sea una realidad, para que los padres y las madres de nuestro país hagan cada vez más felices a sus hijos.
He dicho.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , pido que inserte mi discurso, dado que estamos discutiendo un informe de una comisión mixta y solo corresponde que se pronuncien tres discursos.
Mi intervención persigue que quede plasmado en la historia de este proyecto de ley que, cuando esta normativa entre en vigencia, los tribunales consideren, al momento de determinar la custodia del menor, las disposiciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar y las relativas a delitos sexuales contra menores.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señores diputados, ¿habría acuerdo para insertar el discurso de la diputada señora Adriana Muñoz y el de los diputados que lo soliciten?
Acordado.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
El presente proyecto viene a consagrar el principio de igualdad en dos aspectos: el primero, la tuición o cuidado de los hijos cuando los padres se encuentren separados y, el segundo, la patria potestad que ahora pasa a ser compartida.
Sin embargo, existe un punto que es de suyo relevante cuando uno de los padres o quien haga sus veces ha incurrido o incurre en violencia intrafamiliar o delito sexual, delitos o faltas, según sea el caso, incompatibles con el interés superior del niño, niña o adolescente, tal como quedó expresamente consignado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta de senadores y diputados que estudió el proyecto.
Pero para la historia de la ley, quiero dejar establecido en el debate en -Sala que el alcance de la normativa de otorgar la custodia debe necesariamente concordarse con las normas de fondo contempladas en la ley específica de violencia intrafamiliar y las de procedimiento contempladas en la ley de tribunales de familia; las del Código Penal referidas a los delitos que atenten contra la integridad sexual, concepto genérico que incluye la libertad e indemnidad sexual, referidos a delitos de violación, abuso sexual, estupro y otros; así como contra la integridad física y psíquica, esto es toda la gama de las lesiones, amenazas, entre otras, complementadas con las normas procesales penales. Se trata, por ende, de una situación de violencia sin que sea necesaria que hubiere condena en contra del agresor, por cuanto puede haber violencia sin haber condena, por consiguiente, basta la existencia de indicios de violencia intrafamiliar o sexual para que opere la inhabilidad contemplada en la ley de menores; sea que las agresiones físicas o psicológicas se cometan directamente en contra de los niños o en contra del otro cónyuge o conviviente, que de conformidad a los estudios en violencia intrafamiliar, por regla general se da en contra de unos y otros, pero si excepcionalmente solo hubiere violencia conyugal, los niños estarían internalizando esta violencia como aprendizaje y, por ende, importaría una agresión indirecta en contra de ellos; es decir, habría un aprendizaje pasivo en torno a la violencia y sería lo que se estaría imponiendo por parte del otro cónyuge.
En la aplicación de la ley se debe observar el criterio antes descrito en concordancia con las normas sobre violencia intrafamiliar, delitos sexuales y ley de menores, porque de lo que se trata es preservar efectivamente el interés superior del niño, niña o adolescente, que de lo contrario se le estaría vulnerando.
He dicho.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).-
Señor Presidente , cuando tuvimos la oportunidad de votar este proyecto, fue aprobado casi en su totalidad porque es una excelente propuesta. Es una iniciativa que va acorde a los tiempos, puesto que, al crear el Cuidado Personal Compartido, al eliminar las preferencias de género a la hora de determinar quién detentará el cuidado personal de un niño y al fortalecer la corresponsabilidad de los padres, se están reconociendo evidentes cambios en nuestra sociedad que es necesario regular. Es una propuesta que reivindica el derecho de los padres que estaba en desequilibrio frente al de las madres y que, por supuesto, refuerza también sus deberes en el cuidado de los hijos.
Pero la redacción propuesta en esa oportunidad, particularmente del artículo 225, presentaba ciertas inconsistencias con el espíritu del proyecto en su conjunto. Creo que los ajustes propuestos por la Comisión Mixta en el informe que hoy presenta, son reflejo del excelente trabajo realizado por ésta y contienen soluciones concretas que concuerdan con los principales objetivos de la iniciativa.
En primer lugar, soluciona la redacción del Cuidado Personal Compartido de los hijos, que era claramente contradictoria con el objetivo del proyecto. Si no se corregía esa redacción, implicaría que, al no haber acuerdo entre los padres, éstos compartirían las responsabilidades y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Esto podría malentenderse, creando de forma indirecta un Cuidado Personal Compartido a todo evento sin el acuerdo de los padres. Esta situación debía subsanarse puesto que es un error pensar que dos personas que no han podido ponerse de acuerdo en cuidar a sus hijos de forma compartida, vayan a hacerlo por una imposición legal. A mayor abundamiento, si ni el mismo juez puede determinar el Cuidado Personal Compartido de los hijos, entonces sería absurdo que se creara esta figura sin el acuerdo de las partes.
La solución propuesta en este sentido por la Comisión Mixta es muy convincente y eficaz. Consiste en establecer una regla supletoria, para el caso de no haber acuerdo de los padres, que es clara y vela por el interés superior del hijo. Así, a falta de acuerdo, el hijo continuará bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estaba viviendo, siempre asegurando una relación directa y regular con el otro progenitor. Con esta nueva redacción se elimina, además, la preferencia hacia las mujeres para mantener el cuidado personal del hijo, lo que moderniza la norma y reconoce el derecho de los padres de detentarlo.
Lo que también es muy positivo es que con esta regla supletoria se reduce la necesidad de judicializar los casos en que no haya acuerdo de las partes, puesto que el juez podrá intervenir solo cuando se hace imposible que las partes lleguen a un acuerdo y no en cada separación de hecho de los padres. Así se protege el bienestar de los hijos, quienes no se verán enfrentados innecesariamente a procedimientos judiciales que pueden ser muy dolorosos para ellos.
Por supuesto que en algunos casos será inevitable que el juez deba determinar quién será el responsable del cuidado personal del hijo y para esto, la nueva redacción del artículo 225-2, contiene criterios que son eficientes y claros, y que deberán ser ponderados en su conjunto para llegar a una solución justa y que tenga como principal objetivo el bienestar del hijo y su mejor desarrollo físico y psicológico. Me parece que hay que destacar especialmente que entre estos criterios se haya incluido la contribución a la mantención del hijo por parte del padre que no tiene su cuidado personal. Incluyendo este punto como criterio de determinación del cuidado personal, queda absolutamente claro que un padre que no aporta a la mantención de su hijo, pudiendo hacerlo, no podrá bajo ninguna circunstancia hacerse responsable del cuidado del niño. Lo anterior no quedaba del todo claro en la antigua propuesta, y podría haberse malentendido que un padre o una madre que no aporta a la mantención de su hijo, tiene el mismo derecho de tener el cuidado personal, que uno que cumple con sus deberes parentales.
Por último, quiero recalcar la importancia de que se haya establecido como criterio de determinación del cuidado personal el interés superior del niño, no sólo porque esto evitará que padres abusadores, que hayan cometido violencia intrafamiliar u otros atentados contra el bienestar del menor, detenten su cuidado personal, sino porque se estampa como principio rector en esta normativa, ineludible para el juez y para las partes, cumpliendo con el principal objetivo de esta proyecto, que es velar por el bienestar de los hijos y no por el de los padres.
Considero que la propuesta presentada hoy por la Comisión Mixta cumple cabalmente con el desafío que se le encomendó. Nos expone soluciones evidentes, eficaces y que cumplen con las metas propuestas para esta iniciativa, cuales eran lograr una normativa moderna, eliminar preferencias de género y, por sobre todo, proteger los intereses de los hijos. Por eso, entregaré mi voto favorable a este informe y espero que todos los aquí presentes así también lo hagan.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer.
La señora SEGUEL, doña Loreto (ministra directora del Sernam).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a las parlamentarias y parlamentarios de las distintas bancadas que hicieron posible este proyecto, que favorece y fortalece el cuidado de los hijos y hace que la familia sea parte de la prioridad legislativa.
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera también ha querido hacerse cargo de una situación que afectaba el día a día de la familia chilena, por lo cual, en marzo de 2011, decidimos impulsar este proyecto de ley, basado en dos mociones parlamentarias completamente transversales: una, presentada en 2008 por el entonces diputado Francisco Chahuán -actualmente senador- y los diputados Barros, Bobadilla, Bustos, Díaz del Río, Escobar, Sabag, Sepúlveda y Valenzuela, y otra, presentada en 2010, por los diputados Ascencio, Schilling y Venegas, y por las diputadas señoras Carolina Goic, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa.
Ambas mociones fueron refundidas y enriquecidas mediante el trabajo conjunto entre los parlamentarios y el Gobierno, para asegurar la modernización de nuestra legislación, de modo que los hijos cuenten siempre con algo muy importante: la presencia regular y permanente de ambos padres en sus vidas.
No cabe duda de que hombres y mujeres podemos tener exparejas, pero nunca exhijos. En tal sentido, como Gobierno, tenemos la profunda convicción de que impulsar el cuidado compartido y consensuado de los hijos es una necesidad de justicia con los niños y niñas, pero también con los padres y madres del país.
El proyecto fue impulsado unánimemente en la Cámara de Diputados, en marzo de 2012, y enriquecido con el trabajo conjunto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en la Sala del Senado, donde se reforzó el aseguramiento de la presencia de ambos padres en el cuidado y crianza de los niños, independiente de posibles separaciones.
A través de este proyecto, se ha querido cambiar el foco de la actual ley en tres temas importantes: primero, para que la presencia regular del padre y de la madre sean un derecho de los hijos; segundo, para que se priorice el acuerdo entre los padres y la corresponsabilidad, y tercero, para que los derechos sobre el cuidado de los niños no faculten a los padres a utilizarlos como posibles monedas de cambio. Es por esto que, en abril de este año, y en tercer trámite constitucional, este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, a excepción del inciso cuarto del artículo 225, el que fue rechazado, para su perfeccionamiento en la Comisión Mixta.
Este inciso presentaba, principalmente, las siguientes falencias:
En primer lugar, establecía el cuidado compartido a todo evento, lo que debía subsanarse, ya que el cuidado de los hijos solo puede ser compartido cuando es por acuerdo entre los padres.
En segundo término, también se trabajó en solucionar los problemas que producía el plazo de 60 días que tenía el juez para determinar a quién otorgaba el cuidado personal de los hijos.
En tercer lugar, era necesario, también, concordar el derecho de los padres al cuidado personal de sus hijos cuando, al mismo tiempo, uno de los padres fuera deudor de pensión de alimentos y, finalmente, la propuesta no resguardaba el derecho al cuidado personal en casos de violencia intrafamiliar y abusos sexuales.
Es así como la Comisión Mixta, en un arduo trabajo y con la colaboración de profesores de derecho civil, magistrados y expertos en el área, elaboró y aprobó una propuesta que salva las discrepancias antes citadas.
En tal sentido, en primer lugar, reguló el derecho al cuidado personal de los hijos en caso de que los padres vivan separados; también, de existir acuerdo, los padres podrán determinar que el cuidado personal lo tenga el padre, la madre o ambos en forma compartida.
A falta de acuerdo, se estableció que los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o la madre con quien estén conviviendo, y con eso no se hace distinción entre padres y madres y se evita la judicialización de casos, como, por ejemplo, hogares monoparentales con ausencia del padre o la madre. Solo si el padre o la madre no logran ponerse de acuerdo, se recurrirá a una instancia judicial en igualdad de condiciones, donde el juez deberá velar por algo muy importante: el interés superior del niño.
Asimismo, se trasladó la excepción de no pago de pensión de alimentos al artículo 225-2 del Código Civil, constituyéndose en una circunstancia que el juez deberá considerar al momento de atribuir el cuidado personal al padre o a la madre.
El derecho de terceros de los niños, como de los abuelos e instituciones, no se ven alterados y se regula en el artículo 226.
Del mismo modo, se eliminó el plazo de 60 días que establecía la anterior redacción. No se repuso la atribución legal supletoria en favor de la madre.
El juez, al atribuir el cuidado personal al padre o madre, deberá hacerlo en virtud del interés superior de los hijos. En consecuencia, los hijos víctimas de violencia intrafamiliar, de cuyo padre o madre puedan tener abuso sexual, están protegidos por este principio.
El proyecto también fortalece el derecho a las visitas del padre o madre que no tiene el cuidado personal de los hijos y resguarda el derecho de los terceros, quienes también tendrán derecho a visitas.
Finalmente, se modifican las normas de patria potestad, permitiendo que tanto el padre como la madre que viven separados puedan administrar indistintamente los bienes de sus hijos.
Ésta es una de las reformas más significativas a nuestro Código Civil en los últimos diez años en materia de familia, después del reconocimiento de la igualdad ante la ley de todos los hijos.
Por último, les pido su apoyo para que sigamos avanzando en estos cambios a favor del futuro de nuestros hijos e hijas, y puedan aprobar hoy la redacción del artículo 225, aprobado en Comisión Mixta, que regula el cuidado personal de los hijos en Chile y garantiza que, en caso de separación de los padres, el niño siempre va a contar con una presencia directa, regular y estable de ambos padres y, por sobre todo, que siempre se pondrá el interés del niño como el bien superior.
Agradezco a todos los parlamentarios y parlamentarias que han contribuido al perfeccionamiento de este proyecto de ley, que aborda un tema trascendental para las familias y el desarrollo del país.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
Hago presente a la Sala que todas sus normas son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Burgos Varela Jorge.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de junio, 2013. Oficio en Sesión 29. Legislatura 361.
VALPARAÍSO, 11 de junio de 2013
Oficio Nº 10.777
A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, correspondiente a los boletines refundidos Nos. 5917-18 y 7007-18.
Lo que tengo a honra comunicar a V.E.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
4.4. Discusión en Sala
Fecha 11 de junio, 2013. Diario de Sesión en Sesión 29. Legislatura 361. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.
PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS MENORES DE PADRES SEPARADOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5917-18 y 7007-18, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 14ª, en 16 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 93ª, en 9 de enero de 2013.
Mixta: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Discusión:
Sesiones 32ª, en 4 de julio de 2012 (se aprueba en general); 1ª, en 12 de marzo de 2013 (se aprueba en particular).
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Tal vez convendría que el Presidente de la Comisión de Constitución nos entregue una breve reseña del informe, para luego proceder a votarlo.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , como se recordará, esta iniciativa tuvo su origen en dos mociones presentadas en la Cámara por varios señores Diputados, las cuales reflejaban diversas inquietudes en relación con la situación en que quedan los hijos cuando los padres se separan.
Durante el primer trámite, dichas mociones se refundieron y, con el aporte del Senado en el trámite siguiente, se llegó a un texto enriquecido y complementado que tuvo por objetivo consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de los menores, considerando en todo el interés superior de estos últimos. Sobre la base de estas ideas centrales, se introdujeron modificaciones a las reglas del Código Civil en materia de cuidado personal de los hijos y de patria potestad y también a las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
En el tercer trámite en la Cámara de Diputados, se rechazó el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil propuesto por el Senado, que decía lo siguiente:
"Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.".
Esta norma, pese a su brevedad, desarrolla los principios medulares del proyecto, pues se relaciona con las responsabilidades y derechos de los padres que se separan respecto de los hijos comunes; determina la persona que, al no haber acuerdo entre los padres, ejercerá el cuidado personal de aquellos hasta que el asunto se resuelva judicialmente, y fija un plazo para que el tribunal adopte su decisión.
Dada la relevancia de estas materias y de las inquietudes a que dieron lugar durante el debate, la Comisión Mixta entendió que no debía necesariamente circunscribir su trabajo solo a enmendar el inciso que se había rechazado, sino que podía también, si resultaba necesario, proponer modificaciones a otros preceptos del proyecto, de modo de estructurar, en definitiva, una normativa orgánica y coherente.
El trabajo de la Comisión Mixta se desarrolló de manera muy minuciosa y se dispuso, al igual que en los trámites anteriores, la asesoría de un conjunto de especialistas que venían prestando su colaboración y también, por supuesto, del Ejecutivo.
En definitiva, como forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto, la Comisión Mixta consensuó de manera unánime una fórmula cuyas líneas centrales son las siguientes:
1) Modificar el artículo 225 del Código Civil de la siguiente manera:
a) Priorizar, en el inciso primero, el acuerdo entre los progenitores en materia de cuidado personal cuando se produce la separación. Dicho acuerdo deberá establecer, además, la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos.
b) Se establece en el inciso tercero que, en caso de que los padres no alcancen acuerdo respecto al cuidado personal de los hijos, estos continuarán bajo el cuidado personal del progenitor con quien estén conviviendo. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 226, norma que permite que, en ciertos casos, se confíe dicho cuidado personal a otras personas, como son los ascendientes, y particularmente los abuelos.
c) Si el caso ya está en manos del juez, este fijará, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, tanto el régimen de cuidado personal como la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, siempre considerando -reitero- el interés superior de estos últimos.
2) En el artículo 225-2, se agrega, como criterio para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, la contribución que el padre o madre hizo a la mantención del hijo mientras este estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor, pudiendo hacerlo.
3) En el artículo 226, se faculta al juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, para confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o a personas competentes. Se dispone que lo anterior se hará velando primordialmente por el interés superior del niño y considerando además los criterios establecidos en el ya mencionado artículo 225-2.
4) En el artículo 229-2, se consagra el derecho del hijo a mantener una relación directa y regular con sus abuelos.
Esto es muy importante. Muchas veces se producen reclamos cuando el hijo se queda con la madre y esta no deja al abuelo paterno visitarlo. Naturalmente, se produce una situación odiosa, muy dolorosa, que este proyecto de ley se propone resolver.
5) Complementariamente, se estimó oportuno invertir los dos incisos que integran el artículo 222 para reafirmar que el criterio central del Título IX del Código Civil, referido a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, lo constituye el principio según el cual la preocupación fundamental de los padres es el interés superior de estos últimos.
Cabe destacar que la totalidad de los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta se alcanzaron de manera unánime. De este modo, creemos que ella ha dado cumplimiento a su tarea y está en condiciones de presentar a esta Sala una legislación que desarrolla armónicamente los importantes propósitos buscados por la iniciativa en estudio.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , solo deseo complementar la exposición muy completa del Presidente de nuestra Comisión y reafirmar la importancia de esta iniciativa, producto de una moción de distintos Diputados; que fue impulsada e inspirada en la acción de organizaciones de padres separados, y que ha contado con el respaldo bastante activo del Gobierno, a través del SERNAM, para poder mejorar el Código Civil en lo que dice relación con el título De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, particularmente tratándose de hijos de padres separados.
Creemos que este extenso trabajo, que hemos hecho en la Comisión, ha fructificado sobre la base de dos principios centrales. Uno reafirma el criterio de que el interés superior del niño es, sin lugar a dudas, el eje inspirador de las decisiones que deben tomarse en materia de relaciones de familia.
Cuando se produce la separación de los padres -situación que, lamentablemente, ocurre con frecuencia-, los hechos que se desencadenan deben priorizar siempre, en las decisiones de cuidado, de carácter patrimonial u otro, el interés del niño: lo que al niño más le acomoda, no el interés de los padres. Ese es el eje ordenador.
En ese sentido, una modificación muy menor, pero significativa, dice relación con el cambio del artículo 222, que encabeza el Título, el cual en su actual inciso primero señala que "Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres", y en el segundo, que "La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades".
En la Comisión Mixta acordamos invertir el orden de estos incisos, de manera que el texto con que se inicie el artículo 222 tenga como sello inspirador de todo el Título el principio del interés superior del niño, con todos sus antecedentes y conceptos, precisados en el inciso segundo, que ahora pasará a ser primero.
El segundo postulado que se incorpora y del cual se desprende el cuidado conjunto, no necesariamente simultáneo -ya que los padres, aunque estén separados, tienen no solo el derecho, sino también la responsabilidad de atender el cuidado personal de su hijo-, está fundado en el principio de la corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, tienen que participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.
Este y el anterior criterio constituyen una innovación a la legislación del Código Civil, que es antigua e inspirada en una mirada distinta de la familia, estructurada conforme a los principios que regían en la época de su dictación.
Hoy, la situación cambia y por eso es importante preservar lo esencial de los principios. Así como la clave es el interés superior del niño, por el otro lado lo es que los padres, vivan juntos o separados, mantengan ambos las responsabilidades que tienen respecto de sus hijos. Quizás por eso muchos padres separados, ante la cierta preferencia que la legislación le daba a los derechos de la madre, se sentían marginados de la posibilidad de participar activamente en la educación de sus hijos.
Con la innovación introducida en el articulado que hoy día se somete a nuestra consideración luego del acuerdo unánime obtenido en la Comisión Mixta, se subsana el problema y las cosas quedan en su debido lugar.
Por cierto, los padres deben cumplir sus obligaciones, pero se reafirman los derechos que tienen en cuanto a participar activa y directamente, de manera de entender que, más allá de con quién permanezca el hijo, el padre que no conviva con él conserva la posibilidad de estar en un contacto directo, regular y permanente.
Quiero señalar que para poder llegar a acuerdo no solamente contamos siempre con la buena disposición de nuestra Comisión y de su personal de Secretaría, sino también con el apoyo de muchos profesores, de distinta perspectiva y formación, quienes, inspirados en los dos principios mencionados, lograron ayudarnos a alcanzar consenso, primero los integrantes de dicho órgano de trabajo, y luego, los miembros de la Comisión Mixta y el Gobierno, respecto de una legislación que, sin lugar a dudas, modernizará, de modo serio y efectivo, una situación compleja, reparando las dificultades y muchas veces los daños que se causan, probablemente en forma involuntaria, en la evolución y educación de los niños.
Ojalá nunca hubiera separaciones, pero, ya que las hay, es necesario encontrar una fórmula que logre resolver las consecuencias negativas que ellas traen a los hijos, pensando también, por cierto, en una armoniosa convivencia de los padres, que jamás deben dejar de tener la preocupación y la responsabilidad por el cuidado personal de sus hijos, en un esfuerzo de corresponsabilidad parental impreso en la normativa que hoy día se somete a nuestro conocimiento y que en lo personal voy a apoyar con mucho entusiasmo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
El señor WALKER (don Patricio).-
Muy bien.
La señora ALLENDE.-
Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Acordado entonces.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , estamos llegando a la culminación de la tramitación de una iniciativa legal de gran importancia.
Tal como expresó el Presidente de la Comisión , Senador señor Hernán Larraín , ha habido un largo recorrido que recuerdo muy bien. Partió hace cinco años, cuando un día domingo, almorzando en mi casa con mi familia, tocó el timbre un grupo de personas. Eran todos varones, los cuales me explicaron su angustia de ser padres separados y no poder ver a sus hijos. Pedían el apoyo para una iniciativa legal cuyo objetivo era otorgarles la posibilidad de estar con sus hijos, dado que eso les era negado.
Sus testimonios desgarradores me parecieron justos y, por cierto, me comprometí, al igual que los demás miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a colaborar en el avance de dicha iniciativa.
En mi opinión, señor Presidente , hoy estamos dando un paso muy sustantivo y diría que hasta estamos experimentando un cambio cultural en esta materia.
En efecto, cuando don Andrés Bello redactó nuestro Código Civil, en 1855, concibió una familia donde el papá era el proveedor y la mamá, la persona que cuidaba a los hijos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy la situación de nuestra sociedad ha cambiado. Felizmente, en la actualidad tenemos papás que no solo son proveedores y mamás que no solo son dueñas de casa, sino que además trabajan fuera del hogar. Y sabemos que la presencia del padre y de la madre es fundamental para el bienestar y desarrollo de los hijos.
Por ello, es importante que, cuando se produce la separación de una pareja o de un matrimonio, subsista la relación, tan relevante, entre ambos padres y sus hijos. Porque la pareja o el matrimonio se puede romper, pero la relación del padre y de la madre con sus hijos no se rompe jamás. Por ende, después del duelo que significa la separación de los padres, los niños no pueden transformarse en el botín de los alimentos o de las visitas, para los efectos de efectuar un intercambio que les provoque un nuevo dolor o trauma.
Por lo anterior, resulta importante que en la nueva legislación que estamos aprobando el día de hoy cambie el principio fundamental. Lo que aquí se busca es el interés superior del niño -esto es lo primordial-, no el interés de la madre o del padre: el interés superior del niño, con quién va a estar mejor. Y eso se resolverá de común acuerdo entre los padres, cuando estén separados, y, si no hay consenso entre ellos, por el juez, con un conjunto de criterios.
Sin embargo, señor Presidente, hay un segundo principio, clave en el proyecto, cual es el de la corresponsabilidad de los padres.
La corresponsabilidad de los padres significa que ambos tienen derechos y obligaciones respecto de sus hijos, los cuales persisten durante toda la vida.
Un padre no se puede conformar con proveer recursos económicos para la mantención de la familia, y una mamá no puede tener por sí sola la responsabilidad completa, las 24 horas del día, los siete días de la semana, del cuidado de los hijos, porque es una tarea agotadora que necesariamente requiere la presencia de ambos progenitores.
Eso es lo que busca esta nueva legislación: cambiar los paradigmas establecidos en el año 1855, que no corresponden a lo que es la familia actual.
Por ello, señor Presidente, luego de un largo camino de cinco años, estamos llegando a la culminación del tratamiento de este proyecto.
Y esto se produce en una semana muy especial, porque el próximo domingo se celebra el Día del Padre. Yo no creo en regalos materiales, pero sí en regalos como este. Será maravilloso decirles a los padres que hemos cambiado una legislación para, estableciendo como piedra angular el interés superior del niño, consagrar la corresponsabilidad de ambos padres sobre el cuidado personal de los hijos, de modo que no siga rigiendo la norma supletoria contemplada actualmente en el Código Civil, según la cual la madre debe quedarse con los hijos en caso de separación. ¡No! Los padres deberán ponerse de acuerdo al respecto y, en caso de que no lo hagan, deberá resolverlo el juez, teniendo presente siempre el interés superior del niño.
¡Qué mejor regalo que ese, señor Presidente , para el Día del Padre!
Termino diciendo que en la discusión de la iniciativa tuvimos la valiosa colaboración de profesores y profesoras de distintas posiciones. Contamos con la asistencia de la magistrada Gloria Negroni , presente durante todo el debate, y además -la menciono especialmente- con la de la académica Fabiola Lathrop , quien nos acompañó en todas las sesiones y que, sin duda, ayudó a encontrar los consensos necesarios para lograr la aprobación del proyecto.
Asimismo, aquí hay detrás varias organizaciones de padres. Me refiero especialmente a la agrupación Amor de Papá, cuyos representantes fueron a verme hace cinco años a mi casa un día domingo a la hora de almuerzo y han seguido constantemente el curso de esta iniciativa legal, con múltiples acciones para conseguir que ella sea una realidad.
Señor Presidente , si votamos favorablemente el día de hoy, estaremos dando un tremendo paso hacia delante, porque se legislará teniendo en consideración el interés superior del niño y permitiendo brindar este domingo el mejor regalo que se les puede dar a los papás de nuestro país.
Apoyo entusiastamente el proyecto.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , trataré de ser breve, porque ya tuvimos oportunidad de intervenir cuando discutimos este proyecto antes de que llegara a Comisión Mixta.
Solo quiero señalar que, obviamente, coincido con lo señalado aquí en el sentido de que significa un tremendo cambio el hablar de interés superior del niño y de corresponsabilidad en el caso de separación de los padres.
Creo que esos dos pilares son fundamentales para velar por que efectivamente guardemos todos los derechos del hijo de padres separados. Evidentemente, los niños no tienen ninguna responsabilidad por la conducta de sus padres, los que, como bien ha dicho aquí la Senadora Alvear, sí son eternamente responsables de los hijos, hasta su muerte. Y es impensable que tal responsabilidad no se haga efectiva.
Yo celebro que hayamos ido cambiando. El texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional señalaba: "Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre". Esto, en mi opinión, constituía una injusticia. Es probable que fuera razonable hace bastantes años, cuando por lo general la madre, que con frecuencia no ingresaba al mundo laboral, se hacía cargo de la crianza del niño, y cuando, además, había una tradición cultural conforme a la cual el cuidado y la educación de los hijos se consideraban como una responsabilidad exclusiva de la madre.
Hoy día, afortunadamente, eso ha cambiado. Y velamos por la corresponsabilidad, tan necesaria y tan fundamental para la sanidad de los hijos y de los propios padres.
Pienso que este es el tema más trascendente. Tengo la enorme satisfacción de ver que se escuchó lo que señalamos tiempo atrás cuando se discutió este proyecto en la Sala, en cuanto a que, obviamente, lo óptimo es que haya acuerdo entre los padres -ojalá estos siempre tuvieran la capacidad y la madurez de entender que, más allá de los problemas personales que llevaron al fin de su relación, los hijos deben estar por encima de todo-; pero, cuando no se logra acuerdo entre ellos, resulta importante que por lo menos se diga que los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o la madre con quien estén conviviendo.
En tal sentido, es muy relevante que se establezca que, "cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido".
Otro punto que me interesa destacar es que "En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres".
Este es un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, que en general ganan menos y tienen una menor incorporación laboral. En definitiva, la decisión de con quién viva el hijo no puede basarse en un criterio netamente económico.
Señor Presidente , junto con reiterar mi satisfacción por haberse llegado, a mi juicio, a la mejor solución para uno de los problemas más complejos que existen en caso de separación, y más allá del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Constitución y la Comisión Mixta, que contaron con el apoyo permanente de consultores que trabajaron arduamente y que acompañaron su resultado, también quiero destacar la labor de la agrupación Amor de Papá.
Vimos a sus integrantes en innumerables ocasiones en los pasillos del Congreso, día tras día, sesión tras sesión, porque con bastante frecuencia se postergaba la votación de este proyecto, y cada uno de nosotros recibió en algún momento la petición de que por favor leyéramos sus textos, sus mensajes, o conversó brevemente con ellos, quienes en algunos casos incluso pidieron fotos como testimonio.
Debo reconocer que pocas veces he visto un compromiso, una preocupación y un interés tan importante, tan legítimo, tan superior, para defender un derecho, en este caso el del padre a vivir con su hijo, o a que se garantice su opción de poder vivir con él, o al menos a tener claro que le asiste el derecho a mantener una relación más directa, personal y permanente con su hijo.
Creo que Amor de Papá es una de las agrupaciones más comprometidas que hemos visto, y reconocemos su trabajo y los felicitamos.
Lo importante es que nunca se pierdan de vista estos dos principios:
Primero, frente a la tremenda y compleja dificultad que implica la separación de los padres, siempre dolorosa, el del interés superior del menor.
Y segundo, el de la corresponsabilidad. Pienso que la educación de un niño cambia sicológica y culturalmente cuando ella es compartida, cuando es responsabilidad de ambos padres, cuando no es atribuida a uno solo de ellos, que normalmente era la madre. Nosotros no podemos seguir haciendo pagar a la madre por su maternidad.
Lo hemos dicho muchas veces. Lo dijimos cuando discutimos la Ley de Divorcio, y lo volvemos a decir ahora, cuando estamos analizando el proyecto sobre protección al menor en caso de separación de los padres: siempre hay que velar por el bien del niño.
Por lo tanto, señor Presidente , junto con felicitar a la agrupación Amor de Papá y a la Comisión Mixta por su trabajo, quiero destacar lo crucial que resulta para nosotros dar este paso decisivo.
Mi voto es positivo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , como han dicho otros señores Senadores, este proyecto tiene una importancia vital para la familia.
¿Qué garantías existen para una familia? Cuando una pareja se separa, cuando no puede seguir conviviendo por distintas razones, los hijos son los que pagan el mayor costo.
Este proyecto viene a corregir una deficiencia en la óptica de nuestra legislación (Código Civil) cuando regula la tuición de los hijos en caso de separación de los padres. Porque de no producirse acuerdo entre las partes -casi nunca lo hay-, la ley actualmente favorece a uno de los cónyuges.
Entonces, con razón el movimiento Amor de Papá se organizó en todo el país a fin de buscar justicia -yo diría-, más que en favor de los padres, para que sean los hijos los principales beneficiados. De modo que, en función del interés superior del niño, se hizo una corrección muy importante, que ha costado no pocas sesiones, no pocas presiones, no pocas intervenciones de distintos expertos y de movimientos, que han persuadido a los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para modificar una legislación que viene de antaño. Porque cuesta mucho efectuar cambios en un Código Civil tan instalado en los tribunales, en la sociedad.
Creo que la fuerza de la percepción, la fuerza de los movimientos ciudadanos, la fuerza para instalar como objetivo en la legislación el interés superior del niño lograron que Senadores y Diputados realizáramos bastantes cambios, que se han traducido en el texto que tenemos hoy día, que le entrega al juez la facultad de resolver, cuando no haya acuerdo de las partes, sobre la tuición de los hijos de modo objetivo, en función de los antecedentes que tenga a la vista.
Señor Presidente , yo les aseguro que las estadísticas que tendremos en dos a tres años más sobre el historial de resolución de estos casos indicarán que en la mayoría hubo acuerdos que hoy no se producen porque de antemano la legislación favorece a uno de los cónyuges.
Entonces, en función del interés superior del niño, quiero felicitar a los parlamentarios que acogieron las peticiones de tantos movimientos, como Amor de Papá, que han sensibilizado a los legisladores en favor de un justo cambio.
Considero plenamente satisfactorio el acuerdo a que ha llegado la Comisión Mixta en esta materia.
A propósito del Día del Padre, muchas felicidades a los padres y sus hijos por esta solución legislativa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , yo también deseo sumarme al voto favorable a esta iniciativa. Es una significativa manera de modificar el enfoque tanto jurídico como cultural prevaleciente en nuestro país, haciendo a los padres corresponsables, en caso de término del matrimonio o pareja, de la situación que afectará a los hijos surgidos de dicha relación, que concluye en circunstancias no deseables.
Digo que es un cambio cultural y jurídico porque prevalecía hasta ahora la manera de pensar del siglo XIX, cuando se estableció en nuestro país el Código Civil, impulsado por ese gran pensador Andrés Bello (cuando yo cursé la enseñanza media mi liceo llevaba su nombre: Liceo N° 6 de San Miguel, Andrés Bello ).
Pero independientemente de su mérito histórico y de lo avanzado e ilustrado que él fuera para su época, no cabe ninguna duda de que es indispensable avanzar de acuerdo con la evolución habida en la humanidad a lo largo de los últimos años, que en muchos aspectos resultan cambios vertiginosos. En este ámbito, el que a la mujer le tocara el rol subalterno de atender el hogar, y al padre, el rol dominante y de proveedor de la familia se ha visto trascendentalmente modificado. Porque ahora, en muchísimos casos, la situación es exactamente al revés: no son pocos los hogares en que el principal proveedor es la mujer; y desde el punto de vista del rol en el hogar, ha cambiado completamente la relación.
Yo felicito esta iniciativa; a los Diputados que la impulsaron; a la organización Amor de Papá y a otras que participaron en su elaboración, debate y aprobación. Y quiero destacar un aspecto que ha sido al menos de mi preocupación, que yo he mantenido a lo largo de mi trabajo legislativo en estos años de permanencia en el Senado: la violencia intrafamiliar.
Considero que la ley en proyecto colabora a la armonía, pues busca soluciones civilizadas, acuerdos. Cuando ello no es factible de alcanzar se recurre al juez para que asuma la responsabilidad de generar dichos acuerdos, a fin de que tanto el padre como la madre puedan superar la relación de altísima conflictividad que se produce cuando termina el matrimonio o la pareja, y que eso sea remplazado por medios civilizados de entendimiento.
En Chile existe demasiada violencia intrafamiliar. Hemos legislado en el Congreso Nacional acerca de este tema; se ha incluido la figura del femicidio.
Pero esas alteraciones de nuestra convivencia no se solucionan exclusivamente por la vía legal. Es propio de nuestra tradición chilena que cada dificultad que tenemos, cada desafío que surge queramos resolverlo con una ley. Y es habitual que, después de algún hecho grave o significativo, más de algún actor importante de la vida nacional anuncie un proyecto de ley.
Sin embargo, hay cambios culturales que requieren más tiempo, que son mucho más profundos y que trascienden con creces el ámbito legal y de la aprobación de una iniciativa de ley. Y uno de ellos, arraigado profundamente en la convivencia de chilenos y chilenas, es el de la violencia intrafamiliar.
Yo espero que este proyecto, que coloca el interés primordial del niño como lo fundamental, junto con ayudarlo contribuya también a mitigar, disminuir, y ojalá decisivamente, los grados y niveles de conflictividad que hay en las parejas, y, en consecuencia, pueda reducir efectivamente la violencia intrafamiliar en nuestro país, colaborando así, de manera indirecta en mi opinión, con uno de los más grandes desafíos de nuestra cultura nacional: ser capaces de convivir en armonía, superando ese cáncer que afecta a muchas parejas.
Por el bien del niño, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , Honorable Sala, para mí es un tremendo orgullo estar en esta instancia, debido a que yo fui autor de una de las iniciativas (fueron fusionadas) que dieron origen al proyecto que ahora nos ocupa y que presentamos en su oportunidad en la Cámara de Diputados hace ya casi 7 años.
La iniciativa permitirá establecer un régimen de tuición compartida, en virtud del cual regirá el principio de la corresponsabilidad de ambos padres en relación con el cuidado de los hijos, teniendo siempre en consideración el interés superior del niño.
Ello sin lugar a dudas estará en concordancia con los principios internacionales recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que obligan a las legislaciones a establecer la consideración del interés superior del niño para su cuidado personal.
Creemos que es muy importante tal corresponsabilidad, que queda determinada de manera expresa.
Además, se deja claramente estipulado -y los avances logrados en la Comisión Mixta posibilitarán generar acuerdos al respecto- que en los procedimientos relativos a menores, de familia, que hoy día se hallan sometidos a una mediación obligatoria, si se llega finalmente a los tribunales por no lograr acuerdo entre las partes, el juez podrá entregar la tuición del menor a uno de los padres, o bien disponerla en forma compartida.
Sin embargo, estimamos que aún quedan cuestiones pendientes y nos habría gustado que hubiesen sido consideradas.
Por otro lado, nosotros nos basamos para la elaboración de este proyecto de ley en las legislaciones de otros países, que llevan la avanzada en estas materias. Al respecto, quiero mencionar tan solo el ejemplo de España, que ha hecho un esfuerzo sustantivo en cuanto a permitir la tuición compartida.
En ese sentido, debo felicitar el arduo trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Constitución en términos de facilitar un acuerdo. Yo asistí a algunas de sus sesiones, donde no solamente se contó con la asesoría de una magistrada, que permanentemente estuvo acompañando el proceso, y la de académicos, sino también con la posibilidad de escuchar a expertos en el tema, que hicieron posible la introducción de modificaciones a esta normativa, que, sin lugar a dudas, representa un cambio de paradigma.
¿Qué asuntos están pendientes, basándome principalmente en la normativa española? El concepto de patria potestad, que debe ser corregido en nuestra legislación. Para ello se requiere un trabajo más arduo, más profundo, que ha de ir en esa dirección.
Otra materia que tampoco quedó reflejada en la iniciativa -que también puede constituir un avance en los futuros proyectos que se presenten- se refiere a la asociación que hoy día existe entre la tuición compartida y la residencia del menor, que no necesariamente deben ir aparejadas.
En ese sentido, hago un llamado a mis colegas para que seamos capaces de perfeccionar las normativas pertinentes, en especial la que dice relación con el derecho de familia, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño.
Me siento particularmente orgulloso de haber sido uno de los autores de esta iniciativa. Quiero felicitar a la agrupación Amor de Papá, que se movilizó tras el objetivo que se buscaba. Encuentro muy merecido que el proyecto sea comúnmente conocido como "Amor de Papá". Estoy al tanto de los esfuerzos desplegados por esos padres, que han luchado para poder tener un régimen de visitas y que después de una larga disputa, en algunos casos, han logrado obtener la tuición de sus hijos.
Quiero también felicitar especialmente a David Abuhadba , que ha liderado la agrupación Amor de Papá, y a quien conocí en la calle haciendo campaña por esta causa, en las afueras de la Quinta Vergara. Me comprometí con él. Fuimos al Congreso Nacional y conseguimos a los patrocinadores del proyecto, que se presentó en la Cámara de Diputados. Este permaneció durante mucho tiempo en statu quo y finalmente llegó al Senado.
Asimismo, debo agradecer al Senador señor Hernán Larraín , porque cuando asumió la presidencia de la Comisión de Constitución puso la iniciativa en tabla; a todos y a cada uno de sus miembros, entre ellos la Honorable señora Soledad Alvear -que hoy día nos acompaña-, cuyo rol también fue clave a efectos de lograr un acuerdo; a los Senadores señores Alberto Espina , por su laborioso trabajo en esta materia, y Carlos Larraín ; y a otros parlamentarios que se la han jugado por la causa, como el entonces Diputado y actual Senador señor Eugenio Tuma , que le tocó participar en la tramitación del proyecto en ambas Cámaras, al igual que quien habla.
Y además me siento particularmente orgulloso, porque la aprobación de la iniciativa será un muy buen regalo para el Día del Padre. Así que esperamos un reconocimiento en la persona de David Abuhadba y la agrupación Amor de Papá.
Por último, confío en que la legislación que estamos construyendo, teniendo en cuenta el interés superior del niño, nos sirva de impulso para ir modificando otras materias o instituciones que son de larga data, como la patria potestad, que merece una revisión por parte del Congreso Nacional.
He dicho.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (30 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez ( doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Se deja constancia de la intención de voto positivo del Senador señor Gómez.
En consecuencia, queda despachado el proyecto.
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de junio, 2013. Oficio en Sesión 37. Legislatura 361.
Valparaíso, 11 de junio de 2013.
Nº 487/SEC/13
A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, correspondiente a los Boletines Nos 5.917-18 y 7.007-18, refundidos.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.777, de 11 de junio de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
JORGE PIZARRO SOTO
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 12 de junio, 2013. Oficio
VALPARAÍSO, 12 de junio de 2013
Oficio Nº 10.779
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, la primera, de los diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes, y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt, Esteban Valenzuela Van Treek, Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra; y, la segunda, de los diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas, y señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, correspondiente a los boletines Nos. 5917-18 y 7007-18.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Inviértese el orden de los dos incisos que integran el artículo 222, quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.
2.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
“Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”.
3.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
“Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.
En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”.
4.- Incorpórase, como artículo 225-2, el siguiente:
“Art. 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar.
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.
c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229.
e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades.
f) La opinión expresada por el hijo.
g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.
h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.
i) El domicilio de los padres.
j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.”.
5.- Reemplázase el artículo 226 por el siguiente:
“Art. 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes.”.
6.- Agrégase, en el artículo 227, el siguiente inciso tercero:
“El juez podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.”.
7.- Derógase el artículo 228.
8.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
“Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo.
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.”.
9.- Incorpórase, como artículo 229-2, el siguiente:
“Art. 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”.
10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.”.
11.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálanse en el inciso primero, entre los términos “hijo,” y “de conformidad” las palabras “o por ambos,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.”.
Artículo 2°.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley N° 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la frase inicial “Para los efectos” por “Para el solo efecto”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.”.”.
***
Dios guarde a V.E.
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
6. Publicación de Ley en Diario Oficial
6.1. Ley Nº 20.680
LEY NÚM. 20.680
INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, la primera, de los diputados señora Alejandra Sepúlveda Órbenes, y señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt, Esteban Valenzuela Van Treek, Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra; y, la segunda, de los diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Sergio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas, y señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D'Albora y María Antonieta Saa Díaz, correspondiente a los boletines Nos 5917-18 y 7007-18.
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
1.- Inviértese el orden de los dos incisos que integran el artículo 222, quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.
2.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente:
"Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.".
3.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente:
"Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.
A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.
En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.
En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.
Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.".
4.- Incorpórase, como artículo 225-2, el siguiente:
"Art. 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias:
a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar.
b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.
c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229.
e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades.
f) La opinión expresada por el hijo.
g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.
h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.
i) El domicilio de los padres.
j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo.".
5.- Reemplázase el artículo 226 por el siguiente:
"Art. 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes.".
6.- Agrégase, en el artículo 227, el siguiente inciso tercero:
"El juez podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.".
7.- Derógase el artículo 228.
8.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente:
"Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.
Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:
a) La edad del hijo.
b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.
c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.
d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.
Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.
El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.
Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.".
9.- Incorpórase, como artículo 229-2, el siguiente:
"Art. 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.".
10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
"A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.".
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
"Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.".
11.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido:
a) Intercálanse en el inciso primero, entre los términos "hijo," y "de conformidad" las palabras "o por ambos,".
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
"Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.".
c) Agrégase el siguiente inciso tercero:
"En el ejercicio de la patria potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior.".
Artículo 2º.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley Nº 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la frase inicial "Para los efectos" por "Para el solo efecto".
Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley Nº 19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente:
"En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido."."
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 16 de junio de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Patricia Pérez Goldberg, Ministra de Justicia.- Loreto Seguel King, Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Juan Ignacio Piña Rochefort, Subsecretario de Justicia.
