Historia de la Ley
Nº 21.331
Sobre protección de la salud mental
Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.
Índice
1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1. Moción Parlamentaria
1.2. Moción Parlamentaria
1.3. Primer Informe de Comisión de Salud
1.4. Discusión en Sala
1.5. Discusión en Sala
1.6. Discusión en Sala
1.7. Boletín de Indicaciones
1.8. Segundo Informe de Comisión de Salud
1.9. Discusión en Sala
1.10. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
2.2. Primer Informe de Comisión de Salud
2.3. Discusión en Sala
2.4. Boletín de Indicaciones
2.5. Boletín de Indicaciones
2.6. Segundo Informe de Comisión de Salud
2.7. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
2.8. Boletín de Indicaciones
2.9. Nuevo Segundo Informe de Comisión de Salud
2.10. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
2.11. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
2.12. Informe Complementario de Comisión de Salud
2.13. Discusión en Sala
2.14. Discusión en Sala
2.15. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
3.1. Discusión en Sala
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
4. Trámite Tribunal Constitucional
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
4.2. Oficio al Tribunal Constitucional
4.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
4.4. Oficio del Tribunal Constitucional
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
6. Publicación de Ley en Diario Oficial
6.1. Ley Nº 21.331
1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1. Moción Parlamentaria
Moción de Fernando Meza Moncada, Nicolás Monckeberg Díaz, Javier Macaya Danús, Marcos Espinosa Monardes, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín, Enrique Jaramillo Becker, Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Juan Luis Castro González, Karla Rubilar Barahona, Víctor Torres Jeldes, Karol Cariola Oliva, Marcela Hernando Pérez, Alberto Robles Pantoja, Sergio Espejo Yaksic, Jaime Pilowsky Greene y Iván Flores García. Fecha 10 de marzo, 2016. Moción Parlamentaria en Sesión 134. Legislatura 363.
SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL Boletín N°10563-11
1)La salud mental en el derecho comparado se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
2)En Chile, se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro Estado.
3)La OMS, reconoce tres formas en que los países abordan la regulación de salud mental: en algunos se dispone de una ley específica; en otros la regulación de salud mental se incorpora a la legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal; y, finalmente un tercer grupo de países combinan ambos extremos, integran componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una legislación de salud mental específica.
4)En Chile, no existe una legislación específica sobre salud mental, su regulación se encuentra dispersa en diversas normas, entre ellas: Ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud; Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y; Ley N° 18.600 sobre deficientes mentales.
5)Las legislaciones en Latinoamérica están tendiendo a establecer catálogos de derechos básicos, reconocidos en las relaciones del paciente con enfermedad mental y las entidades de salud. En Chile, esto aún no se observa un desarrollo legal del referido catálogo.
6)En relación a la rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, es un proceso que facilita la oportunidad a individuos –que están deteriorados, discapacitados o afectados por el handicap –o desventaja– de un trastorno mental– para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La Rehabilitación Psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades, y la minimización de discapacidades, dishabilidades y handicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir satisfactoriamente en la comunidad.
7)Pero si estos procedimientos de rehabilitación no son contrapuestos con derechos fundamentales básicos de los pacientes, podrían ser incluso más dañinos que favorables al producto final. Sumando que en muchos de los tratamientos históricamente los pacientes son tratados como objetos de experimentación, perdiendo la esencia de la persona o perdiendo derechos de libertades ambulatorias sin sus consentimientos.
8)Es por esto que la Salud Mental, debiese ser de interés y prioridad nacional siendo tema principal de salud pública, y componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
9)Según el Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación (2006) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los derechos humanos constituyen una de las bases fundamentales para la legislación de salud mental. Se reconocen como derechos y principios más relevantes: “la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la participación”.
10)Según el Informe Universidad Católica de 2014, “Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo”, la legislación vigente sobre salud mental es insuficiente tanto para abordar adecuadamente su problemática y desafíos, como para brindar efectiva protección a los derechos de los pacientes.
11) En el mismo sentido, el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental, ha sostenido que las leyes existentes en la materia, incumplen los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de Salud. Sus conclusiones se citan en el Informe sobre “Sistema de Salud Mental de Chile”, del Ministerio de Salud, 2014, elaborado por la Universidad de Chile.
12)Ejemplo de ello es que en Chile, se permite someter al paciente a tratamientos invasivos e irreversibles, como esterilización con fines contraceptivos o psicocirugía, previo informe favorable del comité de ética del establecimiento, cuando al paciente no le es posible manifestar su voluntad. Ello se contrapondría con el estándar de la OMS, según el cual, si el paciente con discapacidad mental no puede otorgar su consentimiento en estos casos, entonces el procedimiento no puede efectuarse (Observatorio de Derechos Humanos).
13) La hospitalización no voluntaria se desarrolla en normas reglamentarias, no establece límites de tiempo sino que entrega discrecionalmente la decisión al médico tratante (Informe UC). El estándar de la OMS indicaría que debe existir una autoridad independiente (judicial o cuasi judicial) para supervisar las hospitalizaciones involuntarias y otras restricciones de derechos, contando con una instancia de apelación (Observatorio de Derechos Humanos).
14)Es por esto que el actual proyecto de ley, pretende abordar un catálogo de derechos básicos de los pacientes de Salud Mental, a fin de resguardar sus Derechos Fundamentales y Esencia que toda persona posee.
PROYECTO DE LEY
El Estado, además de los Derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud, reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos:
1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental.
2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social.
3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental y ajustada a los principios éticos.
4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida.
6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. Y a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.
7. Derecho a no ser identificado, discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental actual o pasada.
8. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental.
9. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable
10. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento.
11. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento fehaciente e informado.
12. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención, respetar la intimidad de otros pacientes, como su vida privada, libertad de comunicación, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho. 13. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad
14. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales.
15. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados
MARCELA HERNANDO PÉREZ
H.DIPUTADA DE LA REPÚBLICA
1.2. Moción Parlamentaria
Moción de Fernando Meza Moncada, Nicolás Monckeberg Díaz, Javier Macaya Danús, Marcos Espinosa Monardes, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín, Enrique Jaramillo Becker, Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Juan Luis Castro González, Karla Rubilar Barahona, Víctor Torres Jeldes, Karol Cariola Oliva, Marcela Hernando Pérez, Alberto Robles Pantoja, Sergio Espejo Yaksic, Jaime Pilowsky Greene y Iván Flores García. Fecha 16 de junio, 2016. Moción Parlamentaria en Sesión 34. Legislatura 364.
Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental Boletín N°10755-11
La evidencia indica que las enfermedades mentales poseen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que "no existe salud si no hay salud mental".
Diversas estimaciones muestran que las patologías psiquiátricas representarán un 13% de la carga global de enfermedad para el año 2030 y serán responsables de aproximadamente un tercio del costo total de las enfermedades no transmisibles, unos US$15 trillones.
Chile no es una excepción.
Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad de nuestro país según el último estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) tienen origen en condiciones neuro-psiquiátricas[1]. Los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20,4% de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de ISAPRE[2].
Mientras la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica la de los Estados Unidos, situándose sobre el 17%, se estima que más del 3% de la población presenta trastornos psiquiátricos graves. Menos de la mitad de ellos acceden a tratamiento[3].
Para hacerse cargo de esta situación Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras destaca la suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la promulgación de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a Planes de Salud Mental elaborados por el Ministerio de Salud que orientan la asignación de recursos públicos a mejorar el bienestar y salud mental de la población (Véase Primer y Segundo Plan Nacional de Salud Mental[4]).
Sin embargo, este conjunto de cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos resultan absolutamente insuficientes al analizar la realidad de las políticas de salud mental en Chile. Desde una perspectiva presupuestaria el déficit es evidente. Mientras el Plan de Salud Mental propone destinar a este campo el 5% del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza al 2,1% de éste. Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio han sido priorizados sin contar con la cobertura ni el tratamiento para los problemas más complejos, en tanto se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de 80 Garantías Explícitas en Salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en niños y niñas. Las políticas sectoriales de recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en esta materia ni el apoyo que debe entregarse a quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y sus familias.
Sin perjuicio de la importancia que reviste el que la autoridad aborde cada una de las cuestiones señaladas, este proyecto de ley pretende hacerse cargo en particular de una variable crítica para el desarrollo de una política de salud mental en Chile: la ausencia de una legislación que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental.
Chile es uno de los pocos países del mundo que no dispone de una legislación específica en salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales[5]. En Latinoamérica, ya hacia el año 2005, un 75% de los países contaban con Legislación en Salud Mental para reconocer y proteger los derechos humanos básicos de este colectivo calificado por la Organización Mundial de la Salud como especialmente vulnerable[6].
Peor aún, la normativa vigente en Chile[7] desconoce estándares mínimos de protección de derechos humanos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas[8]. Ejemplo de ello es lo que ocurre con la inexistencia de mecanismos independientes del sistema público de salud capaces de hacer cumplir la legislación en aspectos tan cruciales como los tratamientos y hospitalizaciones involuntarias. Tampoco existen mecanismos para que los usuarios dispongan de asesoría legal y puedan presentar apelaciones sobre las medidas tomadas contra su voluntad[9]. El derecho fundamental a la vida e integridad física y psíquica de las personas es vulnerado mediante tratamientos invasivos e irreversibles -como la esterilización con fines contraceptivos o psicocirugía- que es posible realizar en nuestro país aun cuando el paciente no haya manifestado su voluntad. De igual forma, el régimen de hospitalización involuntaria - tratado en normas reglamentarias - no es capaz de proteger adecuadamente contra los abusos y la violación del derecho a la libertad personal y seguridad individual de este grupo humano.
Ni la libertad personal, ni la integridad física y psíquica de las personas con Discapacidad o Enfermedad Mental está garantizada en Chile pues tenemos una legislación que regula incorrectamente la internación involuntaria, permite el sometimiento a tratamientos médicos invasivos e irreversibles sin consentimiento, desconoce el derecho a la autonomía personal y la presunción de capacidad de este grupo humano, así como su derecho a la no discriminación. Ello nos sitúa en una posición de manifiesto incumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ratificado el 29 de julio de 2008) que pretende “…asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.Por ello, podemos afirmar que “…la legislación que se encuentra vigente en nuestro país está en clara contravención a los principios de la CDPD y sus disposiciones concretas…”[10].
Este proyecto de ley busca corregir esta situación y tiene sus orígenes en el trabajo iniciado con un conjunto de investigadores de la Pontificia Universidad de Chile, en el marco del Programa de Políticas Públicas de esa institución, el que se tradujo en el Informe “Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo[11]”. Dicha investigación motivó a su vez la constitución del denominado Grupo de Tarea en Salud Mental, que con el patrocinio del Colegio Médico de Chile A.G., el Centro de Extensión del Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional, desarrollara en Noviembre de 2015 en el Salón de Honor del Senado en el ex Congreso Nacional de Santiago el Seminario “Desafíos para la construcción de una Política de Salud Mental en Chile”, parte de cuyas conclusiones son recogidas en este proyecto de ley.
Esta moción recoge además, al menos parcialmente y en un ámbito tremendamente sensible, el llamado de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de contar con una legislación sobre Salud Mental que “codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y los programas de Salud Mental”[12], de modo de asegurar la protección de quienes, afectados por trastornos mentales, viven en situación de vulnerabilidad enfrentando estigma, discriminación y marginalización, así como la violación de sus derechos fundamentales. Por último, La moción profundiza contenidos considerados en el proyecto Boletín 10563-11 sobre protección de la Salud Mental de autoría de la Diputada Sra. Marcela Hernando junto a las Diputadas Karol Cariola, Loreto Carvajal y Cristina Girardi, además de los Diputados Marcos Espinosa, Iván Flores, Enrique Jaramillo, Fernando Meza, Alberto Robles y Victor Torres.
En síntesis, este proyecto de ley busca hacer posible la garantía judicial de los derechos humanos reconocidos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o Enfermedad Mental, particularmente sus derechos a la libertad y seguridad, a la integridad física y psíquica, a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como su derecho al cuidado sanitario, siguiendo el camino trazado por normativa internacional y comparada como la española, argentina, mexicana y colombiana, entre otras.
PROYECTO DE LEY
DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O DISCAPACIDAD MENTAL
TITULO 1°
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1º.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica y su derecho a cuidado sanitario.
El pleno goce de los derechos humanos de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. En ese contexto, se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la Reestructuración de la AtenciónPsiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas del 9 de noviembre de 1990. Todos estos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental.
ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de la presente ley se entiende por Enfermedad Mental toda alteración de los procesos cognitivos y afectivos estimados normales en relación con el grupo socio-cultural de la persona. Puede manifestarse en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.
A su turno, se entiende por Discapacidad Mental la limitación psíquica o de comportamiento que dificultan la comprensión de los propios actos, implica dificultades para la ejecución de acciones o tareas comunes y la participación del sujeto en situaciones vitales. La Enfermedad y Discapacidad mental puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado, cuando lo requiera el paciente o su representante legal, por la autoridad competente.
Para el diagnóstico de la Enfermedad o Discapacidad mental debe tenerse presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
ARTÍCULO 3º.-En el marco de los Derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normas relacionadas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconocen como derechos básicos de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la participación, libertad y autonomía personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal.
ARTÍCULO 4º. Se presume que toda persona es capaz. La discapacidad cognitiva por si sola no descalifica a la persona para dar consentimiento informado. Como regla general, se debe considerar que todos los adultos son competentes para dar consentimiento informado, independientemente de su diagnóstico o condición, a menos que haya evidencia de incapacidad mental severa que deteriore el juicio y raciocinio calificada por los tribunales competentes.
No puede hacerse un diagnóstico de salud mental en base exclusiva al grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de pertenencia, así como por su elección o identidad sexual. Tampoco será determinante el sólo antecedente de previa hospitalización o tratamiento sicológico o psiquiátrico. La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad.
ARTÍCULO 5º.- El Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse con preferencia en la atención primaria y fuera del ámbito de internación hospitalaria, con personal interdisciplinario y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
ARTÍCULO 6º.- Todo tipo de intervención médica se rige por el principio del consentimiento informado, en los términos establecidos en la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de modo que las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental tienen derecho a recibir toda la información diagnóstica y terapéutica necesaria a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.
TITULO 2°
De los derechos fundamentales de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental
ARTÍCULO 7º.- Todo aquel que viva con Enfermedad o Discapacidad mental gozará de los derechos fundamentales que la Constitución Política garantiza a todas las personas. En especial se les reconocen los siguientes derechos:
a) A ser reconocido siempre como sujeto de derecho y a que se respete su vida privada, libertad de comunicación y libertad personal.
b) A no ser sometido a tratamientos invasivos o irreversibles sin su consentimiento, a menos que a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo grave e inminente para sí o para terceros y su representante legal haya dado su autorización. Con todo, el procedimiento de esterilización no podrá efectuarse sin consentimiento del paciente.
c) A ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo relacionado a su condición de salud y tratamiento, según las reglas que rigen el consentimiento informado. Los sujetos cognitivamente impedidos forman una población heterogénea de pacientes que pueden tener, en grados variables, deterioradas sus capacidades para dar un consentimiento informado válido de modo que, si existen dificultades de entendimiento, el consentimiento lo darán los familiares, tutores o el representante legal y sólo se considera válido el consentimiento entregado en estado de lucidez y con comprensión de la situación.
d) A acceder siempre a su ficha y antecedentes clínicos, personalmente, o por su representante o abogado. No se podrá negar nunca este derecho al paciente.
e) A que un juez autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, así como a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la internación voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una internación involuntaria.
f) A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud. A recibir una atención ajustada a principios éticos.
g) A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
h) A ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente mental designe.
i) A no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente dado personalmente o por su representante legal, previa autorización del Comité de Ética correspondiente. Siguiendo los lineamientos dados por la Declaración de Helsinki, las personas con ausencia de capacidad para dar consentimiento sólo pueden ser incluidas en proyectos que investiguen opciones terapéuticas para su enfermedad o condición y siempre que su representante legal lo autorice y el Comité de Ética evalúe positivamente la relación “riesgo-beneficio” de modo que haya expectativas razonables de beneficio directo con un nivel de riesgo minimizado y aceptable.
j) A que su padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
k) A ser remunerado por su participación en actividades realizadas en el marco de la labor-terapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
ARTÍCULO 8º. La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
TITULO 3°
De la naturaleza y requisitos de la internación
ARTÍCULO 9º. La internación es un procedimiento terapéutico que restringe el derecho a la libertad personal y que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.
ARTÍCULO 10º. La internación, en tanto medida excepcional, debe ser especialmente breve y fundarse en criterios terapéuticos con mirada interdisciplinar. De ningún modo el recurso de la internación podrá indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda.
ARTÍCULO 11º. La internación involuntaria afecta el derecho a la libertad personal de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por el juez de la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.
La internación involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que el juez pueda autorizar la internación involuntaria es necesario que:
a) Exista un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la internación, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Los profesionales no podrán tener relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con el paciente.
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros;
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiera.El juez deberá notificar su resolución a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional y Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a la que se refiere la Ley 20548.
ARTÍCULO 12°.- En el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios sólo podrá realizarse una internación involuntaria si a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DOCE (12) horas al juez competente y al órgano de revisión dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
Una vez notificado, en un plazo de TRES (3) días, el juez deberá:
a) Autorizar la internación si considera que están dadas las causales previstas en esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento;
c) Denegar la internación en caso de evaluar que no existenlos supuestos necesarios para dicha medida, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
ARTÍCULO 13º. La persona internada involuntariamente o su representante legal tienen siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieran hecho, el Estado deberá proporcionarles uno desde el momento de la internación. El paciente o su abogado podrán oponerse a la internación y solicitar al juez la externación en cualquier momento.
El paciente tendrá siempre derecho a ejercer sus derechos jurisdiccionales para lo cual el juez deberá garantizar un proceso contradictorio de ser necesario, de acuerdo al procedimiento establecido en el Auto acordado de Recurso de Protección.
El juez deberá denegar la internación involuntaria si evalúa que no existen los supuestos necesarios para la medida, en cuyo caso deberá asegurar la externación de forma inmediata.
ARTÍCULO 14º. La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de la internación. Cuando la internación voluntaria se prolongue por más de 60 días, la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, y el equipo de salud a cargo, deberá comunicarlo al juez para que éste evalúe, en un plazo no mayor de cinco días desde la toma de conocimiento, si la internación sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
ARTÍCULO 15º. El alta o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El equipo de salud o la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, deberán externar a la persona o transformar la internación en voluntaria apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros. Dicha situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
ARTÍCULO 16º. Habiéndose autorizado la internación involuntaria, el juez habrá de solicitar informes con un lapso no mayor a 30 días, a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida, pudiendo en cualquier momento disponer su inmediata externación.
Transcurridos 90 días desde el inicio de la internación involuntaria, y luego del tercer informe, el juez deberá pedir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, se optará siempre por la que menos restrinja la libertad personal del paciente.
ARTÍCULO 17º. Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, sin miedo a represalias y sin que se considere que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera.
ARTÍCULO 18º.El tratamiento de los Pacientes con Trastornos Mentales o Discapacidad Mental se realizará con apego a Estándares de Atención que garanticen:
1. Un número adecuado de profesionales requeridos para tratamientos en la salud primaria y en los hospitales, de acuerdo a estándares internacionales;
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la Salud Mental, así como la revalidación de dichas competencias;
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a los pacientes con trastornos o discapacidad mental un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un abordaje biopsicosocial.
5. Que las instalaciones de atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con los requerimientos internacionales.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
SERGIO ESPEJO YAKSIC
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA
1.3. Primer Informe de Comisión de Salud
Cámara de Diputados. Fecha 16 de mayo, 2017. Informe de Comisión de Salud en Sesión 31. Legislatura 365.
?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN DOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCION DE LA SALUD MENTAL BOLETÍNES N°s. 10.563-11 y 10.755-11.
_________________________________________________________________________
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos referidos al tema anteriormente individualizado, iniciados en moción de los siguientes diputados:
-El primero, sobre protección de la salud mental, de los diputados señores, señoras y señoritas Cariola, Carvajal, Espinosa, Flores, Girardi, Hernando, Jaramillo, Meza, Robles, y Torres ; y
-El segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los señores, señoras y señoritas Alvarado, Castro, Espejo, Hernando, Macaya, Monckeberg (don Nicolás), Pilowsky, Rubilar, y Torres.
Se hace presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación autorizó refundir ambos proyectos, a propuesta de la Comisión, con fecha 8 de septiembre de 2016.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) La idea matriz o fundamental de ambos proyectos es regular de manera más sistemática, la protección de la salud mental en Chile, de tal manera de resguardar y reconocer los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica.
En tal sentido, se propone una legislación que contemple estándares mínimos y proteja los derechos humanos de las personas con tal condición.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
Se hace presente que los artículos 7, inciso primero, literal e); 11; 12, inciso primero; 13, 14 y 16, son de carácter orgánico constitucional pues modifican normas de ese rango consignadas en la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
3) Normas que requieran trámite de Hacienda.
No hay.
4) Los proyectos refundidos fueron aprobados, en general, por la unanimidad de los miembros presentes, señores Castro, Cariola, Hernando, Núñez (don Marco Antonio), Rubilar y Torres.
5) Diputado informante: señor Sergio Espejo Yaksic.
I.- ANTECEDENTES.
•Fundamentos de los proyectos de ley contenidos en las mociones.
En ambas mociones se hace presente, en términos generales, que la salud mental se ha entendido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.
En Chile, se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La OMS, reconoce tres formas en que los países han abordado la regulación de la salud mental: en algunos se dispone de una ley específica, en otros se incorpora a la legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal, y en otros, se combinan ambas fórmulas, integrando componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una legislación de salud mental específica.
En Chile, no existe una legislación específica sobre salud mental, su regulación se encuentra dispersa en diversas normas, entre ellas: en la ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud; en la ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y en la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficiencia mental.
Las legislaciones en Latinoamérica, sin embargo, están tendiendo a establecer catálogos de derechos básicos reconocidos para las relaciones entre pacientes con enfermedad mental y entidades de salud. En Chile, aún no se observa un desarrollo legal del referido catálogo.
La evidencia indica que las enfermedades mentales poseen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que "no existe salud si no hay salud mental".
Diversas estimaciones muestran que las patologías psiquiátricas representarán el 13% de la carga global de enfermedad para el año 2030 y serán responsables de, aproximadamente, la tercera parte del costo total de las enfermedades no transmisibles, unos US$15 trillones. Chile no es la excepción.
Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en el país según el último estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que el 23% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) tienen origen en condiciones neuropsiquiátricas; los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20% de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de Isapre.
Mientras la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica la de Estados Unidos, situándose sobre el 17%, se estima que más del 3% de la población presenta trastornos psiquiátricos graves; menos de la mitad de ellos acceden a tratamiento.
Para hacerse cargo de la situación, Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras, destaca la suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la promulgación de la ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a planes de salud mental, elaborados por el Ministerio de Salud, que orientan la asignación de recursos públicos a mejorar el bienestar y salud mental de la población.
A juicio de los autores, los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes resultan insuficientes si se analiza la realidad de las políticas de salud mental en Chile. Desde la perspectiva presupuestaria el déficit es evidente: mientras el Plan de Salud Mental propone destinar a este campo el 5% del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza al 2,1% del mismo. Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio han sido priorizados sin contar con la cobertura ni el tratamiento para los problemas más complejos, en tanto se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de 80 Garantías Explícitas en Salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en menores de edad. Las políticas sectoriales de recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en esta materia ni el apoyo que debe entregarse a quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y sus familias.
En relación a la rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, se trata de un proceso que facilita la oportunidad a individuos –que están deteriorados, discapacitados o afectados por el handicap –o desventaja– de un trastorno mental– para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades, y la minimización de discapacidades, dishabilidades y handicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir satisfactoriamente en la comunidad. Sin embargo, históricamente, muchos de los tratamientos a que se somete a los pacientes, han consistido en incursionar en la experimentación, que hacen perder la esencia de la humanidad, aun cuando se respeten los elementos básicos de los derechos de los pacientes.
Tal circunstancia, a juicio de sus autores, hace que el tema de la salud mental, deba ser de interés y prioridad en salud pública, como componente esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Según el Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación (2006) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los derechos humanos constituyen una de las bases fundamentales para la legislación de salud mental. Se reconocen como derechos y principios más relevantes: “la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la participación”.
Según un informe de la Universidad Católica, de 2014, Avanzando al desarrollo de una propuesta de ley de salud mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo, la legislación vigente sobre salud mental es insuficiente tanto para abordar adecuadamente su problemática y desafíos, como para brindar efectiva protección a los derechos de los pacientes.
En el mismo sentido, el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental, ha sostenido que las leyes existentes en la materia, incumplen los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud. Sus conclusiones se citan en el Informe sobre “Sistema de Salud Mental de Chile”, del Ministerio de Salud, 2014, elaborado por la Universidad de Chile.
Ejemplos de ello lo constituyen –en Chile- que se ha permitido efectuar tratamientos invasivos e irreversibles de esterilización con fines contraceptivos sin manifestación de voluntad del paciente, o la hospitalización no voluntaria sin límites de tiempo, entregándose tal decisión al médico tratante.
Por su parte, en cuanto a la hospitalización no voluntaria, ésa se desarrolla a raíz de normas reglamentarias, sin límite de tiempo, entregando su temporalidad a la decisión discrecional del médico tratante; no obstante que según las directrices de la OMS, debiera existir una autoridad independientes (sea judicial o administrativa) para supervisar la restricción de derechos de estos pacientes.
Por consiguiente, en términos generales, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile, en orden a carecer de una legislación específica en salud mental, mediante la cual se protejan los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales. La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, propósitos y objetivos que permitan fijar objetivos claros en políticas y programas de salud mental, para asegurar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación, por el sólo hecho de estar afectadas por una condición que afecte su salud mental.
•Normas legales que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.
- Constitución Política de la República, en su artículo 19. Sin bien, los derechos fundamentales que se proponen resguardar y concretar en ambas mociones refundidas, dicen relación con todo el catálogo establecido en la mencionada disposición constitucional, en forma más específica, buscan asegurar el cumplimientos de los numerales 1° (derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona), 2° (igualdad ante la ley), 3° (igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos), 4° (respeto y protección a la vida privada y honra de la persona y su familia), 7° (libertad personal y seguridad individual), y 9° (derecho a la protección de la salud).
- Ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.
- Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud.
II.- ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS.
Boletín N° 10.563-11.-
Está estructurado en base a un artículo único, que consta de quince numerales, cada uno de los cuales menciona un derecho que debe ser reconocido por todas las personas. Es una especie de catálogo de derechos. Esos son los siguientes:
1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental.
2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social.
3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental y ajustada a los principios éticos.
4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida.
6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. Y a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.
7. Derecho a no ser identificado, discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental actual o pasada.
8. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental.
9. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable
10. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento.
11. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento fehaciente e informado.
12. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención, respetar la intimidad de otros pacientes, como su vida privada, libertad de comunicación, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho.
13. Derecho al reintegro a su familia y comunidad
14. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales.
15. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados
- Boletín N° 10.755-11.-
Está estructurado en base a dieciocho artículos.
En su artículo 1º se propone el objetivo de la ley; mediante su artículo 2º se definen ciertos conceptos que se ocuparán en el proyecto; a través de su artículo 3º se hace mención de derechos y libertades a los cuales tiene derecho una persona con problemas de salud mental; el artículo 4º se refiere a la capacidad legal del individuo; su artículo 5º entrega al Estado la promoción de la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado; el artículo 6º supone el consentimiento informado para la intervención médica de los pacientes; el artículo 7°, contempla un catálogo de derechos, similar al contemplado en la moción N° 10.563 (que se refunde con ésta); su artíclo 8°, hace referencia a. la prescripción de medicación, la que debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental, ser administrada sólo con fines terapéuticos (no por castigo), y previa evaluación profesional pertinente; los artículos 9° a 18 tratan sobre la internación, tanto voluntaria como involuntaria, sus condiciones, requisitos y reglamentación.
III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Discusión y votación general.
•Exposición de autores de las mociones, de autoridades y de especialistas.
--- Diputada Marcela Hernando Pérez, una de las autoras del proyecto boletín N° 10.563-11[1].- Explicó que ese proyecto constituye un catálogo de derechos básicos de los pacientes de salud mental. Señaló que según el derecho comparado, la salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. En Chile, sin embargo, dijo, a pesar que se trata de un derecho constitucionalmente reconocido, no existe legislación específica sobre salud mental, sino que su regulación se encuentra dispersa en diversas normas.
Hizo saber que esta iniciativa tiene por finalidad establecer ciertos derechos básicos, tales como: acceso a prestaciones de salud mental, a un trato digno, a tratamiento personalizado en un ambiente apto, resguardo de la intimidad, a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención, a la vida privada, libertad de comunicación, al reintegro a su familia y comunidad, a no ser sometido a trabajos forzados, a recibir psicoeducación sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe, a un trato no discriminatorio, a no ser identificado, discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental actual o pasada, a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental. Finalmente, es trascendente, dijo, el derecho a someterse a los tratamiento a través de un consentimiento informado para acceder a él, y a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social; y el derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento fehaciente e informado.
---- Diputado Sergio Espejo Yaksic, uno de los autores del proyecto boletín N° 10.755-11[2].- Reiteró que Chile es uno de los pocos países del mundo que no dispone de una legislación específica en salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales. Su importancia como eje central en el diseño de políticas públicas de salud proviene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala “No health without mental health”; desatender los trastornos mentales se traduce en un perjuicio directo para la salud global de la población. Recordó que en latinoamérica, hacia el 2005, el 75% de los países contaba con legislación en salud mental para reconocer y proteger los derechos humanos básicos de este colectivo calificado por la OMS como especialmente vulnerable. En cambio, la normativa vigente en Chile contraría los estándares más básicos de protección de derechos humanos fijados por la OMS y por las Naciones Unidas y ello se ve refrendado por la carencia de legislación específica que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental.
Recalcó que cuando se habla de vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad o enfermedad mental, no se está abogando por la protección de derechos de un pequeño número de chilenos, por el contrario, los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad del país según el último estudio de “Carga de Enfermedad y Carga Atribuible”, que señala que el 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) tienen origen en condiciones neuro-psiquiátricas.
En ese sentido, el proyecto persigue cuatro objetivos básicos: asegurar que las personas en esta condición sean consideradas capaces para tomar sus propias decisiones, actuando -a lo menos- a través de su representante legal cuando sea necesario; prohibir tratamientos invasivos e irreversibles sin consentimiento personal o de su representante legal; requerir de autorización judicial para la internación involuntaria; y, establecer estándares mínimos para su atención (número y formación de profesionales, certificación de prestadores, e incorporación de familiares en el tratamiento, entre otros).
--- El jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, doctor Mauricio Gómez Chamorro hizo referencia al desarrollo de los servicios de salud mental. Explicó que en los años 90 los servicios de salud mental estaban principalmente centrados en los 4 hospitales psiquiátricos: allí se concentraba el 80% de las camas, y el 70% de ellas eran de larga estadía, con promedio 20 años de permanencia, sin que requirieran –en realidad- de dicha hospitalización, sino que más bien necesitaban de los apoyos para vivir fuera de la institución, en razón de su discapacidad y por carecer de apoyo social o familiar. Cerca del 90% del presupuesto de la salud mental estaba destinado a eso, con poca oferta de atención y sin cobertura en la atención primaria.
En la actualidad, en cambio, se ha reducido significativamente el número de personas viviendo en hospitales psiquiátricos y se han creado numerosas plazas en dispositivos de apoyo residencial como hogares (141) y residenciales (42) protegidos, para un total de 1.737 personas.
En cuanto a camas psiquiátricas para pacientes agudos, se ha aumentado las disponibilidad en hospitales generales y han mejorado su distribución geográfica a lo largo del país.
Exhibió varios cuadros estadísticos referidos a la evolución de los recursos financieros y humanos en salud mental entre los años 1989-2015; al desarrollo de los servicios de hospitalización en salud mental infanto adolescentes; a los profesionales en etapa de formación; a las tasas de consultas; a las atenciones ambulatorias de especialidad en salud mental; a las licencias médicas en salud mental; prevalencia de trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes; tasas de suicidio, las que subieron del año 2000 al 2008, para luego descender a tasas del año 2000.
Agregó que las coberturas de tratamiento en salud mental se desagregan como sigue: 22% de las personas están afectadas por un trastorno de salud mental; 35% por depresión, y 30% por esquizofrenia, de un universo de 348.057 pacientes con discapacidad mental.
Como desafíos planteó los siguientes: a) Fortalecimiento de la atención primaria para dar cuenta de la demanda de atención en salud mental en su nivel de complejidad; b) Reforzar la cobertura para salud mental comunitaria, pues el 40% de ellos están sobre exigidos en cuanto a su población a cargo; c) Propender a que los servicios de salud sean autosuficientes para la satisfacción de sus necesidades de hospitalización; d) Paliar la insuficiente oferta en salud mental infanto adolescente, priorizando, además, la cobertura para infancia y adolescencia para poblaciones con necesidades especiales como tratamiento del espectro autista y otras; e) Revertir la actual situación de insuficiencia tanto de personal humano especializado como de prestadores institucionales especializados, con distribución actual inequitativa (permanecen cuatrocientas personas internadas en hospitales psiquiátricos, y muchas más en instituciones informales).
--- Presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, señora Alejandra Melús Folatre. Expresó que las preocupaciones centrales del desarrollo de la psicología en Chile son problemas que no distan demasiado de lo que han observado en varios países de la región. En ese sentido, uno de los problemas principales es cómo se incorpora la “salud mental” dentro de las políticas de Salud Pública. En esto, Chile no solo tiene un considerable rezago, sino también un problema de mayor magnitud que otras experiencias regionales, precisó.
Indicó que la salud mental y discapacidad, desde un enfoque sistémico, necesita ser enmarcado desde distintas miradas: hay mucha información, pero no se sabe cómo manejarse. Los cambios de paradigmas se ven fracturados y saturados, afectando en mayor medida que antes el desarrollo humano. Esto es más complejo porque se está en una zona de "interregno", que se refiere a la antigua forma de hacer las cosas que ya no funciona, sin haber encontrado aún la nueva forma de funcionar. Señaló que eI modelo adecuado es el bio-psico-social, no solo desde la atención primaria, secundaria y terciaria, sino también desde la promoción y prevención como modelo integrativo, meta nivel o un nivel multifactorial; de esta manera, el sistema no se instrumentaliza (Beck).
Si se mira nuestra historia, dijo, no cabe duda que la aplicación de políticas puede ser decisiva y diferenciadora en el desarrollo de ciertas profesiones, en especial aquellas que tienen un impacto en lo público. La psicología se encuentra en ese espacio y es importante destacar que el factor de cambio no depende exclusivamente de los psicólogos, sino de la voluntad inherente a la política, algo que les ha acompañado desde el inicio de esta profesión.
Destacó que Chile fue pionero en el ejercicio de la psicología. Chile fue el primer país de América Latina en integrar a la psicología oficialmente en el marco de la investigación y formación universitaria. Entonces es válido preguntarse a qué se debe entonces que el ejercicio de esta profesión no tenga las condiciones mínimas y necesarias, con miras a lograr resultados significativos en relación a la atención adecuada de la salud mental en este país. En tal sentido, expuso un breve análisis multifactorial ue podría explicarlo: modelo educacional universitario que permite apertura indiscriminada de carreras, con disímil calidad (en muchos casos, los programas de psicología no han estado a la altura de las necesidades de la sociedad chilena); falta de compromiso y participación en los asuntos gremiales, por la normativa impuesta en la década de los 80, con no obligatoriedad de la membresía a los colegios profesionales; tratamiento deficitario que el Estado da a la salud mental.
De acuerdo a datos proporcionados por el Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible del Ministerio de Salud, y tal como se indica en el borrador de Plan Nacional de Salud Mental para el período 2016-2025, los problemas en este área constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en Chile: 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte están determinados por las condiciones neuro-psiquiátricas. En el ámbito laboral, los principales síntomas o problemas de salud declarados por los trabajadores se refieren al ámbito de la salud mental, destacando la sensación continua de cansancio, con 30,3%, y el haberse sentido melancólico, triste o deprimido por un periodo de dos semanas durante los últimos 12 meses, con 21%.
Chile es uno de los pocos países del mundo que no dispone de una legislación específica en salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales en general. Estamos muy atrasados en esta materia.
Se inicia en un ambiente social vulnerable en materia de Salud Mental y no es extraño considerando las diversas expresiones de violencia que se dan cotidianamente. Lo curioso es que el Estado general, que incluye la gestión política, pareciera haber derivado a una suerte de "perplejidad". EI sentido de la "perplejidad" se juega en dos extremos, a saber, la sorpresa y la parálisis: algo está pasando que nos acercarnos peligrosamente hacia una visión en que lo anómalo empieza a ser un "estado natural", aquel en el que termina imperando la resignación del mal menor. Condenan el femicidio, pero no se reacciona a tiempo ante la violencia sistemática; se resignan a los robos por el alivio de no sufrir agresión física; se escandalizan del "bulling" cuando termina en suicidio, sin embargo se usa las redes sociales en forma descarnada. Si la psicología es capaz de responder al desafío de cambiar esta situación al menos en parte, depende de muchos factores, pero aquí se requiere como condición sine qua non la firme y persistente decisión política.
Chile vive una situación preocupante de salud mental infanto-juvenil. La tasa de suicidios de la población ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, alcanzando el mayor nivel entre los países de la OCDE. Por otro lado, dijo, Chile supera ampliamente la prevalencia de suicidio de Latinoamérica y el Caribe, con 8,75 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, cuando se habla de suicidio adolescente, la tasa de mortalidad chilena duplica a la existente en esas regiones.
La OMS ha realizado un llamado en el sentido de contar con una legislación sobre Salud Mental que "codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y los programas de Salud Mental" de modo de asegurar la protección de quienes, afectados por trastornos mentales, viven en situación de vulnerabilidad enfrentando estigma, discriminación y marginalización, así como la violación de sus derechos fundamentales. Considerando lo anterior, es válido preguntarse por qué en Chile aún no se dispone de una legislación respecto a la salud mental.
Agregó que la evidencia científica permite perfilar la población más vulnerable y sobre la cual deben focalizarse los recursos actuales y futuros. Dentro de las posibles causas, están la disfunción familiar, y la existencia de historial psiquiátrico familiar.
Con el fin de reformular políticas que han tenido resultado deficiente, en el año 2013 se ideo el Plan Nacional de Prevención de Suicidio, el cual propone reducir la prevalencia del suicidio juvenil al 15% para el 2020. Además, sugiere la creación de un sistema de estudio de casos, capacitación de profesionales de la salud e integración de programas de prevención en establecimientos educacionales. Sin embargo, llama la atención que esta propuesta no lleve consigo un aumento del presupuesto total en Salud Mental, que es muy bajo en Chile, teniendo en consideración la relevancia del problema como tópico de salud pública. Según datos de 2005, solo el 2% del presupuesto total de salud en el sector público es dirigido a salud mental. Es bajo, tanto si se compara con otros países latinoamericanos (Uruguay y Costa Rica, 8%), como con países desarrollados (Australia 9%, Suecia 11%).
Para analizar qué clase de mecanismos podrían se implementados, a nivel normativo, para corregir tal déficit en inversión, resulta interesante atender el caso de Estados Unidos, país que desde el año 2008 cuenta con una ley de paridad de la salud mental y equidad de la adicción, que tiene por objetivo que las enfermedades mentales posean la misma cobertura que cualquier enfermedad física. Ese tipo de regulación disminuiría la carga financiera de las familias transformando en más viable el éxito de un tratamiento. Aclaró si, que el aumento de la inversión debe ir en paralelo con una sistematización y racionalización de la institucionalidad pública en materia de salud mental. Además, es indispensable incentivar la investigación en salud mental, transferir el conocimiento científico en políticas públicas y evaluar el impacto del modelo social-económico actual en el bienestar psicosocial de la población. Ello implica, también, la urgencia de establecer una carrera funcionaria para los profesionales de la psicología en el marco del sector público en el país, algo que no debería ser considerado una demanda gremial, sino una parte integral de una política pública.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, destacó el desarrollo de un diseño adecuado de la institucionalidad vinculada a la salud mental, considerando las estructuras administrativas desde la coordinación multisistémica de los diferentes actores que funcionan detrás de los problemas de salud mental y discapacidad, incluidos el consultante y su familia.
Para que el enfoque de la salud mental como tópico de salud pública sea exitoso, dijo, es fundamental considerar el respeto y la dignidad del derecho a capacitación, entrenamiento y los adecuados recursos para los profesionales que trabajan en el sistema de Salud, que no dan a abasto ante una demanda creciente de la población.
El proyecto de ley aborda el derecho a recibir un tratamiento personalizado que resguarde una esfera de intimidad, autonomía decisoria y vida privada del paciente, no obstante, habría que abordar también cierta preocupación por el seguimiento a esos tratamientos. Es común que en sectores medio bajos, por ejemplo, las terapias antidepresivas no tengan continuidad porque se hace insostenible cubrir la medicación o no hay quien haga seguimiento al paciente. No se asegura que estas enfermedades sean cubiertas como un problema crónico ni se da el suficiente soporte de trabajo social a las familias. AI parecer, no hay estudios sobre los efectos de tratamientos interrumpidos, pero hay casos que terminan en suicidio. Si se habla de derechos, el Estado debiera tener un rol más proactivo en esta materia, junto con el servicio social de los municipios. EI punto es que esto no es solo un problema médico, tiene un componente sistémico. La asistencia a trastornos mentales con una base de atención continua es imprescindible considerarla.
Finalmente, se refirió a las condiciones laborales de los psicólogos. Mencionó que eI colegio de psicólogos no tiene cifras de la rotación laboral de estos profesionales que trabajan en el sistema público y privado. En relación a la salud mental y discapacidad, es claro que si se cambia de profesional cada cierto tiempo, es difícil hacer un seguimiento sistemático tanto del paciente o consultante, como de su familia, su inserción laboral y sus posibilidades reales de acuerdo a su discapacidad. Hay que preocuparse de la estabilidad de las condiciones laborales de los profesionales que atienden este problema, es un paso necesario e imprescindible para asegurar una atención continua a los trastornos mentales.
--- Presidente del Colegio Médico, Sr. Enrique Paris. Señaló que en 2014 la OMS, en una línea estratégica mundial, contempló formular leyes nacionales de salud mental acorde a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Desgraciadamente, el 2,1% del presupuesto de salud está destinado a las enfermedades mentales en Chile. Indicó que el Dr. Larraín propone ir aumentando este porcentaje hasta llegar a un mínimo de 5% en el futuro.
Como imagen general de lo que ocurre en Chile, exhibió el siguiente cuadro estadístico:
Según la variación demográfica del país, las imágenes muestran la evolución de la población hacia el 2050. La cantidad de adultos mayores, niños y adolescentes es prácticamente la misma, por tanto, el esfuerzo que tendrán que hacer los habitantes de Chile en edad laboral va a hacer enorme para sostener a todos los adultos mayores.
Estimó que para el 2050 la población mayor de 70 años superará el 45% a los menores de 10 años, y habrá más adultos mayores de 80 años que niños menores de 4 años. El mayor aumento de población de hoy al 2050 se producirá categóricamente en los tramos de edad que van de los 50 a los 80 años, disminuyendo dramáticamente la población de los menores de 30 años. Por eso, destacó, la importancia de una reforma previsional, puesto que los mayores de 30 años tendrán que sostener a los adultos mayores de 80.
Hizo saber que, como entidad gremial, interesa fortalecer la investigación interdisciplinaria en enfermedad de alzheimer y otras demencias, desde la investigación básica hasta la investigación en ciencias sociales, e incorporar al debate y trabajo a las sociedades científicas.
Propuso: Crear un Centro Nacional de investigación en salud mental; crear un fondo estatal para la investigación en enfermedades mentales y otras demencias; impulsar la cooperación público-privada para fomentar la investigación; fomentar la colaboración internacional para la investigación en enfermedades mentales; estimular la formación de investigadores en neurociencias básicas, neuropsicología, neuro imagenología, epidemiología y aspectos socio-sanitarios de la enfermedad; formar y capacitar recursos humanos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes; establecer programas de post grado; contribuir a capacitar personal para diagnóstico y tratamiento de pacientes con demencia, tanto nuevo como existente; formación de neuropsicólogos y de personal de la salud no médico (cuidadores, auxiliares de enfermerías, asistentes sociales); formación médica, para el área de demencia en la carrera de medicina; profesiones de la salud no médicos (enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos); capacitación de cuidadores en la atención de pacientes con demencia; capacitación en demencias de los profesionales médicos y no médicos para atenión primaria; capacitación de recursos humanos no sanitarios que intervienen con pacientes con demencia (abogados, asistentes sociales y arquitectos).
Finalmente, valoró esta iniciativa legal, e hizo un llamado para armonizar la normativa nacional.
--- Neuróloga, especializada en salud mental, del Colegio Médico, señora Andrea Slachevsky, recalcó la importancia de una ley de salud mental que sea inclusiva y se enfoque en todos los problemas asociados a disfunción o lesiones cerebrales. También destacó la función de los arquitectos en caso de demencia, ya que una ley de salud mental no debe incluir únicamente a los profesionales de la salud sino que también la inclusión de las personas, desde el punto de vista laboral y educacional. Señaló que no puede haber una buena ley, si no se desarrollan todos los sistemas de apoyo para que las personas puedan desarrollar una vida lo más integrada posible. Lo contrario, indicó, sería un error, ya que finalmente se tendría gente que se va a sentir mejor, pero que no va a tener la posibilidad de insertarse en la sociedad.
--- Profesor Asociado de Psiquiatría de la Universidad Católica de Chile, Subdirector de Especialidades Médicas, señor Matias González. Señaló que esta iniciativa responde al anhelo que han tenido muchos pacientes y familiares de pacientes, y grupos de médicos que trabajan con pacientes con problemas de salud mental.
Indicó que la salud mental se puede definir como un estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, puede lidiar con el estrés normal de la vida, lograr un desarrollo laboral productivo y provechoso, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Tal concepto es el resultado que se espera de todos y, en especial, de los pacientes que son tratados mentalmente.
Por qué el tema de salud mental es relevante para Chile. Porque es un componente históricamente rezagado en políticas de salud. Asimismo, ha habido una escasa presencia en planes y programas y no ha sido incorporado con énfasis adecuados en políticas de salud. Esto, dijo, a pesar de que la información disponible en Chile sobre salud mental implica alta prevalencia de enfermedades y problemas en este ámbito que, quizás, ha sido opacada por la hegemonía de enfermedades crónicas tradicionales. Afirmó que esto es una paradoja porque la mayoría de los problemas de salud mental coexisten frecuentemente con pacientes que sufren enfermedades crónicas y viceversa.
Desde el punto de vista del impacto social que esto genera, la prevalencia de enfermedades mentales es altísimo en Chile; los trastornos mentales y del comportamiento son una causa prevalente de carga por enfermedad y se estima que con el tiempo este impacto será aún mayor.
Hizo sabe que es importante el tema de la salud mental, y si éste no se aborda en políticas, planes y programas va a existir poca influencia en el control, y su tendencia podría perpetuarse.
Otro tema que le parece relevante es la escasa cobertura en aspectos de protección de derechos fundamentales. Asimismo, los problemas de salud mental satisfacen ampliamente criterios para constituirse en problemas de salud pública. Por lo anterior, le parece pertinente que la intervención estructural en salud mental esté puesta en el contexto de disponer de una métrica adecuada que visibilice mejor el problema. Saben que la salud mental tiene un vínculo con los determinantes sociales que sugiere una inclusión de salud mental en todas las políticas de salud y que existe evidencia comparada que afirma que legislar conlleva bienestar. Piensa, asimismo, que hay un imperativo ético que se vincula con los derechos humanos, como asimismo, compromiso país con los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Chile.
Por último hizo una propuesta para una ley de salud mental cuyos aspectos fundamentales los resumió en el siguiente cuadro:
--- Profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Paula Repetto. Al inicio de su exposición señaló que la salud mental es un estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, puede lidiar con el estrés normal de la vida, lograr un desarrollo laboral productivo y provechoso, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, luego de lo cual agrego que “No health without mental health”.
Por qué el tema de la salud mental es importante en Chile. Porque es un componente históricamente rezagado en políticas de salud, con escasos planes y programas.
La información disponible en Chile sobre salud mental dice relación con: alta prevalencia de enfermedades y problemas de salud mental, hegemonía de enfermedades crónicas tradicionales (EC), importante co-morbilidad entre problemas de salud mental y enfermedades crónicas, se asocia a resultados de salud, y no se aborda de manera integral.
Exhibió el siguiente cuadro estadístico, en referencia a la carga global de años de vida vividos con discapacidad:
Sostuvo que los problemas de salud están concentrados en enfermedades crónicas, las que muestran una situación estable en el tiempo. Cuando esto ocurre, y hay políticas nacionales diseñadas para el control de estas enfermedades, la estabilidad de estos indicadores no constituye un éxito.
En cuanto a la prevalencia en salud mental, mencionó unas estadísticas:
31,5% prevalencia de vida, 22% en los últimos 12 meses, 3,3% trastornos graves, 48% accede a tratamiento, y 20,4% subsidios de incapacidad laboral de beneficiarios de Isapre.
Hizo saber que los problemas de salud mental, hoy día, satisfacen ampliamente criterios clásicos para constituirse en problemas de salud pública. Los elementos clásicos son magnitud, frecuencia, tendencia, proyección, impacto social de sus efectos, efectos en la esfera económica, y sensible (vulnerables) a intervenciones que modifican su historia natural.
Es pertinente y necesaria la intervención estructural en salud mental para visualizar mejor el problema, para que exista vínculo entre salud mental y los determinantes sociales que permitan incluir la salud mental en todas las políticas de salud, porque hay evidencia comparada en que legislar conlleva bienestar, porque es un imperativo ético desde la perspectiva de salud pública y derechos humanos y, finalmente, porque evidencia un compromiso del país en cumplir los compromisos internacionales.
Su propuesta para una ley de salud mental, la hizo a través de unos cuadros, que coinciden con los mostrados por el exponente anterior.
--- Profesor asociado de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Jorge Calderón. Indicó que las iniciativas en estudio captan el centro neurálgico del problema, pues en Chile sucede un hecho inédito, pero no reconocido, en donde existe una instancia donde una persona es privada de libertad sin que haya una participación de organismos judiciales ni un mecanismo de revisión de esa decisión.
Piensa que mientras no se resuelva ese problema, es difícil, construir regulaciones más complejas que requieran vinculaciones intersectoriales si es que no se resuelve el hecho concreto y básico que el paciente con trastorno mental, hoy día, no es un sujeto de derecho desde el punto de vista de sus derechos humanos básicos.
Afirmo que esto está recogido en las iniciativas en estudio y ello es muy rescatable y básico.
--- Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop. Inició su intervención haciendo un paralelo entre ambos proyectos de ley. Sobre el particular, indicó que ambos proyectos tienen muchas similitudes, pero con algunas precisiones en uno de los proyectos sobre algunos de los temas, y con otras precisiones, en el otro: en cuanto al objeto, a conceptos, al consentimiento informado requerido, al catálogo de derechos, entre otros temas.
En cuanto al contexto legislativo nacional y estándares internacionales, indicó que ambos proyectos colaboran decididamente en la adecuación de la normativa chilena a los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de salud mental. Ambos proyectos definen conceptos asociados a ella, regulando el consentimiento informado, promoviendo la atención de carácter interdisciplinario, y abordando el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales, con enfermedad mental y con discapacidad mental; se avanza en un específico aspecto de la protección de los derechos humanos de estas personas, esto es, de su derecho a la libertad personal, seguridad individual, integridad física y psíquica, y a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; ello, toda vez que se centra en aspectos de la internación de las personas que el proyecto denomina con enfermedad mental o discapacidad mental.
A su juicio, esta opción legislativa es adecuada en consideración a la urgencia que esta última cuestión presenta. Abordar en términos integrales la protección jurídica de la salud mental y de la discapacidad intelectual constituye un desafío que el Estado debe asumir. Es necesario avanzar hacia un marco normativo amplio que contenga estándares generales, institucionalidad, recursos y garantías amplias para la protección del derecho a la salud mental, incluida la discapacidad intelectual; es necesaria una ley de salud mental amplia que cree un “Sistema de Protección Integral para la Salud Mental en Chile”, como lo hacen los países que tienen dichas normas y estructuras. Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación del Estado no es incompatible con el establecimiento de un estatuto protector especial de ciertos derechos, que requiere una regulación más pormenorizada, que puede y debe asumirse en forma inmediata. En este sentido, estudios señalan que sólo una minoría de países en nuestra región cuenta con legislación especial en salud mental de comienzos de este siglo. La ley más particular y reciente adoptada es la de Argentina de 2010, que responde a un modelo comunitario de atención.
Los proyectos de ley en estudio tienden a adecuarse a las directrices básicas aprobadas en las convenciones internacionales, y de las cuales Chile forma parte.
Algunos aspectos oscuros.
- El proyecto presupone que la internación involuntaria debe estar debidamente fundada, pero no queda claro quién debe fundarla (¿el equipo de salud?); asimismo, no se señala expresamente desde cuándo se cuenta el plazo de doce horas establecido en el artículo 12 (desde la internación propiamente tal o desde que el equipo médico la decide); no se señala un método de notificación al juez; por último, no queda claro cuál es el órgano revisor.
- Por su parte, si bien hay referencia a ambos tipos de internaciones, consagrando el derecho a que un juez autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, así como a contar con una instancia judicial de apelación, no queda claro el procedimiento al cual debe ajustarse el conocimiento judicial de la internación voluntaria prolongada. Esto, pues el artículo 11 señala que la internación involuntaria afecta el derecho a la libertad personal, de modo que deberá ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución", sin señalar claramente qué órgano ni bajo qué procedimiento conoce de la internación voluntaria prolongada. El tribunal competente (entendemos para conocer de ambos casos de internación cuando corresponda) es la sala de la Corte de Apelaciones respectiva en conformidad a su funcionamiento ordinario o extraordinario, aun cuando el proyecto Espejo refiere al "juez" de dicha Corte (el Informe de la Corte Suprema hace ver que dicha alusión es errónea pues no corresponde que conozca un ministro de Corte en calidad de juez unipersonal); la cual deberá sustanciar la autorización y revisión de la internación involuntaria conforme se conoce el recurso de amparo. Al respecto, no queda clara la competencia relativa: qué debe entenderse por Corte de Apelaciones ‘respectiva’ ¿el lugar donde se encuentra la persona internada?
- Cabe tener en cuenta la situación del derecho a defensa de la persona internada, así como la posibilidad de reclamar de la internación y solicitar la externación, se refiere también a aspectos procedimentales. En efecto, de esta norma se desprende que el procedimiento judicial que el proyecto Espejo prevé para estos dos últimos casos (reclamo de la internación y solicitud de externación) es el contenido en el Auto Acordado del Recurso de Protección. Con respecto a este artículo 13, recomendó separar lo relativo al derecho a la defensa - que podría ubicarse en el catálogo de derechos del artículo 7- de las reclamaciones de internación y solicitudes de externación. Asimismo, debiera aclararse a qué se refiere con que el juez deberá garantizar un proceso contradictorio "de ser necesario": ¿a que en ciertas situaciones puede no abrir debate sobre la internación? ¿cómo se concilia con el procedimiento de la acción de protección a que alude también? ("El paciente tendrá siempre derecho a ejercer sus derechos jurisdiccionales para lo cual el juez deberá garantizar un proceso contradictorio de ser necesario, de acuerdo al procedimiento establecido en el Auto acordado de Recurso de Protección.")
- En cuanto a la internación involuntaria, las condiciones para su procedencia parecen ser las siguientes: que no sea posible un tratamiento ambulatorio, que exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros, que exista un dictamen profesional del servicio asistencial, y que no exista alternativa eficaz para el tratamiento.
A su juicio, para intensificar la protección de los derechos de los pacientes, podrían agregarse las siguientes condiciones de internación (que se desprenden de otras partes del proyecto): que no exista otro medio menos restrictivo de suministrar los cuidados apropiados, que la internación tenga una finalidad exclusivamente terapéutica, y que sea por el menor tiempo posible.
En cuanto a la internación voluntaria prolongada, se obliga a que el juez evalúe si la internación voluntaria sigue siendo tal, cuando ella se prolonga por más de sesenta días.
Respecto a la externación, se requiere que el equipo de salud o la Comisión Nacional de Protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, dictaminen la externalización, o su transformación, apenas cambie la situación de riesgo cierto e inminente. Podría presentarse el problema si es que ambas entidades no se ponen de acuerdo: se opta por la que restrinja menos la libertad del paciente?, y quién lo decidirá, la autoridad administrativa o el juez?
Aspectos ausentes y perfectibles.
- La iniciativa debe considerar explícitamente la noción de discapacidad intelectual. Esta es una específica forma de discapacidad que se diferencia de la discapacidad psiquiátrica. En este sentido, debe revisarse el título de la ley y sus conceptos claves, de manera de rechazar frases como "enfermedad mental 'o' discapacidad mental", pues la discapacidad intelectual NO es una enfermedad; es, en el peor de los casos, una condición y, en el mejor (a la luz de la convención), una posición en la que se encuentra una persona, una diferencia.
- En materia de capacidad se advierten falencias: se confunde capacidad jurídica con capacidad mental. En este sentido, la observación general Nº 1 del Comité, a propósito del artículo 12 de la Convención, señala que “La capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad”; para luego agregar que en virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica; debiese incorporarse la obligación del Estado de proporcionar el acceso al apoyo para que las personas con discapacidad tomen decisiones con efectos jurídicos. Asimismo, se requiere mayor claridad en este artículo sobre la presunción de capacidad. Ella debe incluir también la presunción de competencia, así como la regulación de las hipótesis de excepción (en especial, respecto a cómo se acreditan estas excepciones. Por su parte, dicha presunción debe incluir no solo a los adultos sino a todas las personas, evitando que los niños y niñas, especialmente los adolescentes, queden fuera de la protección de la ley; esto, teniendo en cuenta que el proyecto de ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez considera como su sujeto de protección al ‘niño’, entendiendo por éste a todo ser humano menor de 18 años (artículo 1, votado en particular en la Comisión de Familia y Adulto Mayor). Una solución podría señalar que todas las personas son competentes para dar consentimiento informado válido y que, en el caso de los niños, se deberá considerar su opinión teniendo en cuenta su edad y madurez. A mayor abundamiento, debiera incluirse el deber del Estado de asegurar que todos los niños con discapacidad gocen plenamente de sus derechos.
Añadió que, para evitar utilizar la frase “como regla general” y “a menos que” -que quitan peso a la presunción de capacidad y competencia- debiera considerarse en un artículo aparte las hipótesis de excepción. En este último sentido, aclaró que en los casos en que se “acredite”, conforme a estándares de carga de la prueba la incompetencia de la persona, no desaparece la capacidad; esta persona debe ser debidamente acompañada, apoyada por quien corresponda, para evitar así abrir paso fácil a la sustitución del consentimiento.
- En materia de consentimiento, necesario reforzar el rechazo al uso directo e indiscriminado del consentimiento por sustitución.
- Debe reforzarse la protección del derecho a la libertad personal a través de un reconocimiento claro y expreso, así como una mayor precisión de las condiciones para privar de libertad y las condiciones que deben darse mientras ella tiene lugar.
- Debiera estudiarse la posibilidad de regular la situación de los llamados “pacientes que no protestan”, es decir, pacientes que debido a su estatus de salud mental no están en condiciones de prestar su consentimiento para el tratamiento y/o el ingreso, pero que no rechazan las intervenciones de salud mental.
Aspectos mejorables de técnica legislativa.
- Se advierte cierto desorden en el tratamiento de las materias: se pasa de la regulación de la internación involuntaria a la voluntaria, para luego volver a la involuntaria.
- Debe uniformarse el contenido y denominación de ciertos conceptos o figuras de orden técnico. Por ejemplo, en el artículo 8, sobre prescripción de medicación, se utiliza la voz “padecimiento mental”, que debiese armonizarse conforme a los conceptos establecidos previamente en los artículos 1 y 2. En este sentido, debe evitarse hablar de trastorno, enfermedad, "estado de lucidez" y de “incapacidad mental severa". Con respecto de esta última noción, se señala “incapacidad mental severa que deteriore el juicio y raciocinio calificada por los tribunales competentes”: al respecto, ¿será mediante un procedimiento especial? ¿qué se entenderá por tribunal competente? ¿el que conoce acerca de las internaciones voluntarias prolongadas e involuntarias? Por último, debe sustituirse la frase “sujetos cognitivamente impedidos”, por ejemplo, por "personas con discapacidad intelectual".
- No es necesario enumerar los instrumentos internacionales que inspiran el proyecto, puesto que estos son especialmente variables en el tiempo; agotar su listado podría ser contraproducente (artículo 1 proyecto Espejo).
- La obligación del juez de notificar a los organismos que se señalan hacia el final del artículo 11, debe ir indicada en un inciso final separado (no como parte del literal c).
--- Profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Ángela Vivanco. Expuso las dos grandes razones que, a su juicio, hacen necesario legislar sobre salud mental en Chile.
La primera, porque existe dispersión jurídica y no se cumple con los estándares. Los cuerpos legales para el cuidado de pacientes con trastornos mentales está disperso en la Constitución Política, en los códigos Sanitario, Penal, Civil, en decretos, en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes (Julio 2012), en decreto N° 570 sobre Código de Hospitalización para instituciones y pacientes con trastornos mentales (Enero 2001), entre otros. Algunas de dichas normas son incompletas ante la complejidad del problema o presentan regulaciones que no cumplen con los estándares internacionales o aceptables en la perspectiva de la cautela de los derechos fundamentales.
La segunda, porque no hay compatibilidad de la legislación dispersa chilena con los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Para ello, dijo, se requiere alinear nuestro marco jurídico con los compromisos internacionales asumidos por Chile, que constan en las convenciones sobre derechos de Personas con Discapacidad, de los niños, y en aquella contra toda forma de discriminación e intolerancia suscrita por Chile, pero aún no ratificada.
También, hizo mención de algunos problemas que se evidencian en salud mental. El desarrollo de los derechos fundamentales de las personas que presentan trastornos mentales no goza de solidez ni de mecanismos adecuados de protección en las leyes existentes. De hecho, las leyes vigentes contienen gran cantidad de facultades de los representantes, sin distingos en materia de competencia, dejando su procedencia a un criterio médico no explicitado. Tampoco hay sistema objetivo de evaluación de competencias en decisiones sobre cirugías u otros procedimientos invasivos de estos pacientes. Respecto de la hospitalización no voluntaria; no se establecen límites de tiempo, ni referencias a la competencia del paciente, dejando la decisión en el médico tratante. En cuanto a las medidas de aislamiento o contención física y farmacológica; se otorgan facultades muy amplias y sin mayores medidas de protección respecto de los derechos del paciente.
Premisas básicas requeridas. Mencionó las siguientes:
La salud mental es parte indispensable del derecho a la protección de la salud y del derecho a la integridad psíquica del sujeto (artículo 19 números 9 y 1 de la Constitución). El paciente en salud mental es especialmente vulnerable, por lo que se requiere un cuidado reforzado de sus derechos, en materias fundamentales como consentimiento informado, confidencialidad, cautela ante discriminación arbitraria. Es necesario recoger criterios científicos de competencia por sobre los tradicionales de capacidad civil. Se requiere propender a utilizar tratamientos ambulatorios insertos en la comunidad pues no puede ser condición del paciente en salud mental la pérdida de la libertad personal. En tal perspectiva, el ingreso involuntario debe ocurrir en circunstancias excepcionales e incluir procedimientos necesarios para proteger derechos del paciente.
Aspectos que destacó en los proyectos en estudio:
- Enfatizan el ámbito de los derechos fundamentales del paciente en salud mental, lo cual le parece la correcta dimensión del tema
-Se define (en el Boletín 10.755-11) enfermedad mental y discapacidad mental, lo cual no aparece hoy en el Derecho chileno.
- Se enmarca la normativa dentro de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y, en particular, sobre discapacidad, lo cual era un compromiso no cumplido por parte de Chile en esta materia.
- Se establece la necesidad de personal debidamente capacitado y acreditado en la materia, lo cual es indispensable para evitar la vulneración de derechos.
- Se explicitan los principios de consentimiento informado y confidencialidad respecto del paciente en salud mental, los que consideran de primer orden.
- Se regula la internación y prescripción de medicamentos, asociándolos a reales beneficios terapéuticos y declarando la excepcionalidad del primero, como asimismo su revisión judicial, particularmente en el caso de la internación involuntaria.
- Se establecen obligaciones prestacionales respecto al paciente en salud mental, que aseguran la calidad y pertinencia del servicio.
Aspectos que, a su parecer, requieren revisión. La intervención de la Corte de Apelaciones en los procedimientos de internación (artículo 11 del segundo proyecto), aplicando el artículo 21 de la Constitución (recurso de amparo) requiere mayor desarrollo en lo referido a la exactitud del procedimiento, del requerimiento o de oficio, etc. Ello entra en contradicción con la remisión al recurso de protección invocado en el artículo 13 (también del segundo proyecto).
También, se requiere de un mayor desarrollo de la intervención de familiares y guardadores en el cuidado del paciente en salud mental, como asimismo las condiciones y alcance de la representación de sus derechos.
--- Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Alejandra Zúñiga. Expuso que Chile es uno de los pocos países del mundo que no dispone de una legislación específica en salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales. Su importancia como eje central en el diseño de políticas públicas de salud se refleja en el lema propiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a considerarla en el diseño de todas las políticas ("No health without mental health"), que pone de relieve la relevancia que la Salud Mental tiene en el concepto de "perdida de salud". Desatender los trastornos mentales se traduce en un perjuicio directo para la salud global de la población
Indicó que en Latinoamérica, ya hacia el año 2005, el 75% de los países contaban con legislación sobre la materia, en cambio, la normativa vigente en Chile contraría los estándares básicos de protección de derechos humanos fijados por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas. Recalcó que cuando se habla de vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad o con enfermedad mental, se aboga por la protección de derechos de alto porcentaje de chilenos.
Hizo un análisis y fundamentos del proyecto, que propone cuatro temas basados en objetivos básicos: capacidad legal, tratamientos invasivos e irreversibles, internación involuntaria, y estándares mínimos de atención.
En cuanto a la capacidad, indicó que estas personas deben ser tratadas como capaces para tomar sus decisiones, actuando personalmente o representadas. Se basó para ello en lo dispuesto en el artículo 28 de la ley N° 20.584, analizado conforme a lo dispuesto en el artículo 1477 del Código Civil.[3] [4]
Indicó que esta iniciativa busca corregir la situación actual, introduciendo en Chile la idea de la autodeterminación de las personas con discapacidad o con enfermedad mental por medio de la toma de decisiones y participación con apoyo necesario para la comunicación de preferencias sobre la base del derecho a tomar decisiones sobre cuestiones significativas para sus propias vidas. Ello exige considerar que bajo ninguna circunstancia las personas con discapacidad intelectual serán consideradas totalmente incompetentes para tomar decisiones en razón de su discapacidad. Solamente bajo circunstancias extraordinarias, el derecho de esas personas a tornar sus propias decisiones puede ser legalmente interrumpido… La autoridad debe establecer, con evidencias claras y convincentes, que se han brindado los apoyos apropiados y se han considerado todas las alternativas menos restrictivas antes de nombrar un representante personal que otorgue el consentimiento sustitutivo.
En cuanto a los tratamientos invasivos e irreversibles, mencionó la prohibición de su realización sin el consentimiento del paciente o de su representante legal. Se prohíben los procedimientos no consentidos de esterilización.
Indicó que la actual legislación vulnera los derechos a la vida e integridad física y psíquica de las personas por medio de la realización de tratamientos invasivos e irreversibles -como la esterilización con fines contraceptivos o psicocirugía- que es posible realizar en Chile aun cuando el paciente no haya manifestado su voluntad, pues se permite sin que medie un sistema objetivo de medición de competencias.[5] Ello es contrario a los compromisos internacionales adoptados por Chile en el artículo 23 N° 1 letra b) de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige a los Estados que se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos. El tema se estaría subsanando en el proyecto de ley en estudio.
Respecto a la internación involuntaria, se propone exigir la autorización judicial, así como la obligación de supervisión judicial periódica de la corrección legal y técnica de dicha internación.
Contrariamente a lo que es posible observar en el derecho comparado, en Chile no existe un organismo de revisión, independiente del sistema público de salud, que sea capaz de hacer cumplir la legislación en aspectos tan cruciales como los tratamientos y hospitalizaciones involuntarias. Tampoco existen mecanismos para que los usuarios dispongan de asesoría legal y puedan presentar apelaciones sobre las medidas tomadas contra su voluntad. Ello ha llevado a que en cinco años se hayan duplicado las hospitalizaciones no voluntarias en unidades psiquiátricas. En 2010 hubo 923, y en 2015 se llegó a 1.911, pasando por el año record -2014- con 1.998 autorizaciones para hospitalizaciones involuntarias (MINSAL); dicha cifra se superaría este año, pues solo hasta mayo se registraban 1.102 casos, lo que evidencia la gravedad de un problema que implica la vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad o con enfermedad mental pues las hospitalizaciones no voluntaria no establecen límite de tiempo ni mecanismo alguno de supervisión que permita evitar abusos.
EI Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) ha señalado que el reconocimiento de la capacidad legal de las personas está íntimamente ligado al derecho a ser libre de una detención involuntaria en centros de salud mental, y a no ser forzados a recibir tratamiento de salud mental. Asimismo, dicho Comité es enfático en señalar que los Estados parte deben abolir las políticas y normas que permitan o induzcan al tratamiento forzado de personas con discapacidad cognitiva, sicosocial o intelectual, considerando estas disposiciones una violación continua del derecho internacional.
En ese sentido, piensa que las disposiciones de la iniciativa en estudio (artículos 9 a 16) siguen la tendencia en el derecho comparado -apoyada por la OMS- de tratar el tema de la internación involuntaria con los resguardos para la privación de libertad de cualquier persona. La regla es: si la libertad es un derecho fundamental básico, su privación debe ser siempre autorizada y fiscalizada por un juez y mediante procedimiento similar al "Habeas Corpus". Así ocurre en la legislación española, argentina, mexicana y colombiana, entre otras.
Finalmente, sobre los: estándares básicos de calidad en salud mental, expresó que las personas con trastornos mentales se enfrentan a la estigmatización, a la discriminación y a la marginalización en la mayor parte de la sociedad. La estigmatización conlleva la probabilidad de negación de tratamiento o una atención inadecuada; la marginación y la discriminación también aumentan el riesgo de que se produzcan violaciones en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por parte de los proveedores de servicios de salud mental y de otros. Este problema se estaría acogiendo positivamente en el proyecto.
Concluyó, señalando que la legislación que se encuentra vigente en Chile está en clara contravención a los principios de la CDPD y sus disposiciones concretas, que la OMS ha insistido en la necesidad de que todos los países puedan contar con una legislación sobre salud mental que "codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y los programas de salud mental, lo que se deriva de la situación de vulnerabilidad única de las personas que padecen trastornos mentales, que enfrentan estigma, discriminación y marginación en la mayoría de las sociedades, con alto riesgo de ver violados sus derechos, lo que en el caso de Chile es especialmente grave pues las situaciones de vulneración de derechos humanos son habituales en muchos servicios de provisión de cuidados en salud mental, al igual que la discriminación y estigma, que afectan directamente la vida de las personas.
--- Jefa del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora María Florencia Díaz.
Se refirió al anteproyecto que el Ejecutivo tiene previsto presentar al Congreso Nacional en fecha próxima, referida a la designación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, como instancia nacional de prevención de la tortura. Explicó que esto es consecuencia de los compromisos adoptados por Chile en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura suscrito en el año 2008.
Este mecanismo es denominado Magistratura de Convencimiento, esto es, no es un órgano de denuncia o fiscalización, sino que un órgano que visita lugares de privación de libertad para efectos de constatar las condiciones en que se encuentran las personas en dichos lugares. Luego, formula recomendaciones a las personas que están a cargo de dichos lugares, como también a los superiores jerárquicos de éstos, a fin de mejorar tales condiciones. Luego las visitas se reiteran a fin de controlar si las recomendaciones se han recogido o no por el establecimiento de reclusión visitado.
Los lugares de privación de libertad son amplios, por tanto no se reduce solo a los establecimientos penitenciarios. Incluye a todo inmueble o mueble, incluidos medios de transporte, administrado o dirigido por el Estado o por particulares, ya sea por orden de una autoridad pública o con su consentimiento expreso o tácito en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad como resultado de una orden de arresto, detención, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, custodia o cualquier otra medida que impida su libre desplazamiento físico. Esto incluye, entonces, hogares de larga estadía para personas mayores; hogares de menores u hospitales psiquiátricos.
Hizo saber que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, realizará esta tarea a través de un Comité que va a ser completamente independiente del Instituto, con presupuesto propio y con expertos profesionales completamente desvinculados del Instituto. La información que recoja este Comité va tener el carácter de reservada y tendrá la obligación de elaborar un informe anual con sus recomendaciones, pero sin aludir a ningún establecimiento en particular, sino que más bien de carácter estadístico, porque, no es un organismo de denuncia, tanto es así, que sus propios trabajadores van estar exentos del deber de denuncia de todo funcionario público, salvo que implique un peligro inminente para la vida o integridad física de alguna persona.
Explicó que de lo que se trata, es que este organismo trate de convencer, de ahí su nombre de Magistratura de Convencimiento, el que opera en forma preventiva, para que no se llegue a cometer actos de tortura o degradantes.
Hizo saber que algunas de las funciones de este mecanismo se topan con las que tienen las comisiones regionales que regula la ley N° 20.584 referidas a la obligación de efectuar visitas a las instalaciones y procedimientos relacionados con la hospitalización y aplicación de tratamientos a personas con discapacidad psíquica o intelectual.
Según los estándares internacionales en cuanto a los resguardos de los derechos, cree que sería más consistente que éstos, tanto del punto de vista genérico (veedor de instalaciones) y como particular (atender denuncias particulares) sean ejercidas por un órgano que no sea el mismo que el que está a cargo de esa internación.
Añadió que las comisiones están dentro del Ministerio de Salud al igual que los hospitales. Luego, de algún modo, el Ministerio de Salud se está fiscalizando a sí mismo, lo cual no cumple con los estándares básicos de control y fiscalización.
---- Neurólogo, señor Rodrigo Salinas. Señaló que se referirá a las condiciones en que debiera autorizarse la conducción de investigaciones científicas en pacientes que se encuentran limitados, por razones psíquicas o intelectuales, de la capacidad de expresar su consentimiento. Cree firmemente, sin embargo, que el progreso de la medicina descansa en el uso juicioso del pensamiento inductivo y, por consiguiente, en la experimentación clínica.
En ese último aspecto, agregó, el de la experimentación clínica, justifica su importancia en el desarrollo de la medicina moderna. Esta actividad, la experimentación en seres humanos, constituye un eslabón crucial en la generación de la evidencia científica que respalda las recomendaciones de la práctica médica, cuya eficacia ha tenido un desarrollo exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Mediante la experimentación bien diseñada ha sido posible precisar la eficacia y la seguridad de la gran cantidad de posibilidades terapéuticas que surgen de las investigaciones pre-clínicas que ocurren en laboratorios y en animales de experimentación, que de carecer de este eslabón final terminarían en conocimiento sin traducción terapéutica alguna o, en el peor de los casos, en la adopción irreflexiva de terapias potencialmente perjudiciales, al extremo que es hoy impensable para cualquier sistema regulatorio de medicamentos permitir el registro de un fármaco sin antes haber sido sometido a un jerarquizado proceso de investigación en seres humanos. El hito fundante de la investigación clínica, en la forma que hoy se concibe, ha sido fijado en la publicación en el British Medical Journal, en el año 1948, del ensayo clínico que probó la eficacia del uso de estreptomicina en pacientes aquejados de tuberculosis pulmonar, que permitió precisar la real eficacia de este fármaco, combatir una epidemia que hasta ese momento cobraba millones de vidas y entregar una esperanza real de cura para un gran número de pacientes para los cuales, hasta ese momento, no se ofrecía más posibilidad terapéutica que el reposo, la luz del sol y la alimentación sana y abundante. Recordó que este ensayo coincide con la creación del Sistema Nacional de Salud Inglés, ese mismo año, que adquirió como compromiso asegurar el acceso a toda la población, sin discriminación, a todas las terapias que requiriesen para la recuperación de su salud. Era evidente, entonces, que a las razones puramente médicas, se sumaba una potente razón social, que obligaba a identificar aquellas intervenciones probadamente eficaces, en las que se debían focalizar los siempre escasos recursos, lo que le daba, además, una justificación de carácter social a aquella investigación clínica dirigida a problemas prevalentes o de alto impacto, a los cuales sólo se podía dar respuesta interviniendo e investigando en aquellos pacientes que sufrían la condición que se buscaba combatir.
La relevancia de este tipo de investigación para el progreso de la medicina y el bienestar de los pueblos queda bien recogida en las recomendaciones sobre la regulación de los ensayos clínicos, publicadas en 2012 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se reconoce que la investigación clínica es un eslabón clave en el desarrollo de una práctica médica basada en la evidencia, lo que constituye, a su vez, un objetivo mayor para los pacientes, los profesionales de la salud, la salud pública y los sistemas de salud en el mundo entero.
Sin embargo, el mismo año 1948, en que se publicaba el ensayo clínico sobre la eficacia del uso de estreptomicina en la tuberculosis pulmonar, que salvaría millones de vidas, separado sólo por algunos meses, se daba fin al proceso seguido en contra de médicos que bajo el Régimen Nazi cometieron crímenes contra la Humanidad, con la ejecución en la horca de Karl Brandt, médico personal de Adolf Hitler y miembro del Consejo de Investigación del Reich, acusado -entre otros crímenes- de conducir investigación en seres humanos alejada de cualquier fin social o científico coherente y reñido con los principios más elementales que gobiernan la ética de la profesión médica.
Producto de este juicio, dijo, se redactó el Código de Núremberg, que sentó las bases de la regulación de la ética de la investigación en seres humanos, cuyo primer artículo establecía -en buena medida para impedir la ocurrencia de similares atrocidades- que el consentimiento voluntario del sujeto humano para participar en investigación es absolutamente esencial. Principio que alcanzaría su consagración en el sistema normativo internacional de derechos humanos con la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1976, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado en nuestro país en el año 1989. El pacto, en su artículo 7º establece, de modo categórico, que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”
Finalmente, dijo, esta prohibición formal -aunque restringida sólo a un subgrupo de los pacientes a los que originalmente estaba dirigida- encuentra su lugar en la ley N° 20.584, de 2012, que en su artículo 28 señala que “Ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica...” terminando, formalmente, con cualquier posibilidad de conducir, en Chile, investigación clínica en ciertos problemas de salud que forman parte de una proporción relevante de la carga de enfermedad de los conciudadanos. Prohibición, sin embargo, que nadie podría decir es discordante, o contradictoria, con los mejores deseos surgidos de Núremberg y que recoge, casi literalmente, los pactos internacionales firmados por Chile, dirigidos a proteger los derechos humanos de las desgraciadamente ubicuas violaciones que los afectan.
Afirmó que el dilema ético, sin embargo, surge de inmediato al reflexionar sobre sus efectos y ya lo hacía notar el padre de la ética de la investigación moderna, Henry Beecher, en un artículo el año 1959: una interpretación rígida del artículo primero del Código de Núremberg podría limitar seriamente, o eliminar, buena parte de la investigación en enfermedades mentales, que corresponden a uno de los dos o tres principales problemas de la medicina y cuyo respuesta, en muchos casos, sólo se puede lograr a través de la investigación clínica, como el propio Servicio de Salud Inglés lo reconoce al responder la pregunta sobre por qué debiéramos apoyar la investigación en salud mental. Señala la autoridad inglesa que los estudios y ensayos pueden entregar la evidencia que pruebe la utilidad y eficacia de nuevos tratamientos, a la vez que demostrar -en un giro escéptico muy británico- que algunos tratamientos no son tan útiles como algunos profesionales de la salud creen.
¿Es que nadie se dio cuenta de esto cuando se redactó el Código de Núremberg?, ¿o en realidad lo único correcto es terminar con toda posibilidad de investigación en estos pacientes toda vez que sería inmoral y repugnante -por perseguir un fin que parece loable- vulnerar derechos fundamentales de poblaciones radicalmente vulnerables?
Curiosamente, es en uno de los propios co-redactores del Código de Núremberg, el Profesor Andrew Conway Ivy, en quien se puede encontrar el matiz requerido, en un artículo de su autoría publicado en Science en el año 1948, publicado poco después de la redacción del Código. Dice Ivy: “Los principios éticos involucrados en el uso de los pacientes mentalmente incompetentes son los mismos que para los pacientes competentes. La única diferencia dice relación con la materia del consentimiento. Dado que los pacientes mentales son equiparables a los niños en un sentido ético y legal, el consentimiento del cuidador es necesario.” Con esto quedaba claro que en la interpretación de Ivy el artículo 1º del Código, que él había co-redactado, no cercenaba la posibilidad de investigar en estos pacientes, sino que establecía requisitos extraordinarios que debían ser cumplidos.
Esa posición se convirtió, dijo, en el curso de los años, en la actitud prevalente de bioeticistas y autoridades regulatorias alrededor del mundo. En palabras del profesor Ezequiel Emanuel, por ejemplo, en sus innumerables veces citado artículo ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? señala que la demostración de respecto por personas no-autónomas significa asegurar que su participación en investigación es coherente con sus intereses y valores, lo que habitualmente implica designar un subrogante para decidir si la persona es enrolada en una investigación clínica.
Indicó que en la Declaración de Helsinki, por su parte, reconocida como referente internacional en ética de la investigación, se señala que “Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado por el participante potencial y esta investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado y la investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos.”
Muchas regulaciones nacionales e internacionales han recogido esa mirada, precisó. Señaló que, entre las regulaciones que la recogen, se cuentan la de la Unión Europea, Estados Unidos y de la propia Organización Mundial de la Salud, que en colaboración con el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) acaba de publicar una actualización de sus recomendaciones, en cuyo numeral 16 indica que los adultos que no son capaces de otorgar consentimiento informado deben ser incluidos en investigación de salud, a menos que una buena razón científica justifique su exclusión, adoptando las protecciones necesarias que resguarden sus derechos y bienestar, entre las cuales se cuenta la de contar con la autorización de su representante legal, que a su vez debe tener presente la voluntad del paciente en esta materia, en caso de haberla expresado en alguna ocasión.
Añadió que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado, en sus Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, el siguiente texto: “No se someterá a ensayos clínicos ni a tratamientos experimentales a ningún paciente sin su consentimiento informado, excepto cuando el paciente esté incapacitado para dar su consentimiento informado, en cuyo caso sólo podrá ser sometido a un ensayo clínico o a un tratamiento experimental con la aprobación de un órgano de revisión competente e independiente que haya sido establecido específicamente con este propósito.” Esta solución fue, asimismo, la adoptada por la ley N° 20.120, de 2006, que en su artículo 10 señala que “Toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquel que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley”, texto que ha quedado posteriormente invalidado -al menos en el caso de aquellos paciente afectados por discapacidad psíquica o intelectual- por el artículo 28 en comento.
Las razones detrás de esta posición y sus fundamentos, dijo, están magistralmente resumidos en la explicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido, del año 2005, modelo para numerosas legislaciones internacionales, en que se señala textualmente: “Es importante que la investigación en personas que carezcan de capacidad (de consentir) sea llevada a cabo y que esto se haga de modo apropiado. Sin ésta no se podría mejorar su conocimiento respecto a qué es lo que causa que una persona pierda sus capacidades, ni respecto a su diagnóstico, tratamiento, cuidados y necesidades.”
Mencionó que las posibilidades de explotación, particularmente en grupos vulnerables, son múltiples y han ido adquiriendo diversas formas en el curso de las últimas décadas. Baste recordar que de toda la investigación en fármacos psicotrópicos conducida en los últimos años una importante proporción corresponde simplemente a reformulaciones de fármacos ya existentes, con propósitos puramente comerciales, en lugar de verdaderos progresos en el tratamiento de las enfermedades mentales, que pudieran conducir a mejorar la condición de aquellos pacientes en los cuales se conduce la investigación.
Es responsabilidad de todos asegurar que la investigación no excluya de su ámbito de interés a aquellos pacientes imposibilitados de entregar su consentimiento por razones de discapacidad psíquica o intelectual, pero también lo es que ésta sea conducida de modo apropiado, tal como lo señala la Ley de Salud Mental del Reino Unido, tomando especial cuidado que los derechos y bienestar de los participantes sea respetados, asegurándose del valor social de aquello que se investiga, requisito inexcusable de la investigación en seres humanos.
•Votación general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en las mociones (que se refundieron), y luego de recibir las explicaciones de los representantes del Ministerio de Salud, la opinión de los gremios relacionados con el tema, y de profesores expertos, tanto de derecho como de psiquiatría, permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias, la incidencia real que tienen estas modificaciones propuestas, y la necesidad de legislar sobre esta materia, tanto desde el ámbito de la salud pública, del bienestar de la población, como para cumplir las obligaciones que tiene Chile en el contexto internacional, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Castro, Cariola (Presidenta), Hernando, Núñez, Rubilar y Torres (6 votos a favor).
b) Discusión particular.
Artículo 1.-
Señala esta disposición que esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica y su derecho a cuidado sanitario.
Luego, agrega que el pleno goce de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. En ese contexto, se consideran parte integrante de esta ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas del 9 de noviembre de 1990. Dichos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad o discapacidad mental.
--- Se presentaron ocho indicaciones
1) De la diputada Hernando, para reemplazar el título de este proyecto de ley por el siguiente:
“Del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica”
La autora de esta indicación la fundamentó señalando que la indicación propuesta tiene por finalidad aclarar los conceptos, desde el epígrafe de la iniciativa.
Se planteó reticencia sobre la propuesta de cambiar las expresiones “mental” por “intelectual”, dado que la legislación actual y pertinente (se alude a la ley N° 20.422 que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad) habla de discapacidad mental y no intelectual. En ese sentido, se dijo, este título no quedaría en sintonía con las disposiciones vigentes sobre la materia.
La diputada Hernando, argumentó que los distintos invitados a exponer sobre estas iniciativas refundidas sostuvieron la pertinencia de precisar los conceptos contenidos en ellas, a fin de hacerlas más inclusivas e integradoras.
Agregó que la discapacidad intelectual es de carácter más permanente que la discapacidad mental que está más acotada a un fenómeno puntual y transitorio, según los dichos del Dr. Fernando Voight.
Se aprobó por la unanimidad de los diputados presente (siete votos a favor). Asimismo, se acordó adecuar todo el texto del proyecto a la nomenclatura aprobada en esta indicación.
Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Hernando y Rubilar y los diputados señores Hasbún, Macaya, Rathgeb y Torres (Presidente).
2) Del diputado Alvarado, para agregar en el inciso primero, del artículo 1 del proyecto de ley, a continuación de su punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: “Priorizando a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mentales en todos los niveles de la atención primaria de salud de la red pública de salud.”
Algunos diputados se manifestaron en contra de que en esta parte de la iniciativa, que a su juicio trata de las normas generales, contenga este tipo de priorización como la que sugiere la indicación en estudio.
Otros agregaron que no están de acuerdo en que la indicación establezca prioridades solo en razón a factores etarios. Señalaron que existen otros factores tan importantes como los etarios, como son los factores sociales. Da la impresión, dijeron, que existen enfermedades mentales de primera y segunda categoría.
Se rechazó por mayoría de votos (cinco en contra y dos abstenciones).
Votaron en contra las diputadas Cariola, Hernando y Rubilar y los diputados Macaya y Torres (Presidente).
Se abstuvieron los diputados Hasbún y Rathgeb.
3) Del diputado Espejo, para agregar al inciso primero, del artículo 1, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “y a la inclusión social”.
4) De la diputada Cariola, para agregar al inciso primero, del artículo 1, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “y a la inclusión social y laboral”
Se consultó por el sentido y alcance de las expresiones “inclusión social y laboral”.
En respuesta, algunos piensan que tales expresiones pretenden incluir a todo tipo de discriminación ya sea por discapacidad física o mental como también referidas a las políticas públicas, como cuando se construyen veredas para discapacitados.
Otros coincidieron con que estas indicaciones propenden a la no discriminación de personas con algún tipo de discapacidad mental. Esto es, que exista un trato igualitario de la ley respecto de ellos, en todo ámbito, hasta en el otorgamiento de un crédito bancario.
Precisaron que el término inclusión social es más amplio que el término inclusión laboral, pues entienden que está referido a que estas personas puedan acceder a formación de cualquier naturaleza, incluso profesional, universitaria, institutos o colegios y también de accesibilidad, como es la a la red de salud. La inclusión laboral, en cambio, es lo mismo que la social, pero circunscrita solo a dicho ámbito.
También hubo diputados que señalaron que el Estado debe discriminar y que es muy necesario que lo haga, sobre todo, cuando se trata precisamente de algún tipo de discapacidad mental. Entienden que la idea es que el Estado les dé mayor protección a estas personas o más puntos para que puedan optar a ciertos beneficios sociales.
Finalmente, hubo quienes señalaron que esto no se trata de discriminación positiva o negativa. La discriminación es tal y no admite distinciones. Sí plantearon su inquietud respecto que les parece que inclusión laboral está contenida en la inclusión social y si esto es así, entonces hablar de ambas inclusiones sería redundante.
Sometida a votación las indicaciones 3) y 4), se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes (ocho votos a favor).
Votaron los diputados Castro, Cariola, Hasbún, Hernando, Monckeberg, Rathgeb, Rubilar y Torres (Presidente).
5) Del diputado Espejo, para eliminar el inciso segundo, en el artículo 1.
6) De los diputados Cariola, Torres, Rubilar y Alvarado, para eliminar en el inciso segundo del artículo 1° desde las expresiones “En este contexto” hasta las expresiones “noviembre de 1990.”
Respecto de estas indicaciones hubo quienes afirmaron que este proyecto de ley es una pequeña ley marco en salud mental y como tal debe indicar su marco normativo como está redactado en el inciso segundo del artículo primero que por esta indicación se pretende eliminar.
Otros argumentaron que la razón de eliminar este inciso segundo es porque se hace muy restrictiva la iniciativa al enunciar cada fuente formal en que se funda. En ese sentido, se afirmó, que menos es más. Se propuso dejar el primer párrafo hasta el primer punto seguido.
Otros estuvieron de acuerdo con lo propuesto, pero sugirieron dejar vigente la última frase del inciso segundo.
La indicación 6) se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (ocho votos a favor) y por la misma votación se entiende rechazada la indicación 5).
Votaron los diputados Castro, Cariola, Hasbún, Hernando, Monckeberg, Rathgeb, Rubilar y Torres (Presidente).
7) Del diputado Alvarado, para agregar un nuevo inciso tercero, en el artículo 1 del proyecto de ley, del siguiente tenor:
“Ámbito de Aplicación. La Salud Mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. La presente ley se aplicará a todos los establecimientos de salud, de todos los niveles de atención primaria de la red pública de salud, a los Servicios de Salud, las municipalidades, al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional y al Ministerio de Salud.
8) De las diputadas Cariola, Hernando, Rubilar y de los diputados Hasbún y Torres, para agregar un inciso tercero al artículo 1 del siguiente tenor:
“La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan.”
Respecto de la indicación 7) hubo diputados que no estuvieron de acuerdo que esta iniciativa limitara su ámbito de aplicación solo a ciertas instituciones y, en especial, del ámbito sanitario, pues con ello se dejan fuera, por ejemplo, a las mutuales, al Ministerio del Trabajo. Señalaron que no va en la línea de la inclusión social y laboral ya aprobado por esta Comisión.
Hubo también quienes pusieron en duda su admisibilidad.
Otros señalaron que es necesario que esta iniciativa haga referencia a su ámbito de aplicación, porque es propio de una ley marco.
Sometida a votación la indicación 8) se aprobó por la unanimidad de los diputados presente (seis votos a favor); se rechazó la indicación 7) por mayoría de votos (seis en contra y una abstención).
Por la afirmativa (en la indicación 8) votaron los diputados Castro, Cariola, Hasbún, Hernando, Rubilar y Torres (Presidente). En la indicación 7) votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Hasbún, Hernando, Rubilar y Torres (Presidente), y el diputado Rathgeb se abstuvo.
Por consiguiente, se aprobó el artículo 1, con las indicaciones señaladas y con las modificaciones de redacción y adecuación acordadas.
Artículo 2.-
Esta norma tiene por finalidad definir algunos conceptos, señalando que se entiende por enfermedad mental toda alteración de los procesos cognitivos y afectivos estimados normales en relación con el grupo socio-cultural de la persona. Puede manifestarse en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.
A su vez, se entiende por discapacidad mental (debe decir discapacidad psíquica) la limitación psíquica o de comportamiento que dificultan la comprensión de los propios actos, implica dificultades para la ejecución de acciones o tareas comunes y la participación del sujeto en situaciones vitales. La enfermedad y la discapacidad mental pueden ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado, cuando lo requiera el paciente o su representante legal, por la autoridad competente.
Para el diagnóstico de la enfermedad o discapacidad mental se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
--- Se presentó una indicación[6]:
1) Del diputado Espejo, para reemplazar el artículo 2° por el siguiente:
“Artículo 2-. Para los efectos de la presente ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables, el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
A su turno, persona con discapacidad mental es que la que teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectual, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La Enfermedad y Discapacidad mental puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado, cuando lo requiera el paciente o su representante legal, por la autoridad competente.
Para el diagnóstico de la Enfermedad o Discapacidad mental debe tenerse presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
Consultado el Ejecutivo por un pronunciamiento sobre las definiciones contenidas en este proyecto de ley, el señor Mauricio Gómez, Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud señaló que éstas están señaladas en esta indicación, y que a su parecer, son las correctas y es la que propone mantener. Si bien, reiteró que no existe en el mundo una única definición de enfermedad mental, la utilizada por el Ministerio de Salud es la que se contempla en esta indicación propuesta por el diputado Espejo.
Por tal motivo, como Ministerio de Salud, se sugiere mantener estas definiciones tal como están y que el resto de las definiciones contenidas en la iniciativa se alinean a éstas.
Algunos diputados no se manifestaron tan conformes con que un solo concepto como es enfermedad mental englobe la discapacidad intelectual y psíquica. Concordaron que es más fácil y cómodo adoptar la nomenclatura que utiliza la OMS, pero que en las agrupaciones referidas a este tema, no es tan diáfano que un concepto englobe a los otros.
Otros se inclinaron en asumir las definiciones ya existentes y aceptadas por la OMS y no innovar en esta temática, ya que ello puede conducir a errores interpretativos o en contradicciones para el intérprete.
El señor Mauricio Gómez afirmó que la indicación del diputado Espejo, antes referida, alude a dos conceptos: enfermedad mental y discapacidad mental. Como ejemplo señaló al autista, que es una enfermedad, pero si el mismo autista tiene déficit, entonces estamos ante una discapacidad. El enfermo no es necesariamente discapacitado y por ello es bueno definir ambas cosas.
Agregó que la persona que tiene un déficit a consecuencia de una enfermedad tiene una discapacidad variable según las barreras que el entorno le coloca. Indicó que es la definición de discapacidad más moderna que hoy día tiene el mundo y afortunadamente alcanzó a ser incorporada en la Ley de Inclusión (N° 20.422) que superó a la Ley de Discapacidad antigua porque se hizo para armonizarla con la Convención de Discapacidad.
El Ministro de Salud (S) señor Jaime Burrows enfatizó que para el Ejecutivo lo deseable es que las definiciones queden tal como están planteadas pues son compatibles con la legislación relativa al tema y a los reglamentos que ha dictado el Ministerio.
La indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (5 votos a favor) y por la misma votación se entiende rechazado el artículo 2 del proyecto de ley en su forma original.
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Hernando, Núñez y Torres.
Artículo 3.-
Señala esta disposición que en el marco de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normas relacionadas, elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconocen como derechos básicos de las personas con enfermedad o discapacidad mental el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la participación, libertad y autonomía personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal.
--- Se presentaron dos indicaciones:
1) Del diputado Alvarado, para reemplazar en el artículo 3, la frase “y autonomía personal”, por la expresión, antecedida y seguida de una coma, “el respeto de la autonomía de la voluntad y a su intimidad, especialmente en la obtención, utilización, archivo, custodia y trasmisión de la información y ficha clínica”.
2) De la diputada Hernando, para modificar el artículo 3 de la siguiente manera:
a) Elimínase la palabra “relacionadas” entre las palabras “normas” y “elaboradas|”.
b) Sustitúyese el punto final de dicho artículo por la frase “, como los demás derechos garantizados a las personas, consagrados por otras normas internacionales, relacionadas con esta materia y ratificadas por Chile.”
El autor de la indicación 1) la fundamentó explicando que ésta tiene por finalidad el resguardo a la intimidad de la ficha clínica del paciente. En cuanto a determinar si la ley de deberes y derechos de los pacientes no es contradictoria con esta indicación, pues la primera también trata sobre la protección de datos personales, contenidos en la ficha clínica, se señaló que no pues más bien son complementarias.
Otros señalaron que esta indicación está mal ubicada en la geografía del proyecto de ley, que debiera ir en la letra d) del artículo 7 de la iniciativa y no en el artículo 3. Que en esta parte del proyecto se tratan temas genéricos y no tan específicos como lo propuesto en esta indicación.
La autora de la indicación 2), a su vez, explicó que su enmienda tiene por finalidad ampliar el marco legal de esta ley y así evitar que sea restrictivo, además de hacer más inclusivo la iniciativa a futuras normas sobre el particular.
La indicación 1) fue rechazada por no alcanzar su quórum de aprobación (seis abstenciones).
Se abstuvieron los diputados Alvarado, Hernando, Lemus, Nuñez (Presidente accidental), Rubilar y Espejo (en reemplazo del diputado Torres).
La indicación 2), junto con el texto propuesto en la moción, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (seis votos a favor).
Votaron los diputados Alvarado, Hernando, Lemus, Nuñez (Presidente accidental), Rubilar y Espejo (en reemplazo del diputado Torres).
Artículo 4.-
Esta norma establece una presunción de capacidad pata toda persona. Agrega que la discapacidad cognitiva por sí sola no descalifica a la persona para dar consentimiento informado. Como regla general, se debe considerar que todos los adultos son competentes para dar consentimiento informado, independientemente de su diagnóstico o condición, a menos que haya evidencia de incapacidad mental severa que deteriore el juicio y raciocinio calificada por los tribunales competentes.
No puede hacerse un diagnóstico de salud mental en base exclusiva al grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de pertenencia, así como por su elección o identidad sexual. Tampoco será determinante el sólo antecedente de previa hospitalización o tratamiento sicológico o psiquiátrico. La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad.
---- Se presentaron cuatro indicaciones:
1) De la diputada Hernando, para modificar el artículo 4, de la siguiente manera:
a) Se suprima toda la redacción del inciso primero desde el primer punto seguido hasta la palabra “competentes” inclusive.
b) Se incorpore la palabra “su” entre las palabras “dar” y consentimiento”
c) Se incorpore la frase “válido e” entre las palabras “consentimiento” e “informado”.
d) Se sustituya la palabra “incapacidad mental” por “discapacidad cognitiva”.
e) Se incorpore la frase “y esta sea” entre las palabras “raciocinio” y “calificada”
2) De la diputada Hernando, para agregar un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:
“El consentimiento de los niños se deberá tener en cuenta según su edad y nivel de madurez. Es deber del Estado garantizar que todos los niños que padezcan una enfermedad mental o, posean una discapacidad intelectual o psíquica, gocen plenamente de dichos derechos.”
3) Del diputado Macaya, para eliminar, en el inciso primero del artículo 4, la siguiente frase: “calificado por los tribunales competentes”.
Respecto de la indicación 3), se indicó que el Estado de Chile ha sido reprochado sistemáticamente en los últimos años por diversos organismos internacionales en materia de salud y protección de los derechos fundamentales por la inexistencia de mecanismos independientes para supervisar las internaciones. Tales mecanismos, que el Ejecutivo insiste en defender (comisiones de protección) han sido definidas por la OPS, la OMS y las Naciones Unidas como organismos que carecen de la independencia para realizar esa supervisión. Sin embargo, hay consenso en que se requieren organismos independientes, por una parte, y por la otra, visto que se trata de la protección de derechos, el mejor instrumento de protección de tales derechos son y seguirán siendo los tribunales de justicia.
Se puede discutir el procedimiento, su rapidez y eficacia, pero no se puede eliminar a los tribunales de justicia como organismos independientes para velar y cautelar los derechos fundamentales y, por tanto, se llamó a rechazar la indicación del diputado Macaya.
El psiquiatra del Ministerio de Salud, señor Alberto Larraín, señaló que éste es uno de los puntos angulares de este proyecto de ley, ya que existen muchos casos emblemáticos que dicen relación con la intervención del poder judicial en materia de salud mental, donde han ordenado la internación de pacientes que no lo requieren. Agregó que en el mundo médico no se aprecia como adecuada la intervención del poder judicial por cuanto carecen del conocimiento necesario en salud mental.
Concordó que la competencia del poder judicial en esta materia, es lo que hoy existe y efectivamente sus actuaciones no generan gasto para el Estado, sin embargo, él es partidario de que quien vea estos temas de salud mental sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Se rechazó la indicación, por unanimidad de los diputados presentes (cinco votos en contra).
Votaron los diputados Lemus, Hernando, Núñez (Presidente accidental), Rubilar y Espejo (en reemplazo del diputado Torres).
4) Durante la discusión del artículo, se propuso un nuevo texto –a sugerencia del Ejecutivo- para sustituirlo, el que fue suscrito por los diputados Cariola, Castro Rubilar y Torres, del siguiente tenor:
“Artículo 4.- Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el Título II, de la ley Nº 20.584.
Cuando conforme al artículo 15 de dicha ley, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, siempre se deberá dejar constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica la que, asimismo, deberá ser suscrita también por el director del establecimiento.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.”.
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones señalo que el primer inciso de la indicación propuesta tiene por finalidad entregarle a las personas con enfermedad mental los mismos derechos que tienen todas las personas. Su inciso segundo, expresa que en caso de no ser factible obtener su consentimiento, entonces –como requisito adicional- se debe dejar constancia de aquello en la ficha clínica, tanto por el médico tratante como por el director del establecimiento de salud, a objeto de resguardar el derecho de las personas por una parte y, por la otra, evitar un trámite judicial que puede poner en riesgo la vida de las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
Hizo saber, asimismo, que las indicaciones a este artículo que hacían referencia a los niños (indicación 2) de la diputada Hernando) se subsanan con otras indicaciones que se verán más adelante, cuando se vea el artículo en que se propone modificar la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.
Algunos diputados manifestaron su duda porque el tema del consentimiento de los niños sea tratado como una modificación a la ley N° 20.584. Asimismo se cuestionó la circunstancia de que no sean los tribunales de justicia los que califiquen el hecho de que una persona no pueda manifestar su voluntad por una incapacidad mental severa.
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones señaló que la razón de tratar el tema de los niños en la ley N° 20.584 es para darle a esa disposición la generalidad que necesita y no para que sea interpretada como una norma especial para los niños, tratada solo a propósito de las personas con problemas de salud mental.
Expresó que lo que se hizo en solo reiterar las normas que ya están consagradas en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde no se precisa la entrega de consentimiento formal de parte del menor sino, más bien, al asentimiento y al derecho a ser informado. Es por esta razón, dijo, que para que la norma sea general y comprenda a todos los niños, sin discriminación de ningún tipo, era necesario incorporarla en la ley general de Derecho y Deberes de los Pacientes.
En cuanto a la calificación de la enfermedad mental por los tribunales de justicia, indicó que se quiere omitir ese trámite fundado en la inequidad que actualmente existe para acceder a la justicia y porque las personas con enfermedad mental no cuentan –normalmente- con adecuados mecanismos de defensa ante los tribunales. Agregó, además, que los trámites judiciales toman un tiempo que normalmente las personas en estas condiciones no pueden esperar sin ser un riesgo para su propia salud, por tal razón, y visto que a estas personas se les otorga los mismos derechos que a todos los pacientes (consentimiento informado) se reemplazó la autorización judicial, en los casos que ella era requerida, por un trámite administrativo, más rápido, menos engorroso y más equitativo, que es que en tales casos se precisa dejar constancia en la ficha clínica del paciente de esta circunstancia ratificado por dos médicos, el tratante y el director del establecimiento de salud.
El Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud, señor Mauricio Gómez, entiende que la intervención de la justicia, en estos casos, se circunscribe en la hospitalización involuntaria y eso es algo que ellos comparten. Señaló que la manifestación del consentimiento, en la legislación extranjera, no es objeto de judicialización, pero sí lo referido a la hospitalización involuntaria y, en ese sentido, el Ejecutivo no ha innovado en este proyecto de ley.
Se consultó cómo se califica hoy si un paciente es capaz o no dar su consentimiento, si en la redacción de la indicación se suprime la competencia de los tribunales de justicia.
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones, explicó que rige la regla general de los pacientes. Esto es, tienen derecho a ser informados y a manifestar libremente su voluntad; en casos de intervenciones quirúrgicas irreversibles o complejas, como la esterilización, se establecen reglas especiales que están tratadas más adelante en el proyecto. En esta parte la indicación -al reemplazar el artículo 4- solo hace referencia al consentimiento en general.
Para despejar toda duda, manifestó que la regla general en Chile es la capacidad de ejercicio y sólo los tribunales de justicia pueden quitarla por razones de demencia en juicio de interdicción. Eso no ha cambiado, señaló. Lo que aquí se regula es que cuando se está en presencia de casos como los señalados en el artículo 15 de la ley N° 20.584 (riesgo para la salud pública, riesgo vital del paciente, o se está imposibilitado de manifestar la voluntad y no se puede obtener de su representante legal) solo en esos casos se debe procurar estabilizar al paciente a fin que recupere su voluntad y si ello no es posible, entonces, se deja constancia en la ficha clínica de esta circunstancia bajo la firma del médico tratante y del director del hospital, y en esos casos no se requeriría del consentimiento del paciente.
Se aprobó la indicación, por la unanimidad de los diputados presentes (cuatro votos a favor) y por la misma votación se tuvo por rechazadas las indicaciones 1) y 2).
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Rubilar, y Torres.
Artículo 5.-
Dispone que el Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse con preferencia en la atención primaria y fuera del ámbito de internación hospitalaria, con personal interdisciplinario y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
--- Se presentó una indicación
1) Del diputado Espejo, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 5° la frase “con preferencia en la atención primaria y fuera del ámbito de internación hospitalaria”, por la siguiente: “preferentemente en forma ambulatoria” y para agregar un inciso tercero al artículo 5° del siguiente tenor: “Se entiende la hospitalización psiquiátrica como un recurso excepcional y transitorio.”
Consultado al Ejecutivo por la indicación propuesta, el Ministro de Salud (S) Jaime Burrows, señaló estar en total acuerdo con la indicación del diputado Espejo.
Por la unanimidad de los diputados presente, se aprobó el artículo con la indicación (5 votos a favor).
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Hernando, Núñez y Torres.
Artículo 6.-
Señala que todo tipo de intervención médica se rige por el principio del consentimiento informado, en los términos establecidos en la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de modo que las personas con enfermedad o con discapacidad mental tienen derecho a recibir toda la información diagnóstica y terapéutica necesaria a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.
-- Se presentaron ocho indicaciones:
1) Diputado Alvarado, para intercalar, entre las expresiones: “intervención médica” y “se rige”, la frase:“o prestación de salud, se rige en lo no previsto por esta ley,”.
2) Del diputado Alvarado, para agregar, a continuación del punto seguido que pasa a ser una coma, la siguiente expresión: “A que se le proporcione al paciente, usuario o a su representante legal dicha información por escrito; además requerirá del consentimiento, después de recibir dicha información, de los pacientes usuarios o de sus representantes legales, quienes decidirán libremente, con las excepciones previstas en el título tercero de esta ley”.
3) Del diputado Espejo, para sustituir frase “del consentimiento informado” por: “de la autonomía de la voluntad”
4) Del diputado Espejo, para intercalar entre las palabras “en” y “la”, la frase: “el Párrafo 6°, del Título II de”
5) Del diputado Espejo, para eliminar, después de la coma que pasa a ser punto seguido, la frase “, de modo que”.
6) Diputado Espejo, para sustituir la frase “Enfermedad o Discapacidad Mental”, por: “discapacidad psíquica o intelectual“.
7) Del diputado Alvarado, para agregar un inciso segundo, del siguiente tenor: “La información señalada en el inciso anterior deberá ser proporcionada por escrito al paciente o usuario, o a su representante legal, quienes decidirán libremente y manifestarán su consentimiento, salvo las excepciones contempladas en la ley.”.
8) De los diputados Castro, Cariola, Rubilar y Torres, para sustituir el artículo 6° por el siguiente:
“Artículo 6º.- No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, así como por su elección o identidad sexual. Tampoco será determinante el sólo antecedente que dicha persona haya sido hospitalizada previamente o se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.”
Sometida a votación la indicación 8), se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (cuatro votos a favor); por igual votación se rechazaron las indicaciones 1) a 7), y el texto propuesto en la moción.
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Rubilar, y Torres.
Titulo 2.-
Se adecua la denominación del título, a lo ya aprobada en el título 1°: De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica.
Artículo 7.-
Dispone que todo aquel que viva con enfermedad o con discapacidad mental gozará de los derechos fundamentales que la Constitución Política garantiza a todas las personas. En especial se les reconocen los siguientes derechos:
a) A ser reconocido siempre como sujeto de derecho y a que se respete su vida privada, libertad de comunicación y libertad personal.
b) A no ser sometido a tratamientos invasivos o irreversibles sin su consentimiento, a menos que a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo grave e inminente para sí o para terceros y su representante legal haya dado su autorización. Con todo, el procedimiento de esterilización no podrá efectuarse sin consentimiento del paciente.
c) A ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo relacionado a su condición de salud y tratamiento, según las reglas que rigen el consentimiento informado. Los sujetos cognitivamente impedidos forman una población heterogénea de pacientes que pueden tener, en grados variables, deterioradas sus capacidades para dar un consentimiento informado válido de modo que, si existen dificultades de entendimiento, el consentimiento lo darán los familiares, los tutores, o el representante legal, y sólo se considerará válido el consentimiento entregado en estado de lucidez y con comprensión de la situación.
d) A acceder siempre a su ficha y antecedentes clínicos, personalmente, o por su representante o abogado. Nunca se podrá negar este derecho al paciente.
e) A que un juez autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, así como a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la internación voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una internación involuntaria.
f) A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud. A recibir una atención ajustada a principios éticos.
g) A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapeútica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
h) A ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente mental designe.
i) A no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente dado personalmente o por su representante legal, previa autorización del Comité de Ética correspondiente. Siguiendo los lineamientos dados por la Declaración de Helsinki, las personas con ausencia de capacidad para dar consentimiento sólo pueden ser incluidas en proyectos que investiguen opciones terapéuticas para su enfermedad o condición y siempre que su representante legal lo autorice y el Comité de Ética evalúe positivamente la relación “riesgo-beneficio” de modo que haya expectativas razonables de beneficio directo con un nivel de riesgo minimizado y aceptable.
j) A que su padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable
k) A ser remunerado por su participación en actividades realizadas en el marco de la labor-terapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
--- Se presentaron dieciséis indicaciones:
1) Del diputado Espejo para intercalar en el primer inciso, del artículo 7°, entre las palabras “mental” y gozará” la siguiente frase: “de carácter psíquico o intelectual”
2) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra b) del artículo 7° la frase “tratamientos invasivos o irreversibles” por la frase “intervenciones quirúrgicas irreversibles”.
3) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra c) del artículo 7°, la expresión “entendimiento, el consentimiento lo darán los familiares, los tutores, o el representante legal,” por la siguiente expresión:
“Serán informadas también su madre, su padre, su hijo (s) o hija (s) y otros parientes por consanguineidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive, su representante legal u otra persona vinculada a él a falta de los anteriores, en este caso el consentimiento lo darán alguna de las personas precitadas”.
4) De la diputada Hernando, modifíquese el literal c) del artículo 7°de la siguiente manera:
a) Se sustituya la frase “Los sujetos cognitivamente impedidos”, por “Las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”.
b) Se sustituya la palabra “los” entre “darán” y “familiares”, por “en conjunto con sus”.
5) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra e) del artículo 7°, la expresión “así como a contar con una instancia judicial de apelación”, por la siguiente:
“Cuya resolución constituirá una sentencia de primera instancia en el procedimiento civil ordinario, para todo efecto legal”
6) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra e), la palabra “internación” por la palabra: “hospitalización”
7) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra f), del artículo 7°, en la expresión “integral y humanizada”, la voz “y” por una coma e intercálese, entre las voces “humanizada” y “a partir”, la expresión: “especializada, los tratamientos con evidencia científica, con los tiempos y sesiones necesarias para obtener cambios en su salud y calidad de vida,”.
8) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra i) del artículo 7° la palabra “fehaciente”, por “escrito”.
9) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra j) del artículo 7° las palabras “padecimiento mental” por “trastorno mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”.
10) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra j) la palabra padecimiento por la siguiente: “enfermedad”
11) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra k) del artículo 7°, la palabra remuneración por la siguiente: “contraprestación”
12) Del diputado Alvarado, para agregar al artículo 7° una nueva letra l), del siguiente tenor:
“l) El alta del paciente o usuario. Todo paciente, así como su madre, su padre, su hijo (s) o hija (s) y otros parientes por consanguineidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive, su representante legal u otra persona vinculada a él a falta de los anteriores, tendrá derecho a recibir de los médicos tratantes, una vez finalizado su tratamiento, su alta médica. Las características, requisitos y condiciones del contenido del alta médica podrán determinarse reglamentariamente por el Ministerio de Salud.”
13) De la diputada Hernando, para agregar una nueva letra l) al artículo 7:
“l) Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado y, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.”
14) Del diputado Macaya, para agregar al final del artículo 7, una nueva letra, l), con el siguiente texto:
“l) A tener derecho a la propia imagen y la honra, en virtud de lo cual no podrán obtenerse de pacientes con discapacidad mental, imágenes, fotografías o grabaciones de ellos sin su expreso consentimiento, especialmente en situaciones o circunstancias cuya exhibición pública o privada pudiere generar un menoscabo a su imagen y su dignidad.
Asimismo, se obliga expresamente a todas las entidades públicas o privadas que realicen actividades periódicas o esporádicas con personas con discapacidad mental, a mantener en reserva tanto sus antecedentes personales, como sus antecedentes médicos y de otra índole, no pudiendo revelarlos a terceros, salvo consentimiento expreso del discapacitado.”.
15) Del diputado Alvarado, para agregar al artículo 7° un nuevo inciso final del siguiente tenor:
“Este catálogo de derechos no es taxativo y deberá publicarse en los sitios web y en lugares visibles y accesibles de todos los hospitales, centros o unidades hospitalarias, clínicas, Instituciones de salud previsional, fondo nacional de salud, servicios de salud, el ministerio de salud y en toda institución o servicios que preste atención de salud en el país. Además, deberá proporcionarse el contenido de este catálogo, no solamente en lenguaje escrito, sino que también en otras formas de comunicación inclusivas, para personas con discapacidad auditiva y visual.”
16) De los diputados Castro, Cariola, Rubilar y Torres, para modificar el artículo 7° de la siguiente manera:
a.Para sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 7°.- Se reconoce que toda persona con una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, gozará de todos los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce a todas las personas. En especial, se reconocen los siguientes derechos:”
b.Para modificar la letra a), eliminando la frase “y a que se respete su vida privada, libertad de comunicación y libertad personal.”.
c.Para intercalar una nueva letra b), pasando la actual a ser c) y así sucesivamente, del siguiente tenor:
“b) A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, libertad de comunicación y libertad personal.”.
d.Para sustituir la actual letra b), que pasó a ser c), por la siguiente:
“c) A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.”.
e.Para sustituir la actual letra c), que pasó a ser d), por la siguiente:
“d) A que no se realice el procedimiento de esterilización como método anticonceptivo, sin su consentimiento.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no es posible desprender su preferencia, sólo se podrán utilizar métodos anticonceptivos reversibles. Con todo, excepcionalmente, estas personas se podrán someter al procedimiento de esterilización en estas personas, siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
1.Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica.
2.Que se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere.
3.Que el Comité de Ética Asistencial respectivo haya dado su opinión favorable.
4.Que la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales haya otorgado su aprobación.”.
f.Para eliminar la actual letra d)
g.Para agregar un segundo párrafo a la letra f), del siguiente tenor:
“Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada, deberán contar con un Comité de Ética Asistencial, conforme al artículo 20 de la ley N° 20.584.”.
h.En la letra g), para sustituir la palabra “conveniente”, por la frase: “efectiva, segura”.
i.Para eliminar las letras h) e i), pasando la actual letra j), a ser h) y así sucesivamente.
j.Para sustituir la actual letra j), que pasó a ser h), por la siguiente:
“h) A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.”.
k.Para modificar la actual letra k), que pasó a ser i), de la siguiente manera:
a)Para sustituir la frase “ser remunerado”, por “recibir retribución pecuniaria”.
b)Para eliminar la frase “o trabajos comunitarios”.
l.Para agregar una nueva letra j), del siguiente tenor:
“j) Derecho a recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual y las formas de autocuidado y, a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o a quien el paciente designe.”.
m.Para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:
“El catálogo de derechos consagrados en este artículo, deberá ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones, quien se refirió a la indicación16), cuya redacción fue propuesta por el Ejecutivo, a raíz de las conversaciones que hubo sobre el tema en varias sesiones, señaló que tal enmienda tiene por finalidad, entre otras cosas, velar por que no se entienda que se excluyen derechos fundamentales, sino que por el contrario, se le da énfasis a algunos de ellos.
En la letra “c” de la indicación se intercala un nuevo literal que tiene por finalidad el respeto a la vida privada, libertad de comunicación y libertad personal del paciente con enfermedad mental. En La letra “d” de la indicación, se refiere a que el paciente no sea sometido a tratamientos invasivos de carácter psiquiátrico sin su consentimiento.
Un diputado manifestó su aprehensión por la circunstancia de que esta indicación solo está proscribiendo intervenciones quirúrgicas de carácter psiquiátrico.
Otros consultaron si era factible que una persona pueda ser sometida a una intervención quirúrgica invasiva de carácter psiquiátrico sin su consentimiento o necesariamente, para que opere la prohibición, debe ser también “irreversible”. Agregó que el texto original expresa “tratamiento invasivo o irreversible”.
La abogado Martones, aseveró que en todo lo que no es tratamiento invasivo e irreversible de carácter psiquiátrico opera la regla general. Sin embargo, la disposición en análisis es una regla especial que no da lugar a ninguna excepción, esto es, si no hay consentimiento no se puede dar. Precisó que esta norma está pensada respecto de una mala práctica de tratamiento invasivo e irreversible, como las psicocirugías. Esta norma es una excepción a la regla general establecida en el artículo 15 de la ley de derechos y deberes de los pacientes, es decir, ni aún en los casos mencionados en dicha disposición se puede intervenir a un paciente sin su consentimiento o el de su representante legal.
Algunos diputados continuaron manifestando su preocupación por que la norma está redactada en términos copulativos, esto es, tratamiento invasivo e irreversible. ¿Podría existir un tratamiento irreversible que no sea invasivo y sin el consentimiento del paciente?
El Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud, señor Mauricio Gómez, explicó que en la literatura internacional los tratamientos invasivos e irreversible están referidos a los aspectos de la psicocirugía y a la esterilización. La idea con esta indicación es cerrar toda posibilidad de una psicocirugía sin consentimiento, puesto que en la redacción original se establecía una excepción cuando había riesgo grave e inminente para sí o para terceros. Precisó que no hay psicocirugías de urgencia.
A la pregunta de si existen tratamientos irreversibles no invasivos, manifestó que ello es una sutileza, por cuanto la irreversibilidad es subjetiva y, por ello, la indicación propuesta es de carácter copulativo, esto es, que se introduce algo al organismo que produce un cambio o efecto irreversible en la persona.
Luego, propuso para dar mayor claridad a la disposición en análisis, reemplazar las expresiones “tratamientos invasivos e irreversibles” por la expresión “psicocirugía” y con ello se produce el mismo efecto deseado que es proscribir todo tipo de psicocirugía sin consentimiento, sin entrar a interpretar las expresiones “tratamientos invasivos e irreversibles”.
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones, continuó explicando el contenido de la indicación y pasó a referirse al literal “e” de la misma, que dice relación con la esterilización como método anticonceptivo. Ahí, se propone, dijo, como regla general que no es posible realizar esterilización como método anticonceptivo, sin el consentimiento. Respecto de las personas que no pueden consentir se prescribe que pueden utilizarse estos métodos de esterilización siempre que sean reversibles. Con todo, excepcionalmente, se podría proceder al procedimiento de esterilización irreversible en estas personas, siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
1.Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica.
2.Se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere.
3.Que el Comité de Ética Asistencial respectivo haya dado su opinión favorable.
4.Que la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales haya otorgado su aprobación.
El Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud, señor Mauricio Gómez, señaló que en esta parte de la indicación está incorporado un concepto que se llama “la preferencia”. Esto es, el estándar actual de los derechos humanos señala que las personas que tienen dificultades para expresar su voluntad deben ser apoyadas para que ello se logre, por tanto, aquí se va más allá del consentimiento del punto de vista médico. De lo que se trata, dijo, es que se pueda desprender de la persona su preferencia aun cuando no pueda manifestar su voluntad en forma expresa, antes de sustituir su voluntad por la de un tercero (representante legal o del médico).
La abogado del Ministerio de Salud, señora Martones, continuó explicando el contenido de la indicación, y pasó a referirse al literal “f” que deroga el literal “d” del texto original. Señaló que tal derogación se justifica por cuanto más adelante se hacen las adecuaciones para el libre acceso a la ficha clínica del paciente por parte de su representante legal o abogado.
Luego, la letra “e” del proyecto se mantiene tal como está propuesta en la iniciativa, pues no se innova a su respecto.
A la letra “f” del proyecto, dijo, en la indicación se le agrega algo muy anhelado que es que los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada, deberán contar con un Comité de Ética Asistencial, conforme al artículo 20 de la ley N° 20.584.
A la letra “g” de la iniciativa, la indicación propone sustituir la palabra “conveniente”, por la frase: “efectiva, segura” y con ello se le quita todo aire mercantilista a dicha disposición.
Luego, las letras “h e i”, la indicación propone eliminarlas. La letra “h”, por cuanto dicha materia ya está tratada en el título II de la ley N° 20.584 y respecto de la letra “i” porque tal materia la van a tratar modificando directamente el artículo 28 de la ley N° 20.584.
Respecto de la letra “h” del proyecto lo modifican en el sentido de que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable, más que hablar de un “estado inmodificable”.
La letra “k” de la iniciativa se modifica por la indicación en el sentido de hablar de “recibir contraprestación pecuniaria” en vez de las expresiones “ser remunerado”, ya que esta frase está más orientada a contratos de trabajo. También, dijo, se elimina la frase “o trabajos comunitarios” por cuanto aquí se trata de “terapias” o “labor-terapia” más que de trabajos comunitarios.
Finalmente, señaló que la indicación propone agregar una letra adicional a las contempladas en la iniciativa, que es la letra “j”, referida al derecho a recibir educación a nivel individual y familiar sobre la enfermedad mental del paciente y las formas de autocuidado y, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares u otros afectos o a quien el paciente designe.
Agregó, por último, que la indicación también agrega un inciso final referido al catálogo de derechos que deberá ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, la indicación 16) (cuatro votos a favor), y por la misma votación se entendieron rechazadas las indicaciones 1) a 15).
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Rubilar, y Torres.
Artículo 8.-
Esta norma establece que la prescripción de medicación sólo debe responder a necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental, y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
--- Se presentaron tres indicaciones:
1) De la diputada Hernando, para sustituir en el artículo 8 la frase “con padecimiento mental” por la frase “que padece una enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica”.
2) Del diputado Espejo, para intercalar en el artículo 8, entre las palabras medicación y sólo, la siguiente palabra: “psiquiátrica”.
3) De los diputados Castro, Cariola, Rubilar y Torres, para modificar el artículo 8°, de la siguiente manera:
a.Para intercalar entre las palabras “medicación” y “sólo”, la palabra “psiquiátrica”.
b.Para reemplazar la palabra “fundamentales” por la palabra “terapéuticas”.
c.Para eliminar la conjunción “o” que se encuentra entre la “,” y la palabra “para”.
d.Para agregar a continuación de la palabra “especiales” y antes el punto seguido, la frase “u otras”.
e.Para eliminar la frase “indicación y renovación de”.
Consultado el Ejecutivo su parecer sobre esta nueva indicación, la abogado del Ministerio de Salud, señora Martones, explicó que solo se trata de adecuaciones de terminología más que de materias de fondo y también, de alguna forma, recoge las modificaciones que se han ido aprobando en la Comisión.
Se hizo la consulta por algunos diputados, en relación a si se va a poder prescribir medicamentos por los médicos generales o se va a exigir que lo hagan sólo médicos especialistas en la materia.
Otros diputados señalaron no innovar en esta materia, dado que en la actualidad hay ciertas patologías mentales cubiertas por el Auge que son atendidas en la atención primaria de salud por médicos generales.
Por otra parte el Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, señaló que en opinión del Ejecutivo la decisión de quién puede o no prescribir medicación psiquiátrica es materia de reglamento y no es un tema que deba ser tratado en una ley genérica como la que se está estudiando. Por tanto, llamó a no introducir cambios en la indicación propuesta, por cuanto solo podría hacer más difícil, o colocar trabas, para la atención de estos pacientes en los consultorios u hospitales.
Sometida a votación la indicación 3), con el artículo de la moción, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (cuatro votos a favor); por la misma votación se entendió rechazadas las indicaciones1) y 2).
Votaron los diputados Castro, Cariola (Presidenta), Rubilar, y Torres.
Título 3.-
De la naturaleza y requisitos de la internación
-- Se presentó una indicación del diputado Espejo, para reemplazar en el epígrafe del Título 3 la palabra “internación” por la frase: “hospitalización psiquiátrica”.
Se aprobó por unanimidad dicha indicación, y se acordó adecuar el texto total del proyecto en este sentido, de tal manera que donde exista referencia a “internación”, se cambie por “hospitalización psiquiátrica”.
Votaron los diputados Cariola, Hernando, Rathgeb y Torres.
Artículo 9.-
Señala esta disposición que la internación es un procedimiento terapéutico que restringe el derecho a la libertad personal y que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.
--- Se presentaron cinco indicaciones:
1) Del diputado Espejo, para reemplazar, en el epígrafe del Título 3, la palabra “internación” por la frase: “hospitalización psiquiátrica”.
Tanto el Subsecretario de Salud Pública, como los diputados presentes manifestaron su acuerdo a esta indicación.
Se aprobó por la unanimidad de los diputados presente (4 votos a favor). Y se acordó, asimismo, que en todo los artículos donde se utilizara la paralbra ‘internación’, se cambiaría por la frase ‘hospitalización psiquiátrica’.
Votaron las diputadas señoras Hernando y Cariola (Presidenta) y los diputados señores Rathgeb y Torres.
2) Del diputado Macaya, para reemplazar el artículo 9° por el siguiente:
“Artículo 9º. La internación es un procedimiento terapéutico temporal que restringe el derecho a la libertad personal del paciente, y que sólo se justifica si las demás alternativas de procedimientos terapéuticos disponibles son menos beneficiosas para la salud del paciente, o resultan insuficientes para proteger la seguridad y la integridad de terceros. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.”
Algunos diputados se manifestaron en favor de esta indicación, por cuanto contempla dos aspectos no cubiertos por el texto original de la iniciativa, tales como, la temporalidad de la hospitalización psiquiátrica y la seguridad e integridad de los terceros.
El Subsecretario de Salud Pública manifestó estar de acuerdo con la inserción del concepto de la “temporalidad” más no respecto de la “seguridad e integridad de los terceros”, por cuanto ésta última es más propia de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
3) Del diputado Espejo, para eliminar la frase “que restringe el derecho a la libertad personal y”.
El Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud, señor Mauricio Gómez, manifestó estar de acuerdo con esta indicación en términos de eliminar la frase “que restringe el derecho a la libertad personal” por cuanto en este artículo se está refiriendo a la hospitalización psiquiátrica normal que es de carácter voluntaria, por tanto, mal puede ser una restricción a la libertad personal. (Luego, precisó que el artículo 10 es la disposición que se refiere a la hospitalización psiquiátrica involuntaria).
4) De los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Torres, para agregar en el artículo 9°, entre el vocablo “terapéutico” y el pronombre “que”, la expresión “temporal”.
Sometido a votación el artículo 9° en conjunto con las indicaciones 2), 3) y 4) se rechazaron por la unanimidad de los diputados presente (6 votos en contra). Votaron las diputadas señoras Hernando, Cariola (Presidenta) y Rubilar, y los diputados señores Castro, Rathgeb y Torres.
5) De los diputados Alvarado, Castro, Cariola, Hernando, Rathgeb, Rubilar y Torres, para reemplazar el artículo 9 por el siguiente:
Artículo 9.- Las hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional, y que solo se justifica si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.
Esta indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presente (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Castro, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
Artículo 10.-
Dispone que la internación (hospitalización psiquiátrica), en tanto medida excepcional, debe ser especialmente breve y fundarse en criterios terapéuticos con mirada interdisciplinaria. De ningún modo el recurso de la internación podrá indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda.
--- Se presentaron dos indicaciones.
1) De las diputadas Cariola y Rubilar y del diputado Rathgeb, para reemplazar el artículo 10, por el siguiente:
“Artículo 10.- De ningún modo, la hospitalización psiquiátrica podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.
Asimismo, ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente, en razón de su discapacidad y condiciones sociales, siendo obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
2) Del diputado Macaya, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:
“Artículo 10. La necesidad de internación, así como su duración, y el grado de restricción de la libertad ambulatoria del paciente, deben fundarse en motivos médicos y terapéuticos, determinados a través de una mirada interdisciplinaria de la situación de salud del mismo, y su entorno. De ningún modo el recurso de la internación podrá indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda.”.
La asesora legislativa del Ministerio de Salud, señora Andrea Martones, se refirió a la indicación 1) y expresó que en dicha redacción se desprende que un médico psiquiatra no puede llegar y dar un alta dejando abandonado al paciente que está en situación de calle, sino que tendrá que agotar las medidas de asistencia social para dar el traslado adecuado a esa persona al lugar que le corresponda. Por tanto, ahora recaerá en el prestador la responsabilidad de hacer las gestiones y coordinaciones necesarias para reubicar al paciente en situación de calle.
Se planteó la inquietud en cuanto a que la obligación del prestador se limite sólo al traslado del paciente en situación de calle, lo que podría terminar en ser trasladado de día a alguna institución asistencial y, luego de noche, quedar nuevamente en situación de calle.
La señora Martones indicó que para prever esa hipótesis es que la indicación señala que el deber del prestador es agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar los derechos e integridad física y psíquica del paciente. Por tanto, dijo, la obligación no se agota solo con el traslado, ya que hacerlo y dejarlo en la calle, atenta contra la integridad de la persona.
Algunos diputados manifestaron no estar de acuerdo con las expresiones “De ningún modo”, por cuanto estiman que es demasiado restrictiva; habrían preferido utilizar la expresión “reubicación”.
El Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud señaló que la hospitalización es siempre por razones clínicas, eso es de su esencia, luego el problema se produce respecto de aquellos pacientes que son dados de alta y adolecen de alguna discapacidad o vulnerabilidad social. Agregó que hoy día el problema es que tales personas están residiendo en las clínicas psiquiátricas y no se han ido como tampoco han sido expulsadas de estas instituciones, por una parte, porque este tema no está regulado y por la otra, porque no se hace la gestión de reubicarlo socialmente. Afirmó que la indicación propuesta resuelve satisfactoriamente este problema.
Sometidas a votación, la indicación 1) se aprobó por la unanimidad de los diputados presente (6 votos a favor); por igual votación se entiende rechazada las indicaciones 2).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
Artículo 11-
Trata sobre la internación involuntaria señalando que afecta el derecho a la libertad personal de las personas con enfermedad o con discapacidad mental, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por el juez de la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución[7].
La internación involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que el juez pueda autorizar la internación involuntaria es necesario que:
a) Exista un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la internación, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Los profesionales no podrán tener relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con el paciente.
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiera. .El juez deberá notificar su resolución a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional y Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a la que se refiere la ley N° 20548.
--- Se presentaron cinco indicaciones:
1) Del diputado Alvarado, para reemplazar en el artículo 11, la oración “de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por el juez de la Corte de Apelaciones respectiva”, por la siguiente expresión “y da derecho a recurrir”.
2) Del diputado Espejo, para intercalar en el inciso segundo letra a) entre la palabra “económicos” y la preposición “con” la frase: “ajenos a las prestaciones de salud,”
3) De las diputadas Cariola, Hernando, Rubilar y de los diputados Espejo, Rathgeb y Torres, para reemplazar en la letra a), en el inciso segundo del artículo 11 del texto del proyecto de ley, la frase “uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra” por la siguiente: “uno de los profesionales mencionados, siempre deberá ser un médico que cuente con las habilidades específicas requeridas”.
4) Del diputado Espejo, para intercalar en el inciso segundo, letra b), entre las palabras “alternativa” y “eficaz” la frase: “menos restrictiva y”
5) De la diputada Hernando, para modificar el artículo 11 de la siguiente manera:
a) Se incorpore una letra d) que exprese: “que la internación tenga una finalidad exclusivamente terapéutica”
b) Se incorpore una nueva letra e) que exprese: “que sea por el menor tiempo posible”
El Subsecretario de Salud Pública se manifestó en contra del texto del artículo 11 de la iniciativa por cuanto, como ya había indicado a propósito de normas anteriores ya aprobadas de este proyecto de ley, él está en contra de la judicialización de la internación involuntaria porque es oneroso, entraba el acceso igualitario a la acción de la justicia y no es lo suficientemente expedito cuando se requiera una hospitalización urgente.
Algunos diputados, por el contrario, se manifestaron en favor de esta norma, por cuanto señalaron que en Chile, los únicos garantes del debido respeto de las garantías y derechos fundamentales son los tribunales de justicia, en específico, las Cortes de Apelaciones mediante el conocimiento del recurso de amparo. Agregaron que cualquier otra autorización de carácter administrativo carece de la suficiente imparcialidad e independencia que se precisa para autorizar una hospitalización involuntaria.
El Subsecretario de Salud Pública señaló que en Chile existen aproximadamente mil internaciones por mes, esto es, a razón de tres por día lo que implicaría atosigar a las Cortes con requerimientos de esta naturaleza.
Otros diputados manifestaron que las Cortes ven temas específicos que superan con holgura los supuestos tres requerimientos de internaciones involuntarias. Señalaron que ese fundamento no es razón suficiente para sostener que no sean las Cortes las que autoricen y revisen las hospitalizaciones involuntarias.
El Jefe de Salud Mental explicó que hoy el sistema de la hospitalización involuntaria opera mediante una ratificación ex post de parte del Secretario Regional Ministerial de Salud si la internación ha sido de urgencia o mediante una autorización previa si la internación no ha sido de urgencia, porque de lo contrario, en este último caso, se podría dar la figura del secuestro.
Los diputados cuestionaron la independencia de los Secretarios Regionales Ministeriales, por cuanto dependen del Gobierno Central y muchos no tienen suficientes conocimientos de este tipo de procedimientos, en cambio, los tribunales de justicia son los únicos que pueden garantizar esa imparcialidad e independencia.
El Subsecretario de Salud Pública sostuvo que la Corte Suprema mediante un fallo ha sostenido que en temas de esta naturaleza, por su especialidad técnica, debieran ser resueltos por la autoridad administrativa.
Sometido a votación el artículo 11 del texto del proyecto de ley, se aprobó por mayoría de votos de los diputados presente (seis votos a favor y uno en contra).
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y los diputados Macaya, Rathgeb, y Torres.
Votó en contra el diputado José Antonio Kast.
Se indicó que la disposición en análisis para referirse a la Corte de Apelaciones utiliza la locución “jueces”, que parece más adecuado hablar simplemente de Corte de Apelaciones, lo que fue acogido por la unanimidad de los diputados presentes, autorizando a la Secretaría de la Comisión para hacer los ajustes necesarios al texto de modo que cada vez que se aluda a la expresión “jueces” lo reemplace por “Corte de Apelaciones” o simplemente “Corte”.
Respecto de la indicación 1), se señaló que, a diferencia de la redacción del texto original, ésta hace “facultativa” la posibilidad de recurrir, en cambio el texto original hace obligatoria la intervención de la Corte ante una hospitalización involuntaria.
La indicación 1) se rechazó por mayoría de votos (uno a favor, dos en contra y cuatro abstenciones).
Votó a favor el diputado Kast.
Votaron en contra las diputadas Cariola (Presidenta) y Hernando.
Se abstuvieron los diputados Macaya, Rathgeb, Rubilar y Torres.
La indicación 2) se aprobó por mayoría de votos de los diputados presentes (cuatro votos a favor y una abstención).
Votaron a favor las diputadas Hernando y Rubilar y los diputados Rathgeb, y Torres.
Se abstuvo la diputada Cariola (Presidenta).
La indicación 3) se aprobó por unanimidad de los diputados presentes (cinco votos a favor).
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y los diputados Rathgeb, y Torres.
La indicación 4) se aprobó por unanimidad de los diputados presente (cuatro votos a favor).
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y el diputado Rathgeb.
La indicación 5) se aprobó por unanimidad de los diputados presente (cinco votos a favor).
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y los diputados Rathgeb, y Torres.
Artículo 12.-
Esta norma señala que caso de no ser posible efectuar un abordaje ambulatorio, sólo podrá realizarse una internación involuntaria si, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente, en un plazo de doce horas, al juez competente y al órgano de revisión dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
Una vez notificado, en un plazo de tres días, el juez deberá:
a) Autorizar la internación si considera que están dadas las causales previstas en esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento;
c) Denegar la internación en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para dicha medida, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
--- Se presentaron tres indicaciones:
1) De la diputada Hernando, para eliminar el inciso primero del artículo 12.
2) De los diputados Hernando y Torres, para modificar el inciso segundo del artículo 12 de la siguiente manera:
a) Para incorporar la frase “de urgencia” entre las palabras “involuntaria” y “debidamente”.
b) Para introducir la frase “por la autoridad sanitaria o el equipo de salud tratante,” entre las palabras “fundada” y “debe”
c) Para reemplazar la frase “en un plazo de doce horas” por la oración “a más tardar al día hábil siguiente desde que se produce la hospitalización”.
d) Para reemplazar las expresiones “al juez competente y al órgano de revisión” por las siguientes “a la Corte de Apelaciones competente”.
3) Del diputado Espejo, para reemplazar, en la letra c), en el inciso tercero del artículo 12 la frase “la externación” por la frase: “el alta hospitalaria”.
Sometido a votación el artículo 12, en conjunto con las indicaciones 1), 2) y 3), sin mayor discusión, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes (seis votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rubilar, Rathgeb, y Torres.
Se deja constancia que se autorizó por acuerdo unánime de la Comisión a la Secretaría de la Comisión para que cada vez que el proyecto utilice las expresiones “la externación” sea reemplazada por “el alta hospitalaria”.
Artículo 13.-
Dispone que la persona internada involuntariamente, o su representante legal, tiene siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubiere hecho, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la internación. El paciente, o su abogado, podrá oponerse a la internación y solicitar al juez la externación en cualquier momento.
El paciente tendrá siempre derecho a ejercer sus derechos jurisdiccionales para lo cual el juez deberá garantizar un proceso contradictorio, de ser necesario, de acuerdo al procedimiento establecido en el autoacordado de recurso de protección.
El juez deberá denegar la internación involuntaria si evalúa que no existen los supuestos necesarios para la medida, en cuyo caso deberá asegurar la externación de forma inmediata.
Se realizó votación dividida. Se aprobó por unanimidad el inciso primero (cuatro votos a favor); por igual votación, se rechazaron los incisos segundo y tercero.
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar.
Artículo 14-
Establece que la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de la internación. Cuando la internación voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, y el equipo de salud a cargo, deberá comunicarlo al juez para que éste evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde la toma de conocimiento, si la internación sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
--- Se presentó una indicación, de los diputados Cariola y Torres para:
- Introducir la frase “de inmediato” entre las palabras “comunicarlo” y “al juez” (pero que debe decir Corte de Apelaciones según ya se había acordado);
- Reemplazar, cada vez que sea utilizada, la expresión “paciente” por “persona”; y
- Sustituir, cada vez que sea utilizada la referencia a la “Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales” por “Comisiones Regionales de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales”.
Se aprobó, por unanimidad, el texto de la moción con la indicación referida (cinco votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y Torres.
Artículo 15.-
Dispone que el alta, o permiso de salida, constituye una facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El equipo de salud, o la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, deberá externar a la persona o transformar la internación en voluntaria apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros. Dicha situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
--- Se presentó una indicación del diputado Espejo, para reemplazar el artículo 15 por el siguiente:
“Artículo 15.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El equipo de salud, deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para él o para terceros. Dicha situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.”.
Se aprobó por mayoría de votos (cuatro votos a favor y una abstención). Por igual votación se rechazó el texto de la moción.
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y Torres.
Se abstuvo el diputado Alvarado.
Por unanimidad, la Comisión acordó intercalar la frase “cuando corresponda” a continuación de las expresiones “Secretaría Regional Ministerial de Salud”.
Artículo 16.-
Señala que, habiéndose autorizado la internación involuntaria, el juez habrá de solicitar informes en un lapso no mayor a treinta días, a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida, pudiendo en cualquier momento disponer su inmediata externación.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la internación involuntaria, y luego del tercer informe, el juez deberá pedir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencias de criterio, se optará siempre por la que menos restrinja la libertad personal de la persona.
--- Se presentó una indicación, de la diputada Cariola, para modificar el artículo 16, de la siguiente manera:
a) Reemplázase el párrafo “deberá pedir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente” por el siguiente “la Corte de Apelaciones respectiva designará un perito”.
b) Elimínase la frase final “En caso de diferencia de criterio, se optará siempre por la que menos restrinja la libertad personal del paciente.”
Sometido a votación el artículo 16, en conjunto con la indicación referida, se aprobó por mayoría de votos (cuatro votos a favor y una abstención).
Votaron a favor las diputadas Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y Torres.
Se abstuvo el diputado Alvarado.
Artículo 17.-
Señala que para garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad o con discapacidad mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud serán los responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, sin miedo a represalias y sin que se considere que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera.
---- Se presentó una indicación, del diputado Espejo, para reemplazar en el artículo 17 la frase “miedo a” por la siguiente: “ser objeto de”.
Se aprobó el artículo 17, en conjunto con la indicación por unanimidad de los diputados presentes (cinco votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando y Rubilar y Torres.
Artículo 18.-
Señala que el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales o con discapacidad mental se realizará con apego a estándares de atención que garanticen:
1. Número adecuado de profesionales requeridos para tratamientos en la salud primaria y en los hospitales, de acuerdo a estándares internacionales;
2. a certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental, así como la revalidación de dichas competencias;
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a los pacientes con trastornos o con discapacidad mental un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un abordaje biopsicosocial.
5. Que las instalaciones de atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con los requerimientos internacionales.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
--- Se presentaron tres indicaciones.
1) Del diputado Espejo, para intercalar en el inciso primero del artículo 18 entre la preposición “con” y la palabra “trastornos” la siguiente frase: “enfermedades o”
2) Del diputado Espejo, para reemplazar en el inciso primero del artículo 18, en su número 4, la frase “los pacientes” por la frase: “las personas”.
3) De los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Rubilar y Torres, para modificar el artículo 18 de la siguiente manera:
a) El texto del numeral 1, reemplazarlo por el siguiente: 1. La atención de salud deberá realizarse en establecimientos acreditados conforme a la ley N° 19.966.
b) En el numeral 5, sustituir la frase “los requerimientos internacionales” por “la autorización sanitaria”.
Se aprobó por unanimidad, el texto de la moción en conjunto con las referidas indicaciones (seis votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando Rathgeb, Rubilar y Torres.
Título 4, nuevo.-
--- Se presentó una indicación, de los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Rubilar y Torres para incorporar un título 4 (artículos 19 y 20), del siguiente tenor:
“Título 4°
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 19.- Los familiares y otras personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer esta labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y los tratamientos.
Artículo 20.- Los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen el derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quien cuidan, crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.”.
La señora Martones destacó esta indicación por cuanto pone de relieve el tema de la familia y sus derechos y señaló que la educación en este aspecto es fundamental para resguardar debidamente a las personas con enfermedades mentales. También destacó la creación de instancia comunitarias que promuevan la inclusión social de las personas con enfermedades mentales.
El señor Gómez propuso intercalar las expresiones “y apoyan” en el artículo 19 entre los vocablos “cuidan” y “a”.
Se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
-- Se presentó una indicación del diputado Alvarado, para agregar un nuevo título IV al proyecto de ley, denominado “Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental”, compuesto de los siguientes artículos nuevos:
Artículo 19.- Las Instituciones de Salud Previsional, el Fondo Nacional de Salud, Las mutuales de seguridad de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Ministerio de Salud podrán realizar actividades de promoción y prevención en salud mental, ya sean estrategias, programas, acciones o servicios de promoción y prevención y en caso de las Mutualidades, deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores.
Por su parte las Instituciones de Salud Previsional, en el plazo de un año, desde la publicación de esta ley, podrán establecer ante la Superintendencia de Salud, un plan de acción o estrategia que permita que los tratamientos de las enfermedades mentales accedan a una idéntica cobertura que las enfermedades no psiquiátricas o mentales. Esta estrategia, deberá llevarse a cabo en el plazo de un año, una vez vencido el precitado plazo.
Artículo 20.- El Ministerio de Salud podrá determinar las bases técnicas para el diseño, formulación e implementación de estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, dentro del plazo de un año, a partir de la publicación de la presente ley. A contar del referido plazo, las actividades previstas en el artículo primero serán obligatorias para las Instituciones de Salud Previsional, el Fondo Nacional de Salud y las Mutuales de Seguridad de la Ley N° 16.744
Artículo 21.- Control Epidemiológica. El Ministerio de Salud podrá implementar sistemas de vigilancia epidemiológica en el área de la salud mental, estos sistemas de medición o control han de incluir a lo menos en sus indicadores: enfermedades neropsiquiatricas no cubiertas por los problemas de salud GES, violencia intrafamiliar, violencia sexual y de género, maltrato infantil, consumo problemático de sustancias psicoactivas, conducta suicida, entre otros.
Con estos informes el Ministerio de Salud, podrá dar cumplimiento a lo prescrito en los arts. 11 y siguientes de la ley N° 19.966 que Establece el Régimen de Garantías de Salud, sobre el decreto que manda incorporar determinada patología como una Garantía Explicita de Salud.
La indicación propuesta, tras un breve debate, fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión, haciendo uso de sus facultades reglamentarias.
No obstante lo anterior, la Comisión acordó dejar constancia que si bien es inadmisible la indicación propuesta por el diputado Alvarado, por ser materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, igualmente comprenden, apoyan y valoran su contenido, lo que desean dejar constancia de aquello e hicieron un llamado al Ejecutivo para que agote los esfuerzos a fin de que esta indicación pueda ser presentada con el patrocinio del Ejecutivo cuando esta iniciativa pase a conocimiento de la Sala.
Título 5, nuevo.-
-- Se presentó una indicación propuesta por los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres, para agregar un nuevo Título 5°, del siguiente tenor:
“Título 5°
De la Inclusión Social
Artículo 21.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.”.
Sometida a votación, sin mayor discusión, la indicación propuesta se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
Título 6, nuevo.-
--- Se presentó una indicación de los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres, para agregar un nuevo Título 6°, del siguiente tenor:
“Título 6
Modificación a otros cuerpos legales
“Artículo 22.- Modifícase la ley N° 20.584[8], de la siguiente manera:
a. Incorpórase, en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:
"Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información adaptada a su edad, su desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico, respecto a su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento.”.
Se aprobó por unanimidad de los diputados presentes (seis votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando Rathgeb, Rubilar y Torres.
b. Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto a su artículo 14:
"Sin perjuicio de las facultades de los padres, o del representante legal, para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso que, conforme a este artículo, se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
Con todo, en el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.".
Se aprobó por unanimidad de los diputados presentes (seis votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando Rathgeb, Rubilar y Torres.
c. Para derogar los artículos 23 y 24.
Sin mayor discusión, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
d. Para modificar el artículo 26, en los siguientes sentidos:
i. Para sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 26. El manejo de conductas perturbadoras o agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto de los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para evitar su ocurrencia y prevenir la aplicación de medidas de contención física, farmacológica o de observación continua en sala individual, y cuando sean necesarias, evitando tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes o que puedan llegar a constituir tortura. Quedan prohibidas las salas de aislamiento que no permitan una adecuada supervisión, confort o dignidad de la persona, con insuficiente posibilidad de observación visual y que impliquen una privación sensorial de la persona.
ii. Al inciso segundo:
1. Para intercalar entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”
2. Para reemplazar la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten”, por la palabra “evitando”.
3. Para intercalar entre las palabras “con” y “discapacidad”, la frase “enfermedad mental o”.
iii.Al inciso tercero, para sustituir la frase “del aislamiento o la sujeción” por la siguiente “de estas medidas excepcionales”.
iv.Al inciso cuarto, para sustituir la frase “de aislamiento y contención” por “excepcionales de las que trata este artículo”.
v.Al inciso quinto, para eliminar la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieren tener en establecimientos de salud y”.
Sin mayor discusión, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
e.Para eliminar el artículo 27.
Sin mayor discusión, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes (6 votos a favor).
Votaron los diputados señores Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar, y Torres.
f) Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28. No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o que no es posible conocer su preferencia, salvo si la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia, es una característica necesaria del grupo investigado.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120[9] y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Asimismo se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaria Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúen el proyecto, no podrán encontrarse vinculados ni directa, ni indirectamente con el centro o institución en donde se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.
Se deberá obtener el consentimiento o manifestación de preferencia, a la brevedad, de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestación de su preferencia.
En los casos de personas con enfermedad neurodegenerativa, éstas podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, la negativa de ellas a participar o continuar en la investigación deberá ser respetada.”
Se aprobó por unanimidad de los diputados presentes (seis votos a favor).
Votaron a favor los diputados Alvarado, Cariola (Presidenta), Hernando, Rathgeb, Rubilar y Torres.
IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Artículos rechazados.
No hay.
Indicaciones rechazadas.
Al artículo 1.-
1) Del diputado Alvarado, para agregar en el inciso primero, del artículo 1 del proyecto de ley, a continuación de su punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: “Priorizando a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mentales en todos los niveles de la atención primaria de salud de la red pública de salud.”
2) Del diputado Espejo, para eliminar el inciso segundo, en el artículo 1.
3) Del diputado Alvarado, para agregar un nuevo inciso tercero, en el artículo 1 del proyecto de ley, del siguiente tenor:
“Ámbito de Aplicación. La Salud Mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. La presente ley se aplicará a todos los establecimientos de salud, de todos los niveles de atención primaria de la red pública de salud, a los Servicios de Salud, las municipalidades, al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional y al Ministerio de Salud.
Al artículo 3.-
4) Del diputado Alvarado, para reemplazar en el artículo 3, la frase “y autonomía personal”, por la expresión, antecedida y seguida de una coma, “el respeto de la autonomía de la voluntad y a su intimidad, especialmente en la obtención, utilización, archivo, custodia y trasmisión de la información y ficha clínica”.
Al artículo 4.-
5) De la diputada Hernando, para modificar el artículo 4, de la siguiente manera:
a) Se suprima toda la redacción del inciso primero desde el primer punto seguido hasta la palabra “competentes” inclusive.
b) Se incorpore la palabra “su” entre las palabras “dar” y consentimiento”
c) Se incorpore la frase “válido e” entre las palabras “consentimiento” e “informado”.
d) Se sustituya la palabra “incapacidad mental” por “discapacidad cognitiva”.
e) Se incorpore la frase “y esta sea” entre las palabras “raciocinio” y “calificada”
6) De la diputada Hernando, para agregar un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:
“El consentimiento de los niños se deberá tener en cuenta según su edad y nivel de madurez. Es deber del Estado garantizar que todos los niños que padezcan una enfermedad mental o, posean una discapacidad intelectual o psíquica, gocen plenamente de dichos derechos.”
7) Del diputado Macaya, para eliminar, en el inciso primero del artículo 4, la siguiente frase: “calificado por los tribunales competentes”.
Al artículo 6.-
8) Diputado Alvarado, para intercalar, entre las expresiones: “intervención médica” y “se rige”, la frase:“o prestación de salud, se rige en lo no previsto por esta ley,”.
9) Del diputado Alvarado, para agregar, a continuación del punto seguido que pasa a ser una coma, la siguiente expresión: “A que se le proporcione al paciente, usuario o a su representante legal dicha información por escrito; además requerirá del consentimiento, después de recibir dicha información, de los pacientes usuarios o de sus representantes legales, quienes decidirán libremente, con las excepciones previstas en el título tercero de esta ley”.
10) Del diputado Espejo, para sustituir frase “del consentimiento informado” por: “de la autonomía de la voluntad”
11) Del diputado Espejo, para intercalar entre las palabras “en” y “la”, la frase: “el Párrafo 6°, del Título II de”
12) Del diputado Espejo, para eliminar, después de la coma que pasa a ser punto seguido, la frase “, de modo que”.
13) Diputado Espejo, para sustituir la frase “Enfermedad o Discapacidad Mental”, por: “discapacidad psíquica o intelectual“.
14) Del diputado Alvarado, para agregar un inciso segundo, del siguiente tenor: “La información señalada en el inciso anterior deberá ser proporcionada por escrito al paciente o usuario, o a su representante legal, quienes decidirán libremente y manifestarán su consentimiento, salvo las excepciones contempladas en la ley.”.
Al artículo 7.-
15) Del diputado Espejo para intercalar en el primer inciso, del artículo 7°, entre las palabras “mental” y gozará” la siguiente frase: “de carácter psíquico o intelectual”
16) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra b) del artículo 7° la frase “tratamientos invasivos o irreversibles” por la frase “intervenciones quirúrgicas irreversibles”.
17) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra c) del artículo 7°, la expresión “entendimiento, el consentimiento lo darán los familiares, los tutores, o el representante legal,” por la siguiente expresión:
“Serán informadas también su madre, su padre, su hijo (s) o hija (s) y otros parientes por consanguineidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive, su representante legal u otra persona vinculada a él a falta de los anteriores, en este caso el consentimiento lo darán alguna de las personas precitadas”.
18) De la diputada Hernando, modifíquese el literal c) del artículo 7°de la siguiente manera:
a) Se sustituya la frase “Los sujetos cognitivamente impedidos”, por “Las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”.
b) Se sustituya la palabra “los” entre “darán” y “familiares”, por “en conjunto con sus”.
19) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra e) del artículo 7°, la expresión “así como a contar con una instancia judicial de apelación”, por la siguiente:
“Cuya resolución constituirá una sentencia de primera instancia en el procedimiento civil ordinario, para todo efecto legal”
20) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra e), la palabra “internación” por la palabra: “hospitalización”
21) Del diputado Alvarado, para reemplazar en la letra f), del artículo 7°, en la expresión “integral y humanizada”, la voz “y” por una coma e intercálese, entre las voces “humanizada” y “a partir”, la expresión: “especializada, los tratamientos con evidencia científica, con los tiempos y sesiones necesarias para obtener cambios en su salud y calidad de vida,”.
22) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra i) del artículo 7° la palabra “fehaciente”, por “escrito”.
23) De la diputada Hernando, para sustituir en la letra j) del artículo 7° las palabras “padecimiento mental” por “trastorno mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”.
24) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra j) la palabra padecimiento por la siguiente: “enfermedad”
25) Del diputado Espejo, para reemplazar en la letra k) del artículo 7°, la palabra remuneración por la siguiente: “contraprestación”
26) Del diputado Alvarado, para agregar al artículo 7° una nueva letra l), del siguiente tenor:
“l) El alta del paciente o usuario. Todo paciente, así como su madre, su padre, su hijo (s) o hija (s) y otros parientes por consanguineidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive, su representante legal u otra persona vinculada a él a falta de los anteriores, tendrá derecho a recibir de los médicos tratantes, una vez finalizado su tratamiento, su alta médica. Las características, requisitos y condiciones del contenido del alta médica podrán determinarse reglamentariamente por el Ministerio de Salud.”
27) De la diputada Hernando, para agregar una nueva letra l) al artículo 7:
“l) Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado y, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.”
28) Del diputado Macaya, para agregar al final del artículo 7, una nueva letra, l), con el siguiente texto:
“l) A tener derecho a la propia imagen y la honra, en virtud de lo cual no podrán obtenerse de pacientes con discapacidad mental, imágenes, fotografías o grabaciones de ellos sin su expreso consentimiento, especialmente en situaciones o circunstancias cuya exhibición pública o privada pudiere generar un menoscabo a su imagen y su dignidad.
Asimismo, se obliga expresamente a todas las entidades públicas o privadas que realicen actividades periódicas o esporádicas con personas con discapacidad mental, a mantener en reserva tanto sus antecedentes personales, como sus antecedentes médicos y de otra índole, no pudiendo revelarlos a terceros, salvo consentimiento expreso del discapacitado.”.
29) Del diputado Alvarado, para agregar al artículo 7° un nuevo inciso final del siguiente tenor:
“Este catálogo de derechos no es taxativo y deberá publicarse en los sitios web y en lugares visibles y accesibles de todos los hospitales, centros o unidades hospitalarias, clínicas, Instituciones de salud previsional, fondo nacional de salud, servicios de salud, el ministerio de salud y en toda institución o servicios que preste atención de salud en el país. Además, deberá proporcionarse el contenido de este catálogo, no solamente en lenguaje escrito, sino que también en otras formas de comunicación inclusivas, para personas con discapacidad auditiva y visual.”
Al artículo 8.-
30) De la diputada Hernando, para sustituir en el artículo 8 la frase “con padecimiento mental” por la frase “que padece una enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica”.
31) Del diputado Espejo, para intercalar en el artículo 8, entre las palabras medicación y sólo, la siguiente palabra: “psiquiátrica”.
32) De los diputados Castro, Cariola, Rubilar y Torres, para modificar el artículo 8°, de la siguiente manera:
a.Para intercalar entre las palabras “medicación” y “sólo”, la palabra “psiquiátrica”.
b.Para reemplazar la palabra “fundamentales” por la palabra “terapéuticas”.
c.Para eliminar la conjunción “o” que se encuentra entre la “,” y la palabra “para”.
d.Para agregar a continuación de la palabra “especiales” y antes el punto seguido, la frase “u otras”.
e.Para eliminar la frase “indicación y renovación de”.
Al artículo 9.-
33) Del diputado Macaya, para reemplazar el artículo 9° por el siguiente:
“Artículo 9º. La internación es un procedimiento terapéutico temporal que restringe el derecho a la libertad personal del paciente, y que sólo se justifica si las demás alternativas de procedimientos terapéuticos disponibles son menos beneficiosas para la salud del paciente, o resultan insuficientes para proteger la seguridad y la integridad de terceros. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.”
34) Del diputado Espejo, para eliminar la frase “que restringe el derecho a la libertad personal y”.
35) De los diputados Alvarado, Cariola, Hernando, Rathgeb, Torres, para agregar en el artículo 9°, entre el vocablo “terapéutico” y el pronombre “que”, la expresión “temporal”.
Al artículo10.-
36) Del diputado Macaya, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:
“Artículo 10. La necesidad de internación, así como su duración, y el grado de restricción de la libertad ambulatoria del paciente, deben fundarse en motivos médicos y terapéuticos, determinados a través de una mirada interdisciplinaria de la situación de salud del mismo, y su entorno. De ningún modo el recurso de la internación podrá indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda.”.
Al artículo 11.-
37) Del diputado Alvarado, para reemplazar en el artículo 11, la oración “de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por el juez de la Corte de Apelaciones respectiva”, por la siguiente expresión “y da derecho a recurrir”.
Indicaciones inadmisibles.-
--- Del diputado Alvarado, para agregar un título IV, nuevo, en el proyecto de ley, denominado “Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental”, compuesto de los siguientes artículos nuevos:
Artículo 19.- Las Instituciones de Salud Previsional, el Fondo Nacional de Salud, Las mutuales de seguridad de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Ministerio de Salud podrán realizar actividades de promoción y prevención en salud mental, ya sean estrategias, programas, acciones o servicios de promoción y prevención y en caso de las Mutualidades, deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores.
Por su parte las Instituciones de Salud Previsional, en el plazo de un año, desde la publicación de esta ley, podrán establecer ante la Superintendencia de Salud, un plan de acción o estrategia que permita que los tratamientos de las enfermedades mentales accedan a una idéntica cobertura que las enfermedades no psiquiátricas o mentales. Esta estrategia, deberá llevarse a cabo en el plazo de un año, una vez vencido el precitado plazo.
Artículo 20.- El Ministerio de Salud podrá determinar las bases técnicas para el diseño, formulación e implementación de estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, dentro del plazo de un año, a partir de la publicación de la presente ley. A contar del referido plazo, las actividades previstas en el artículo primero serán obligatorias para las Instituciones de Salud Previsional, el Fondo Nacional de Salud y las Mutuales de Seguridad de la Ley N° 16.744
Artículo 21.- Control Epidemiológica. El Ministerio de Salud podrá implementar sistemas de vigilancia epidemiológica en el área de la salud mental, estos sistemas de medición o control han de incluir a lo menos en sus indicadores: enfermedades neropsiquiatricas no cubiertas por los problemas de salud GES, violencia intrafamiliar, violencia sexual y de género, maltrato infantil, consumo problemático de sustancias psicoactivas, conducta suicida, entre otros.
Con estos informes el Ministerio de Salud, podrá dar cumplimiento a lo prescrito en los arts. 11 y siguientes de la ley N° 19.966 que Establece el Régimen de Garantías de Salud, sobre el decreto que manda incorporar determinada patología como una Garantía Explicita de Salud.
* * * * * *
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA.
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, su derecho a cuidado sanitario, y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Dichos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica.
La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general.
Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan.
Artículo 2-. Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables, el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
A su vez, persona con discapacidad intelectual o psíquica, es aquella que teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La enfermedad o la discapacidad de que trata esta ley puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado, cuando lo requiera el paciente o su representante legal, por la autoridad competente.
Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
Artículo 3.- En el marco de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, libertad, autonomía personal, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, como los demás derechos garantizados a las personas, consagrados en otras normas internacionales, relacionadas con la materia y ratificadas por Chile.
Artículo 4.- Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el Título II de la ley Nº 20.584.
Cuando conforme al artículo 15 de dicha ley, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, siempre se deberá dejar constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que asimismo, deberá ser suscrita también por el director del establecimiento.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, con personal interdisciplinario y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
Se entiende la hospitalización psiquiátrica como un recurso excepcional y transitorio.
Artículo 6.- No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, así como por su identidad u orientación sexual. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.
Título II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
Artículo 7.- Se reconoce que toda persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, goza de todos los derechos que la Constitución Política le garantiza a todas las personas. En especial, se reconocen los siguientes derechos:
a) A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
b) A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, libertad de comunicación y libertad personal.
c) A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
d) A que no se realice el procedimiento de esterilización como método anticonceptivo, sin su consentimiento. Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles. Con todo, excepcionalmente, se podrá proceder al procedimiento de esterilización siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
1.Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica;
2.Que se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere;
3.Que el comité de ética asistencial respectivo haya dado su opinión favorable, y
4.Que la comisión nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mental haya otorgado su aprobación.
e) A que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de una hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada, así como a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.
f) A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud. A recibir una atención ajustada a principios éticos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada, deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
g) A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapeútica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
h) A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
i) A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
j) Derecho a recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual, y las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o a quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 8. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional, y sólo se justifica si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.
Artículo 10.- De ningún modo la hospitalización psiquiátrica podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.
Asimismo, ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente, en razón de su discapacidad y condiciones sociales, siendo obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.
La hospitalización psiquiátrica involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que la Corte pueda autorizarla es necesario que:
a) Exista un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la hospitalización, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico que cuente con las habilidades específicas requeridas. Los profesionales no podrán tener relación de parentesco, amistad o vínculos económicos ajenos a las prestaciones de salud con el paciente.
b) Ausencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiera. La Corte deberá notificar su resolución a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional y Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a la que se refiere la ley N° 20.548.
d) Tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
e) Sea por el menor tiempo posible.
Artículo 12.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia, debidamente fundada por la autoridad sanitaria o por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente, a mas tardar el día hábil siguiente desde que se produce la hospitalización, a la Corte de Apelaciones competente, dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
Una vez notificado, en un plazo de tres días, la Corte deberá:
a) Autorizar la internación si considera que están dadas las causales previstas en esta ley.
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
c) Denegar la hospitalización en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para dicha medida, en cuyo caso debe asegurar el alta hospitalaria de forma inmediata.
Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tiene siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubiere hecho, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la hospitalización. El paciente, o su abogado, podrá oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.
Artículo 14.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, y el equipo de salud a cargo, deberá comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde la toma de conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
Artículo 15.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para él o para terceros. Dicha situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
Artículo 16-. Habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones habrá de solicitar informes en un lapso no mayor a treinta días, a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida, pudiendo en cualquier momento disponer su inmediata alta hospitalaria.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones respectiva designará un perito, a fin de obtener una nueva evaluación.
Artículo 17.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental, o discapacidad intelectual o psíquica, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, sin ser objeto de represalias y sin que se considere que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera.
Artículo 18.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica se realizará con apego a estándares de atención que garanticen:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados conforme a la ley N° 19.966.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental, así como la revalidación de dichas competencias.
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se les proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un abordaje biopsicosocial.
5. Que las instalaciones de atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
Título IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 19.- Los familiares y otras personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer esta labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y los tratamientos.
Artículo 20.- Los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen el derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social, y denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 21.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificación a otros cuerpos legales
Artículo 22.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
a. Incorpórase, en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:
"Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información adaptada a su edad, su desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico, respecto a su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento.”.
b. Agréganse, en el artículo 14, los siguientes incisos quinto y sexto:
"Sin perjuicio de las facultades de los padres, o del representante legal, para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso que, conforme a este artículo, se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
Con todo, en el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.".
c) Deróganse los artículos 23 y 24.
d) Modifícase el artículo 26, en el siguiente sentido:
i. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 26.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto de los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para evitar su ocurrencia y prevenir la aplicación de medidas de contención física, farmacológica o de observación continua en sala individual, y cuando sean necesarias, evitando tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes o que puedan llegar a constituir tortura. Quedan prohibidas las salas de aislamiento que no permitan una adecuada supervisión, confort o dignidad de la persona, con insuficiente posibilidad de observación visual y que impliquen una privación sensorial de la persona.”.
ii. En el inciso segundo:
1. Intercálase, entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”.
2. Remplázase la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten”, por la palabra “evitando”.
3. intercálase, entre las palabras “con” y “discapacidad”, la frase “enfermedad mental o”.
iii. En el inciso tercero, sustitúyese la frase “del aislamiento o la sujeción” por la siguiente “de estas medidas excepcionales”.
iv. En el inciso cuarto, reemplázase la frase “de aislamiento y contención” por la oración “excepcionales de las que trata este artículo”.
v. En el inciso quinto, elimínase la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieren tener en establecimientos de salud y”.
e. Elimínase el artículo 27.
f. Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:
“Artículo 28. No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o que no es posible conocer su preferencia, salvo si la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia, es una característica necesaria del grupo investigado.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120 y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaria Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto, no podrán encontrarse vinculados ni directa, ni indirectamente con el centro o institución en donde se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.
Se deberá obtener el consentimiento o manifestación de preferencia, a la brevedad, de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestación de su preferencia.
En los casos de personas con enfermedad neurodegenerativa, éstas podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, la negativa de ellas a participar o continuar en la investigación deberá ser respetada.”.”.
* * * * * * *
Se designó Diputado Informante al señor Sergio Espejo Yaksic.
* * * * * * *
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de 5 de septiembre, 21 y 28 de noviembre, y 19 de diciembre de 2016, 9, 16, 23 y 24 de enero, 21 de marzo, 11 de abril, y 2, 9 y 16 de mayo de 2017, con asistencia de las diputadas y diputados Miguel Angel Alvarado Ramírez, Karol Cariola Oliva (Presidenta), Juan Luis Castro González, Gustavo Hasbún Selume, Marcela Hernando Pérez, José Antonio Kast Rist, Luis Lemus Aracena, Javier Macaya Danús, Nicolás Monckeberg Díaz, Manuel Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano, Jorge Rathgeb Schifferli, Karla Rubilar Barahona y Víctor Torres Jeldes.
Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2017.-
1.4. Discusión en Sala
Fecha 20 de julio, 2017. Diario de Sesión en Sesión 51. Legislatura 365. Discusión General. Pendiente.
RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11)
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Víctor Torres , en reemplazo del diputado señor Sergio Espejo .
Antecedentes:
-Mociones:
N° 10563-11, sesión 134ª de la legislatura 363ª, en 10 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 1.
N° 10755-11, sesión 34ª de la legislatura 364ª, en 16 de junio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 31ª de la presente legislatura, en 8 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TORRES (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, iniciado en dos mociones refundidas: la primera, sobre protección de la salud mental, de los diputados Karol Cariola , Loreto Carvajal , Marcos Espinosa, Iván Flores , Cristina Girardi , Marcela Hernando , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Alberto Robles y quien informa; y la segunda, que establece normas sobre reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los diputados Miguel Ángel Alvarado, Juan Luis Castro , Sergio Espejo , Marcela Hernando , Javier Macaya , Nicolás Monckeberg , Jaime Pilowsky , Karla Rubilar y quien informa.
Hago presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación, a propuesta de la comisión, autorizó refundir ambos proyectos.
La idea matriz o fundamental de ambos proyectos es regular de manera más sistemática la protección de la salud mental en Chile de forma que se resguarden y reconozcan los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual o psíquica.
En tal sentido, se propone una legislación que contemple estándares mínimos y proteja los derechos humanos de las personas con tales condiciones.
En los fundamentos de ambos proyectos se hace presente que, en términos generales, la salud mental se ha entendido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.
En Chile se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres formas en que los países han abordado la regulación sobre la salud mental: en algunos se dispone de una ley específica; en otros se incorpora a la legislación general de salud, trabajo, vivienda o a la legislación penal, y en otros se combinan ambas fórmulas, integrando componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una legislación específica sobre salud mental.
En Chile no existe una legislación específica relativa a salud mental, sino que su regulación se encuentra dispersa en varios cuerpos normativos, entre ellos, la ley Nº 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación a las Acciones Vinculadas a su Atención en Salud; en la N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con discapacidad, y en la N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales.
La evidencia indica que las enfermedades mentales tienen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que “no hay salud sin salud mental”.
Diversas estimaciones muestran que para el 2030 las patologías psiquiátricas representarán el 13 por ciento de la carga global de enfermedad y serán responsables de, aproximadamente, la tercera parte del costo total de las enfermedades no transmisibles, esto es, unos 15 trillones de dólares. Y Chile no será la excepción.
Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en nuestro país, según el último Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que el 23 por ciento de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte tienen su origen en condiciones neuropsiquiátricas; que los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20 por ciento de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de isapres.
Mientras la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica a la de Estados Unidos de América, situándose sobre el 17 por ciento, se estima que más del 3 por ciento de la población presenta trastornos psiquiátricos graves, pero menos de la mitad de ellos acceden a algún tipo de tratamiento.
Para hacerse cargo de la situación Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras, destacan la suscripción de la convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; la promulgación de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y de la relativa a derechos y deberes de los pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a planes de salud mental elaborados por el Ministerio de Salud, que orientan la asignación de recursos públicos al mejoramiento del bienestar y la salud mental de la población.
A juicio de los autores del proyecto, los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes en la materia resultan insuficientes si se analiza la realidad de las políticas de salud mental en nuestro país. Desde la perspectiva presupuestaria, el déficit es evidente: mientras el Plan Nacional de Salud Mental propone destinar a este campo 5 por ciento del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza a 2,1 por ciento de él.
Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio ha sido priorizada sin contar con la cobertura ni el tratamiento adecuados para los problemas más complejos, en tanto se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de ochenta garantías explícitas en salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en menores de edad. Además, las políticas sectoriales sobre recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en este ámbito ni el apoyo que debe entregarse a quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y con las familias de ellos.
En cuanto a la rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, cabe señalar que se trata de un proceso que facilita la oportunidad a individuos que están deteriorados, discapacitados o afectados por el hándicap o desventaja de un trastorno mental para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Dicho proceso implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad.
Asimismo, la rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades y la minimización de discapacidades, dishabilidades y hándicap, potenciando las elecciones individuales respecto a cómo vivir satisfactoriamente en la comunidad. Sin embargo, históricamente, muchos de los tratamientos a que se someten a los pacientes han consistido en incursionar en la experimentación, que hace perder la esencia de la humanidad aun cuando se respeten los elementos básicos de los derechos de los pacientes.
Dicha circunstancia, a juicio de los autores de la iniciativa, hace que el tema de la salud mental deba ser de interés y prioridad en salud pública, como componente esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No obstante ello, organismos no gubernamentales han sostenido que las leyes existentes en la materia en Chile incumplen los estándares internacionales fijados por las Naciones Unidas y la OMS. Ejemplos de ello son los tratamientos invasivos e irreversibles de esterilización con fines contraceptivos sin manifestación de voluntad del paciente, o la hospitalización no voluntaria sin límites de tiempo, entregándose tal decisión al médico tratante.
Por consiguiente, en términos generales, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile en orden a carecer de una legislación específica en salud mental mediante la cual se protejan los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales. La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, valores, propósitos y objetivos que permitan fijar objetivos claros en políticas y programas en salud mental para asegurar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación por el solo hecho de estar afectadas por una condición que daña su salud mental.
En la discusión general del proyecto, los autores de ambas mociones, particularmente la diputada Marcela Hernando y el diputado Sergio Espejo , expusieron latamente los fundamentos y razones del proyecto y escuchamos a varias autoridades y especialistas en el ámbito de la salud mental referirse a la iniciativa, como el jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, al presidente del Colegio Médico, a la neuróloga especializada en salud mental doctora Andrea Slachevsky ; al profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica de Chile y subdirector de especialidades médicas de esa casa de estudios, señor Matías González ; a la profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Paula Repetto ; al profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Jorge Calderón ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señora Fabiola Lathrop ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile señora Ángela Vivanco ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señora Alejandra Zúñiga ; a la jefa del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora María Florencia Díaz , y al neurólogo señor Rodrigo Salinas .
En general, todos ellos plantearon la necesidad de legislar sobre la materia y de adecuar la escasa normativa existente a los convenios internacionales y a las nuevas circunstancias, estudios y prácticas que se aplican o deben aplicarse en tratamientos de personas que tienen una condición especial de discapacidad mental o alguna patología relacionada, para que puedan adaptarse adecuadamente a la vida cotidiana y satisfacer las necesidades que tienen en todo ámbito, por el solo hecho de existir.
Principales temas que aborda el proyecto de ley
1) Distingue entre personas que sufren una enfermedad mental y aquellas que tienen alguna discapacidad intelectual o discapacidad psíquica, y reconoce que estas pueden ser de carácter permanente o temporal.
2) Reafirma expresamente la existencia de derechos humanos para ellas, reconocimiento que si bien puede resultar obvio, no ha sido la tónica en la forma de tratar a estas personas.
3) Distingue entre hospitalización psiquiátrica voluntaria e involuntaria, y estatuye claramente que se trata de medidas terapéuticas temporales y excepcionales.
4) Establece requisitos y condiciones para que proceda la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
5) Reconoce los derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedades de tipo mental o psíquico.
6) Estatuye claramente el derecho a su inclusión social.
7) Modifica normas referidas a la investigación biomédica de personas que tienen esta condición o adolecen de estas patologías.
Votación general del proyecto
La comisión compartió los objetivos y fundamentos de las mociones refundidas. Asimismo, luego de recibir las explicaciones de los representantes del Ministerio de Salud y la opinión de los gremios relacionados con el tema, así como la de algunos profesores expertos en derecho y otros en psiquiatría, se formó una idea clara sobre las implicancias e incidencias reales que tendrán las modificaciones propuestas, por lo cual, teniendo presente tanto la necesidad de legislar sobre esta materia desde el punto de vista de la salud pública y del bienestar de la población, como la de cumplir ciertas obligaciones que ha adquirido nuestro país en el contexto internacional, decidió dar su aprobación, por unanimidad, a la idea de legislar.
Votaron a favor los diputados Juan Luis Castro , Karol Cariola (Presidenta), Marcela Hernando, Marco Antonio Núñez , Karla Rubilar y Víctor Torres .
Lo mismo aconteció en la votación particular.
En consecuencia, la Comisión de Salud recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley. Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a un acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinoza , adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:
En atención a que ya se había iniciado el debate del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, para regular el tendido de cables aéreos, se altera el orden de la Tabla de esta sesión. En consecuencia, se continuará la discusión de dicha iniciativa y se dejará pendiente el debate del proyecto sobre salud mental.
Si llegada la hora de término del tiempo destinado al tratamiento de dicho proyecto quedan discursos pendientes, el debate continuará en la sesión más próxima.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
1.5. Discusión en Sala
Fecha 03 de agosto, 2017. Diario de Sesión en Sesión 54. Legislatura 365. Discusión General. Pendiente.
RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11) [CONTINUACIÓN]
El señor SABAG (Vicepresidente).-
Corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 51ª de la presente legislatura, en 20 de julio de 2017, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Salud.
El señor SABAG (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, este proyecto de ley es producto de dos mociones que se fusionan para hacerse cargo de una realidad que en Chile se ha dejado de lado: la salud mental. Si bien todos esperábamos que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley más amplio que abordara integralmente la situación de la salud mental en Chile, sus problemas y la forma de tratarlos, como lo prometió el Ministerio de Salud, dicho proyecto nunca ingresó. Se aplicó una encuesta nacional de salud a los mayores de 15 años, pero no a los menores. Lo concreto es que no hay mucha información respecto de la salud mental de los niños en nuestro país.
La iniciativa pretende hacerse cargo de los derechos básicos y mínimos de las personas que sufren algún problema de salud mental, para que el Estado garantice su atención.
Además, el proyecto establece que las personas tengan el derecho de elegir y de conocer el tipo de tratamiento que recibirán y cómo se abordará su situación. Al respecto, el proyecto presenta un problema, el cual fue planteado por algunas organizaciones que, según señalan, no tuvieron la oportunidad de asistir a la comisión. Dichas agrupaciones plantean que uno de los artículos del proyecto de ley establece que aquellas personas que no están capacitadas para dar su consentimiento pueden ser objeto de investigación o de experimento por parte de algún laboratorio o de alguna comunidad científica sin su consentimiento, porque no pueden darlo, ya que ese consentimiento estaría a cargo de un familiar o de su representante legal.
Conversé con representantes de esas organizaciones y tengo claro que existe una oposición decidida a que esa norma se apruebe -me parece que corresponde a la letra i) del artículo 7-, porque afirman que en el artículo 28 de la ley sobre derechos y deberes del paciente se establece una prohibición absoluta de desarrollar algún tipo de investigación o de experimento en aquellas personas que no pueden dar su consentimiento, lo cual está en coherencia con los tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de discapacidad y que tienen relación con las personas interdictas, que no pueden otorgar su consentimiento por problemas de discapacidad psíquica o intelectual.
Al respecto, hay quienes dicen que esto podría ser positivo para el paciente y que, incluso, algún experimento podría mejorar su calidad de vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que se comercialice con esa persona y que se la utilice para algún experimento o investigación solo con intereses comerciales, para ganar dinero.
En consecuencia, las organizaciones exigen que se hagan efectivos los tratados que suscribió Chile en esta materia, que son coherentes con el artículo 28 de la ley sobre derechos y deberes del paciente, que consagra la protección absoluta de las personas con discapacidad psíquica o intelectual que no pueden dar su consentimiento, a fin de que no sean utilizadas en experimentos o investigaciones. Por lo tanto, solicitan que se rechace esa norma, que entrega a los parientes o al representante legal la potestad para que esa persona sea sometida a investigaciones o experimentos.
Asimismo, me parece importante recalcar un tema pendiente en Chile, que hemos planteado en la Comisión de Educación, respecto del sobrediagnóstico de déficit atencional con o sin hiperactividad que existe en los niños, que pertenece a los denominados trastornos del espectro autista.
Todos los especialistas, sin excepción, plantean que en Chile hay un sobrediagnóstico de esta situación respecto de los niños. Actualmente, las escuelas de Chile condicionan la matricula o la asistencia a la escuela a que los niños estén medicados. Esta situación se explica por el hecho de que el diagnóstico del déficit atencional se ha convertido casi en una moda, en algo casi natural. Es muy raro que alguien se cuestione si un niño debe estar medicado o no para asistir a clases.
Hoy existe una enorme preocupación por parte de los especialistas que se dedican a investigar realmente respecto de este sobrediagnóstico, porque esto también implica una sobremedicación. La guía de la OMS para el trastorno de déficit atencional señala que debe haber cuatro pasos de tratamientos y terapias con apoyo psicológico y que la última opción es el medicamento.
En Chile no existen recursos para contratar especialistas; así lo reconocen las autoridades de salud. Por lo tanto, lo que está disponible es el medicamento. En consecuencia, en nuestro país no se cumple con lo planteado en la guía de la OMS.
Además, se ha señalado taxativamente que si hay un buen diagnóstico solo el Ritalín puede ser usado en niños que presentan esos problemas, y no puede ser indicado para menores de seis años. Sin embargo, no solo les damos Ritalín a niños de tres, cuatro o cinco años, sino también Dagotil o Risperidona , un antipsicótico usado en esquizofrénicos.
Agradezco a los parlamentarios que llevaron adelante el proyecto, pero creo importante que el Ejecutivo se haga cargo de lo que ocurre en Chile y presente una iniciativa que vele por la salud mental de todos los ciudadanos.
Hace algunos días envié un oficio a la ministra de Salud en el que le pregunté cuál es la prevalencia del trastorno de déficit atencional y cuántos niños están medicados por ese trastorno. La ministra me señaló que la cifra ronda entre el 5 y el 6 por ciento; pero esa es la prevalencia internacional, no la que entregan los estudios desarrollados en Chile. Estos indican que la prevalencia del trastorno de déficit atencional alcanza entre 10 y 18 por ciento.
Además, respondió que no tenía ninguna información respecto de la cantidad de niños medicados ni qué tipo de medicamentos se utilizan, porque el Ministerio de Salud no tiene registros al respecto. Ello es grave, porque no estamos hablando de caramelos, sino de psicotrópicos que se dan a una gran cantidad de niños. La autoridad de salud no se hace cargo; no se da cuenta; no tiene interés en conocer esta realidad. En materia de salud mental, estamos sumamente al debe con los ciudadanos, en particular con los niños.
Votaré favorablemente el proyecto. Sin embargo, votaré en contra el artículo 7°, letra i), en particular por lo planteado por las organizaciones respecto de los derechos de los pacientes de no ser utilizados en experimentos o investigaciones si no pueden prestar su consentimiento.
Además, quiero solicitar una vez más al Ministerio de Salud que ingrese el proyecto de salud mental para abordar la problemática global que existe en nuestro país respecto de esta materia.
He dicho.
El señor SABAG (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, deseo felicitar a los autores de las mociones que dieron origen al proyecto de ley, porque es una materia primordial para un país que tiene casi un 2 por ciento de la población diagnosticada con algún tipo de patología mental y en el que no existe una legislación específica sobre el tema. Por lo tanto, anuncio desde ya que votaré favorablemente la iniciativa.
Sin embargo, es importante hacer algunas prevenciones a este proyecto en particular, porque al tener origen en mociones no se hace cargo de la realidad presupuestaria en materia de salud mental. El Ejecutivo no se pronunció sobre el particular, razón por la cual el proyecto no viene acompañado de recursos para abordar las distintas acciones que se requieren.
Según las cifras de 2015, la salud mental recibe aproximadamente 128.000.000.000 de pesos, es decir, el 2,13 por ciento del total del presupuesto de salud, que ronda los 9.000.000.000 millones de dólares. De acuerdo con informaciones de expertos, es necesario el doble del presupuesto actual, es decir, llegar aproximadamente al 3 por ciento o 4 por ciento. En países desarrollados se destina más del 5 o 6 por ciento a salud. Desde ahí se puede armar un sistema que resuelva las necesidades de la población.
En ese sentido, se echa de menos que en el marco de la discusión legislativa de esta moción el gobierno no haya introducido recursos; no hay comprometidas acciones concretas, más allá de la buena disposición de sacar adelante el proyecto, sobre todo si en junio el gobierno anunció un plan de salud mental que supuestamente elevará el presupuesto para mejorar la atención de los pacientes e implementará estrategias preventivas y de detección a nivel escolar.
Una meta que el gobierno se autoimpuso es elevar en 200 por ciento los recursos para salud mental a 2025. Por esa razón, a mi juicio, es extraño que el Ejecutivo no haya aprovechado este proyecto de ley para dar pasos en ese sentido, más aun cuando se trata de mociones refundidas que recogen un apoyo transversal en la materia.
Tal como señalé, en los últimos doce meses cerca del 2 por ciento de la población chilena presentó una enfermedad mental diagnosticable. Los trastornos mentales son la primera causa de carga de enfermedad, lo que significa que casi el 27 por ciento de licencias médicas autorizadas y el 30 por ciento del gasto por licencias médicas al año tienen su origen en problemas de salud mental.
En consecuencia, creemos que es importante aprobar el proyecto; sin embargo, es fundamental hacer algunos comentarios.
Primero, desde el punto de vista de la técnica legislativa, parecía más coherente incluir las normas del proyecto en la ley de derechos y deberes de los pacientes, iniciativa que se discutió durante muchos años y que se aprobó durante el gobierno del Presidente Piñera. No entiendo por qué no se procedió de esa manera, dado que esta materia también tiene que ver con derechos y deberes de distintas instituciones prestadoras de salud. Me llama la atención que no hayamos aprovechado ese cuerpo orgánico, sistematizado, que demoramos varios años en aprobar, para incorporar esta iniciativa con un índice especial. Al no hacerlo estamos actuando en favor de la dispersión legislativa.
Tal como señalé, me llama mucho la atención que este proyecto no haya requerido informe financiero, teniendo en cuenta que el Ejecutivo debe evaluar, en el caso de las normas de internación voluntaria, el costo de introducir prestaciones jurídicas. Esa materia fue observada en su momento por la Corte Suprema. Es una mala noticia que el proyecto no tenga aparejado ningún presupuesto extra, en concordancia con lo que señaló el Ejecutivo en junio.
Probablemente, lo más delicado, y la razón por la que voy a renovar algunas indicaciones para que el proyecto vuelva a la Comisión de Salud, es la judicialización de las internaciones involuntarias de urgencia que involucran a la corte de apelaciones respectiva. Hay pacientes con problemas de salud mental que pueden ser internados en contra de su voluntad por razones médicas evidentes. ¿De qué manera la judicialización de esas actuaciones genera un entorpecimiento para la debida atención de esos pacientes? Creemos altamente inconveniente que se requiera a la corte de apelaciones para incidir en procedimientos de carácter sanitario.
En ese sentido, compartimos las objeciones que planteó la Corte Suprema, que se resumen en que “... el referido artículo se remite al artículo 21 de la Constitución, norma que regula la acción constitucional de amparo, reiterando, a nivel legal, una acción garantizada constitucionalmente; acción que, por lo demás, aún sin la modificación propuesta, las personas que adolezcan de este tipo de actos pueden interponer de todos modos.”.
De acuerdo con la Corte Suprema, esa interrupción del juez constituiría “una figura de sustitución de la voluntad del paciente, en la medida en que será el magistrado y no la persona afectada quien entregará el consentimiento para el tratamiento respectivo.”.
En su informe, la Corte Suprema agrega: “Esta última figura acarrea consecuencias, entre las cuales destaca un riesgo ya advertido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Chile, entregadas el 13 de abril de 2016, que en lo pertinente señalan: “El Comité recomienda al Estado parte que derogue toda disposición legal que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad adultas, y adopte medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad (...)”.”.
En definitiva, creemos que la Corte Suprema tiene razón al hacer observaciones que reconocen que esos aspectos deben ser resueltos por la autoridad administrativa. En efecto, sigue vigente el recurso de amparo, acción constitucional establecida en el artículo 21 de la Constitución Política.
En consecuencia, creemos que el proyecto debe ser revisado nuevamente en la Comisión de Salud. Por ello, vamos a renovar algunas indicaciones, no sin antes felicitar a los autores de las mociones refundidas.
Creemos que este es un proyecto importante y que es útil aprobarlo, más allá de las observaciones que se han planteado. No obstante -reitero-, creemos que debe ser objeto de una segunda mirada en la Comisión de Salud.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, es imprescindible contar con una legislación que garantice y proteja la salud mental de todos los chilenos y chilenas, para construir un país más sano, más justo y más democrático. Este es un compromiso que debemos cumplir como parlamentarios y parlamentarias.
Hoy estamos tratando dos mociones parlamentarias refundidas, una mía y otra del diputado Espejo, ambas con diferentes énfasis, pero complementarias, que buscan garantizar derechos que parecen obvios. Muchos parlamentarios manifestaron su reserva sobre este proyecto de ley, argumentando que, debido a que ya existe una ley de derechos y deberes de los pacientes, no sería necesario particularizar lo que ocurre con los pacientes de salud mental.
Sin embargo, nos parece absolutamente pertinente legislar sobre este tema cuando vemos que, en la práctica, por ejemplo, no se hace ninguna distinción entre problemas transitorios o permanentes de salud mental, se incluyen condiciones como el Asperger en ese tipo de problemas y no se consulta ni se informa a los pacientes sobre las decisiones de tratamiento, que algunas veces son de tipo quirúrgico e irreversible. Además, vemos que es muy fácil decidir la interdicción de tales pacientes y la apropiación de sus bienes, o decidir su internación por razones sociales o familiares, no necesariamente médicas.
La necesidad de una legislación de salud mental no se fundamenta solo en la carga personal que suponen esos trastornos mentales para quien los sufre, sino además en que constituyen una tremenda carga económica y social. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, casi 340 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión; a ellas se suman 45 millones que padecen de esquizofrenia y 29 millones que padecen de demencia.
Hace varios meses lideré una sesión especial sobre depresión y suicidio infantil, dadas las altas tasas que poseemos en esos dos ámbitos en el concierto internacional. Uno de los compromisos ministeriales asumidos durante esa jornada fue cumplir con la meta de recomendaciones internacionales, en orden a asignar al menos el 5 por ciento del presupuesto del sector salud a los programas de salud mental, cifra que hoy apenas supera el 2 por ciento. En ese contexto, adelanto que estaremos atentos a la tramitación del presupuesto de salud para 2018 y su asignación a salud mental.
Por su intermedio, señor Presidente, me dirijo a la Cámara de Diputados y a todos y todas quienes están escuchando atentamente esta sesión, para informarles que las cifras de depresión en que somos tristemente campeones no se detienen allí. A nivel mundial existe también un alto porcentaje de estigmatización de las personas con trastornos mentales, lo que se manifiesta en la generación de estereotipos y en la marginación, entre otros aspectos.
Las corrientes internacionales avanzan hacia la integración a la sociedad de quienes padecen esos trastornos. Quienes no representan un peligro, ni para ellos mismos ni para terceros, no deberían sufrir la marginación o el ocultamiento de sus vidas.
El miedo, la vergüenza, el enojo, la marginación, el rechazo o la discriminación, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad a que pertenecen, los lleva, incluso, a terminar con su vida.
Por ello y más, hoy espero que la Cámara de Diputados apruebe por unanimidad esta moción y que además exijamos que a todas las personas con trastornos mentales se les garantice el derecho a recibir atención y tratamiento de calidad, a través de los servicios adecuados de protección a la salud mental en nuestro país.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, sabemos que la integridad física y psíquica y la protección de la salud constituyen un derecho y una garantía fundamental reconocidos en nuestra Constitución Política y que, no obstante ello, hasta ahora no existe una legislación específica en esa materia, ya que tan solo tenemos algunas normas dispersas en otros cuerpos de ley.
Por ello, esta iniciativa me parece muy propicia, sin dejar de mencionar que yo mismo fui autor del proyecto de resolución N° 926, elaborado para ese mismo fin e ingresado a la Cámara de Diputados con fecha 20 de junio del presente año.
Si bien antaño no era un tema tan recurrido, hoy en día sabemos que las enfermedades mentales asociadas a los estilos de vida y de trabajo son cada día más recurrentes en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud ha llegando incluso a implementar una política afín, ya que se estima que tales enfermedades representarán el 13 por ciento de las patologías generales al año 2030, lo cual no excluye a Chile.
Existen estadísticas que señalan que los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público de salud, así como el 20 por ciento de los subsidios por incapacidad laboral entre los cotizantes de isapres. Sin embargo, las políticas de salud mental en Chile no han sido suficientes para hacer frente a esa realidad.
Me parece que ambas mociones refundidas, en las que se establece una especie de catálogo de derechos, pueden resultar bastante útiles para garantizar el respeto a los mismos y asegurar un trato digno mínimo a quienes padecen trastornos psicológicos o enfermedades mentales.
Sin embargo, a raíz de este mismo proyecto, propongo despachar un proyecto de resolución para que el Ejecutivo se pronuncie con alguna especie de apoyo económico o destine fondos presupuestarios especiales para mejorar la cobertura y condiciones de atención a los pacientes que presenten algún tipo de enfermedad o trastorno psicológico.
Garantizar derechos sin tener los recursos para hacerlo es una acción que queda en letra muerta, y no me parece que sea una herramienta completa y suficiente para abordar esta situación.
Sin desmerecer -quiero que eso quede claro lo valioso de las dos mociones refundidas, creo que aquí nos falta el eslabón más importante: los recursos para mejorar la cobertura, optimizar los planes de salud, dotar de personal idóneo a los servicios, entre otros aspectos.
Por tal razón, es necesario complementar esta iniciativa con otra, cuyo envío es posible solicitar mediante la aprobación de un proyecto de resolución para que el Ejecutivo se pronuncie en el sentido señalado. En esta línea -reitero-, el pasado 20 de junio presenté el proyecto de resolución N° 926, el cual se encuentra a la espera de ser votado por la honorable Cámara.
Por último, apoyo este proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, pero con la salvedad que acabo de hacer.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, este proyecto se discutió en la Comisión de Salud, instancia que se abocó a su estudio y escuchó a las asociaciones con mayores competencias en salud mental, a destacados psiquiatras, al Colegio Médico de Chile, al Colegio de Psicólogos de Chile, a universidades y a otros grupos interdisciplinarios de profesionales. Lo anterior, teniendo siempre presente la imperiosa necesidad de nuestro país de contar con una preceptiva integral para abordar el gran tema de la salud mental.
Al respecto, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala: “No hay salud sin salud mental.”.
Gracias al fructífero debate que se dio en el seno de la comisión se generaron los consensos necesarios para la aprobación de este proyecto, que fue por unanimidad.
Así, con esta iniciativa podremos entregar un marco normativo para garantizar derechos mínimos a las personas con enfermedades mentales, a las que, desafortunadamente, en nuestro país nunca se les han garantizado los derechos que les asisten.
Chile es uno de los pocos países que no disponen de una legislación marco en materia de salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales. Ello, pese a que más de 75 por ciento de los países de Latinoamérica sí cuentan con legislación en la materia, de conformidad con las directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud.
Al respecto, según el último Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en nuestro país. Dicho estudio señala que 23,2 por ciento de los años de vida perdidos por discapacidad o por muerte prematura tienen su origen en condiciones neuropsiquiátricas. Asimismo, que los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20,4 por ciento de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de seguros privados de salud, esto es, de isapres.
Por tanto, debemos hacernos cargo de esta situación. Para tales efectos, presentamos este proyecto de ley sobre la materia, que consagra una serie de derechos ya reconocidos en otros países.
Cabe señalar que esta iniciativa constituye un gran avance, por lo siguiente:
Establece estándares de atención mínimos que debieran tener todas las personas al momento de acceder a los tratamientos en salud mental.
Asimismo, protege a las personas de procedimientos invasivos e irreversibles, como la esterilización sin consentimiento, una tremenda deuda pendiente en nuestro país. Ello, porque el hecho de que una persona padezca una enfermedad mental no autoriza a nadie a ordenar su esterilización.
De igual modo, exige la actuación de la corte de apelaciones respectiva para autorizar las internaciones involuntarias y su supervisión por un tribunal colegiado, objetivo e imparcial.
No obstante que la ley en proyecto puede tener buenas intenciones -también nos referimos a ese punto en la Comisión de Salud-, es posible que la heterogeneidad de nuestro país dificulte su aplicación, pues no todas las regiones -en este caso, me refiero específicamente a la de Coquimbo, que represento-, ni siquiera lugares con una cantidad significativa de habitantes, cuentan con psiquiatras o psicólogos especialistas en salud mental.
Asimismo, nuestro sistema de salud tiene falencias que es preciso subsanar, y las hemos señalado. Por ejemplo, desde la perspectiva presupuestaria, el déficit es evidente: mientras el Plan de Salud Mental propone destinar a este campo 5 por ciento del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza a 2,1 por ciento de este.
Por tal motivo, es necesario invertir en prevención de enfermedades mentales e incorporarlas al GES. Lo anterior, porque, como sucede con tantas otras patologías, en nuestro país no se invierte ni en promoción ni en prevención en salud mental. Cito como ejemplo de deficiencia en esos ámbitos lo que está pasando hoy con las enfermedades de transmisión sexual.
Por otra parte, pareciera que para mucha gente los trastornos mentales no son un espectro de enfermedades. En este sentido, llama la atención que de las ochenta Garantías Explícitas en Salud, ninguna incluya patologías mentales en niños y niñas. El GES es un sistema bastante discriminador, y doblemente discriminador porque deja fuera las patologías mentales en menores de edad.
En síntesis, este proyecto de ley busca hacer realidad la garantía judicial de los derechos humanos reconocidos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (o enfermedad mental), particularmente los derechos a la libertad y seguridad; a la integridad física y psíquica; a la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como al cuidado sanitario, siguiendo el camino trazado por la normativa internacional en esta materia, cuyo cumplimiento es una obligación que contrajimos como país.
Debemos mirar a otros países que nos han adelantado en este ámbito: Argentina , España , México y, especialmente, Colombia , por nombrar algunos.
Por otro lado, quiero señalar que en este proyecto incorporamos el consentimiento válido e informado como una piedra angular en el tratamiento de trastornos mentales. Así, cuando un tratamiento requiera hospitalización psiquiátrica, esta deberá ser voluntaria. Ello, porque en Chile muchas veces las internaciones se utilizan como herramientas de soporte y justificación ante otras falencias existentes, por ejemplo, en materia de vivienda, de protección social de los individuos, de tratamientos o internaciones transitorias en los servicios de atención primaria de salud.
Asimismo, hago presente que existe una tremenda carencia en atención de salud por adicción en adultos y en niños. Al respecto, cabe recordar que todos nos conmovimos por los asesinatos ocurridos hace poco en un casino de juegos. Bueno, ¿cuántos centros para tratamiento de adicciones existen en la región en que acaecieron tales hechos? Ninguno. ¡No existen! ¿Cuántos de esos centros hay en la región que represento? Muy pocos. El mínimo para una población.
También, lo más dañino es que muchas veces cuando los pacientes requieren este tipo de internaciones deben trasladarse quinientos, seiscientos, ochocientos kilómetros para obtener la atención pertinente. Es lo que sucede con el centro de salud mental de Putaendo, que recibe a gente del norte del país.
Señor Presidente, hemos dado un paso importante en protección a los derechos humanos de las personas con algún problema de salud mental. Hay que relevar este tema mediante la presentación de un catálogo de derechos de las personas que viven con trastornos de salud mental, que representan un gran número en nuestro país.
El Parlamento ha celebrado sesiones especiales sobre el particular. Son alarmantes las tasas de suicidios en chilenos, sobre todo en adolescentes. Debemos ponernos a la altura tanto de las obligaciones internacionales que como país hemos contraído en salud mental, como de las adquiridas con nuestros propios hijos, vecinos y pacientes, que nos exigen urgente atención a los graves problemas que Chile enfrenta en la materia.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, en esta Sala hemos escuchado atentamente las intervenciones de colegas que también son médicos, los cuales, como es obvio, tienen bastante autoridad para hablar sobre salud mental. Sin embargo, yo quiero abordar esta materia desde el punto de vista humano.
Para muchos este tema es tremendamente sensible, pero también nos muestra una parte negativa de nuestro país: las personas que hoy tienen algún problema de salud mental.
Si bien es un campo amplio, me referiré específicamente a quienes padecen esquizofrenia. Hoy vemos que la mayoría de las personas con este padecimiento, si no están privadas de libertad -sin juicio previo-, están en situación de calle.
Es común ver, por lo menos en regiones, que personas que tienen algún trastorno mental viven en situación de calle. Se trata de un problema respecto del cual no nos hemos hecho cargo como corresponde.
También quiero referirme a lo que algún diputado planteó respecto de lo que ocurre en los colegios, porque, de alguna manera, esos niños generan problemas, lo que lleva a que sus profesores o las autoridades del establecimiento traten de marginarlos, cancelándoles la matrícula y obligando a sus padres a llevarlos a otro colegio, con lo cual a ese niño y a su familia le suman un problema más: el deambular de colegio en colegio hasta que, finalmente, desisten de enviarlos a estudiar, dada la falta de acompañamiento y tratamiento adecuados que le permita integrarse a su centro educativo.
Destaco el trabajo de los patrocinantes de este proyecto, que aborda un problema que debe tratarse con bastante cuidado y delicadeza, porque estamos hablando de personas, de chilenos y chilenas que no reciben la atención que necesitan.
En ese contexto, si bien una de las mociones establece que “tendrán derecho”, lo importante es garantizar de alguna manera la atención a todas esas personas, porque requieren más cuidados, razón por la cual el Ministerio de Salud debiera preocuparse más de la tramitación de esta iniciativa. Por ello, me habría gustado contar con la presencia de algún representante del ministerio. Pero, bueno, por alguna razón no han estado.
Como sociedad nos falta aprender a convivir con quienes padecen estas enfermedades. Hace pocas semanas, en la Región de Arica y Parinacota hubo un hecho violento en el que una joven fue agredida brutalmente al interior de una iglesia por una persona. El video de lo sucedido se “viralizó” rápidamente en las redes sociales, lo cual llevó a que se castigara a la persona que había causado el daño, en una especie de linchamiento, como cuestionamiento a su conducta. Esa persona no entendía nada de lo que le estaba ocurriendo, porque padece una enfermedad mental.
Es importante legislar en esta materia, razón por la cual votaré a favor. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer, porque no se trata solo de consagrar derechos, sino de cómo somos capaces, como país y sociedad, de dar respuestas clínicas y sociales adecuadas a esas personas.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, llamo a los colegas diputados a apoyar esta iniciativa, que reconoce y garantiza la protección a los derechos fundamentales de las personas que sufren alguna enfermedad mental.
Si bien nuestro país posee una legislación amplia sobre la materia, ella es incompatible con lo que disponen los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Somos uno de los pocos países que no dispone de una legislación especializada en salud mental, que proteja y reconozca los derechos de quienes padecen ese tipo de enfermedades.
Como legisladores, deberíamos poner las enfermedades mentales como eje central en el diseño de muchas de nuestras políticas públicas, ya que, como bien señaló la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental no solo generan dificultades en el ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos del desarrollo de un país, como el trabajo, la calidad de vida, la convivencia familiar, etcétera, situación que hasta ahora no hemos sido capaces de valorar en toda su dimensión.
Es más, no somos capaces de ver que, conforme pasan los años, nuestro país tiene una proporción mayor de adultos mayores y que aumenta el número de los que padecen este tipo de enfermedades y no están recibiendo soluciones aptas, conforme a lo que requiere la atención de sus necesidades. Es fundamental poder abordar sus problemas, parar los maltratos y denigraciones de los que suelen ser objeto. Muchos de los adultos mayores que sufren de este tipo de enfermedades se ven absolutamente abandonados, en especial por la sociedad.
Si no creemos en su capacidad para autodeterminarse, en que con el apoyo de su familia pueden tomar decisiones en materias que se encuentran dentro de la esfera de lo privado, seguiremos bastante perdidos.
El derecho a no ser sometidos a ensayos clínicos ni a tratamientos experimentales sin el consentimiento propio o familiar, el derecho que tiene cada paciente a ser tomado en cuenta para recibir un determinado tratamiento, son algunas de las causas por las cuales apoyo esta iniciativa.
Señor Presidente, porque sí creo en la autodeterminación de las personas y en que todos merecemos un trato igualitario y no discriminatorio, en especial quienes padecen enfermedades mentales y discapacidades físicas o psíquicas, me sumo a la petición de algunos colegas en cuanto a que con este proyecto de ley se aborde la totalidad del problema, esto es, se incluya la asignación real de recursos. En caso contrario, no lograremos lo que estamos buscando, que es aprobar un proyecto de ley que esté a la altura de las necesidades que implica que como país nos hagamos cargo de las enfermedades mentales que se dan con mayor frecuencia en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, como coautor de las dos iniciativas refundidas que dieron origen a este proyecto, me parece importante relevar lo que considero central en el debate sobre estas materias.
Sabemos que las patologías de salud mental han ido aumentando, tanto en incidencia como en prevalencia. Así, diversas estimaciones indican que estas patologías representarán el 13 por ciento de la carga global de enfermedades para el 2030 y que serán las responsables de aproximadamente la tercera parte del costo de las enfermedades no transmisibles, calculado en unos 15 trillones de dólares. Lamentablemente, Chile no es la excepción a esa regla.
En nuestro país, el 23,2 por ciento de los años de vida que se pierden como consecuencia de una discapacidad o la muerte tienen su origen en condiciones neuropsiquiátricas.
Obviamente, esas cifras avalan la necesidad de implementar programas de salud mental que nos permitan avanzar en nuestra capacidad para hacer frente a esa problemática y resolverla en forma adecuada.
No obstante, como este proyecto de ley proviene de iniciativas parlamentarias, no hay posibilidades de avanzar en la conformación de programas financiados para la atención de salud mental. Sin perjuicio de ello, hay cuestiones que es fundamental resolver y regular en el marco de lo que implica el proceso de atención a pacientes.
Por eso, la comisión decidió refundir ambas iniciativas y avanzar en la protección de las garantías y los derechos humanos de las personas afectadas por alguna enfermedad o discapacidad mentales.
En ese sentido, con la aprobación de estas iniciativas refundidas pondremos al país a la altura de otras naciones, incluido algún país vecino, como Argentina, que hace muy poco tiempo promulgó una ley de salud mental que resguarda los derechos de los pacientes.
¿Cuál es el sentido de esto? Uno podría argüir que estos pacientes ya cuentan con las garantías constitucionales y legales para resguardar sus derechos como pacientes, que también imponen deberes; sin embargo, en nuestro país se han generado problemas de vulneración de derechos.
Si bien es cierto que en la práctica médica eso ha ido disminuyendo, aún existe.
Por lo tanto, es importante que podamos normar cuestiones tan fundamentales como las intervenciones quirúrgicas no reversibles, entre ellas las esterilizaciones. Al respecto, sabemos que si bien han ido disminuyendo, se han realizado muchas esterilizaciones de pacientes que sufren alguna patología mental sin su consentimiento.
También están los casos de las internaciones involuntarias o los de hospitalizaciones prolongadas que no tienen justificación médica, que muchas veces solo responden a cuestiones sociales, sin el consentimiento de quienes tienen la potestad para autorizarlo.
No todos los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad mental o de discapacidad son declarados interdictos, por lo que se les debe garantizar que puedan ejercer sus facultades y derechos fundamentales.
Si no hay una real condición médica que lo amerite, no se justifica que un paciente termine hospitalizado solo por sufrir una alteración o que se prolongue eternamente su hospitalización por la misma causa.
En este sentido, el proyecto establece normas y parámetros fundamentales, así como un sistema de garantías que es independiente. Hoy hemos planteado que los tribunales de justicia pueden resguardar que no exista vulneración de derechos cuando, por ejemplo, se produzca una prolongación de la hospitalización o una hospitalización sin la autorización del paciente.
Estas y otras materias son fundamentales, como mejorar los programas de atención en salud mental, aumentar el presupuesto en esta materia y garantizar los derechos humanos de los pacientes que tienen ese tipo de alteraciones.
Por lo tanto, pido a la Sala que respaldemos la iniciativa, porque respecto de esta situación nos pone en un estándar ético mayor como país. Obviamente, es de toda justicia que esas personas también tengan la posibilidad de que el Estado resguarde todos sus derechos fundamentales.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, al igual que mis colegas, valoro y agradezco a los autores de las mociones, las cuales fueron refundidas, y también al diputado Víctor Torres , quien, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud de la época, logró dar inicio a la tramitación del proyecto de ley.
Sacamos adelante esta iniciativa con mucha voluntad, ya que tratamos de escuchar la mayor cantidad de opiniones, aunque siempre quedan fuera personas que quieren incorporar mayores elementos. Por consiguiente, es muy bueno que hoy, debido a algunas indicaciones que se formularon en este debate, el proyecto vuelva a la Comisión de Salud para incorporar los elementos que quedaron pendientes.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Salud, quiero expresar nuestra voluntad absoluta de introducir las modificaciones necesarias para mejorar el proyecto, que tiene una gran intención, porque busca el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica.
No fue fácil llegar a esos conceptos, porque este tema se encuentra en un permanente desarrollo científico, en el que todavía existen diferencias respecto de su conceptualización. Dedicamos la mayor parte del debate a esta materia, con el propósito de aclarar los conceptos fundamentales para no equivocarnos en las definiciones, que van en la dirección de establecer algo tan relevante como es la protección de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran vulnerables por alguna situación particular.
El proyecto de ley es una contribución que humildemente hace la Cámara de Diputados para enfrentar un desafío que es muchísimo mayor, como han señalado mis colegas, entre ellos el diputado Macaya , quien participó activamente en la discusión del proyecto.
El proyecto de ley necesariamente requiere que el Ejecutivo ponga su voluntad y disposición para lograr esos objetivos, es decir, para hacer efectivos y mucho más concretos el reconocimiento y el resguardo de los derechos de las personas que viven con enfermedades mentales o que tienen una discapacidad mental o psíquica.
No podemos negar que contamos con la participación permanente de los representantes de la Subsecretaría de Salud Pública, quienes respaldaron muchas de las definiciones que fuimos incorporando durante la tramitación de la iniciativa. Sin embargo, mientras no exista la disposición a fin de destinar los recursos necesarios para implementar de mejor manera la atención de la salud pública a esas personas, difícilmente podremos asumir integralmente el desafío que tenemos por delante.
Como señalé, el proyecto se hace cargo de ciertos aspectos, pero también deja algunos afuera.
La atención pública de la salud mental es uno de los aspectos que más se ha olvidado y postergado en nuestro país durante muchos años. Es impresionante ver datos que dan cuenta de que en nuestro país crecen permanentemente las tasas de suicidios, particularmente de jóvenes, lo que tiene que ver con los problemas que ha suscitado una sociedad que tiene complicaciones estructurales más profundas. Una sociedad individualista que se consolida en el consumismo y que nos hace competir desde niños, evidentemente propicia, genera e incentiva el desarrollo de enfermedades mentales y psíquicas, las cuales hacen más vulnerables a las personas.
Llama la atención e, incluso, resulta paradójico que una gran cantidad de chilenos presente enfermedades de este tipo, y que hasta ahora el Estado no haya tenido un rol activo para enfrentarlas.
No sacamos nada con crear más espacios de internación en los hospitales psiquiátricos o abrir más salas de hospitalización si no llevamos adelante políticas reales de prevención de los problemas que estamos viviendo. Estamos hablando no solo de enfermedades mentales o discapacidades intelectuales, sino también de enfermedades psíquicas que se generan de manera coyuntural debido a ciertas situaciones que se enfrentan en la vida.
El proyecto representa un avance en relación con los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país en materia de salud mental. El catálogo de derechos que establece permite fijar un marco normativo mediante el cual se deberán guiar todas las políticas públicas relacionadas con este tema.
Valoramos que el proyecto establezca la coordinación interministerial para la elaboración de políticas públicas en esta materia, las que no solo dependen de la mirada sanitaria. Esas políticas públicas deben responder a un fenómeno multidimensional.
En consecuencia, la intersectorialidad con que se deben abordar esta clase de fenómenos se ve reflejada ahora en una coordinación concreta entre los ministerios.
Debemos apostar a la construcción de un Chile que sea mucho más inclusivo, a través de un Estado que garantice herramientas para que todas las personas puedan participar en la sociedad. En este punto, el acceso garantizado a la salud, a la educación y al trabajo también juegan roles fundamentales en la buena salud mental de las personas, lo que tiene que ver necesariamente con los derechos sociales y con garantizar una mejor calidad de vida.
La buena salud mental de los chilenos depende no solo de tener más acceso a los medicamentos, de que existan más especialistas y de que despachemos una futura ley que garantice los derechos de los pacientes, sino también de que exista la voluntad explícita del Estado para garantizar mecanismos integrales, desde el punto de vista de la prevención, para mejorar la calidad de vida de las personas.
Como dijo la diputada Cristina Girardi , nos preocupa un problema detectado en el artículo 28 del proyecto de ley, que establece que no se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento, salvo si la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia es una característica necesaria del grupo investigado.
Debemos revisar y corregir este aspecto, porque se contrapone con lo dispuesto en la ley que regula los derechos y deberes de los pacientes, que tantos beneficios ha traído para mejorar la calidad de la atención de los usuarios de los servicios público y privado.
Cuando el proyecto vuelva a la Comisión de Salud para que se pronuncie respecto de las indicaciones presentadas, esperamos que exista la voluntad no solo de la Cámara de Diputados, sino también del Ejecutivo para efectuar las mejoras necesarias. Hay que involucrarse en forma integral, porque la iniciativa en estudio constituye una oportunidad. La salud mental permite gozar de una mejor calidad de vida.
Por lo tanto, anuncio nuestro voto favorable al proyecto, iniciado en mociones refundidas, que si bien genera un incentivo absolutamente necesario, todavía es insuficiente.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
Están inscritos para hacer uso de la palabra los diputados Javier Hernández , Jorge Rathgeb y Karla Rubilar .
¿Habría acuerdo para permitirles intervenir por un tiempo de tres minutos a cada uno? No hay acuerdo.
En consecuencia, el debate y la votación de este proyecto de ley quedan pendientes para una próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
1.6. Discusión en Sala
Fecha 08 de agosto, 2017. Diario de Sesión en Sesión 55. Legislatura 365. Discusión General. Se aprueba en general.
RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11) [CONTINUACIÓN]
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 51ª de la presente legislatura, en 20 de julio de 2017, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Salud. Continuó en la sesión 54ª de la misma legislatura, 3 de agosto de 2017.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, es muy probable que una de las experiencias más gratificantes o importantes durante nuestra actividad parlamentaria sea la de visitar los hogares de nuestros representados, experiencia que, naturalmente, podemos vivir mientras estamos en campaña, durante el recorrido por algún barrio en un puerta a puerta o en el ejercicio cotidiano de nuestra labor.
Este proyecto de ley es el resultado de la fusión de dos mociones parlamentarias: una, encabezada por la diputada Marcela Hernando , contó con el respaldo de las diputadas Cristina Girardi , Karol Cariola y Loreto Carvajal , y de los diputados Iván Flores, Marcos Espinosa , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Alberto Robles y Víctor Torres ; la otra, que me correspondió encabezar, respecto de la cual agradezco el apoyo brindado por las diputadas Marcela Hernando y Karla Rubilar y por los diputados Miguel Ángel Alvarado, Juan Luis Castro , Javier Macaya , Nicolás Monckeberg , Jaime Pilowsky y Victor Torres , es precisamente fruto de la experiencia de haber recorrido tantos hogares.
Seguramente varios de los que hemos vivido esa experiencia nos hemos encontrado con gran cantidad de personas afectadas por algún problema de salud mental, como depresiones, o discapacidades intelectuales o psíquicas. Probablemente lo más impactante es que, al pasar por esa experiencia, hemos podido constatar de manera brutal la soledad en que viven tanto quienes padecen estas enfermedades como sus familiares y quienes los acompañan en la tarea titánica de acoger y sostener a un hijo, hija, sobrino, tío que enfrenta una dificultad mayor de este tipo y, al mismo tiempo, hacer algo que es técnicamente muy difícil: brindarles atención, acompañarlos y obtener el apoyo profesional para hacerlo.
Enfrentar problemas de salud mental en nuestro país es una tarea titánica. En el caso de las depresiones, lo que se va constatando es que quienes sufren esa enfermedad se niegan a reconocerla, pues parece ser un motivo de vergüenza. En otros casos, simplemente no pueden reconocerla, ya que da lo mismo tener o no depresión, pues igual hay que salir a trabajar todos los días, para alimentar a los hijos, sostener a la familia.
Respecto de quienes sufren discapacidades intelectuales o psíquicas, muchas de sus familias los esconden, porque son un problema, da vergüenza que compartan con otras personas o simplemente no saben qué hacer con ellos.
Este es un problema que nos acompañará permanentemente y que en pocos años más nos afectará de modo fundamental. Los datos recogidos para ambas mociones indican que en 2030 el 13 por ciento de la carga mundial por enfermedades provendrá de los problemas de salud mental. Estamos hablando de un gasto, a esas alturas, que puede superar los 15 trillones de dólares a nivel mundial, y Chile no será la excepción.
En efecto, en nuestro país el 23 por ciento de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte tienen su origen en condiciones neuro psiquiátricas, las que, además, son la primera causa de incapacidades transitorias entre los beneficiarios del sistema público de salud, y responsables del 20 por ciento de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes en isapres. Sin embargo, hemos hecho poco.
Hace algunos años iniciamos la tarea de elaborar planes de salud mental, y hemos suscrito pactos internacionales que reconocen los derechos de las personas que viven con condiciones de discapacidad, pero los recursos destinados a enfrentar estos problemas siguen siendo insuficientes. Estoy hablando de toda clase de recursos: financieros, infraestructura, profesionales. Lo veremos una vez más cuando discutamos el próximo proyecto de ley de presupuestos.
Esta materia será otra más de las tantas tratadas inadecuadamente, ya que del total de las garantías explícitas en salud, ninguna incluye las patologías mentales para menores de edad. Por lo tanto, la actitud del Estado frente a esta situación es lamentable.
Quiero destacar el trabajo que vienen realizando los profesionales y técnicos vinculados al área de la salud y el aporte de los familiares de las personas con problemas de salud mental en todo Chile. En particular, realzo el trabajo de un equipo importante de profesionales de la Pontificia Universidad Católica, encabezado, entre otros, por el doctor Matías González y la psicóloga Paula Repetto , quienes convirtieron este problema en un tema central de trabajo en el mundo académico y contribuyeron mucho en la elaboración del proyecto.
La iniciativa establece un mínimo, un piso para terminar con la vergüenza de que la legislación chilena ni siquiera se adecua a las exigencias internacionales en materia de protección de las personas que viven con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales o psíquicas.
Estas dos mociones refundidas reconocen un conjunto de derechos básicos, como recibir información clara, oportuna y veraz sobre las condiciones de tratamiento; que las intervenciones sean lo menos restrictivas a las libertades individuales; que el paciente sea acompañado por los familiares durante el tratamiento; que el padecimiento mental no sea considerado como estado inmodificable, entre otros.
Asimismo, impide que se realicen intervenciones quirúrgicas invasivas o irreversibles sin el consentimiento del afectado que padece una discapacidad o enfermedad de las mencionadas.
También impide esterilizaciones sin el consentimiento del paciente, algo que en el resto del mundo ya está absolutamente prohibido, pero que todavía se permite en Chile.
Además, dispone la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia para que las condiciones en una intervención forzada sean mínimamente restrictivas y que atiendan a exigencias que estén justificadas médicamente, con el objeto de impedir lo ocurrido a lo largo de nuestra historia: que se ha permitido tener gente recluida por años, sin ser necesario.
También define ciertos estándares de atención en la salud mental, que pueden ponernos, ¡al fin!, en la dirección de los países en los que esta materia es relevante.
Señor Presidente, este proyecto de ley, modesto, pero de justicia, define por primera vez de manera efectiva que nuestros compatriotas con enfermedades mentales o con discapacidades intelectuales o psíquicas deben ser tratados con respeto a sus derechos, al igual como sucede con el resto de los chilenos. Establece la protección de los derechos fundamentales como una cuestión ineludible en estos casos de salud. Instala el piso de lo que esperamos sea la ley marco en salud mental y que aborde estas materias de manera más integral.
Agradezco el respaldo transversal que estas mociones tuvieron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Reitero mi agradecimiento a las diputadas y a los diputados comocionantes, a los profesionales que prestaron su colaboración y, particularmente, a los familiares de quienes viven esta situación, los que requieren todo nuestro apoyo.
Finalmente, por intermedio del señor Presidente, invito a mis colegas a votar a favor el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, felicito a los diputados que presentaron estas dos mociones, que tienen como idea matriz brindar una adecuada protección en materia de salud mental y resguardar los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales discapacidades intelectuales o psíquicas.
Este tema había sido olvidado en nuestra legislación, a pesar de que las cifras sobre salud mental en Chile son bastante preocupantes y alarmantes. En efecto, según datos del Ministerio de Salud, en nuestro país uno de cada tres chilenos enfrenta algún tipo de trastorno mental, los que son la principal causa de licencias médicas. Asimismo, el 17 por ciento de nuestra población enfrenta cuadros depresivos, y existen, solo en el sistema público, 700.275 personas en tratamiento por patologías psiquiátricas.
Por lo tanto, es necesario contar con estándares mínimos que aseguren un trato digno y adecuado para este tipo de pacientes, cuyos requerimientos y necesidades son diversos en relación con otro tipo de enfermedades.
El primer proyecto refundido trata sobre la protección de la salud mental, mientas que el segundo establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, para que no pierdan su dignidad y reciban un trato acorde con sus circunstancias.
Tal como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, cuando hacemos trabajo puerta a puerta en Chile, nos encontramos con familias que viven situaciones realmente alarmantes y que muchas veces no tienen dónde recurrir para que su paciente reciba una atención adecuada.
En Chile no existe una legislación específica sobre salud mental. Su regulación se encuentra dispersa en diversas normas, entre ellas, la Ley N° 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud; la Ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y la Ley N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales.
En consecuencia, no tenemos una mirada de conjunto respecto de esta materia, lo que impide a esos pacientes conocer sus derechos, y que sus familias reciban ayuda profesional.
A mayor abundamiento, el área de salud que se encuentra más precarizada en nuestro país es precisamente la mental. Una investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación Periodística de Chile señala: “Si bien el porcentaje de recursos del fondo de salud destinado a salud mental ha aumentado en los últimos años (en 1999 era de 1,2%, mientras que en 2004 fue de 2,14%, ubicándose actualmente cerca del 3%), aún no ha aumentado lo suficiente en relación a la importancia que tienen los problemas de salud mental en el país. En 2006, la Organización Mundial de la Salud señaló que Chile destina un bajo porcentaje del presupuesto total de salud en el sector público a la salud mental, el cual debería oscilar alrededor de -a lo menos el 6% a 10% del presupuesto total de salud (en los países europeos oscila entre el 8% y el 16%).”.
Es por ello que urge como labor legislativa establecer un marco regulatorio amplio de derechos y garantías que reconozcan y protejan a las personas con trastornos y enfermedades mentales de una manera más óptima que lo que ofrece el actual panorama legislativo.
Por lo tanto, estas mociones refundidas significan un avance en este tema, pero no cabe duda de que seguimos en deuda en nuestra sociedad para reconocer las situaciones que viven quienes padecen de deficiencias mentales por diferentes causas o enfermedades, como la depresión, que muchas veces se ocultan por vergüenza.
En este sentido, los chilenos muchas veces somos incapaces de reconocer y de incluir estas situaciones dentro de nuestro trabajo cotidiano.
Por consiguiente, el proyecto busca solucionar el problema que produce la falta de una legislación específica en salud mental en Chile. Se busca proteger los derechos de las personas que sufren una enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, situación que también afecta a sus familias e, incluso, a sus descendientes.
La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud de contar con una legislación sobre salud mental que consolide los principios, los valores y los propósitos fundamentales que permitan fijar objetivos claros en políticas y en programas de salud mental, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de personas vulneradas, estigmatizadas, discriminadas y marginadas por el solo hecho de padecer algún trastorno en su salud mental.
Muchas veces este problema no es fácil de reconocer. Todos, ya sea directa o indirectamente, hemos conocido casos alarmantes de jóvenes que han intentado quitarse la vida, pues su enfermedad no ha sido tratada al no ser reconocida como tal. Muchos universitarios abandonan sus estudios debido a la depresión y no a su falta de capacidad. Un análisis más profundo da cuenta de que se trata de personas que han desarrollado depresión por las exigencias que tienen para cumplir con sus obligaciones académicas, horarios o la forma de financiar sus estudios.
En Chile, las depresiones no son consideradas enfermedades mentales, sino factores negativos de la sociedad.
Por lo tanto, debemos avanzar en reconocer la existencia de la depresión como una enfermedad, que muchas veces genera un estrés que puede afectar a la familia completa.
Felicito a los autores de esta iniciativa. Si bien ella significa un avance, aún nos falta mucho como sociedad.
Podemos trabajar en conjunto para lograr que nuestra sociedad tenga una mirada distinta respecto de la salud mental y de sus enfermedades, entre las cuales no está considerada la depresión.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, comparto lo que han expresado los demás diputados respecto de este proyecto, que establece el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales o con discapacidad psíquica o intelectual, en especial respecto de su libertad personal, su integridad física y su derecho a cuidados sanitarios.
Las garantías que señala el proyecto se enmarcan dentro de la normativa y los tratados internacionales. El proyecto analiza qué es una enfermedad mental; señala que puede ser de carácter permanente o transitorio, y establece la concordancia que existe con las normas de la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, establece que el Estado debe promover una atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente.
Señala que toda aquella persona que sufra una enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica gozará de los derechos fundamentales que establece la Constitución Política, los enumera y hace referencia a alguno de ellos en especial.
También aborda la naturaleza y los requisitos de la internación y, finalmente, indica que, a fin de garantizar los derechos humanos, deberá haber personal profesional y no profesional capacitado dentro del equipo de salud, que podrá informar a la respectiva secretaría regional ministerial en caso de cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano.
Finalmente, en su artículo 18 dice que el tratamiento de las personas con trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica se realizará con apego a estándares de atención que garanticen, entre otras cosas, un número adecuado de profesionales y la certificación de la competencia de los mismos. También señala que las instalaciones de atención ambulatoria hospitalaria deben cumplir con los requisitos internacionales.
Comparto plenamente esta normativa y como miembro de la Comisión de Salud la voté favorablemente, pues establece derechos y garantías a favor de aquellas personas que padecen de una enfermedad mental o sufren de alguna discapacidad intelectual o psíquica.
Lamento profundamente que no estén presentes representantes del Ministerio de Salud o del gobierno, porque hay temas en los que debemos avanzar respecto de esta situación. Me refiero al derecho a cuidado sanitario, al derecho a la internación y a que la persona internada cuente con la atención de profesionales competentes.
No se habla respecto de los profesionales que trabajan en los centros de psiquiatría de los distintos hospitales, algunos de los cuales me han dado a conocer ciertas situaciones que viven a diario. Incluso, consideran que deberían ser contemplados en la Ley No 19.264, que Establece Beneficios a Funcionarios de Servicios de Salud que Indica, porque constantemente están sujetos a un alto riesgo de sufrir golpes y malos tratos de manera absolutamente imprevista, a lo cual se suman problemas de alcoholismo y de drogadicción de algunos pacientes. Se trata de un riesgo al que también se ven expuestos otros enfermos que están en los mismos centros hospitalarios.
Lamentablemente, esta normativa no puede avanzar en ese tema debido a que irroga gastos, por lo cual debe contar con el patrocinio de la Presidenta de la República. Sin embargo, considero que quienes laboran en los centros de psiquiatría deberían tener beneficios adicionales en el número de días descanso, a fin de compensar la situación emocional que deben enfrentar diariamente, al tratar con pacientes distintos de aquellos a los que atienden otros profesionales o funcionarios de la salud.
Reitero: ellos solicitan ser incluidos como beneficiarios de esa ley.
Cabe mencionar que en muchos casos los servicios de psiquiatría están absolutamente colapsados, pues hay pacientes que prácticamente viven ahí.
Sin perjuicio de anunciar mi voto favorable al proyecto, hago un llamado al gobierno a considerar a los funcionarios de la salud que trabajan en los centros de psiquiatría entre los beneficiarios de la ley antes mencionada, con el fin de compensar de alguna manera el esfuerzo que realizan al tratar con pacientes que los ponen en un riesgo permanente.
Hay que mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y trabajadores que laboran en los centros de psiquiatría en los distintos hospitales y centros de salud a nivel nacional.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general el literal e) del inciso primero del artículo 7, el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 14 y 16, que dan competencia a los tribunales de justicia, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Salud para su segundo informe.
1.7. Boletín de Indicaciones
Fecha 08 de agosto, 2017. Boletín de Indicaciones
VALPARAÍSO, 8 de agosto de 2017
Oficio N° 13.440
La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó en general el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
Por haber sido objeto de indicaciones, que se adjuntan, me permito remitir a US. la totalidad de los antecedentes para que la Comisión que preside emita el segundo informe, de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación.
Hago presente a US. que la Sala aprobó en general esta iniciativa por 100 votos a favor, de un total de 118 diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento, en lo que respecta a la letra e) del inciso primero del artículo 7; al artículo 11; al inciso rimero del artículo 12; y a los artículos 13, 14 y 16 del proyecto de ley, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que tengo a honra comunicar a US., por orden del señor Presidente.
Dios guarde a US.
JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de Secretaría
A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD.
INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL.
Boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
1) Del diputado señor Javier Macaya Danús:
AL ARTÍCULO 7
Inciso primero
Letra e)
- Para eliminarla.
2) Del diputado señor Javier Macaya Danús:
AL ARTÍCULO 9
- Para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 9.- La internación es un procedimiento terapéutico temporal que restringe el derecho a la libertad personal del paciente, y que sólo se justifica si las demás alternativas de procedimientos terapéuticos disponibles son menos beneficiosas para la salud del paciente, o resultan insuficientes para proteger la seguridad y la integridad de terceros. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.”.
****
Además, se presentó la siguiente indicación, la que debe ser declarada inadmisible por estar mal formulada, en atención a que no coincide con el texto propuesto por la Comisión en el primer informe:
Del diputado señor Javier Macaya Danús:
AL ARTÍCULO 4
Inciso primero
- Para eliminar la siguiente frase: “calificado por los tribunales competentes”.
1.8. Segundo Informe de Comisión de Salud
Cámara de Diputados. Fecha 03 de octubre, 2017. Informe de Comisión de Salud en Sesión 77. Legislatura 365.
?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN DOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCION DE LA SALUD MENTAL. BOLETÍNES N°s. 10.563-11 y 10.755-11.
__________________________________________________________________
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los proyectos de ley refundidos de la referencia, originados en las mociones que a continuación se enuncian[1]:
-El primero, sobre protección de la salud mental, de los diputados señores, señoras y señoritas Cariola, Carvajal, Espinosa, Flores, Girardi, Hernando, Jaramillo, Meza, Robles, y Torres ; y
-El segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los señores, señoras y señoritas Alvarado, Castro, Espejo, Hernando, Macaya, Monckeberg (don Nicolás), Pilowsky, Rubilar, y Torres.
*********
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de 8 de agosto de 2017, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario.
*********
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:
I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME EN LA SALA NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO EN LA COMISIÓN.
Se encuentra en esta situación todo el articulado del proyecto de ley, a excepción del numeral 5 del inciso primero del artículo 7, y del artículo 9. Por tanto, todo el articulado –excepto los recién señalados-, debe entenderse reglamentariamente aprobado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.
II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
Son de carácter orgánico constitucional el numeral 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12; y los artículos 13, 15 (correspondiente al artículo 16 en el primer informe), y 16 (correspondiente al artículo 14 en el primero informe).
Cabe hacer presente que en este trámite reglamentario, en relación a estas normas de carácter orgánico constitucional, sólo fue objeto de indicación el numeral 5 del inciso primero del artículo 7.
III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No hubo disposiciones suprimidas.
IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.
No hay.
V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No hay.
VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
Ninguna disposición se encuentra en esta situación.
VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Artículos rechazados:
No hay.
La Comisión rechazó, por mayoría de votos, las siguientes indicaciones:
? Al artículo 7.
- Del diputado Macaya, para eliminar el numeral 5 de su inciso primero.
Se rechazó por mayoría de votos (seis en contra y una abstención).
?Al artículo 9.
- Del diputado Macaya, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 9.- La internación es un procedimiento terapéutico temporal que restringe el derecho a la libertad personal del paciente, y que sólo se justifica si las demás alternativas de procedimientos terapéuticos disponibles son menos beneficiosas para la salud del paciente, o resultan insuficientes para proteger la seguridad y la integridad de terceros. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.”.
Se rechazó por mayoría de votos (seis en contra y uno a favor).
VIII.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE.
Esta iniciativa legal introduce modificaciones en los artículos 10, 14, 26 y 28, y deroga los artículos 23, 24 y 27, todos de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud:
IX.- TEXTO ÍNTEGRO DEL PROYECTO TAL COMO HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN.
“Del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Estos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica.
La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general.
Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad intelectual o psíquica es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La enfermedad o la discapacidad de que trata esta ley puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado por la autoridad competente, cuando lo requiera el paciente o su representante legal.
Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
Artículo 3.- En el marco de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las demás normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.
Artículo 4.- Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el título II de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley señalada en el inciso anterior, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el director del establecimiento.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuados para su comprensión.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, con personal interdisciplinario, y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y transitorio.
Artículo 6.- No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.
Título II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
Artículo 7.- Se reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. En especial, los siguientes derechos:
1. A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
2. A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
3. A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
4. A que no se realice el procedimiento de esterilización como método anticonceptivo, sin su consentimiento.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles. Con todo, excepcionalmente se podrá realizar el procedimiento de esterilización, siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
a) Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica.
b) Que se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere.
c) Que el comité de ética asistencial respectivo haya dado su opinión favorable.
d) Que la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales haya otorgado su aprobación.
5. A que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada, y a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.
6. A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
7. A recibir una atención ajustada a principios éticos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada, deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
8. A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
9. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
10. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 8. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional, que sólo se justifica si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.
Artículo 10.- De ningún modo la hospitalización psiquiátrica podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
La hospitalización psiquiátrica involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que la Corte pueda autorizarla se requiere:
1. Un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la hospitalización, que tenga la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico que cuente con las habilidades específicas requeridas. Los profesionales no podrán tener con el paciente relación de parentesco, amistad o vínculos económicos ajenos a las prestaciones de salud.
2. La inexistencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere. La Corte deberá notificar su resolución a la secretaría regional ministerial de salud, a la Comisión Nacional y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la ley N° 20.584.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible.
Artículo 12.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia, debidamente fundada por la autoridad sanitaria o por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente a la Corte de Apelaciones competente, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca la hospitalización, dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
La Corte, una vez notificada, en el plazo de tres días deberá:
1. Autorizar la internación si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3. Denegar la hospitalización en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá asegurar el alta hospitalaria de forma inmediata.
Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tiene siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubiere hecho, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la hospitalización. El paciente, o su abogado, podrá oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.
Artículo 14.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la secretaría regional ministerial de salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
Artículo 15.- Habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. En cualquier momento podrá disponer su inmediata alta hospitalaria.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones respectiva designará un perito para una nueva evaluación.
Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde la toma de conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
Artículo 17.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la secretaría regional ministerial de salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o la limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, no podrá ser objeto de represalias y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 18.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica se realizará con apego a estándares de atención que garanticen:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados de conformidad con la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental y la revalidación de dichas competencias.
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un enfoque biopsicosocial.
5. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
Título IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 19.- Los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 20.- Los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social, y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 21.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 22.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase, en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse, en el artículo 14, los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso que, conforme a este artículo, se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.”.
3. Suprímense los artículos 23 y 24.
4. En el artículo 26:
a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 26.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para evitar su ocurrencia y prevenir la aplicación de medidas de contención física, farmacológica o de observación continua en sala individual, y cuando sean necesarias, evitando tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes o que puedan llegar a constituir tortura. Quedan prohibidas las salas de aislamiento que no permitan una adecuada supervisión, confort o dignidad de la persona, con insuficiente posibilidad de observación visual y que impliquen su privación sensorial.”.
b) En el inciso segundo:
i. Intercálase, entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”.
ii. Remplázase la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten” por el vocablo “evitando”.
iii. Intercálase, entre las palabras “con” y “discapacidad”, la expresión “enfermedad mental o”.
c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la frase “del aislamiento o la sujeción” por la siguiente: “de estas medidas excepcionales”.
d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “de aislamiento y contención” por “excepcionales de que trata este artículo”.
e) Elimínase, en el inciso quinto, la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieren tener en establecimientos de salud”.
5. Suprímese el artículo 27.
6. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la secretaria regional ministerial de salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en donde se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestación de su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, la negativa de ellas a participar o continuar en la investigación deberá ser respetada.”.”.
*******
Se designó Diputada Informante a la señora Marcela Hernando Pérez.
*******
Tratado y acordado según consta en el acta de la sesión de 3 de octubre de 2017, con la asistencia de los diputados y diputados señores Miguel Angel Alvarado Ramírez, Karol Cariola Oliva, Juan Luis Castro González, Marcela Hernando Pérez, Jorge Rathgeb Schifferli, Karla Rubilar Barahona y Víctor Torres Jeldes.
Asistió, también, el diputado Sergio Espejo Yaksic.
Sala de la Comisión, a 3 de octubre de 2017.
ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS
Abogada Secretaria de la Comisión
1.9. Discusión en Sala
Fecha 18 de octubre, 2017. Diario de Sesión en Sesión 80. Legislatura 365. Discusión Particular. Se aprueba.
PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Rinde el segundo informe de la Comisión de Salud la señora Marcela Hernando .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Salud, sesión 77ª de la presente legislatura, en 11 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HERNANDO, doña Marcela (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas (boletines Nos 10563-11 y 1075511), sobre protección de la salud mental.
Los proyectos de ley refundidos se originan en las mociones que a continuación se enuncian:
La primera, sobre protección de la salud mental, de los siguientes señores, señoras y señoritas diputados: Karol Cariola , Loreto Carvajal , Marcos Espinosa, Iván Flores , Cristina Girardi , Marcela Hernando , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Alberto Robles y Víctor Torres .
La segunda, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los siguientes señores y señoras diputados: Miguel Ángel Alvarado , Juan Luis Castro , Sergio Espejo , Marcela Hernando , Javier Macaya , Nicolás Monckeberg , Jaime Pilowsky , Karla Rubilar y Víctor Torres .
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria celebrada el 8 de agosto de 2017, aprobó en general el presente proyecto de ley, el cual volvió a la Comisión de Salud para que se estudiaran y votaran las dos indicaciones presentadas en la Sala.
La comisión rechazó ambas indicaciones por mayoría de votos.
La primera de dichas indicaciones tenía por objeto eliminar el numeral 5 del artículo 7, que reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza del derecho a que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise periódicamente las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada, y a contar con una instancia judicial de apelación. Asimismo, establece que si durante una internación voluntaria el paciente pierde el estado de lucidez, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.
La segunda indicación proponía reemplazar el artículo 9 aprobado en el primer informe. La indicación cambiaba el término “hospitalización psiquiátrica” por “internación”, y cambiaba las expresiones “es una medida terapéutica excepcional” por “es un procedimiento terapéutico”, haciendo énfasis en que el mismo restringe la libertad personal del paciente. De cierta manera, la indicación volvía a la norma inicial del proyecto, la cual fue modificada y aprobada finalmente en el primer informe por considerarse más adecuada a las nuevas circunstancias sociales y a la nueva forma de mirar las enfermedades mentales que aquejan a las personas.
En consecuencia, dado que se presentaron solo dos indicaciones y que ambas fueron rechazadas por la comisión, el proyecto que se somete a la consideración de la Sala en segundo informe es exactamente igual al presentado en el primero, pues no sufrió modificaciones.
La discusión habida en la comisión en el segundo trámite reglamentario se llevó a efecto en una sola sesión, en la que participaron los diputados Miguel Ángel Alvarado Ramírez , Karol Cariola Oliva, Juan Luis Castro González , Marcela Hernando Pérez , Jorge Rathgeb Schifferli , Karla Rubilar Barahona y Víctor Torres Jeldes . Asistió también el diputado Sergio Espejo Yaksic , quien no es miembro titular de la Comisión de Salud.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados ha tenido un interés y una preocupación, que se ha expresado durante más de tres años, por atender las necesidades de sectores de nuestra comunidad nacional particularmente vulnerables e invisibles: los niños, las niñas y los adolescentes, los adultos mayores y los migrantes.
Agradezco profundamente la atención que se está dando a este proyecto, que busca resguardar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad física.
Expreso mi gratitud particularmente en la persona del diputado Víctor Torres y de la diputada Karol Cariola , quienes han sido presidentes de la Comisión de Salud y han permitido tratar este tema, y de la diputada Marcela Hernando , quien es autora principal de una de las mociones refundidas.
También agradezco al subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows , el que en estos momentos se encuentra en la Sala en calidad de ministro de Salud subrogante, sin cuyo respaldo político y técnico este proyecto no habría podido registrar los avances que ha tenido, el que espero sea aprobado en su primer trámite constitucional.
En relación con la tramitación de esta iniciativa, se ha producido un círculo virtuoso entre la política y el mundo académico. En tal sentido, los esfuerzos realizados tanto desde el Ministerio de Salud como de la Cámara de Diputados se han integrado y generado acciones sinérgicas.
Asimismo, hace algún tiempo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica financió una investigación de los profesores de la facultad de medicina Matías González , Jorge Calderón , Álvaro Jeria y Gonzalo Valdivia , de la profesora de la escuela de Psicología Paula Repetto y de la profesora de la facultad de Derecho Ángela Vivanco , trabajo que sirvió para inspirar una de las mociones que dieron origen al proyecto, la que con posterioridad fue refundida con otra, en la que me correspondió jugar un papel principal.
La iniciativa tiene por objeto hacerse cargo de problemas reales. Hay muchas estimaciones que plantean que las patologías psiquiátricas representarán el 13 por ciento de la carga global de enfermedades que habrá el 2030, las que se estima serán responsables de aproximadamente un tercio del costo total de las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de aproximadamente 15 trillones de dólares.
Chile no es una excepción en esa materia. A modo de ejemplo, hace pocos días supimos que los problemas de salud mental constituyen la primera causa de licencias médicas de nuestros trabajadores, cuyo enorme porcentaje asciende al 40 por ciento del total.
La proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica a la de Estados Unidos de América, situándose sobre el 17 por ciento. Más del 3 por ciento de la población, aproximadamente 450.000 chilenos y chilenas, presenta trastornos psiquiátricos graves, y menos de la mitad de ellos acceden a tratamiento. El 16 por ciento de los niños en edad escolar tiene problemas en este campo.
Lo descrito en cifras no es más ni menos que la experiencia que cada uno encuentra en el recorrido que efectuamos a nuestros distritos, cuando interactuamos con las familias, con los vecinos y las vecinas, lo que nos permite visualizar la magnitud de las dificultades que sufren en el ámbito de la salud mental.
Nuestro país ha realizado importantes esfuerzos para hacerse cargo de ese problema. Entre otras cosas, suscribimos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, y promulgamos la ley que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la ley de derechos y deberes de los pacientes.
En los próximos días, según nos lo ha ratificado el señor Jaime Burrows , el tercer plan de salud mental será presentado públicamente, lo que constituye un enorme esfuerzo por adaptar nuestras capacidades a estos desafíos.
Sin embargo, existen ámbitos muy básicos y primarios en los que todavía estamos muy atrasados. En Chile, hasta hoy está permitido practicar procedimientos invasivos e irreversibles para las personas con discapacidad de salud mental, como esterilizaciones y psicocirugías, las que pueden ser efectuadas sin su consentimiento personal o asistido. En nuestro país es posible internar, aislar y realizar tratamientos involuntarios sin supervisión independiente y sin mecanismos de apelación, situación que pretendemos corregir con este proyecto de ley.
Por un lado se establece, de manera indubitada, que la capacidad y los derechos fundamentales, sin perjuicio de la enfermedad o discapacidad mental o psíquica de que una persona puede ser objeto, deben ser cautelados en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos.
La iniciativa propone prohibir tratamientos invasivos e irreversibles sin consentimiento, lo que es fundamental a propósito de la discusión efectuada en la Comisión de Salud luego de las indicaciones presentadas. Al respecto, se debe aplicar, de manera inapelable, lo que establecen en materia de hospitalización voluntaria la Organización Mundial de la Salud, el comité de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad y el Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación.
Se señala que la hospitalización involuntaria debe ser autorizada por una autoridad independiente, en nuestro caso los tribunales de justicia; que la legislación debe detallar los plazos en los cuales esas internaciones son posibles, las que deben ser sujetas a revisión, y que los pacientes, sus familias y/o sus representantes legales deben tener derecho a apelar de esas decisiones.
Me llama la atención todo lo que nos ha costado y el tiempo que ha tomado avanzar en esta materia. Son muchas otras las que se encuentran pendientes en el ámbito de la salud mental; pero, sin duda alguna, como lo ratificó la propia ministra de Salud en la sesión de la comisión en la que se debatieron las últimas indicaciones, lo que se propone es consistente con las políticas sectoriales en materia de salud mental, así como -lo que es aún más importante con la forma en que a futuro debe ser enfrentada: siempre se deberá asumir que, sin perjuicio de la enfermedad o discapacidad mental de que se trate, quienes la padecen son chilenos en igualdad de derechos con los demás; que sus espacios y sus capacidades para decidir e involucrarse en los procedimientos debe ser respetada; que el rol de sus familiares y representantes es central, y que los procedimientos que se lleven a cabo deberán ser siempre cautelados, autorizados y supervisados por organismos independientes.
En consecuencia, además de anunciar mi respaldo con entusiasmo a este proyecto y de reiterar mi gratitud al ministro subrogante de Salud, presente en el Sala, solicito al resto de los colegas que procedan de igual manera y lo voten a favor, con el objeto de que sea despachado con prontitud al Senado para su tramitación en segundo trámite constitucional, porque son chilenos y chilenas vulnerables e invisibles los que están sufriendo las consecuencias de no haber actuado con antelación en esta materia.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas .
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, tal como lo señaló el diputado Sergio Espejo , el proyecto en discusión tiene por objeto solucionar un drama que muchas veces no es visibilizado como corresponde por las familias chilenas. Se trata de una situación cuya forma de ser enfrentada ha sido retrasada por los distintos organismos públicos a lo largo y ancho del país a causa de diversas razones y circunstancias, específicamente porque en algún momento se consideraron otras urgencias.
Lo importante es que, a la luz de los datos y cifras que entregó el diputado Espejo , la Cámara de Diputados aborde las distintas garantías, derechos y posibilidades de reinserción social, cultural y física que tienen las personas que están en esta situación.
Aquí, por supuesto, se ve que hay apoyo de nuestro gobierno, a través del Ministerio de Salud y de su subsecretario, quien nos acompaña en este debate, por lo que aprovecho de saludarlo y agradecerle esta propuesta.
Al final del día, lo que importa es que las distintas acciones que aborde la Cámara de Diputados estén en directa sintonía con las preocupaciones de la ciudadanía.
Muchas veces, cuando recorremos nuestros distritos y conversamos con las personas que representamos, uno se encuentra con una serie de dramas y situaciones complejas que para muchas familias son difíciles de abordar y enfrentar. Por eso, pienso que este proyecto de ley va en la dirección correcta y en el sentido que necesitamos, dado que aborda una problemática compleja y da soluciones y alternativas para enfrentarlas de manera distinta.
No se trata solo de los derechos y de aquellas acciones que el Estado vaya a emprender para que esta problemática se aborde de manera enteramente diferente a como se hizo en el pasado, sino también de que se le dé una categorización distinta, se visibilice y se sitúe en el lugar que corresponde. No olvidemos que es un problema que aflige a familias que -como bien se diceno tienen las posibilidades materiales ni psicológicas para afrontarlo.
El conjunto de actores, particularmente los de los colegios profesionales ligados al área de la salud que han intervenido, nos han hecho ver en muchas ocasiones la importancia que tiene el que estas materias sean abordadas por el Estado para dar tratamiento, cobertura y, por supuesto, una lógica de acción mucho más sinérgica e integral que permita acompañar, sanar y, sobre todo, incorporar estas materias como algo de nuestra vida normal y cotidiana, y no tener que invisibilizarlas o esconderlas, como muchas veces se ha hecho, para que no se vean en nuestra sociedad.
Este esfuerzo tiene que ver no solo con un efecto material, psicológico, político e institucional, sino también con la manera en que efectivamente y de manera clara se aborda una temática en la que necesitamos avanzar como país.
Por ello, llegó el momento de no solo apoyar y aprobar esta iniciativa, sino también de incorporar una serie de otras medidas asociadas a esta problemática. Por ejemplo, el colegio de psicólogos nos planteó en diversas ocasiones -al doctor Miguel Ángel Alvarado y a míque el Estado debe incorporar la salud mental como una prioridad, no como una materia de segunda o tercera importancia, que es como, por desgracia, muchas veces se ha hecho.
Por eso, valoramos este proyecto de ley, al que es importante dar tratamiento, apoyo y sistematicidad, como se ha hecho hasta ahora, y el apoyo del gobierno en esta materia, razón por la cual vamos a votar a favor.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, anuncio de inmediato que nuestra bancada dará su aprobación al proyecto en debate, entre otras cosas, porque en el origen de una de las mociones está nuestra colega diputada y compañera Karol Cariola .
Por su intermedio, señor Presidente, saludo al subsecretario de Salud, quien está llevando adelante este intercambio de opiniones en representación del gobierno, respecto de un proyecto que me parece que será ampliamente respaldado por la Sala.
Entre las cosas vinculadas a la salud pública, la que más impacta, en comparación con lo que sucede en otros países, es la cantidad de personas con algún grado de enfermedad mental que tiene nuestra sociedad.
Sin duda, eso responde a un par de lógicas muy evidentes, lo que, a mi juicio, obliga al Estado a asumir un rol más activo en la tarea de enfrentar los problemas de salud mental.
La primera de esas lógicas o causas es que vivimos largos años –diecisiete en dictadura, lo que generó altísimos grados de inseguridad, temor y afectación de la salud mental en un porcentaje importante de la población de nuestro país.
Esto aparece casi como un daño invisible, dado que las políticas de reparación al daño causado por la dictadura a los integrantes de nuestra sociedad se restringió a hechos muy fuertes y excluyó una cantidad de efectos sobre la vida de la gente que hoy, después de veinte o veinticinco años, empiezan a manifestarse con una fuerza mucho mayor.
Hay ahí un punto de origen en la sensación de inseguridad que afecta a nuestra gente, lo que deriva en angustia, temor y estrés.
La segunda de las lógicas o causas es el modelo que impera en nuestra sociedad: un modelo de inestabilidad. Nadie sabe si comprometer a plazos de uno o dos años tal o cual posibilidad material, porque no sabe si tendrá trabajo durante todo el período.
Eso proviene del hecho de que hay una gran cantidad de trabajadores a honorarios o a contrata, cuyos vínculos laborales pueden terminar en un año, y la educación -en los tiempos en que había que pagarla requería compromisos de cinco años o más. Y ni hablar del pago de un dividendo hipotecario, si no se lograba adquirir una vivienda mediante ahorro, porque había que pagarlo regularmente y durante décadas.
En suma, vivíamos en una sociedad organizada sobre la base del endeudamiento a futuro, comprometiendo a diez o doce meses, si no a más, el ingreso mensual de un trabajador, sin tener ninguna estabilidad ni seguridad de que durante todo eso período se contaría con los ingresos que permitieran vivir con tranquilidad y cumplir las obligaciones contraídas.
Entonces, ahí existe un problema del cual es necesario hacerse cargo.
Cuando hablamos de salud mental en nuestro país, en nuestra sociedad, no hablamos solo de una tendencia aceptable, no normal -por cierto-, que deriva solo en un problema de la persona, sino también del efecto que tienen políticas sociales que rigen la convivencia en nuestro país.
Por ello, todo lo que vaya en la dirección de que mediante una política de Estado se aborde la salud mental desde el consultorio hacia arriba y que se tenga acceso a tratamientos que ayudan a recuperar la tranquilidad perdida, es altamente valorado, porque implica mejor calidad de vida del afectado por un problema de salud mental.
Sin embargo, cuando hay alteraciones en la salud mental, no solo quien la padece está viviendo una adversidad, sino también su núcleo cercano, el familiar más directo e incluso el núcleo de amistades, pues no saben cómo contribuir para dar cierta estabilidad a una persona afectada por una situación compleja de esa naturaleza.
Entonces, una política de Estado tiene un impacto que va mucho más allá de los potenciales pacientes. Además, entra en lo que llamo una zona de reparación del daño causado, considerando, como dije, la dictadura que se instaló en Chile y también las políticas de desarrollo social o el modelo de desarrollo de nuestro país, que se basa en un altísimo individualismo y en falta de manifestaciones solidarias.
En consecuencia, buena parte de los temas de salud mental quedan sometidos a los espacios -no voy a decir de mercado de atención individual o privada de un profesional del ramo, lo que los convierte en tratamientos carísimos, que hacen que parte de los recursos que manejamos quienes constituimos esta sociedad deriven casi para empatar en cero en situaciones que podrían rendir en expansión, estudios, viajes o en mejorar lo que debiera ser el legítimo derecho de todos a la felicidad y a una buena calidad de vida.
Enhorabuena el gobierno ha tomado la iniciativa para avanzar en un proyecto que permitirá que la red del sistema de salud pública incorpore en cada una de sus instancias y desde la salud primaria, a profesionales vinculados a la salud mental, como psicólogos y psiquiatras, para abortar a tiempo un proceso de agravamiento de estas enfermedades por falta de atención, que, como lo saben los especialistas, los médicos, se tornan irreparables. En efecto, el daño causado en la salud mental de una persona que no recibe tratamiento puede no tener reversa y ocasionar nuevos dramas, como que provoquen problemas de salud mental en su entorno directo por la impotencia, la angustia de no poder contribuir al mejoramiento del paciente debido a no tener las herramientas necesarias para ello.
Creemos que toda legislación que ponga el acento en la calidad de vida de nuestra gente -esto, obviamente, incluye la salud mental contribuirá a construir una mejor sociedad, en la que la diversidad se debe expresar solo en las vocaciones, aptitudes y gustos, en lugar del desbalance entre quienes pueden convivir, ejercer derechos y usarlos en plenitud sin ninguna otra intermediación, y quienes no lo hacen no porque no quieran o no lo necesiten, sino porque tienen una afección que hace que el uso de esos derechos sea parcial.
En ese contexto, valoramos la iniciativa ya que mejora la calidad de vida de los nuestros y nos acerca al propósito de lo que debiera ser una sociedad que considere que la felicidad es una manifestación mental posible de construir entre todos.
Votaremos favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al subsecretario de Salud Pública.
Señor Presidente, felicito a los autores de la moción, porque trata de la protección de personas que sufren problemas de salud mental. Se trata de una iniciativa de una profunda dimensión humana, porque se hace cargo de la entrega de una adecuada atención a quienes padecen este tipo de problemas.
El envejecimiento de la población nos lleva a que los problemas de salud mental crezcan, debido a la aparición del mal de Alzheimer, de la demencia senil o de otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que, al final, terminan transformando el núcleo de la familia. Incluso más, en condiciones extremas se produce una despreocupación total de los familiares del paciente.
En la época en que fui alcalde, sostuve reuniones con distintos sectores de los servicios de salud para analizar qué hacíamos con las personas con problemas de salud mental y que se encontraban en situación de calle, en una condición de precariedad humana y social muy profunda. Recuerdo una expresión brutal de alguien que dijo que había que acostumbrarse a convivir con esos “personajes”, gente que deambula por las calles de las ciudades y que todos conocemos, por ejemplo, “El Tío”, de Coyhaique. El diputado Iván Fuentes lo debe recordar. En realidad, no era un personaje, sino un ser humano en la más absoluta indefensión, al que no éramos capaces de prestar una adecuada atención debido a la institucionalidad, a la norma o a la ley.
“El Tío” falleció, pero quedó en el recuerdo de mucha gente de nuestra ciudad, porque convivía diariamente con todos.
Esta situación se repite a lo largo del país, por lo que no podemos mirar para el lado y desentendernos del problema.
Como sociedad, debemos ocuparnos necesaria y obligatoriamente no solo del paciente, sino también de la familia, especialmente de las mujeres, hijas, esposas o madres, que por lo general se hacen cargo de manera responsable del cuidado de sus enfermos. Conozco muchos casos así en mi región. Una mamá angustiada me dijo que su hijo sufría de esquizofrenia y que cuando se descompensaba provocaba destrucciones en su casa, por lo que la familia vivía con el alma en un hilo, en una condición de vida muy precaria.
Por eso, no podemos dejar de prestar nuestro apoyo y respaldo a proyectos con una dimensión evidentemente humana como el que conocemos en esta oportunidad. Se han presentado varias iniciativas en este sentido. Incluso, hace un par de semanas se aprobó un proyecto de resolución mediante el cual se solicitaba incorporar al GES enfermedades relacionadas con la salud mental.
En época de campañas electorales, esperamos que quienes asuman esos desafíos se hagan cargo de esta realidad. Por un lado, tenemos la situación del paciente y, por otro, la de los cuidadores, los que viven muchas veces con alto estrés, con una gran carga psicológica y con una calidad de vida muy precaria. Hay que pararse al lado de esas personas para darse cuenta de que estamos frente a un problema de dimensión humana que requiere ser atendido en forma urgente.
No me cabe la menor duda de que proyectos que apuntan en esa dirección nos obligan a hacernos parte de una realidad y a entender que las personas con problemas mentales deben ser protegidas y que tienen derechos. Por eso, como sociedad tenemos la obligación de construir los espacios para que se hagan efectivos esos derechos, darles toda la dignidad que requieren, así como toda la información a sus familias. No podemos quedarnos simplemente con que tenemos “personajes” en las calles de nuestros pueblos o ciudades. Tenemos personas de carne y hueso que, por circunstancias de la vida, están en esa condición de vulnerabilidad.
Nuestra obligación no se limita a hacer un catastro de las personas en situación de calle y a entregar subsidios y otros beneficios, sino que como sociedad debemos hacernos cargo de esas personas, reconociéndoles su dignidad.
Por todo lo expuesto, votaré a favor el proyecto de ley.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, el crecimiento económico alcanzado en las últimas décadas ha cambiado a nuestra sociedad, haciendo que los chilenos tengamos acceso a bienes materiales impensados hace solo algunos años.
Las distancias se han acortado: hoy es posible conocer lo que acontece al otro lado del planeta en forma inmediata a través de los medios de comunicación; el consumo se ha diversificado a tal punto que cada proyecto de vida, por extravagante que sea, tiene un lugar en el mercado. La desnutrición infantil de los años 70 fue reemplazada por la prevalencia de la obesidad infantil, que supera el 30 por ciento. Deberíamos estar en el reino de la felicidad, pero no es así.
En tiempos en que se ha superado la barrera de la marginalidad, lo que se ha visto mayormente afectado es la salud mental de quienes viven en un sistema que ha olvidado el carácter social de la humanidad y propugna el individualismo y el éxito personal como panaceas del desarrollo humano. La comunidad y la fraternidad son aspectos olvidados por quienes solo se han preocupado de las condiciones materiales y de la superación personal en el marco de un sistema económico basado en la desigualdad.
Lo que no contemplaron los creadores de este sistema económico alienante y basado en el exitismo son sus consecuencias sociales y psicológicas, como la depresión, la soledad; los sentimientos de inferioridad, de diferenciación y de ruptura de los vínculos sociales inmediatos en pro de consumir distintos estilos de vida propuestos por el relativo éxito o fracaso de nuestras decisiones individuales, en una sociedad altamente estandarizada de acuerdo al origen social y al poder adquisitivo.
El proyecto de ley en discusión aborda las enfermedades mentales y su carácter histórico. El aumento explosivo en la venta de antidepresivos y de ansiolíticos es solo una muestra de un fenómeno que se ha incrementado en las últimas décadas.
Los principales avances de este proyecto consisten en el establecimiento del interés por parte del Estado en esta materia, como bien indica el artículo 1 del proyecto: “La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general.”. Al tenor de dicho texto, el proyecto busca el mayor goce por parte de las personas que sufran alguna enfermedad mental.
El artículo 2 del proyecto define lo que se entenderá como enfermedad mental y reconoce su carácter evolutivo e histórico. Señala además que las enfermedades mentales están condicionadas por factores materiales y de otra índole.
Otro avance sustantivo de este proyecto radica en que promueve la entrega por parte del Estado de atención interdisciplinaria, brindada por personal capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria respectiva. A su vez, establece que la hospitalización siquiátrica será un recurso excepcional y transitorio.
El artículo 7 reconoce a las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o síquica una serie de derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, entre ellos, el derecho a recibir atención ajustada a principios éticos, lo cual es muy importante, pues muchas veces estas personas son maltratadas por quienes deben atenderlas.
El artículo 8 indica que la prescripción y suministro de medicamentos de uso siquiátrico solo tendrá finalidad terapéutica y en ningún caso se impondrá como castigo o por conveniencia de terceros, menos aún cuando la medicación tenga por finalidad hacer dormir innecesariamente al paciente.
El artículo 9 establece los requisitos para la internación hospitalaria, reconociendo que será una medida terapéutica excepcional, que solo se justificará si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente.
En algunos casos, la internación debe ser realizada en contra de la voluntad del paciente, sobre todo en aquellos casos en que se pone en riesgo la integridad de su círculo más cercano o la integridad del propio paciente. En tales casos, solo se podrá mantener internado al paciente con una autorización de la Corte de Apelaciones, que velará por los derechos contenidos en la Constitución.
Por último, considero un avance sustantivo establecer en una ley las distintas dimensiones de las enfermedades mentales, es decir, sus aspectos psicológicos, físicos y sociales.
Anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley y felicito a quienes presentaron las mociones que le dieron origen.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto, originado en mociones refundidas.
Quiero preguntar si la ley N° 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud; la Ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; la ley N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales, y el proyecto que estamos discutiendo expresan una política nacional de salud mental.
Lo pregunto al constatar la existencia de una población que evidencia problemas de salud mental. Cito como ejemplo a aquel joven que se ofuscó y agredió brutalmente a una funcionaria, empujándola y dejándola grave, o a los choferes del Transantiago, quienes todos los días son víctimas de agresiones brutales en su trabajo. Todo ello ocurre porque no tenemos una política pública de salud mental amigable, en virtud de la cual las personas puedan acudir a un especialista que detecte la patología que sufren y que se expresa en los episodios de violencia que vemos diariamente.
No obstante, debo reconocer el esfuerzo realizado en los últimos años. Aspiramos a contar hacia el final de este periodo presidencial con más de 1.400 médicos formados, 370 este año, y 20 odontólogos; pero cuando uno mira el conjunto actual, se da cuenta de que el porcentaje menos significativo es el de especialistas en materia de salud mental.
No me correspondió participar en la discusión del presupuesto en salud, en el que seguramente los doctores Torres y Alvarado estuvieron más involucrados, pero intervine en la Subcomisión Especial Mixta de Vivienda y seguí de cerca la discusión del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Al tratar de desagregar el presupuesto de salud para el 2018 y revisar el área de salud mental, se aprecia un aporte aproximado de 3.600 millones de pesos -el ministro subrogante me puede precisar la cifra-, que estará dirigido a cumplir el compromiso –imagino que contrajo la ministra durante la investigación desarrollada por la denominada “comisión Sename ” para abordar los problemas de salud mental de los jóvenes, niños y adolescentes de esa institución. En la primera lectura de los datos, nos encontramos con recursos para medicamentos, infraestructura, aporte a la atención primaria, aporte basal del per cápita, etcétera, pero en ninguna parte se ve algún esfuerzo del Estado por abordar en serio el tema de la salud mental.
Este proyecto, originado en dos mociones, tiene 15 contenidos que hablan de garantizar los derechos humanos a las personas que sufren de discapacidad, pero ello no tiene un correlato en la expresión financiera para el 2018. Por eso, como esta no era una iniciativa del gobierno, pregunté al diputado Ortiz si este proyecto venía con informe de la Comisión de Hacienda. Pero el proyecto no viene con informe de esa comisión y en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 no tiene una expresión de aumento, desagregado, para salud mental.
Entonces, cuando analizamos la cantidad de médicos y especialistas, nos damos cuenta de que un mínimo de especialistas se ha formado en el ámbito de la psiquiatría y de la salud mental.
Revisemos otras cifras. La disminución de camas psiquiátricas y los mayores aportes a la atención primaria no reflejan un esfuerzo en el presupuesto de salud para que los pacientes cuyas patologías están incluidas en las Garantías Explícitas en Salud (GES) tengan un tratamiento oportuno, un seguimiento del mismo y la medicación adecuada.
Este es un buen proyecto, porque, por lo menos, permite que en la Sala y ante la sociedad chilena sinceremos la realidad: que falta una política de salud mental en serio, que los hospitales psiquiátricos no dan abasto, aunque el estudio de la Universidad Católica y las investigaciones internacionales señalan que los países que invierten en salud mental economizan mucho en licencias médicas y en accidentes laborales, y ayudan a establecer una convivencia ciudadana más sana. Pero esto último no es el caso de Chile.
Por su intermedio, señor Presidente, saludo al ministro subrogante y agradezco a los colegas que se han preocupado por este tema, que merecen todo nuestro respeto. Pero al discutir este tipo de proyectos, no podemos dejar de compararlo con la realidad y, al revisar el presupuesto en salud para 2018, constatamos que no incluye ningún incremento significativo que implique un aumento en el número de camas psiquiátricas, para mejorar los tratamientos, para hacer los correspondientes seguimientos y para realizar la debida medicación. No estoy hablando de casos como los que mencionaron el diputado Sandoval y otros colegas, que ni siquiera se han detectado. Todos hemos escuchado los testimonios de las familias de una persona con patología de esquizofrenia cuando esta sufre una descompensación o no recibe el tratamiento adecuado, y sabemos lo que viven las madres y la familia que convive con ella.
Entonces, aunque respaldo esta iniciativa y felicito a sus autores, también corresponde que dejemos en evidencia que no estamos abordando este tema con la profundidad que merece y que falta una propuesta nacional de política mental que tenga su expresión financiera en el presupuesto de la nación.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, apoyo este proyecto de ley, porque es fundamental reconocer el derecho de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad psíquica; pero el principal derecho es el derecho al tratamiento, y en eso el Estado es bastante ineficiente, porque, como señaló el diputado Arriagada , la cantidad de camas dedicadas al tratamiento de las enfermedades mentales es muy limitada.
He tenido la oportunidad de conocer casos bien impresionantes, particularmente en Arica, donde una persona que padece una enfermedad mental atacó violentamente -quizás se acuerden de un brutal video que circuló en las redes socialesa una joven dentro de una iglesia. Ese ataque fue captado por una cámara; pero esa persona lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, pues violentaba de manera sorpresiva a mujeres en la vía pública.
Entonces, cuando revisamos el correlato de esta realidad en el presupuesto público y preguntamos cuánta inversión habrá para hacerse cargo de la salud mental, solo vemos 2 por ciento del presupuesto para salud.
Ahora nos corresponde discutir sobre el presupuesto para el 2018. Nos deberemos abocar al tema en detalle, para evaluar si realmente existe ese correlato presupuestario.
Hoy seguramente aprobaremos este proyecto, pero necesitamos recursos. Si no se dispone de ellos para hacer real el derecho al tratamiento de esas personas, para beneficio de ellas y para seguridad del resto de la sociedad, finalmente una iniciativa como esta va a quedar en nada.
Por eso, me voy a dedicar de manera minuciosa a revisar el presupuesto en salud, particularmente de ese pequeño porcentaje de 2 por ciento, para que esos pacientes tengan derecho a tratamiento y la sociedad tenga la seguridad de que ese tipo de situaciones se reducirán y de que no se repetirán, porque las personas enfermas van a tener un tratamiento adecuado.
Por lo tanto, votaré a favor de esta iniciativa, pero insisto en que hay que poner atención al proyecto de ley de presupuestos.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los miembros de la comisión con la que me correspondió analizar las mociones del diputado Espejo y de la diputada Marcela Hernando .
Chile necesita una cierta matriz legal en salud mental y los artículos del proyecto así lo destacan. Por ejemplo, el artículo 3 va en coincidencia con los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, en el artículo 2 realiza una diferenciación entre enfermedades mentales y discapacidad, porque evidentemente no son lo mismo.
El artículo 5 establece que el Estado promoverá la mejor atención en psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y otras disciplinas pertinentes.
El artículo 6 dispone que no se puede discriminar por razones socioeconómicas, de color de piel, políticas, etcétera.
No cabe duda de que el proyecto va en una lógica adecuada, y por eso se aprobó en la comisión en su momento; pero también hay que analizar la realidad actual, y es en este aspecto en que tuvimos aprensiones y formulamos preguntas.
Chile es muy heterogéneo y, como ya se ha manifestado, el aporte que realiza el país para salud mental no sobrepasa el 2,6 por ciento de todo el presupuesto en salud, en circunstancias de que en 2000 se planteó que en la próxima década alcanzaría el 5 por ciento. Eso no es así. En Uruguay, el aporte es de 8 por ciento, y en Canadá, de 12 por ciento. Chile tiene cifras muy bajas en cuanto a inversión en salud mental, y los costos indirectos asociados a enfermedades mentales incluyen el gasto gubernamental que se debe hacer en vivienda, bienestar, educación y justicia.
Cuando en el proyecto de ley se plantea que ojalá todos los pacientes estén en su casa y exista un tratamiento familiar, seguramente sería muy adecuado en términos teóricos. Pero cuando un paciente de Salamanca padece de esquizofrenia o adicción a las drogas y no hay psiquiatras ni psicólogos, uno se pregunta qué hacemos con ese caso, más aun cuando la familia exige algún grado de internación.
Esto también se debe ver desde el punto de vista de la teoría planteada por algunos psiquiatras. Además, la realidad es distinta a lo largo del país. En este caso, esa gente necesita internación, porque así lo exige la familia, dado que no tiene las condiciones básicas de vivienda ni de sanidad.
En Chile, los costos involucrados en salud mental son altos. No hemos considerado lo que se denomina “tiempos de vida perdidos”. Cuando se alza la voz por el exagerado número de licencias que se cursan en salud mental, bueno, aquí está la explicación.
Este país no invierte en salud mental. Muchas veces un paciente depresivo presenta una situación de salud mucho más grave que otro que padece un cuadro de apendicitis aguda o que tiene una enfermedad cardiovascular. Las enfermedades deben ser consideradas similares. Estados Unidos de América tiene un modelo de paridad, que considero que debemos replicar en Chile. Debe destinarse un porcentaje del presupuesto para salud mental similar al que se entrega para hacer frente a las clásicas enfermedades. Es más, ni siquiera destinamos recursos para investigación.
Un parlamentario se refirió a las secuelas que ha provocado esta situación por décadas, ello como consecuencia de modelos políticos erróneos. Al respecto, me pregunto dónde se puede encontrar una investigación seria y precisa al respecto.
Se deben priorizar las patologías mentales dentro de las nuevas enfermedades que se incorporan en el modelo GES. Eso tampoco está, aun cuando son pocas las enfermedades relacionadas. Sin embargo, destinamos muchos recursos para enfermedades que podrían tener otro tipo de tratamiento.
En Chile, las tasas de ausentismo laboral por problemas de salud mental se han estimado entre 35 y 45 por ciento. Son cifras exageradamente altas. Las licencias curativas concentran casi 20 por ciento del gasto, y también por subsidio de las isapres. Se debe poner atención a este tema porque debemos saber cuál es el rol que están jugando los sistemas privados de salud y qué cobertura otorgan a las enfermedades de salud mental.
Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, porque muchas veces se deja todo en manos de la familia, porque se considera que el paciente estará mejor con ella.
Por otro lado, los sistemas de aseguradoras muchas veces no pagan los tratamientos con la excusa de que los pacientes deben estar hospitalizados. De hecho, los pacientes ambulatorios prácticamente son considerados sanos.
La depresión es 1,5 a 2 veces más frecuente en personas de nivel socioeconómico bajo que en personas de nivel socioeconómico alto, y la pobreza es un factor que contribuye significativamente al desarrollo de enfermedades mentales. Es más, la Organización Mundial de la Salud considera que sin una inversión adecuada en salud mental se perpetúa el círculo de la pobreza y se detiene el desarrollo.
Podemos invertir mucho en educación; podemos tener los mejores colegios -acabamos de ir con la Presidenta Bachelet a inaugurar un colegio en Canela, que cuenta con laboratorios de inglés, computación, etcétera-; sin embargo, ¿qué pasa cuando el niño que asistirá a ese colegio llega a su casa, que se emplaza en un entorno de pobreza y de marginalidad? Por cierto, la solución a ese problema debe ser global.
La eficacia del tratamiento de enfermedades mentales y abuso de sustancias ha sido demostrada empíricamente durante las últimas décadas. Cada vez más, la evidencia económica indica que existen intervenciones para trastornos mentales como la esquizofrenia o la depresión, que son eficaces, asequibles y rentables.
El tratamiento adecuado de las patologías psiquiátricas mejora la salud general de las personas, disminuye los días de trabajo perdidos y la incapacidad laboral. A su vez, los tratamientos de salud mental reducen la necesidad de hospitalizaciones y atención de emergencia, y mejoran los indicadores de salud de las personas con diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, dolor crónico y otras enfermedades graves.
También se ha demostrado que las inversiones dirigidas a promover, prevenir, detectar y tratar tempranamente las enfermedades mentales pueden ser rentables y eficaces, produciendo retornos de la inversión inicial a mediano plazo, autofinanciamiento y disminución de los costos tanto en salud como en otras áreas.
El desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud mental dentro de las estrategias generales de los modelos de salud pública ayuda a evitar muertes, reducir el estigma asociado a las personas con trastornos mentales y mejora el entorno social y económico de un país.
Las condiciones neuropsiquiátricas corresponden a casi un cuarto del total de años de vida saludables perdidos por vivir con discapacidad. Diversas investigaciones han demostrado que el tratamiento mental puede ser costo efectivo. Sin embargo, si se compara con países de ingresos similares, Chile presenta un importante déficit en el financiamiento de la salud mental. No podemos pensar que con estas cifras vamos a poder intervenir y mejorar.
El caso de los Estados Unidos de América refleja un intento por combatir la inequidad entre la salud mental y física. En 2008 se promulgó el Acta de Paridad de la Salud Mental y Equidad de la Adicción, con la cual se estableció un mínimo nacional de paridad, determinando que la salud física y la salud mental deben contar con condiciones similares de financiamiento y acceso a los tratamientos.
Todos conocemos casos de personas en situación de discapacidad mental o de enfermedad mental que han sido invisibilizados, o bien tomados como situaciones anecdóticas o incluso cómicas. Eso no es posible.
Los Estados que cuentan con leyes de paridad disminuyen considerablemente la carga financiera de las familias con hijos o familiares que presentan enfermedades mentales, contribuyendo, por ejemplo, a que los padres puedan mantener un mejor cuidado de los hijos.
Felicitamos y apoyamos el proyecto. Sin embargo, debemos fijarnos en la destinación de los recursos y no dejar la atención de salud mental al libre albedrío.
Hemos planteado la necesidad de contar con más psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Al respecto, es necesario subrayar que los psicólogos no son reconocidos en el estatuto administrativo de los recintos de salud. Esos profesionales son contratados durante un año, incluso bajo la condición de que al finalizar el mismo se ponga fin a los programas para los cuales fueron destinados. ¿Cómo es posible efectuar un trabajo continuo en salud mental si no contamos con profesionales que tengan seguridad laboral? Lo pregunto porque la salud mental de esos profesionales también se ve alterada por circunstancias como esa.
Tenemos psiquiatras disponibles. Sin embargo, cuando van a un hospital o a un consultorio, no tienen la posibilidad de trabajar.
Debemos equiparar la conceptualización de las enfermedades. Es necesario acabar con la ignorancia de pensar que una fractura de cráneo es más grave que una esquizofrenia.
Hagamos lo que hacen los países que nos adelantan en esto, como Uruguay, que no tiene un desarrollo económico tan potente, pero que asigna el 8 por ciento del presupuesto de salud a tratamientos de salud mental, y Estados Unidos de América, que cuenta con un Acta de Paridad de la Salud Mental y Equidad de la Adicción. Solo así podremos hacer un cambio radical y no quedarnos en modelos teóricos, que son muy lindos en el papel, pero que en la realidad contrastan con el Chile duro en estas materias.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Ha finalizado el Orden del Día. La discusión del proyecto continuará en una próxima sesión.
Me ha solicitado la palabra el señor ministro subrogante de Salud, señor Jaime Burrows . Previamente, me ha solicitado la palabra el diputado Víctor Torres .
Tiene la palabra su señoría.
El señor TORRES.-
Señor Presidente, pido que recabe el acuerdo de la Sala para que los parlamentarios que no han intervenido tengan la posibilidad de insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones, de manera que se proceda a votar el proyecto en esta sesión. No tiene sentido aplazar más tiempo su votación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
¿Habría acuerdo para insertar los discursos y votar el proyecto hoy?
Acordado.
Tiene la palabra el ministro subrogante de Salud, señor Jaime Burrows .
El señor BURROWS (ministro subrogante de Salud).-
Señor Presidente, en las intervenciones de las diputadas y de los diputados ya se ha señalado que los problemas de salud mental ciertamente son muy graves y trascendentes en nuestro país, con una alta carga de enfermedad que corresponde a más del 23 por ciento, y que son la primera causa de licencias médicas. Los síntomas de este tipo de enfermedades son más prevalentes en nuestro país que en muchos otros.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre otros ámbitos, relacionados con poblaciones vulnerables.
Solo para complementar la información vertida por algunos diputados, en la población de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del Estado, el 69,1 por ciento sufre algún trastorno mental. Si nos concentramos en la población de adolescentes de entre 14 y 17 años que está internada o se encuentra en dependencias del sistema de reclusión por conflictos con la ley, el porcentaje de problemas de salud mental llega al 86 por ciento. Entre ellos, las causas más importantes corresponden a consumo de drogas, conductas disociales, riesgos depresivos y suicidas.
Ciertamente, coincidimos como Ministerio de Salud en que estamos al debe en materia de inversiones y de políticas de salud mental.
Cuando planificamos nuestro trabajo en este ámbito, señalamos como ministerio que íbamos a elaborar una ley de salud mental; pero también dijimos que necesitábamos establecer, primero, un plan nacional de salud mental que ordenara las necesidades legislativas y administrativas con los recursos de que actualmente se dispone, y en el que se establecieran las prioridades y la forma en que se iban a implementar.
Como mencionó el diputado Sergio Espejo , la próxima semana la ministra de Salud debería estar dando a conocer dicho plan nacional de salud mental.
Quiero manifestar la tremenda satisfacción que nos ha generado el hecho de que las dos mociones refundidas, encabezadas por el diputado Sergio Espejo y por la diputada Marcela Hernando , respectivamente, hayan concitado tal nivel de respaldo transversal, y de que se haya producido un círculo virtuoso de trabajo en el cual colaboraron no solo los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también el mundo de la academia. Creo que ello nos ha dado una muy buena lección, como ha ocurrido en otros ámbitos del trabajo legislativo, en cuanto a que es posible trabajar en materia de salud pensando que lo que se hace en este ámbito va mucho más allá de un período o de una administración de gobierno.
Por cierto, el gobierno de la Ppresidenta Bachelet tiene sus énfasis, uno de los cuales es el de reconocer el derecho de las personas. En ese sentido, el reconocimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental es fundamental. No obstante -reitero-, ha habido un entendimiento en el sentido de que este trabajo va mucho más allá de este gobierno.
Por ello, queremos agradecer y reconocer la voluntad transversal existente en el Congreso Nacional en orden a apoyar el proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Todo el articulado del proyecto de ley, con excepción del numeral 5 del inciso primero del artículo 7 y del artículo 9, se da por aprobado por no haber sido objeto de indicaciones en el primer informe ni de modificaciones en el segundo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.
Por su parte, el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16 se votarán en particular por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.
Corresponde votar en particular el numeral 5 del inciso primero del artículo 7, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 9. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Despachado el proyecto al Senado.
1.10. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 18 de octubre, 2017. Oficio en Sesión 57. Legislatura 365.
VALPARAÍSO, 18 de octubre de 2017
Oficio Nº 13.564
AA S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
Con motivo de las mociones, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Estos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica.
La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general.
Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad intelectual o psíquica es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La enfermedad o la discapacidad de que trata esta ley puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado por la autoridad competente, cuando lo requiera el paciente o su representante legal.
Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
Artículo 3.- En el marco de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las demás normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.
Artículo 4.- Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el título II de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley señalada en el inciso anterior, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el director del establecimiento.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuados para su comprensión.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, con personal interdisciplinario, y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y transitorio.
Artículo 6.- No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.
Título II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
Artículo 7.- Se reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República le garantiza a todas las personas. En especial, se le reconocen los siguientes derechos:
1. A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
2. A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
3. A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
4. A que no se realice el procedimiento de esterilización como método anticonceptivo, sin su consentimiento.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles. Con todo, excepcionalmente se podrá realizar el procedimiento de esterilización, siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
a) Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica.
b) Que se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere.
c) Que el comité de ética asistencial respectivo haya dado su opinión favorable.
d) Que la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales haya otorgado su aprobación.
5. A que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada, y a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.
6. A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
7. A recibir una atención ajustada a principios éticos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
8. A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
9. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
10. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 8. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional, que sólo se justifica si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.
Artículo 10.- De ningún modo la hospitalización psiquiátrica podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
La hospitalización psiquiátrica involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que la Corte pueda autorizarla se requiere:
1. Un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la hospitalización, que tenga la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico que cuente con las habilidades específicas requeridas. Los profesionales no podrán tener con el paciente relación de parentesco, amistad o vínculos económicos ajenos a las prestaciones de salud.
2. La inexistencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere. La Corte deberá notificar su resolución a la secretaría regional ministerial de salud, a la Comisión Nacional y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la ley N° 20.584.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible.
Artículo 12.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia, debidamente fundada por la autoridad sanitaria o por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente a la Corte de Apelaciones competente, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca la hospitalización, dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
La Corte, una vez notificada, en el plazo de tres días deberá:
1. Autorizar la internación si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3. Denegar la hospitalización en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá asegurar el alta hospitalaria de forma inmediata.
Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tiene siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubiere hecho, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la hospitalización. El paciente, o su abogado, podrá oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.
Artículo 14.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la secretaría regional ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
Artículo 15.- Habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. En cualquier momento podrá disponer su inmediata alta hospitalaria.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones respectiva designará un perito para una nueva evaluación.
Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
Artículo 17.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la secretaría regional ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, no podrá ser objeto de represalias y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 18.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica se realizará con apego a estándares de atención que garanticen:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados de conformidad con la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental y la revalidación de dichas competencias.
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un enfoque biopsicosocial.
5. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
Título IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 19.- Los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 20.- Los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social, y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 21.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 22.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso de que, conforme a este artículo, se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.”.
3. Suprímense los artículos 23 y 24.
4. En el artículo 26:
a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 26.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para evitar su ocurrencia y prevenir la aplicación de medidas de contención física, farmacológica o de observación continua en sala individual, y cuando sean necesarias, evitando tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes o que puedan llegar a constituir tortura. Quedan prohibidas las salas de aislamiento que no permitan una adecuada supervisión, confort o dignidad de la persona, con insuficiente posibilidad de observación visual y que impliquen su privación sensorial.”.
b) En el inciso segundo:
i. Intercálase, entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”.
ii. Remplázase la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten” por el vocablo “evitando”.
iii. Intercálase, entre las palabras “con” y “discapacidad”, la expresión “enfermedad mental o”.
c) Sustitúyese en el inciso tercero la frase “del aislamiento o la sujeción” por “de estas medidas excepcionales”.
d) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “de aislamiento y contención” por “excepcionales de que trata este artículo”.
e) Elimínase en el inciso quinto la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieren tener en establecimientos de salud”.
5. Suprímese el artículo 27.
6. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la secretaria regional ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestación de su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.”.
***
Hago presente a V.E. que el número 5 del inciso primero del artículo 7, el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16 del proyecto de ley fueron aprobados en general con el voto favorable de 100 diputados, y en particular el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16 fueron aprobado con el voto afirmativo de 97 diputados, mientras que el número 5 del inciso primero del artículo 7 lo fue con el voto a favor de 95 diputados, en todos los casos de un total de 118 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.
FIDEL ESPINOZA SANDOVAL
Presidente de la Cámara de Diputados
LUIS ROJAS GALLARDO
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 06 de marzo, 2018. Oficio
?FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL (BOLETINES Nºs 10563-11 y 10755-11).
Santiago, 06 de marzo de 2018.
Nº 400-365/
A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.
Honorable Senado:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 1
1)Para eliminar su inciso final.
AL ARTÍCULO 2
2)Para agregar en su inciso cuarto la siguiente frase final a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido: "Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas o no por un tratamiento médico."
AL ARTÍCULO 5
3)Para agregar en su inciso primero, a continuación de la frase “interdisciplinaria,” la siguiente expresión: “incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación que contempla la ley, el reglamento y Programas,”.
AL ARTÍCULO 7
4)Para modificarlo del siguiente modo:
a)Intercálase en su inciso primero, a continuación de la palabra “personas” la siguiente frase “considerando que su voluntad es el elemento esencial para el ejercicio de éstos.”.
b)Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los establecimientos de salud que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a la resolución que el Ministerio de Salud dicte al efecto.”.
AL ARTÍCULO 10
5)Para eliminar en su inciso segundo, la frase que sucede al punto seguido, pasando a éste a ser punto final.
AL ARTÍCULO 11
6)Para modificarlo del siguiente modo:
a)Elimínase en su inciso primero lo siguiente: “, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República”.
b)Reemplázase en su inciso segundo la frase “Para que la Corte pueda autorizarla se requiere:”, por la siguiente: “El médico cirujano tratante de una persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, su cónyuge o conviviente civil, o su pariente por consanguinidad de primer o segundo grado, en caso de faltar aquellos de primer grado, podrá solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva que decrete su hospitalización psiquiátrica involuntaria en el Servicio de Salud competente según el territorio. Dicha magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Código Procesal Penal, la ley N° 20.084 y de la ley N° 19.968, según corresponda. Asimismo, se requiere:”.
c)Agrégase en el N° 5 de su inciso segundo, la siguiente frase final a continuación de la palabra “posible”: “, considerando el tratamiento como prioridad y sus efectividad como esenciales para su desarrollo”.
AL ARTÍCULO 17
7)Para eliminarlo.
Dios guarde a V.E.,
MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República
GABRIEL DE LA FUENTE ACUÑA
Ministro
Secretario General de la Presidencia
CARMEN CASTILLO TAUCHER
Ministra de Salud
2.2. Primer Informe de Comisión de Salud
Senado. Fecha 22 de junio, 2018. Informe de Comisión de Salud en Sesión 30. Legislatura 366.
?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental. BOLETINES Nºs 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca de los proyectos de ley señalados en la suma, refundidos en la cámara de origen, iniciados en las mociones que a continuación se enuncian:
- el primero, sobre protección de la salud mental, de los diputados señoras Cariola, Carvajal, Girardi y Hernando y señores Espinosa, Flores, Jaramillo, Meza, Robles y Torres, y
- el segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los diputados señoras Hernando y Rubilar y señores Alvarado, Castro, Espejo, Macaya, Monckeberg (don Nicolás), Pilowsky y Torres.
Las iniciativas ingresaron a tramitación legislativa en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2016 y 15 de junio de 2016, respectivamente. Con fecha 8 de septiembre de 2016, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de refundir ambas mociones. El proyecto de ley fue remitido al Senado el 18 de octubre de 2017.
La opinión de la Corte Suprema acerca de las normas que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia fue consultada respecto del boletín N° 10.755-11, durante el primer trámite constitucional. El Alto Tribunal dio respuesta al oficio con fecha 5 de septiembre de 2016.La otra moción no contenía normas que hicieran necesario el trámite de consulta.
- - - - - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
- - - - - -
A las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron, además de sus integrantes y del Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier Morel, las siguientes personas:
Del Ministerio de Salud: la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza Narbona; el coordinador legislativo, doctor Enrique Accorsi; la Jefa de Gabinete, señora María José Guzmán; la Jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE), señora Sylvia Santander; el señor Mauricio Gómez de la misma División; los asesores legislativos, señores Jaime González e Ignacio Abarca.
Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: la señora Ministra, doña Isabel Plá Jarufe.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los coordinadores, señora Fernanda Fritsche y señor Cristóbal Kubick.
Del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): la Presidenta, señora Ismini Anastassiou; la abogada de la Unidad Jurídica Judicial, señora Tania Rojas.
De la Universidad de Valparaíso: el Director del Departamento de Psicología Clínica y Profesor Adjunto De la Escuela de Psicología, don Carlos Clavijo López; el sicólogo especialista en sicología infanto juvenil, señor Javier Morán Kneer.
De la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: la Directora de la Clínica Psicológica, señora Marcela González; la psicóloga y Jefa de Investigación, señora María Isabel Reyes.
De La Escuela de Psicología de la Universidad de Playa Ancha: el psicólogo, señor Juan Antonio Bustamante Donoso.
De la Corporación Coordinadora de Organizaciones de Familiares, Usuarios y Amigos de personas con Afecciones de Salud Mental (CORFAUSAM): el Presidente Regional de Santiago, señor Alberto Carvajal.
Del Colegio Médico de Chile A.G.: El Consejero Nacional, señor Hugo Reyes.
De la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH): el Presidente, doctor Antonio Orellana Tobar.
De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los analistas, señoras María Pía Lampert e Irina Aguayo y señor Eduardo Goldstein.
De la Fundación Jaime Guzmán: Los señores Carlos Oyarzún y Cristóbal Alzamora.
Los asesores del H. Senador señor Chahuán, señores Marcelo Sanhueza, Cristián Carvajal y Octavio Tapia.
El asesor de la H. Senadora señora Goic, señor Gerardo Bascuñán.
Los asesores del H. Senador señor Quinteros, señora Melissa Mallega y señor Jorge Frites.
Los asesores de la H. Senadora señora Van Rysselberghe, señores Felipe Caro y Rodrigo Hollmann.
Del Comité del Partido Socialista: el abogado señor Héctor Valladares.
- - - - -
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Salud tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
El proyecto se estructura en 22 artículos permanentes.
- - - - -
ANTECEDENTES DE DERECHO
El proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4° a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, sobre inclusión de personas con discapacidad.
- - - - -
ANTECEDENTES DE HECHO
Ambas mociones consignan, en términos generales, que la salud mental se ha entendido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.
En Chile, se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que condice con el derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Organización Mundial de la Salud, reconoce tres formas en que los países han abordado la regulación de la salud mental: en algunos se dispone de una ley específica, en otros se incorpora a la legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal, y en otros, se combinan ambas fórmulas, integrando componentes de salud mental en diversas leyes, a la vez que cuentan con una legislación específica de salud mental.
En Chile, no existe tal legislación específica sobre salud mental, su regulación se encuentra dispersa en diversas normas, entre ellas: en la ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud; en la ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y en la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficiencia mental.
Las legislaciones en Latinoamérica, sin embargo, están tendiendo a establecer catálogos de derechos básicos reconocidos para las relaciones entre pacientes con enfermedad mental y entidades de salud. En Chile aún no se observa un desarrollo legal del referido catálogo.
La evidencia indica que las enfermedades mentales poseen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que "no existe salud si no hay salud mental".
La moción Boletín N° 10.755-11 asevera que diversas estimaciones muestran que las patologías psiquiátricas representarán el 13% de la carga global de enfermedad para el año 2030 y serán responsables de aproximadamente la tercera parte del costo total de las enfermedades no transmisibles, esto es, unos US$15 trillones.
Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en Chile, según el último estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que el 23% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA[1]) tienen origen en condiciones neuropsiquiátricas; los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20% de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de Instituciones de Salud Previsional.
Mientras la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica la de Estados Unidos, situándose sobre el 17%, se estima que más del 3% de la población presenta trastornos psiquiátricos graves; menos de la mitad de ellos acceden a tratamiento[2].
Para hacerse cargo de la situación, Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras, destaca la suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la promulgación de la ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la ley de Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Del mismo modo, nuestro país ha generado planes de salud mental, elaborados por el Ministerio de Salud, que orientan la asignación de recursos públicos a mejorar el bienestar y salud mental de la población[3].
A juicio de los autores de las mociones, los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes resultan insuficientes si se analiza la realidad de las políticas de salud mental en Chile. Desde la perspectiva presupuestaria el déficit es evidente: mientras el Plan de Salud Mental propone destinarle el 5% del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza al 2,1% del mismo. Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio ha sido priorizada, sin contar con cobertura ni tratamiento para los problemas más complejos, en que tanto se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. Del total de 80 Garantías Explícitas en Salud ninguna incluye patologías mentales en menores de edad. Las políticas sectoriales de recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en esta materia ni el apoyo que debe entregarse a quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y sus familias.
La rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental es un proceso que facilita a individuos que están deteriorados, discapacitados o afectados por la condición de desventaja que supone un trastorno mental, la oportunidad de alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno, para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento a individuos y sociedades y a minimizar discapacidades, dishabilidades y circunstancias que causan desventaja, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir satisfactoriamente en la comunidad. Sin embargo, históricamente, muchos de los tratamientos a que se somete a los pacientes han consistido en incursionar en la experimentación, que hacen perder la esencia de la humanidad, aun cuando se respeten los elementos básicos de los derechos de los pacientes.
Tal circunstancia, a juicio de sus autores[4], hace que el tema de la salud mental, deba ser de interés y una prioridad en salud pública, como componente esencial del bienestar general y del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Según el Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación (2006), de la Organización Mundial de la Salud, los derechos humanos constituyen una de las bases fundamentales para la legislación de salud mental. Se reconocen como derechos y principios más relevantes: “la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la participación”.
Según un informe de la Universidad Católica, de 2014, “Avanzando al desarrollo de una propuesta de ley de salud mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo”[5], la legislación vigente sobre salud mental es insuficiente, tanto para abordar adecuadamente los problemas y desafíos que se plantean, como para brindar efectiva protección a los derechos de los pacientes.
En el mismo sentido, el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental[6] ha sostenido que las leyes existentes en la materia, incumplen los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud. Sus conclusiones se citan en el Informe sobre “Sistema de Salud Mental de Chile”, del Ministerio de Salud, 2014, elaborado por la Universidad de Chile.
Ejemplos de ello es que en Chile se ha permitido efectuar tratamientos invasivos e irreversibles de esterilización con fines contraceptivos, sin manifestación de voluntad del paciente, o la hospitalización no voluntaria sin límites de tiempo. La hospitalización no voluntaria es regulada por normas reglamentarias, sin límite de tiempo, entregando su duración a la decisión discrecional del médico tratante; no obstante, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, debiera existir una autoridad independiente, judicial o administrativa, que supervise la restricción de derechos impuesta a estos pacientes.
Por consiguiente, en términos generales, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile, que carece de una legislación específica en salud mental, instaurando un marco normativo que proteja los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales. La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, propósitos y metas que permitan fijar objetivos claros a políticas y programas de salud mental, para asegurar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación, por el sólo hecho de estar perjudicadas por una condición que afecta su salud mental.
- - - - - - -
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
A continuación se describe sucintamente el contenido del articulado de la iniciativa en informe, muchos de cuyos aspectos serán tratados más detenidamente en el trámite reglamentario de la discusión en particular.
El artículo 1 señala que la finalidad de la ley es reconocer y garantizar, en el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica. A su vez, señala que la ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan.
El artículo 2 del proyecto de ley señala qué debe entenderse por enfermedad o trastorno mental, definiéndolo como una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Asimismo, define qué debe entenderse por persona con discapacidad intelectual o psíquica, y señala que para diagnosticar la enfermedad o la discapacidad se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
En el artículo 3, enuncia los derechos y libertades a los cuales tiene derecho una persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica.
El artículo 4 consigna que toda persona con problemas de salud mental tiene la plenitud de los derechos contemplados en el título II de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial mención de la forma de expresar consentimiento y del derecho del paciente a ser informado de modo que asegure su comprensión.
El artículo 5, asigna al Estado la función de promover la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado, y entrega directrices para el proceso de atención. Establece que la hospitalización psiquiátrica es un recurso excepcional y transitorio.
El artículo 6 prohíbe la realización de un diagnostico basado exclusivamente en criterios tales como el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual.
El artículo 7, por su parte, contempla un catálogo de derechos que se reconoce a la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica.
El artículo 8 hace referencia a la prescripción de medicación, la que debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental, ser administrada sólo con fines terapéuticos y previa evaluación profesional pertinente.
Los artículos 9 a 18 tratan sobre la internación, tanto voluntaria como involuntaria, sus condiciones, requisitos y reglamentación.
Los artículos 19 y 20 contemplan los derechos de los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a su cargo y a recibir información sobre cómo ejercer su labor de cuidado.
El artículo 21 señala que la articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
El artículo 22 modifica disposiciones de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
- - - - -
DISCUSIÓN EN GENERAL
Al iniciar la discusión, el Honorable Senador señor Girardi, afirmó que nuestro país carece de una política de salud mental eficaz. Agregó que la intención de los parlamentarios es colaborar para que, por lo menos en el ámbito de lo público, se fortalezca esa área esencial de la salud, con la que se mantiene una gran deuda.
La señora Subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, aseveró que el gobierno ha introducido algunas indicaciones al Plan Nacional de Salud Mental elaborado en años anteriores.
Presentó una visión general del Programa de Salud Mental 2017-2025, la que a continuación se detalla:
1. Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría año 2000.
Destacó en primer lugar la importancia de los cambios relacionados con la forma de entender la salud mental y los trastornos mentales; las innovaciones en la orientación formativa; las variaciones en la organización y gestión de servicios, y la diversificación de la oferta hacia un modelo comunitario de atención.
Afirmó que hoy, a nivel mundial, el tema de salud mental es relevante para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que claramente el foco está puesto en fortalecer el nivel comunitario y la atención primaria.
Planteó como otro aspecto importante, el aumento de cobertura de tratamiento: a diciembre de 2005 eran atendidas 270.000 personas, en tanto que a diciembre de 2015 la cobertura alcanza a 772.000, de las cuales el 84% recibe tratamiento en la Atención Primaria de Salud.
Destacó el desarrollo heterogéneo de la cobertura de tratamientos en salud mental) a lo largo del país y llamó la atención sobre la necesidad de cubrir esas importantes brechas en el modelo de atención.
2.- Trastornos Mentales en Chile.
Precisó que el 22% de prevalencia de trastornos mentales se presenta en jóvenes mayores de 15 años.
En niños de 4 a 11 años la prevalencia de trastornos mentales es de 27,8% y entre los de 12 a 18 años es de 16,5%, lo que da un promedio de 22,15%.
El 27% de las licencias médicas tiene por causa trastornos mentales, lo que representa el 30% del costo total de las licencias.
En mujeres, los trastornos del ánimo y ansiosos se ubican entre las 5 primeras causas de muerte.
Añadió que las cifras indicadas son relevantes y probablemente estos números pueden estar subestimados el día de hoy.
Explicó que la tasa de suicidio en la población general, llegó a un máximo de 12,9 por 100.000 habitantes el año 2008; las últimas cifras, correspondientes al año 2015, son de 10,2 por 100.000 habitantes; si bien siguen siendo altas, están bajo el promedio de los países de la OCDE.
En adolescentes entre 10 y 14 años la tasa de suicidios subió de 1 a 1,7 entre el 2000 y el 2015. 2,2% de la población vive en situación de discapacidad mental. 7,1% de las personas de 60 años y más presenta deterioro cognitivo o demencia. El 50% de los cuidadores de enfermos mentales presenta síntomas depresivos y el 21% manifiesta depresión.
El 20% de cobertura de población potencialmente enferma está bajo control por salud mental.
Recalcó que el derecho a vivir en la comunidad es un tema importante.
El objetivo del Plan Nacional de Salud Mental 2017 - 2025 es contribuir a mejorar la salud mental de las personas, mediante estrategias sectoriales e intersectoriales de promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, atención garantizada e inclusión social, en el marco de un modelo de salud integral caracterizado por el enfoque familiar y comunitario.
Los puntos destacables del programa, son los que ilustra el cuadro que se inserta a continuación:
Las líneas de acción del Plan Nacional de Salud Mental, focalizado en los trastornos más severos, son las siguientes:
1. Regulación y Derechos Humanos
2. Provisión de Servicios de Salud Mental
3. Financiación
4. Gestión de la calidad, sistemas de Información e Investigación
5. Recursos Humanos y Formación
6. Participación
7. Intersectorialidad
Los objetivos de la regulación en el plano de los derechos humanos son definir disposiciones sobre protección de la salud mental de la población y sobre el respeto a los derechos de las personas con trastornos mentales, asegurar una adecuada atención sanitaria de quienes los padecen, aumentar el grado de conciencia de las personas sobre sus derechos en materias de salud mental y definir mecanismos para hacerlos exigibles. La hospitalización y la esterilización involuntarias y otras acciones que vulneran los derechos humanos de los pacientes deberán abordarse en la Ley de Salud Mental.
Refiriéndose a la provisión de servicios, la señora Subsecretaria concedió que existen brechas que es necesario cubrir, tanto en atención primaria como en hospitalaria; sobre todo, recalcó, se requiere un esfuerzo especial para sacar a las personas de las instituciones, tanto del mundo formal como del informal. Comentó que esto último es un eje claramente comunitario.
A continuación, la señora Subsecretaria se refirió al financiamiento, reconociendo que existe un déficit importante, razón por la cual consideró imprescindible desarrollar un plan de soporte financiero sustentable y capaz de proveer una cantidad de equipos y recursos que permitan realizar acciones efectivas y llevar a la práctica modificaciones organizacionales definidas en el Plan Nacional de Salud, en el marco del Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental.
Detalló que el foco del financiamiento no está en la atención comunitaria, por tanto, se debe cambiar la mirada, para hacer prevención y ofrecer tratamientos en el nivel de atención primaria. El financiamiento debe ser proporcional al nivel de carga de la enfermedad y a los requerimientos en prevención primaria, secundaria y terciaria. La asignación de recursos en los próximos años debería llegar al 6% del presupuesto de salud, del que en la actualidad sólo se destina un 2,3%, aclaró.
Es necesaria una asignación de los recursos que permitas aplicar en los servicios el modelo comunitario y el pago de prestaciones pertinentes a dicho modelo, superando la actual concentración en prestaciones biomédicas.
Enfatizó la importancia de señalar los avances en gestión de calidad y en sistemas de información e investigación. Se debe propender a definir objetivos y estrategias que faciliten, en primer lugar, implementar un sistema de evaluación y mejora continua de la calidad, como parte de la cultura organizacional de los servicios; en segundo lugar, mejorar y potenciar la información continua que se genera de manera rutinaria a través de registros y otros sistemas de monitoreo, y en tercer lugar, fomentar y coordinar la investigación con el desarrollo de políticas públicas.
Para ello, lo fundamental es contar con: registros y monitoreo pertinentes al modelo comunitario; efectuar investigación para evaluarlo y perfeccionarlo, y mejorar la respuesta a los requerimientos de salud mental, con procesos de calidad pertinentes al modelo.
Respecto a la dotación de recursos humanos y su capacitación, manifestó que existe un déficit, principalmente a nivel de las regiones. El objetivo es implementar estrategias para aumentar la dotación en los niveles clínicos asistenciales, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en salud mental, de modo de incrementar su positiva contribución a la salud mental de la población y al incremento creciente de competencias, que impacten en la calidad de vida de las personas, así como también en la calidad de los tratamientos.
Es preciso contar, a nivel de comunidad, con personal suficiente, pertinente y estable, que conforme equipos interdisciplinarios, de manera de integrar a la familia.
Se debe incentivar el desarrollo de polos formativos pertinentes y con inserción territorial. Hoy a nivel de las regiones, como en otras especialidades y programas, los profesionales en este tema se forman en Santiago y luego se quedan en la capital, por lo cual se requiere promover focos de desarrollo a nivel regional y generar incentivos para contar allí con profesionales y especialistas.
Se refirió también la señora Subsecretaria a la importancia de la participación ciudadana, destacando que el apoyo a todo nivel, tanto en los procesos de tratamiento, de gestión de la comunidad como de las políticas públicas es fundamental.
En ese contexto, el objetivo es desarrollar espacios efectivos de participación de la sociedad civil y la comunidad, en los niveles ejecutor, consultivo y decisor, sobre políticas, planes, programas e intervenciones de salud mental, con especial énfasis en el rol de los familiares.
En resumen, precisó que hacer posible y exigible el plan es una tarea que va más allá del sector salud y requiere un nivel de compromiso de la sociedad en su conjunto, con un enfoque de derechos como gran motor de cambio. Resulta fundamental, para desarrollar un programa ambicioso como el planteado y lograr sus objetivos, contar con la acción de todos los actores involucrados.
Finalmente, consideró fundamental en este desafío la presencia de los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Vivienda e Interior, para poder desarrollar políticas intersectoriales y conseguir un resultado positivo.
En definitiva, se debe generar estrategias colaborativas entre el sector salud, otras esferas del Estado y la sociedad civil, para abordar temáticas comunes en el ámbito de la salud mental, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar factores protectores, detectar tempranamente factores de riesgo y promover la inclusión social de las personas que presentan situación de discapacidad asociada a problemas o trastornos mentales.
A continuación, explicó las iniciativas 2018 - 2022, e indicó que el programa de gobierno incluye algunas iniciativas específicas, como las que se menciona a continuación:
Plan Nacional de Alcohol y Drogas supone el fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria a nivel regional, no sólo en materia de recursos humanos, sino también en su capacitación y en la provisión de infraestructura.
La Política Nacional de Salud Mental Infantil se focaliza en la atención de niños que sufren vulneración de derechos o son infractores de ley; en la promoción de espacios libres de violencia en el ambiente escolar y en el programa de prevención de suicidio adolescente.
En relación con el adulto mayor mencionó el programa conocido como AUGE mayor[7].
Concluyó afirmando que el Plan Nacional de Salud Mental cubre todo el ciclo de vida, desde la infancia, la etapa de adolescencia y la condición de adulto mayor.
El asesor legislativo del Ministerio de Salud, señor Jaime González, agregó que el Ejecutivo está examinando la posibilidad de realizar ciertas modificaciones al proyecto, pues hay elementos que parece razonable revisar.
El primero de ellos es que una ley marco de salud mental, desde el punto de vista jurídico y legal, no se puede circunscribir solamente a enfermedades o patologías que tengan que ver con el uso y abuso de alcohol o drogas.
En segundo término, porque algunas de las facultades de las indicaciones formuladas por el gobierno anterior, requieren costos financieros que es necesario convenir con la Dirección de Presupuestos, en la medida que se verifique su pertinencia.
Planteó además que es necesario revisar algunas definiciones que forman parte del texto aprobado por la Cámara de Diputados.
El Honorable Senador señor Chahuán estimó que la prevención y tratamiento en materia de salud mental son materias prioritarias, lo cual implica destinar también los recursos necesarios. Por lo mismo, llamó a concentrar la mirada EN los grupos que hoy tienen un mayor déficit de horas psiquiátricas de atención.
Señaló que es igualmente relevante incorporar políticas de alcohol y drogas.
Puso énfasis en el aumento exponencial que es previsible en los próximos años, de enfermedades propias de los adultos mayores, como la demencia senil, el Alzheimer y otras, que aumentarán progresivamente.
A continuación, se refirió al Plan de Salud Mental que dio a conocer la señora Subsecretaria. Consideró que está desarrollado en la línea correcta; sin embargo, reparó en la falta de recursos económicos, lo cual no se puede seguir repitiendo.
El Honorable Senador señor Quinteros se mostró partidario de incorporar en el proyecto lo pertinente a personas con dependencia de alcohol y drogas, posibilitándoles el acceso a los procedimientos de desintoxicación y rehabilitación.
Coincidió con la preocupación manifestada por la falta de especialistas en el área de la salud mental, así como por la precariedad laboral que afecta mayoritariamente al personal del sector público.
Consultó por el número de especialistas en psiquiatría infantil existente en el país y por las políticas del Gobierno para avanzar en el tema de las dificultades que deben enfrentar las familias de personas con enfermedades mentales. Sobre este punto, consultó de qué manera este proyecto de ley regula el reconocimiento de los derechos de los familiares que sufren consecuencias en su propia salud, como resultado de las patologías del paciente.
Luego, hizo presente un tema de suma relevancia que se presenta en los colegios de nuestro país: se trata de la gran cantidad de niños que son medicados, fenómeno que presenta uno de los porcentajes más altos del mundo. Si se suma el consumo de alcohol y drogas, se genera un problema sanitario de proporciones.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que como psiquiatra tiene cabal noción de que la psiquiatría es el pariente pobre de todas las áreas de la medicina, en distintos aspectos. Con todo, declaró que esa circunstancia es entendible, dada la escasez de recursos en salud. Por ejemplo, señaló, si se enfrenta una alternativa de inversión, lo habitual es privilegiar la compra de un respirador para una UCI infantil, en lugar de financiar el gasto que requiere generar las condiciones para la rehabilitación de un paciente con una patología mental crónica.
Luego, hizo referencia a la situación de los niños de madres drogadictas. Explicó que esos niños recién nacidos no están codificados por el sistema de salud, por tanto, no pueden acceder a tratamientos para paliar los síndromes de abstinencia y de privación con que nacen. En cambio, los adolescentes menores de 18 años son considerados consumidores y pueden acceder a tratamientos específicos. A su vez, los mayores de 18 años son tratados por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
Al no considerar a los recién nacidos como consumidores, no son tratados adecuadamente y finalmente tienen problemas en el desarrollo psicomotor. Esta es una la situación absolutamente invisibilizada, afirmó Su Señoría.
El Honorable Senador señor Girardi manifestó no tener dudas de la subvaloración de la salud mental y de la incidencia e importancia que ella tiene en la calidad de vida de las personas.
Estimó que los trastornos de salud mental afectan la vida en mayor grado que enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Se trata de patologías complejas, con alta prevalencia de sus distintas expresiones, que afectan la cosmovisión y la ecología de los seres humanos, en todos los aspectos. Puso de relieve la dificultad de enfrentar esta realidad, habida cuenta de que la salud mental ha sido la gran olvidada durante muchas décadas.
En primer lugar, como en toda política, se debiera poner énfasis en la prevención, que requiere la intervención de múltiples disciplinas. En todo tratamiento la educación y las relaciones familiares son fundamentales. Consideró que los malos modelos de convivencia que algunos padres establecen en la familia, mediante la descalificación de alguno de sus miembros, por ejemplo, son el punto inicial de la violencia. Más tarde, los niños reproducen con sus pares el modelo de convivencia que aprenden y, llegados a la adultez, hacen lo mismo con sus propias familias.
UNICEF ha indicado que en Chile un alto porcentaje de niños presenta maltrato físico y psicológico; sin embargo, los padres niegan esa situación.
Por otra parte, indicó el Senador, también inciden los problemas generados por las desigualdades que se manifiestan en nuestra sociedad, lo que evidentemente afecta la vida de las personas respecto de todas las disfunciones, particularmente la relacionada con la droga.
Debe abordado formularse una política integral que incluya la prevención y esté localizada en la atención primaria, que es el espacio donde se debe enfrentar estos problemas y generar los cambios requeridos. Es indispensable contar en la atención primaria, además del psiquiatra, con un equipo multidisciplinario con formación y capacidades en el ámbito de la salud mental; así se evitarían muchos males sociales que abarcan aspectos más globales que la salud. Declaró que, por lo general, los médicos jóvenes no están capacitados para enfrentar problemas de salud mental.
Se refirió también al problema del consumo de drogas y aseveró que Chile carece de una política que contemple además la rehabilitación. Comentó que una de las experiencias más destacadas en materia de rehabilitación ha tenido lugar en Portugal, bajo la conducción del doctor Joao Goulao; es la única política que ha tenido impacto en cuanto a disminuir el consumo de droga.
Observó que hacerse cargo de la salud mental tal vez sea el mayor de los desafíos que enfrenta la salud pública en Chile, junto con las enfermedades mal llamadas crónicas no transmisibles.
Sostuvo que para implementar con éxito las políticas que se definan debe haber una adecuada asignación de recursos y llamó al Ejecutivo a ser claro en este ámbito.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, expuso que una de las características que presentan algunas de estas patologías consiste en la falta de conciencia de la enfermedad. Las personas afectadas no acuden al médico, porque se sienten sanos, y por tanto no reciben tratamiento.
El contenido normativo de la ley de deberes y derechos del paciente hace complejo hospitalizar a personas con conductas agresivas. Hay una incongruencia, por ejemplo, en el caso de pacientes psicóticos, que uno de los síntomas que presentan es la falta de conciencia de la enfermedad. Ello genera una complicación severa para proporcionar el tratamiento, sobre todo cuando se requiere su hospitalización porque presentan cuadros violentos.
- - - - - -
La Comisión escuchó a varios especialistas en salud mental, cuyas intervenciones se consignan de modo sucinto a continuación. Los documentos completos de sus exposiciones pueden ser consultados en el sitio web del Senado, vinculados a la ficha de tramitación de este proyecto de ley.
El psicólogo y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, señor Javier Morán, expuso acerca de su investigación en salud mental, relacionada con niños y adolescentes.
Al analizar el proyecto de ley, destacó que el artículo 5 expresa la necesidad de contar con personal en salud debidamente capacitado y acreditado.
Planteó que las prácticas de salud mental de los especialistas, se deben basar en la mejor evidencia posible. La experiencia enseña que esta obligación ética y práctica recae sobre los médicos. Explicó que los programas de formación de posgrado que se ofrecen hoy son causa de que los profesionales intervengan a partir de los recursos disponibles y apliquen enfoques coincidentes con sus preferencias, en lugar de aquellos que comprobadamente funcionan como evidencia para la intervención.
Observó que el artículo 9 menciona que la hospitalización se justifica sólo si resulta ser la mejor opción en términos de los aportes y beneficios terapéuticos, comparada con las demás intervenciones posibles. En este punto incide la carencia de recursos en salud, manifestó el profesor. Explicó que las situaciones de corta estadía hospitalaria suelen alargarse por la inexistencia de espacios adecuados para derivar a los pacientes. Lo anterior tiene directa relación con lo indicado en el artículo 10, que señala que la hospitalización no debe resolver problemas sociales o de vivienda.
Respecto del inciso tercero del artículo 18, que trata sobre la evaluación de la calidad de los formadores, consultó si dice relación con la formación de los profesionales y sobre su incidencia en la definición de los currículos académicos. Comentó que, tal como está redactado, no plantea directamente la necesidad de modificar la formación académica.
Refiriéndose a las estrategias de aislamiento, precisó que el trabajo realizado y la evidencia de intervenciones en el caso de niños y adolescentes, dan cuenta de que el aislamiento como estrategia tiende a ser iatrogénico[8], por lo cual recomendó considerar otro tipo de intervenciones para ese grupo de pacientes.
Propuso que la necesidad de protocolizar este tipo de prácticas quede explícita en la ley, por tratarse de un tema muy sensible. Para ejemplificar lo anterior, comentó que en la prevención de violencia en los colegios la experiencia ha demostrado que la obligatoriedad de contar con protocolos ha sido un elemento primordial para el logro de los objetivos.
Otro punto a tratar es la intersectorialidad y la capacidad de una ley de salud mental para producir efectos sobre instituciones que no necesariamente están supervisadas por Ministerio de Salud, como los programas de protección del Servicio Nacional de Menores.
A continuación, el psicólogo y académico Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, señor Carlos Clavijo, advirtió que la definición de enfermedad o trastorno mental que emplea el artículo 2 del proyecto de ley le parece vaga, en cuanto alude a que se trataría de una condición mórbida “que sobreviene”. Explicó que los problemas de salud mental no sobrevienen de manera espontánea, sino que suelen ser secuelas secundarias de condiciones de vida, de marginación y violencia.
En segundo término, indicó que legislar sobre salud mental es particularmente importante y necesario, toda vez que la Organización Mundial de la Salud considera a Chile como uno de los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades mentales, las que afectan al 23,2% de la población. Trastornos de ansiedad, depresión, alcoholismo y agresiones ocupan los primeros lugares entre las patologías que afectan a la población adulta, configurando los cuatro problemas más importantes de salud mental en Chile.
Según la literatura especializada, la pobreza, bajos niveles sociales y logros educacionales disminuidos son, en gran medida, consecuencias de la falta de tratamiento oportuno de algunas enfermedades mentales. Añadió que un tratamiento insuficiente o tardío puede deteriorar el funcionamiento familiar, generar altas tasas de embarazo adolescente e incrementar la violencia intrafamiliar. Por otro lado, los trastornos psiquiátricos sin duda tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida, incrementando las tasas de mortalidad, especialmente las de suicidio.
De la lectura de la propuesta de ley, destacó el avance en la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental, con especial acento de la protección de los derechos relacionados con la internación psiquiátrica involuntaria.
Sin embargo, dos áreas clave de la salud mental no son abordadas con la misma atención. La primera dice relación con el financiamiento de la salud mental y la segunda, con la prevención en salud mental.
El financiamiento no es trivial. Nuestro país invierte sólo el 2,78% del presupuesto de salud, en salud mental, lo que contrasta, por ejemplo, con el caso de Canadá, que invierte el 6,2%.
Observó que el proyecto de ley contempla una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental y al reconocimiento de derechos básicos de las personas con enfermedad mental. Esta mirada contrasta con la manera como las Instituciones de Salud Previsional financian servicios en esta área, restringiendo severamente el gasto; por su parte, el limitado conjunto de garantías explícitas en salud margina de la atención en el sector público a quienes padecen, por ejemplo, trastornos de personalidad.
Asimismo, la propuesta de ley declara que el Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria, pero no menciona los mecanismos y recursos para proveer dicha capacitación y acreditación.
También se alude al reforzamiento de los lazos sociales de los pacientes, dando por sentado que las unidades que otorgarán estos tratamientos, preferentemente ambulatorios, cuentan con el espacio para trabajo grupal, trabajo familiar y multifamiliar, lo que es francamente escaso en el nivel secundario y prácticamente inexistente en el primario.
El proyecto de ley establece, asimismo, que se proporcionará un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible. Al respecto, tanto Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos consideran que en materia de tratamiento de las enfermedades mentales la mejor evidencia es la local, que recoge las particularidades culturales de la población a la que se dirigen esos tratamientos. Justamente en esto consiste el enfoque biopsicosocial que se menciona en el artículo 18 del proyecto de ley.
Desafortunadamente el gasto en investigación científica en nuestro país es inferior al 1% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La falta de investigación local debido a la carencia de financiamiento, sumada a las dificultades de los profesionales para acceder al conocimiento de primera línea, como las publicaciones internacionales, por su costo y por barreras idiomáticas, constituyen un problema central para el desarrollo de una política de salud mental robusta, sustentable y basada en evidencia.
A continuación, aludió a la segunda área que aparece ausente, cual es, la prevención de enfermedades mentales. En la propuesta el concepto prevención sólo se menciona en el artículo 26, en relación con evitar el uso de contención física ante comportamientos agresivos o perturbadores. Resaltó la existencia de profusa evidencia que concluye que es posible prevenir el desarrollo de enfermedades mentales, especialmente los trastornos de ansiedad, depresión, alcoholismo y las agresiones.
Los trastornos mencionados, están asociados a estilos de vida, experiencias de maltrato y abuso, que son modificables. Por ejemplo, la exposición de los niños a violencia intrafamiliar así como su maltrato directo, tienen consecuencias en su salud mental durante toda su trayectoria de desarrollo y hasta la vida adulta. Las manifestaciones de problemas de salud mental en la adultez contribuirán a la transmisión intergeneracional de problemas de salud mental por vías no biológicas, como son las relaciones de apego y los patrones relacionales familiares y de género.
En conclusión, estimó necesario situar el problema de la prevención en un lugar privilegiado dentro de las acciones en salud mental. La evidencia muestra que la mejor forma de abordar los problemas de salud mental en el mediano y largo plazo es prevenir su incidencia.
La psicóloga y docente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Marcela González, se refirió a la reducción de 6 a 5 años de la malla curricular de formación de los psicólogos y a cómo ello ha incidido en consecuencias para la formación clínica, pues ha implicado que los estudiantes terminen su formación de pregrado con menos habilidades clínicas que antes y requieran seguir formándose en programas de post título y post grado.
Al mismo tiempo, el bajo presupuesto asignado a la salud mental en el país redunda en una precaria oferta de trabajo para los profesionales y técnicos de la salud mental, más inadecuada y contradictoria aún, si se toma en cuenta el nivel de responsabilidad y formación que se les exige.
De lo planteado resulta un círculo vicioso, pues dados los bajos salarios ofrecidos los profesionales dispuestos a trabajar en los programas públicos o municipales de salud mental son cada vez más jóvenes e inexpertos, muchas veces recién titulados, sin formación específica, sin experiencia profesional, y finalmente resultan abrumados por demandas que no pueden resolver.
Sumado a ello, advirtió que resulta preocupante la cantidad de tiempo que los programas de trabajo administrativo, como el ingreso de fichas y otros, demandan a los profesionales, en desmedro de la atención debida a las personas, lo que genera un estrés adicional en los trabajadores.
Otro motivo de preocupación, que se mencionó en el informe sobre el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2018-2025, es la necesidad de reflexionar críticamente respecto del deterioro de los lazos sociales y la fragilidad de las redes de apoyo, como elementos relevantes en el diagnóstico, y la importancia de integrar a la ciudadanía en una lógica de “acción comunitaria”. Lo anterior implica entender la salud mental en el contexto de una sociabilidad afectada por el modelo de desarrollo socioeconómico implementado en Chile.
Por una parte, urge un cambio de mentalidad, tanto de los usuarios, que deben convencerse de la necesidad de su empoderamiento y participación, como de los equipos tratantes, que deben replantearse su rol de “expertos aislados” y avanzar hacia la interdisciplinariedad; para esto es necesario “des biomedicalizar” las intervenciones, lo que representa un salto cualitativo, social y político, que parece desarticulado de la situación de aislamiento, inequidad y pobreza multifocalizada de la población más vulnerable.
Por otra parte, aseguró, es necesario abordar el debilitamiento en nuestro país del sentido de “lo colectivo”, que se viene dando hace décadas, en consonancia con los modelos neoliberales que nos rigen. En efecto, el sentido de “lo comunitario” aparece tensionado por las características de las sociedades actuales, pues el sistema social estructurante tiende a demandar “autonomía”, “resiliencia”, y otros conceptos que ponen el foco en la individualidad y no en los esfuerzos colectivos ni en la corresponsabilidad en el bienestar común.
Respecto del proyecto de ley, consideró que es pertinente y que se debe ampliar el resguardo de los derechos de las personas, en especial de niños y adolescentes.
Observó que el artículo 3 del proyecto de ley reconoce el derecho básico de las personas a la igualdad, participación, libertad y autonomía, y formuló dos comentarios al respecto:
- además del indiscutible derecho a la igualdad y a la no discriminación, hay que hacer hincapié en el derecho de las personas a ser respetadas en su singularidad, en su diferencia; vale decir, que homologar sus derechos a los de cualquier ser humano no implique su homologación en otros ámbitos de la experiencia humana.
- las personas no pueden ser definidas por su discapacidad o enfermedad, también tienen otras capacidades que pueden aportar al grupo familiar o comunitario al que pertenecen. No se trata sólo de garantizar derechos a la persona enferma o discapacitada, sino de considerar también su aporte a lo social.
Respecto del artículo 5, valoró la inclusión de lo interdisciplinario en el abordaje de los problemas de salud mental, así como la importancia del fomento de los lazos sociales, la inclusión y la participación en la vida social, como factores protectores de la salud mental.
Destacó el artículo 6, que previene contra el uso indebido del poder de los profesionales de la salud mental, para diagnosticar como enfermedad mental o discapacidad psíquica el encubrimiento de cuestiones ideológicas, prejuicios clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, etc.
Por otro lado, el artículo citado previene contra la “cronificación” de un diagnóstico. Es necesario evitar que personas que en algún momento tuvieron un episodio complejo de índole psíquica o psiquiátrica carguen toda su vida con el diagnóstico, lo que resulta especialmente preocupante tratándose de niños y adolescentes.
Se refirió a la indicación del Ejecutivo que incursiona en la situación de personas que no pueden expresar su voluntad, lo que no puede implicar la pérdida de sus derechos, vale decir, esos derechos deben estar por encima de cualquier condición psíquica; la voluntad corresponde a otro nivel, afirmó. Se confunde el plano del derecho (inalienable, irrenunciable), con el ámbito de la expresión de la voluntad, que variaría de persona a persona.
El artículo 17 tiene que ver con el secreto profesional y permite a los equipos de salud revelar, ajustándose a los parámetros allí consignados, sobre cuando sospechan o advierten que un paciente está sometido a tratamientos indignos o inhumanos. Sugirió mantener de todos modos este artículo, considerando que es fundamental la responsabilidad de los equipos de salud en orden a velar por la correcta implementación de una política de salud mental, evitando que el secreto profesional se preste para encubrir transgresiones éticas.
Con todo, sugirió modificar la redacción del artículo, en la parte que enuncia que el funcionario “no será objeto de represalias”, que juzgó inadecuada. Propuso la siguiente redacción: “Cualquier situación de presión a un funcionario que encubra un trato indigno a un paciente, será causal de apertura de sumario”. De esta forma, la sanción cae sobre el que permite o encubre el maltrato.
Estimó pertinente que todo niño tenga derecho a recibir información sobre su enfermedad y sobre la forma en que se realizará el tratamiento y a expresar su conformidad con el mismo, información que se proporcionará de acuerdo a su edad, nivel de desarrollo, etc., como se dispone en el artículo 22. Sin embargo, destacó la importancia de la formación y la sensibilidad de la persona encargada de dar esa información al niño, considerando la forma en que será expresada e intentando anticipar cómo va a ser leída por el destinatario, de acuerdo a su edad, estado afectivo y situación personal.
El Honorable Senador señor Chahuán, solicitó aclarar o entregar antecedentes adicionales sobre algunos diagnósticos no cubiertos por el sistema público de salud, explicando los motivos de la falta de cobertura y aportando alternativas de solución. Consideró grave que un trastorno de la personalidad, por ejemplo, no sea tratado.
Coincidió con la importancia de estandarizar y establecer elementos mínimos necesarios mediante los correspondientes protocolos, en materia de atención psicológica, más allá del reconocimiento de la diversidad de las personas y de los potenciales de cada una de ellas.
Destacó lo planteado respecto de la institucionalización de personas que sufren trastornos psiquiátricos y del frecuente abandono de ellos en los establecimientos de salud. Argumentó que el Estado debe hacerse cargo de la situación dramática en que se encuentran cientos de personas, particularmente de aquellas que están entregadas a su cuidado.
Solicitó se oficie al Ministerio de Salud para que entregue un catastro de disponibilidad actual de camas clínicas destinadas a pacientes con enfermedades mentales y del número de esos pacientes que se encuentran hospitalizados. La Comisión así lo acordó.
Señaló que el proyecto de ley puede abarcar los problemas derivados de adicciones al alcohol y a las drogas, materia en que no existen recursos destinados a la rehabilitación de quienes las sufren.
El Honorable Senador señor Letelier, agradeció a los expositores el trabajo que realizan cotidianamente en un área subvalorada en el país, lo que se refleja en el presupuesto del Ministerio de Salud.
Puntualizó que sustancias como la pasta base producen una pérdida de la voluntad; sin embargo, actualmente muchos psiquiatras estiman que ese efecto no se da y no prescriben la internación no voluntaria. En consecuencia, las personas adictas a la pasta base para acceder a algún tipo de tratamiento deben terminar presos.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe ratificó que son pocas las camas destinadas a pacientes con enfermedades mentales, sin embargo, estimó que la desintoxicación no constituye el mayor de los problemas en caso de adicción a drogas, sino que por mucho lo más complejo es la rehabilitación, por la carencia de lugares idóneos para llevarla a cabo.
Los expositores plantean la necesidad de considerar una rehabilitación con alguna participación comunitaria, pues al abstraer a una persona de su entorno se la rehabilita en un ambiente aislado; pero más tarde volverá a compartir con sus amigos y su red social, en el mismo ambiente que lo llevó a la adicción, y lo más probable es la recaída.
Refiriéndose a la manifestación de voluntad del adicto para seguir un tratamiento, observó que existen modelos que funcionan mejor que otros, pero el índice de éxito en la rehabilitación no es tan alto y es por ello que muchos psiquiatras plantean la necesidad de expresar consentimiento para iniciar el tratamiento. La persona tiene que querer salir del estado de adicción en que se encuentra.
En los casos de psicosis, los pacientes no tienen conciencia de enfermedad y, por tanto, no querrán bajo ninguna circunstancia tratarse, porque consideran que están sanos; en estos casos hay ausencia de voluntad.
Destacó el tema de la prevención porque efectivamente ésta se entiende como obvia en otras áreas de la medicina y estimó que en la de salud mental sería muy importante observar, por ejemplo, los índices de violencia sufrida por niños de madres adolescentes, que son más elevados que la ejercida por madres adultas. Si es posible obtener datos y cifras como las descritas, que den pistas de los problemas más frecuentes que inciden en la salud mental, se pueden generar programas de prevención, que además resultan menos costosos.
El Honorable Senador señor Quinteros, solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional, la preparación de un documento que contenga legislación comparada en materia de salud mental[9].
La Honorable Senadora señora Goic reparó en la reiteración por parte de los expositores de la necesidad de contar con mayor financiamiento. Señaló compartir esa aspiración, así como la necesidad de elevar la condición de la salud mental en nuestras políticas públicas.
Recordó que hay aspectos en que se presentan ciertas limitaciones y en relación con los cuales los parlamentarios carecen de iniciativa para incrementar el gasto público. Lo que se propone en este proyecto de ley es la creación de un marco legal más desarrollado, que permita elevar el rango de la salud mental y ofrezca garantías específicas a las personas que sufren enfermedad mentales o discapacidades.
La psicóloga señora Marcela González agradeció las expresiones vertidas a propósito del ejercicio de la voluntad y de la incorporación de los trastornos de vida por consumo de sustancias, lo cual ha permitido clarificar el escenario.
Realzó el consenso que se manifiesta en el seno de la Comisión en orden a considerar que la salud mental constituye un elemento fundamental de las personas, sus familias y la sociedad.
Manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas de ocuparse de los pacientes en la etapa tardía de su enfermedad. Cuando las personas están en un nivel de angustia y no se ha podido detener sus síntomas, la ayuda que se puede ofrecer en esa etapa es prácticamente nula, sin impacto de cambio real.
Informó que Chile es el segundo país, después de Corea del Sur, con mayor índice de suicidio adolescente y exhibe una alta tasa de maltrato de niños. Por ello llamó a incluir en una política pública programas y acciones de promoción y de prevención en salud mental.
El psicólogo Carlos Clavijo abordó dos temas planteados por el Senador señor Chahuán.
El primero de ellos es la exclusión de algunas patologías de salud mental de las Garantías Explícitas en Salud, lo que es consecuencia fundamentalmente de la falta de recursos.
En particular, agregó, el trastorno de personalidad es una patología que requiere de una formación muy específica y onerosa, además de un programa de tratamiento igualmente costoso y extenso. En la práctica, las personas con trastorno de personalidad sólo pueden acceder a un hospital en horario diurno, y además el establecimiento debe contar con un profesional técnicamente preparado para aplicar los protocolos de tratamiento.
A propósito de la preparación técnica, relacionada con la voluntad del paciente para iniciar un tratamiento de salud mental, precisó que la evidencia muestra que es factible negociar una relación con aquellos que no quieren participar de un proceso de intervención.
Expresó que hay investigaciones que indican que el proceso supone negociar el “sentido del cambio” para aquellas personas que van a iniciar un tratamiento de esta naturaleza. Lo primero que deben entender es que están viviendo un problema, ya que de lo contrario se hace muy difícil avanzar para resolverlo. La técnica consiste en construir una relación con el paciente que facilite observar la dificultad como un problema real, que debe ser abordado.
Finalmente, criticó el modo de administrar la salud primaria, particularmente la municipal, que vincula la disposición de recursos presupuestarios con el número de personas atendidas por día. Hacer un trabajo comunitario y preventivo en salud mental supone postergar la atención de otras personas y, por tanto, disminuir los recursos para el centro de atención familiar al año siguiente, razón por la cual los profesionales y directores no son inclinados a promover el trabajo preventivo. Estimó que debe haber un cambio en el diseño de la política distributiva de los recursos.
El psicólogo señor Javier Morán manifestó que le llama gratamente la atención que con motivo del debate de este proyecto se aborde el tema de la drogodependencia. Informó que una de las principales líneas de trabajo en la materia es lograr que la vida del adolescente sea incompatible con el consumo de drogas, lo que a veces supone sacarlo del contexto social, cuestión bastante difícil.
Señaló que entre otros factores que inciden en el consumo de drogas está el trastorno de la personalidad. Las situaciones traumáticas tempranas se articulan de tal forma, que en la adolescencia comienzan a aparecer.
El adolescente por definición no es un consumidor de drogas ni una persona que presenta problemas de personalidad; sino que se encuentra en un momento de su vida en que el cerebro despliega una configuración neurológica, que los médicos denominan proceso de poda neuronal, en que el cerebro se hace plástico nuevamente y se abre al medio. Cuando se aprende eso, se sabe que el cerebro en la etapa de adolescencia está altamente abierto al contexto y al riesgo, pero también al cambio, lo que invita a focalizarse en programas públicos en el trabajo con adolescentes.
La Honorable Senadora señora Goic comentó que asistió recientemente a una sesión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), realizada en La Habana, Cuba. Entre los temas compartidos con parlamentarios de Uruguay estuvo la legislación sobre salud mental. Los uruguayos discutieron una, que pusieron en vigencia en 2017. Anunció que haría llegar el texto que recibió, para incorporarlo al análisis de legislación comparada[10].
A continuación, el docente de la escuela de psicología de la Universidad de Playa Ancha, señor Juan Bustamante, manifestó que el proyecto de ley en estudio constituye un anhelo importante de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa de los derechos de personas con diagnóstico en salud mental, discapacidad mental o psíquica, pero también para la academia y las diferentes disciplinas involucradas en esta área de trabajo.
Indicó que exponía en su calidad de académico, pero también como funcionario público de salud mental, habiéndose desempeñado en salud primaria y secundaria ambulatoria y actualmente en un programa de salud integral y derechos humanos de la Región de Valparaíso.
Desde el espacio de la educación superior, comentó, se ha seguido con gran interés el desarrollo del presente proyecto de ley, su discusión y sus propuestas. Su lectura y análisis dan cuenta de un avance importante, sin perder de vista la importancia de asignar para salud mental un presupuesto específico, coherente con una visión integral del desarrollo humano.
A continuación, manifestó sus observaciones sobre algunos puntos de la iniciativa legal.
Valoró, en primer lugar, que se proponga incorporar el padecimiento por dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas desde una perspectiva de salud y no exclusivamente mediante una aproximación delictual o de evaluación moral de los afectados. En la clínica cotidiana se observa un incremento considerable de la dependencia de sustancias psicoactivas prescritas en un tratamiento médico, particularmente de ansiolíticos y benzodiazepinas, con el conocido y documentado riesgo que implican para el funcionamiento de la memoria y por las alteraciones anímicas que conlleva su abuso.
A su vez, enfoque biopsicosocial de la salud mental constituye un avance y actualización necesarios, así como el reconocimiento de la posibilidad de recuperación, en contraposición a la tendencia a considerar que hay diagnósticos irrecuperables, enfoque que conduce a abandonar los esfuerzos por mejorar la salud mental de las personas.
Declaró que se observa una tensión entre estos contenidos y la definición que inaugura el texto, la cual señala que los trastornos mentales “sobrevienen”, expresión que, a su entender, contradice el entendimiento prevalente en la investigación y en el mundo profesional, que emplean un enfoque basado en determinantes estructurales, donde las condiciones de vida, entre otras, son fundamentales al momento de considerar el proceso de salud-enfermedad.
Por otra parte, consideró que constituye un avance el reconocimiento de la importancia de la atención interdisciplinaria. Sin embargo, agregó, es fundamental que no se limite sólo a aquellas disciplinas más tradicionales en el área de la salud mental, como la psiquiatría, la psicología, el trabajo social y la enfermería. Recalcó la necesidad de incorporar profesiones como la terapia ocupacional, que ha demostrado ir en la línea de los objetivos declarados por la ley, en relación con el trabajo y la inclusión en los espacios comunitarios y ocupacionales.
Para la provisión de tratamientos efectivos y seguros es de gran importancia la capacitación de los profesionales y técnicos involucrados. Señaló que durante el período de hospitalización son los técnicos de nivel superior en enfermería quienes más tiempo pasan con los pacientes. Aún en nuestros días la capacitación parece centrarse en la contención física, trabajo más cotidiano, pero con mayor desgastante y dificultad. Además de la aplicación de los protocolos establecidos, una capacitación que evite llegar a la contención física es fundamental.
Afirmó que existen riesgos evidentes en el trabajo en salud mental, lo que ha sido estudiado como traumatización vicaria, síndrome de desgaste laboral y riesgos padecidos por las personas que trabajan o se desempeñan en los espacios de salud mental. Por ello, es importante abordar directamente el autocuidado y las condiciones laborales, revisar los turnos extenuantes y las condiciones laborales precarias.
Se ha enfatizado la importancia de la generación de evidencia local. La mejor evidencia posible, afirmó el señor Morán, acorde a la Organización Mundial de la Salud, se obtiene a través de la sistematización e investigación de buenas prácticas y de la introducción de prácticas y tecnologías nuevas en salud mental.
A modo de ejemplo, mencionó las iniciativas implementadas en Canadá, donde los profesionales generan conocimiento a través de la sistematización de su trabajo, como reporte científico, apoyados por la instancia gubernamental con capacitación y con la dedicación de horas para esta labor.
Otro aspecto de la iniciativa legal que resaltó es el reconocimiento del derecho de familiares y usuarios a organizarse. Sin embargo, estimó que en esto no se innova, puesto que el derecho de asociarse ya es una garantía constitucionalmente aceptada. Observó que es de interés la incorporación de la participación ciudadana, de tal manera que tanto los usuarios como los familiares puedan expresarse e influir en los programas, servicios y tratamientos.
Resaltó la importancia del artículo 17, que admite la posibilidad de que los profesionales y los demás integrantes del equipo de salud, sin violar el secreto profesional, puedan denunciar situaciones que afectan a pacientes. En este sentido, los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos sistemáticamente han levantado una señal de alerta ante situaciones de aislamiento y castigo, y también de abuso, muchas veces difíciles de plantear por los propios pacientes, dadas las características de los tratamientos o los síntomas que experimentan durante los períodos de crisis.
Explicó que cobra relevancia precisar los instrumentos de denuncia y los mecanismos de vigilancia necesarios, procurando que no se conviertan en una disputa entre la justicia y el prestador de salud y se deje de lado al paciente y su familia.
Mencionó que un artículo de reciente publicación, en autoría conjunta con el médico psiquiatra Álvaro Cavieres, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, titulado “Internación psiquiátrica involuntaria. Antecedentes, reflexiones y desafíos”[11], documenta el aumento global y local de las internaciones psiquiátricas involuntarias en el mundo. Agregó que la investigación incorporó la revisión de legislación y normativas chilenas e internacionales.
Observó que son avances la facultad que se otorga a la Corte de Apelaciones para intervenir en salvaguarda de los derechos fundamentales, así como la de interpelar y solicitar informes al equipo tratante, en caso de hospitalizaciones que se prolongan en el tiempo. Consideró fundamental entregar apoyo técnico a jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, en un tema tan complejo como la salud mental.
Destacó la importancia de las medidas alternativas a la internación psiquiátrica involuntaria, como es el tratamiento involuntario ambulatorio. Aludió a instrumentos como la declaración anticipada de voluntad, modelo implementado por países que han logrado disminuir sus indicadores de este tipo de internaciones y han alcanzado un mayor grado de cumplimiento de los estándares en derechos humanos.
La Honorable Senadora señora Goic expuso que los datos de suicidio en nuestro país se han publicado recientemente en la prensa. Es ineludible hacerse cargo de un problema en el cual, como país, lamentablemente lideramos a nivel mundial, con un aumento considerable de suicidio de adolescentes.
Solicitó al Ejecutivo fortalecer de la misma manera la inversión en salud mental y en la salud en general.
A modo de ejemplo, expuso, los planes de salud de las Instituciones de Salud Previsional condicionan la cantidad de consultas de psicología, no así las consultas de gastroenterología u otra especialidad. A su vez, las coberturas en salud mental son inferiores a las de otras prestaciones: aproximadamente se financia el 33%, versus el 60% de cobertura tratándose de otras patologías.
Se hace necesario analizar los tipos de enfermedades que como sociedad Chile está enfrentando, a saber, las relacionadas con el envejecimiento y las demencias; los problemas de suicidio o depresión, y las adicciones.
Concluido el debate y teniendo presente los antecedentes complementarios aportados por los expositores invitados, la Comisión aprobó la idea de legislar.
- Puesto en votación en general el proyecto, recibió el voto conforme de la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, los Honorables Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Girardi y Quinteros.
- - - - - -
TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE SALUD
Se copia a continuación el proyecto que la Comisión somete a la discusión y votación en general por el Senado, el que está concebido en los mismos términos que el aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional.
PROYECTO DE LEY:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Estos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica.
La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general.
Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad intelectual o psíquica es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La enfermedad o la discapacidad de que trata esta ley puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisado por la autoridad competente, cuando lo requiera el paciente o su representante legal.
Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
Artículo 3.- En el marco de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las demás normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.
Artículo 4.- Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el título II de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley señalada en el inciso anterior, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el director del establecimiento.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuados para su comprensión.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, con personal interdisciplinario, y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y transitorio.
Artículo 6.- No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.
Título II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
Artículo 7.- Se reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. En especial, se le reconocen los siguientes derechos:
1. A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
2. A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
3. A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
4. A que no se realice el procedimiento de esterilización como método anticonceptivo, sin su consentimiento.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles. Con todo, excepcionalmente se podrá realizar el procedimiento de esterilización, siempre que concurran previamente todas las circunstancias siguientes:
a) Que la necesidad de realizar el procedimiento obedezca exclusivamente a indicación médica.
b) Que se cuente con el consentimiento del representante legal, si lo hubiere.
c) Que el comité de ética asistencial respectivo haya dado su opinión favorable.
d) Que la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales haya otorgado su aprobación.
5. A que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada, y a contar con una instancia judicial de apelación. Si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.
6. A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
7. A recibir una atención ajustada a principios éticos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
8. A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
9. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
10. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 8. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional, que sólo se justifica si garantiza mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social del paciente, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.
Artículo 10.- De ningún modo la hospitalización psiquiátrica podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
La hospitalización psiquiátrica involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Para que la Corte pueda autorizarla se requiere:
1. Un dictamen profesional del servicio asistencial que recomiende la hospitalización, que tenga la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico que cuente con las habilidades específicas requeridas. Los profesionales no podrán tener con el paciente relación de parentesco, amistad o vínculos económicos ajenos a las prestaciones de salud.
2. La inexistencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere. La Corte deberá notificar su resolución a la secretaría regional ministerial de salud, a la Comisión Nacional y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la ley N° 20.584.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible.
Artículo 12.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia, debidamente fundada por la autoridad sanitaria o por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente a la Corte de Apelaciones competente, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca la hospitalización, dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11.
La Corte, una vez notificada, en el plazo de tres días deberá:
1. Autorizar la internación si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3. Denegar la hospitalización en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá asegurar el alta hospitalaria de forma inmediata.
Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tiene siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubiere hecho, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la hospitalización. El paciente, o su abogado, podrá oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.
Artículo 14.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la secretaría regional ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
Artículo 15.- Habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. En cualquier momento podrá disponer su inmediata alta hospitalaria.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones respectiva designará un perito para una nueva evaluación.
Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
Artículo 17.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la secretaría regional ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, no podrá ser objeto de represalias y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 18.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica se realizará con apego a estándares de atención que garanticen:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados de conformidad con la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental y la revalidación de dichas competencias.
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un enfoque biopsicosocial.
5. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
6. La incorporación de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los pacientes mentales menores de edad.
Título IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 19.- Los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 20.- Los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social, y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 21.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 22.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso de que, conforme a este artículo, se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.”.
3. Suprímense los artículos 23 y 24.
4. En el artículo 26:
a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 26.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para evitar su ocurrencia y prevenir la aplicación de medidas de contención física, farmacológica o de observación continua en sala individual, y cuando sean necesarias, evitando tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes o que puedan llegar a constituir tortura. Quedan prohibidas las salas de aislamiento que no permitan una adecuada supervisión, confort o dignidad de la persona, con insuficiente posibilidad de observación visual y que impliquen su privación sensorial.”.
b) En el inciso segundo:
i. Intercálase, entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”.
ii. Remplázase la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten” por el vocablo “evitando”.
iii. Intercálase, entre las palabras “con” y “discapacidad”, la expresión “enfermedad mental o”.
c) Sustitúyese en el inciso tercero la frase “del aislamiento o la sujeción” por “de estas medidas excepcionales”.
d) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “de aislamiento y contención” por “excepcionales de que trata este artículo”.
e) Elimínase en el inciso quinto la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieren tener en establecimientos de salud”.
5. Suprímese el artículo 27.
6. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la secretaria regional ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestación de su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.”.
- - - - -
Acordado en sesiones celebradas el día 29 de mayo de 2018, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán, Carolina Goic Boroevic y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera; el día 05 de junio de 2018, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán, Rabindranath Quinteros Lara y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera; el día 12 de junio de 2018, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carolina Goic Boroevic (Presidente Accidental), Francisco Chahuán Chahuán, Rabindranath Quinteros Lara y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, y el día 19 de junio de 2018, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Carolina Goic Boroevic, Rabindranath Quinteros Lara y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera.
Valparaíso, 22 de junio de 2018.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL.
(BOLETINES Nºs 10.563-11 Y 10.755-11, REFUNDIDOS)
I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Salud tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
II ACUERDOS: aprobado en general (Unanimidad 4x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto se estructura en 22 artículos permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
V. URGENCIA: no tiene.
VI. ORIGEN e INICIATIVA: se trata de dos mociones refundidas en la cámara de origen: una de los diputados señoras Cariola, Carvajal, Girardi y Hernando y señores Espinosa, Flores, Jaramillo, Meza, Robles y Torres, y otra de los diputados señoras Hernando y Rubilar y señores Alvarado, Castro, Espejo, Macaya, Monckeberg (don Nicolás), Pilowsky y Torres, respectivamente.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: En la votación general, el número 5 del inciso primero del artículo 7, el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16 del proyecto de ley fueron aprobados con el voto favorable de 100 diputados, y en particular el artículo 11, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13, 15 y 16 fueron aprobado con el voto afirmativo de 97 diputados, mientras que el número 5 del inciso primero del artículo 7 lo fue con el voto a favor de 95 diputados, en todos los casos de un total de 118 en ejercicio.
IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de octubre de 2017.
X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe; se propone a la Sala la aprobación en general.
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4° a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, sobre inclusión de personas con discapacidad.
- - - - - -
Valparaíso, 22 de junio de 2018.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
2.3. Discusión en Sala
Fecha 10 de julio, 2018. Diario de Sesión en Sesión 31. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en general.
PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
A continuación figura en la tabla el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.563-11 y 10.755-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
La Comisión de Salud discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Girardi y Quinteros.
Cabe hacer presente que el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 32 a 42 del primer informe de la Comisión.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo resuelto hace un par de minutos, voy a abrir la votación. Se trata de una iniciativa de quorum especial que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Para comenzar a ilustrarnos sobre el proyecto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, quiero dejar muy en claro que la propuesta legal persigue reconocer y garantizar los derechos de las personas con enfermedad mental o que experimenten una discapacidad intelectual o psíquica. No apunta a resolver las graves deficiencias de nuestro sistema de salud mental, que ha sido profusamente diagnosticado.
Una de las eminencias de la psiquiatría nacional, el profesor Otto Dörr , llamaba la atención, en un reciente artículo, al hecho de que, mientras en nuestro país la primera causa de "carga de enfermedad" es la patología mental, solo se dedica a su cuidado el 2,1 por ciento del presupuesto de salud, cuando el promedio de los demás países es el 8 por ciento.
Destaca que en Chile solo tenemos nueve camas psiquiátricas por cada cien mil habitantes, en tanto que en los países europeos la relación es de cien por cada cien mil habitantes.
Los efectos de esta carencia se traducen en sufrimiento y dolor para las personas, y en un deterioro grave de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque esta débil capacidad de atención de nuestro sistema de salud se expresa también en el sector privado, con coberturas muy limitadas para estas patologías en los planes de las isapres.
Pero sus consecuencias se dejan sentir no solo en el plano de la salud propiamente tal, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, se expresa en la educación, con baja capacidad de concentración y mal rendimiento de los estudiantes, o en el empleo, con gran cantidad de licencias médicas por razones psiquiátricas y la consecuente baja en la productividad.
Se expresa igualmente en las políticas de infancia. Qué duda cabe que detrás de cada vulneración de derechos de los niños, especialmente en las situaciones de abusos, se encuentran patologías mentales insuficientemente tratadas de sus agresores.
Y qué decir de la seguridad pública. El mismo profesor recuerda la llamada "Ley de Penrose", según la cual existe una correlación inversa entre el tamaño de la población penal y el de los hospitales psiquiátricos. Es decir, si en un país se reducen las camas psiquiátricas, aumenta el número de reclusos, que es justamente el caso de Chile.
Este cuadro, claramente deficitario, ha sido abordado parcialmente con algunas iniciativas. Hay que consignar, por ejemplo, la inclusión de la depresión en el GES, o los proyectos de integración escolar en las escuelas públicas. Sin embargo, la situación general de las políticas de salud mental sigue siendo claramente insuficiente. Ello resulta especialmente evidente en el plano de las adicciones.
Como decía, este proyecto solo regula los derechos de los pacientes, no toca el sistema general, pero es un paso en la dirección correcta, y su aprobación y posterior aplicación permitirá poner en evidencia las serias carencias de infraestructura y recursos humanos para asumir las demandas insatisfechas en materia de salud mental en nuestro país.
En todo caso, no se trata solo de más recursos.
Nuestro sistema de salud completo requiere una reforma integral, una reforma que asegure su carácter universal; que beneficie a todos los habitantes de nuestro territorio por igual; que sea solidaria, es decir, que se financie con las contribuciones de todos; que no discrimine por edad, sexo, región, preexistencias médicas o cualquier otra condición; que se construya sobre la base de la atención primaria, y que privilegie la prevención y la promoción de la vida saludable.
Una reforma así requerirá ingentes recursos y tomará varios años.
Pero estoy convencido de que es un desafío ineludible que debe abordar la sociedad chilena.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , seré muy breve.
Voy a aprobar en general este proyecto, que pretende, por primera vez en los últimos veinticinco años, traer al Congreso Nacional un debate sobre salud mental.
Si hay algún pariente pobre en la salud, es la atención mental. Y tal como se enferma el cuerpo, también podemos padecer trastornos mentales.
Hay muchos profesionales dedicados a este rubro, pero hasta ahora el sector público está al debe.
Esta iniciativa tiene su origen en mociones de varios Diputados (algunos de ellos se encuentran en ejercicio; otros, no).
Yo quiero poner de relieve, puntualmente, un tema que hasta ahora, en la legislación vigente sobre salud mental y en el proyecto original, no está contemplado -sí lo incorpora una indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Salud- y que dice relación con qué pasa con las personas drogodependientes, específicamente con aquellas que consumen pasta base.
Hoy día nuestro país está sufriendo una pandemia causada por el consumo de dicha droga, que ha generado estragos tremendos.
La gran dificultad radica en que para rehabilitarse se requiere voluntad. Sin embargo, los efectos del consumo de pasta base son tales que anulan esa voluntad y, por ende, necesitamos crear en la ley en proyecto a lo menos dos mecanismos.
Uno de ellos debe permitir la internación no voluntaria para desintoxicar a las personas dependientes de la pasta base. Si no se desintoxica a un adicto a este tipo de droga, es imposible rehabilitarlo.
Sabemos que este desafío abarca a todo el territorio, pues el consumo de pasta base es distinto al de cualquier otra droga. El daño que está causando en cada una de nuestras regiones, incluso en muchas comunas de las zonas rurales más lejanas, es dramático.
Uno de los problemas -y no quiero entrar en la discusión de fondo- radica en que muchos consideran que la adicción en sí no es una patología mental, sino una condición. Por ende, si bien algunas interpretaciones de las normas vigentes permiten que un psiquiatra ordene la internación no voluntaria de un adicto a la pasta base, lo real es que eso no ocurre.
De esa forma, hoy tenemos a cientos de miles de familias angustiadas por el hecho de que sus hijos, hijas o parientes, que son drogodependientes, no logran desintoxicarse a través del financiamiento público otorgado por una ley y no conseguimos atacar uno de los mayores flagelos que estamos viviendo y que provoca externalidades societales a lo largo de todo el país.
Sé que el tema que acabo de mencionar es uno de entre varios que aborda la ley en proyecto.
Sin embargo, solo quiero subrayarlo para indicar que en el área de la salud mental tenemos muchos problemas que abordar.
Uno de ellos, que tiene un aterrizaje muy concreto, apunta a zanjar los efectos derivados de las adicciones. Y creo que hay muchas otras patologías mentales que deben ser enfrentadas, respecto de las cuales el Estado debiera dar garantías.
Asimismo, existen otras situaciones en que los servicios de salud o las prestaciones de las isapres dan derecho solo a dos o tres atenciones, en circunstancias de que un paciente puede necesitar una psicoterapia que dure seis meses o un año.
¡Para qué hablar de FONASA!
Señor Presidente , necesitamos una nueva ley de salud mental, que aborde los problemas derivados de las adicciones y que también cubra las enfermedades mentales como una patología más, sin discriminarlas en razón de si el paciente pertenece al sector público -o sea, a FONASA- o a determinada isapre, con el objeto de brindar el tipo de atención que corresponde y no dejarlas acotadas, como ocurre ahora con las depresiones, a los programas GES, los cuales ofrecen muy pocas prestaciones.
Necesitamos un nuevo marco, una mejor defensa para los derechos de los enfermos mentales o de aquellos que sufren este tipo de patologías, y una política que no discrimine a aquellos que caen en situaciones como las descritas, pues como sociedad debemos ayudarlos a que las resuelvan.
Votaremos a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente , en primer lugar, respaldaré en su votación general este proyecto.
Quiero recordar, además, que la iniciativa se originó en una moción presentada por varios Diputados, entre ellos el ex Diputado Sergio Espejo , con quien me tocó trabajar un poco más el texto, y la Diputada Marcela Hernando . Ellos son algunos de los mocionantes.
También destaco que detrás de este proyecto hay un equipo de profesionales de la Escuela de Salud Pública, de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Católica, de la Fundación Aninat, de la Universidad de Valparaíso, cuyos reclamos apuntan a un aspecto que ya se mencionó en la Sala: cómo nosotros avanzamos en un ámbito que es evidente en la vida cotidiana de las personas.
Ya se dio cuenta en esta Sala de parte de la realidad que afecta a nuestro país en cuanto a la salud mental. Por ejemplo, el porcentaje asignado a la "carga de enfermedad", tal como indicó el Senador Rabindranath Quinteros.
Cuando uno ve los datos que evidenciamos en comparación a otros países de la OCDE, no son precisamente datos que nos enorgullezcan.
Ocupamos el segundo lugar entre los países donde más ha aumentado la tasa de suicidios -esto es grave- y, además, hablamos de la segunda causa de muerte en adolescentes.
Detrás de un suicidio subyace un problema de salud mental. Cinco personas se quitan la vida diariamente en Chile. Sin embargo, tal como se ha explicado, la salud mental pareciera muchas veces no existir.
Por ello, quiero destacar públicamente el esfuerzo que hacen muchos equipos de profesionales, con pocos recursos y muy baja prioridad en lo presupuestario y en lo programático, en este ámbito de la atención primaria, sobre todo -los conozco- en Magallanes.
Necesitamos una política pública que ponga en el lugar que corresponde a la salud mental.
Cuando vemos los índices de consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y cocaína, observamos que también son graves.
Los datos de 2015 de la OMS nos sitúan como el país con mayor consumo de alcohol. Y ocupamos el tercer lugar en cuanto a consumo de cocaína y marihuana dentro del continente, según las cifras de la ONU de 2017.
Podría seguir con muchos otros.
Sin embargo, uno ve gente que sufre una adicción y que quiere tratarse. Pero solo un tercio de ellas, del orden de 90 mil personas -una de cada tres-, puede acceder a un programa.
Ya se señaló lo que ocurre en la población infanto-adolescente, en que el Programa GES solo cubre a la población mayor de 15 años que sufre problemas de depresión, en circunstancias de que esta patología se gatilla cada vez antes y carece de alternativas de tratamiento.
¡Qué decir de la realidad de los niños y las niñas del SENAME, cuyos datos ya conocemos y nos duelen profundamente: cerca del 80 por ciento de ellos padece enfermedades relacionadas con la salud mental y no tienen posibilidades de tratamiento!
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una tremenda oportunidad. Y quiero plantearlo así.
El proyecto contiene definiciones que corresponden a un marco inicial y que requieren el patrocinio del Ejecutivo, porque se trata de temas en los cuales, si no ponemos recursos, la sola prioridad y la sola definición de lo que se trata y de las garantías no son suficientes.
Veo en el texto propuesto, por poner solo un ejemplo, que una persona que sufre un problema de salud mental no podrá mantenerse internada indefinidamente en virtud de sus condiciones sociales o su discapacidad.
Pienso en muchos casos, por ejemplo, de adultos mayores que no tienen alternativas. O sea, esta ley en proyecto se nos queda coja, no se sostiene en la mesa, si carecemos de un plan nacional de salud mental, con recursos asignados e identificados en el Presupuesto, que nos permitan efectivamente ofrecer vías de solución.
No obstante, lo que nosotros sí podemos hacer es establecer un principio de paridad, no en materia de género -como ocurre en otros casos-, sino en cómo abordamos la salud mental, para que esta tenga el mismo trato que aquella que llamamos en denominación común "la salud física" y ambas áreas no sean dispares.
Hoy día a nadie se le ocurriría que una isapre pudiera restringir las atenciones de un gastroenterólogo. Yo podría ir todas las semanas a consulta, sin tener restricciones. Sin embargo, si necesito una psicoterapia, esta atención se encuentra limitada, y las sesiones de psicólogo se bonifican en un pequeño porcentaje y con un tope.
¡Por qué ocurre esto si es tan importante la salud mental, si es tan necesario abordarla, tanto y más que la salud física!
Es eso lo que debemos dejar establecido, y contamos con una tremenda oportunidad para hacerlo.
Quiero repetirlo en la discusión en particular, sobre un marco que me parece bien pensado, pero que es preciso complementar.
Y termino reiterando el llamado a aprobar esta iniciativa (no tengo duda de que lo vamos a lograr), e insistiendo -por su intermedio- en la solicitud a los Ministros de Salud, de Hacienda y de la SEGPRES, para que este tema sea considerado una prioridad y contemos con el respaldo del Ejecutivo a fin de sacar adelante una buena ley, que efectivamente permita avanzar en la solución de los problemas que hoy día existen en materia de salud mental.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Hay varios inscritos todavía.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , este proyecto de ley es un punto de partida y de ninguna manera un puerto de llegada, porque en Chile, lamentablemente, se mantienen muchas deudas desde el punto de vista de la salud. Hay 2 millones de personas en listas de espera: 400 mil para cirugía durante un tiempo excesivamente largo, e incluso pacientes con cáncer esperando para toma de exámenes. Pero por lo menos toda esa constelación de problemáticas es evidente, está puesta sobre la mesa.
Sin embargo, en materia de salud mental la dificultad es mucho más grave, porque ni siquiera existe conciencia ni visibilización de estas enfermedades, a pesar de ser las que más prevalencia tienen en este país.
Es desde esa invisibilidad que se enfrentan tales enfermedades. Cuesta mucho tratarlas, pues hay que manifestar una situación de salud mental dramática para que se considere un problema.
Cuando miramos el índice de consumo de benzodiacepina en Chile, nos damos cuenta de que es el más alto del planeta.
Cerca del 45 por ciento de las mujeres refieren padecer angustia; cerca del 20 por ciento de los hombres manifiestan disfunciones sexuales, como eyaculación precoz; cerca del 40 por cierto de las mujeres presentan disfunciones orgásmicas; una parte importante de la población sufre de depresión.
Tal vez la salud mental es el síntoma de la modernidad, el síntoma de esta era llamada "sociedad del rendimiento", donde cada ser humano está compelido de cierta manera a trabajar permanentemente por su reputación, que se transa como valor de mercado. Esta reputación nos obliga a estar preocupados 24/7 de actualizar nuestros datos en las redes. Somos empresarios de nosotros mismos; y cuando uno lo es, a la vez se es amo y esclavo de uno mismo, lo que provoca que este sistema vaya generando como síntoma la depresión de sus usuarios.
A mi juicio, la depresión y la enfermedad mental son los elementos más simbólicos del período en que estamos entrando: la era digital, donde el homo digitalis no tiene un "nosotros"; no se involucra en la lucha de clases; se distancia de la política porque está inmerso en su individualidad. Pero, justamente, también está sometido al estrés del rendimiento.
Y, por lo tanto, cuando se elabora una política de salud mental es importante darse cuenta de que debemos afrontar situaciones muy complejas: el 20 por ciento de los niños que asisten a colegios están medicados con Ritalín y con otras formas de aplacadores; existe una prevalencia altísima en los jóvenes de consumo de drogas y de tabaco (Chile llegó al 38 por ciento de tabaquismo infantil), y nos ubicamos entre los países con mayor consumo de marihuana.
Pero, más allá del síntoma, yo diría que lo preocupante es lo que subyace: los niveles de ansiedad, de angustia, de depresión que sufre nuestra sociedad.
Para qué hablar -lo decía el Senador Juan Pablo Letelier- de la falta de alternativas, por ejemplo, para rehabilitar y tratar a los pacientes.
Entonces, ¿qué es lo importante? Que por primera vez en un Parlamento se plantea establecer una política de salud mental.
La salud mental, como todas las cosas, necesita un eje fundamental, que debiera ser la prevención, a fin de evitar que las personas lleguen a estos padecimientos. Y eso se relaciona con la felicidad, con la autonomía, con el estado de bienestar integral de la persona y de su familia.
Al observar a las familias y sus modelos de convivencia, donde los padres se insultan, nos damos cuenta de que los niños aprenden a relacionarse desde el insulto, desde la descalificación, desde la agresión, y se va reproduciendo un modelo de convivencia totalmente insano.
Entonces, las políticas de salud mental tienen que ver con educación; con los niños y las niñas; con la lucha que están dando las mujeres por su emancipación, por no ser tratadas como personas sin derechos sociales a tomar decisiones, por no sufrir interdicción ellas ni los niños.
Por lo tanto, me parece muy importante que el Senado comience este debate.
Le pido un minuto adicional, señor Presidente .
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Como no, Su Señoría.
El señor GIRARDI.-
Gracias.
Considero que la principal estrategia de una política de salud mental que no cuenta con recursos -ustedes saben que en el Presupuesto de salud lo que se destina a atención de salud mental tanto para prevención como para atención es mínimo- debería enfocarse en implementar en todos los consultorios del país una unidad terapéutica, un equipo de salud de familia orientado a la salud mental, que contara con psicólogos, con asistentes sociales, con psiquiatras y con terapeutas que ayudaran a resolver muchos de los conflictos de vida, que son los que finalmente hacen que las personas accedan o no a la felicidad y accedan o no a una situación de autoestima suficiente para poder desarrollarse y vivir de manera integral y con calidad.
En tal sentido, me parece muy importante que se avance en esa dirección.
Cuando se habla de "reforma a la salud", tal vez si uno pudiera relevar la prevención y al menos contar con estos equipos multidisciplinarios en todos los consultorios del país, podríamos lograr un gran avance y además mantener una estrategia no solamente de prevención, sino de rehabilitación en materia de drogas.
Creo que este es un buen comienzo, pero queda todavía un inmenso océano por avanzar.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente , deseo intervenir muy brevemente.
Todos los proyectos de ley iniciados en mensajes o en mociones se fundan en cierta filosofía que los inspira. Y me parece que la intención de esta iniciativa es algo que no podemos dejar de compartir, y por supuesto, yo la comparto.
Sin embargo, solo quisiera plantear un pequeño "Téngase presente" para la Comisión respectiva en el tratamiento de este proyecto, porque la pregunta que yo me formulo es si, en este caso, estamos legislando en blanco o existen disposiciones que vamos a modificar y, de ser así, en qué sentido.
Fíjese, señor Presidente , que busqué en el informe de la Comisión de Salud (en definitiva, es un texto comparado) y respecto a algunas materias muy importantes de este proyecto, referidas a la naturaleza y al requisito de la hospitalización psiquiátrica, o sea, de la internación no voluntaria, no aparecen textos legales vigentes. Es decir, partimos de la base de que hoy día esto no se halla regulado.
Después, me fui al primer trámite constitucional y reglamentario de la Cámara de Diputados, al informe de la Comisión de Salud, y en la página 5 encontré un párrafo que se titula: "Normas legales que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal". En él se habla del artículo 19 de la Constitución Política de la República; de la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, que no tiene nada que ver con esto; de la ley N° 20.422, que establece disposiciones sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Después consulté el segundo informe de la Comisión, en la parte que dice "Disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue"; pero solo se refiere a la ley N° 20.584.
Entonces, señor Presidente , dada la excelente intención que tiene la iniciativa que estamos votando, que se encuentra inspirada en una buena filosofía, y para que hagamos bien las cosas, quiero decirles a la Sala y a los miembros de la Comisión de Salud que nosotros ya disponemos de una legislación que regula esta materia. Me refiero, básicamente, a lo relacionado con los enfermos mentales que deben ser internados en un psiquiátrico de forma no voluntaria.
Porque este proyecto establece una serie de procedimientos a realizar ante la Corte de Apelaciones respectiva -cuestión engorrosa, difícil y cara, sobre todo para la gente más modesta- que lo tornarán inoperante.
Por eso, a los miembros del referido órgano técnico y a los Senadores que concurrirán a él para analizar esta iniciativa les sugiero, respetuosamente, que se fijen en las disposiciones del Código Sanitario vigente, específicamente en el Libro VII, artículos 130 a 134, pues lo que se quiere establecer con respecto a la internación no voluntaria se halla regulado.
Además, el Código Sanitario hace referencia a un decreto del año 1998 que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
Por lo tanto, existe un larguísimo reglamento que regula exactamente la materia que aquí se quiere normar.
En consecuencia, señor Presidente , al objeto de que legislemos bien sugiero tener presentes las disposiciones legales que mencioné y, también, que ellas sean incorporadas al comparado respectivo. Esto, a fin de saber qué estamos haciendo. De esa manera, este proyecto, que a mi juicio posee excelentes intenciones, se va a traducir en un buen texto que irá en ayuda de las personas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente , el proyecto de ley que estamos votando tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, resguardando en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
Debo destacar que su artículo 6 adquiere trascendental importancia al consagrar la prohibición de realizar un diagnóstico de salud mental basándose en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, o con su identidad u orientación sexual.
En tal contexto, estamos ante una normativa que busca proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas.
Ahí radica su fundamental relevancia, sobre todo considerando las nuevas patologías que surgen dadas las características y condiciones de vida que se enfrentan en nuestros días.
No obstante lo anterior, debo manifestar mi preocupación por la a mi juicio excesiva intervención judicial en las decisiones que se adopten con respecto a las personas que sean internadas involuntariamente por problemas de salud mental.
Tan así es que el proyecto determina que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada.
Se establece, incluso, una instancia de apelación. Y se llega a determinar, en su artículo 13, que el afectado hospitalizado involuntariamente (es decir, el paciente), o su abogado, pueden solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva el alta hospitalaria en cualquier momento.
Asimismo, se justifica que, al estimarse la hospitalización psiquiátrica involuntaria como una "afectación al derecho a la libertad", debe ser siempre autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones pertinente, amparándose para ello en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Y, por ese mérito, se determinan una serie de facultades que pueden ser ejercidas por la Corte de Apelaciones correspondiente.
Creo que esta materia no debe abandonar el ámbito de la salud ni ser judicializada, más aún si pensamos que las instancias de supervisión dependen de las secretarías regionales ministeriales de salud y de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la propia ley N° 20.584.
En definitiva, si una persona con este tipo de patologías es violentada en sus derechos, sobre todo en el marco de una hospitalización involuntaria, podrá por sí, o a través de cualquiera en su nombre, interponer el correspondiente recurso de protección.
En esa instancia, las autoridades de la salud y los profesionales tratantes tendrán que informar acerca de la situación, y sobre esa base se dictará la resolución judicial respectiva. Pero no debe otorgarse facultades a las Cortes de Apelaciones para intervenir en áreas que no son de su competencia, menos cuando se trata de dar el alta a los pacientes, tal como se propone en el artículo 13 del proyecto que estamos votando.
Señor Presidente , me abstengo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente!
Necesitamos un Plan Nacional de Salud Mental, pues el que se halla vigente en Chile es del año 2001: ¡dieciséis años sin tener un plan de esta índole!
Esto lo reconoció la Ministra de Salud durante el Gobierno pasado. Ahora hace lo propio el actual Secretario de esa Cartera , don Emilio Santelices . Y se nos señala que dicho plan está en proceso de elaboración.
¿Cuál es la realidad?
Los médicos del Hospital Psiquiátrico Leonor Mascayano de Concepción han planteado una renuncia global. ¿Por qué? Porque les llevan para ser tratadas personas que vienen de las cárceles, las cuales, por su condición, deben mantenerse engrilladas. Y tienen que atenderlas junto a otros pacientes del referido establecimiento hospitalario.
Esa situación ocurre de manera permanente con respecto a quienes presentan problemas mentales agudos.
¡En Chile no hay dónde tenerlos...!
Señor Presidente , en las cárceles hay muchos presos condenados, rematados que padecen enfermedades mentales. Ellos deben permanecer recluidos; pero cuando tienen un problema de esa naturaleza van a parar a un hospital psiquiátrico, lo que genera una situación de riesgo para el resto de los pacientes que se atienden ahí.
Lo señaló el Senador Letelier: ¡los angustiados!
En seguida, se halla el flagelo de la droga. Miles y miles de jóvenes quieren huir de ella. Tienen un problema de salud mental: no les es factible dejar la marihuana o la pasta base.
¿Dónde pueden rehabilitarse? No existe una política nacional de rehabilitación para jóvenes. No hay un centro especializado de carácter público. Solo tenemos iniciativas privadas, muchas de ellas voluntarias y que, además, implican un alto costo, independiente de que sean sin fines de lucro.
No existe hoy día una institucionalidad para asistir a quienes padecen algún grado de enfermedad mental o de dependencia de drogas.
De otro lado, señor Presidente , el 40 por ciento de las licencias médicas que hoy se otorgan en el mundo laboral son por estrés: ¡son cinco millones al año!
Lo que todavía hay es la creencia de que cuando un trabajador pide una licencia por estrés lo van a calificar de loco; o de que por solicitar una licencia de este tipo quiere burlar el sistema.
Esas licencias son rechazadas por el COMPIN y por las isapres.
Ha ido aumentando el rechazo de licencias médicas.
En el Senado legislamos para sancionar a los médicos que otorgan licencias falsas.
Reitero lo que dije en aquella oportunidad: "Hay que sancionar a quien da una licencia falsa; pero también hay que castigar al doctor que da un alta falsa", es decir, que le dice a una persona que está sana cuando aún se halla convaleciente y la obliga a ir a trabajar.
También habría que sancionar al médico que por instrucción de su empleador o de la mutual le dice a un paciente que tiene una enfermedad común, o que no se trata de un accidente del trabajo.
¡Tenemos un grave problema!
Las licencias por estrés debieran acotarse a un ámbito en que se reconozca que se trata de una situación creciente en el mundo laboral de hoy.
Hay muchos médicos cuestionados por entregar este tipo de licencias. Y también hay numerosas personas, en todos las áreas -no creo que el Senado escape a esto-, que no reconocen, ni son capaces de hacerlo, que pueden tener estrés laboral, porque se asume que en toda asociación a esa condición física hay un grado de demencia, de locura.
Por tanto, yo quiero subrayar que existe estrés laboral en las instituciones.
Recuerdo que, siendo yo su Presidente , en la Comisión de Derechos Humanos realizamos nueve sesiones a propósito de la situación del SENAME. Asistieron representantes de los funcionarios de dicho Servicio. En total, se trata de 4.000 trabajadores: ¡1.000 de ellos están con licencia médica!
¡El 25 por ciento de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores se hallan con licencia médica!
Ello revela que hay instituciones con una condición especial, extraordinaria que motiva que sus trabajadores puedan padecer ese tipo de situaciones.
Señor Presidente, el artículo 1 del proyecto señala que "Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental...".
En su artículo 10 dice: "Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales.".
¡No hay adonde llevar a quiénes se encuentran en tales situaciones...!
Estamos haciendo una definición general sobre derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Pero está claro que no hay una política nacional, no existe infraestructura.
¡No tenemos suficientes psiquiatras, señor Presidente!
Es algo parecido a lo que sucede con los geriatras: 2,3 millones de adultos mayores y 83 médicos de esta especialidad.
El valor de la consulta con un psiquiatra o un psicólogo no está al alcance del bolsillo de los trabajadores.
En consecuencia, está bien que garanticemos los derechos fundamentales y que reconozcamos que las enfermedades mentales forman parte de la salud en su conjunto, incluido el mundo del trabajo, y que se diseñen mecanismos para reconocer que el estrés laboral existe, es real y debe ser atendido.
Sin embargo, es claro que no tenemos ni infraestructura ni especialistas para hacer una política de Estado real en torno a nuestra preocupación central por la salud mental de los chilenos en general.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor.
No obstante, hay un tema abierto al debate. Y espero que podamos abordarlo, como se ha señalado aquí, cuando toquemos las cuestiones de fondo: qué hacer como país para enfrentar hoy día la salud mental en Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, tal como se ha mencionado, los problemas de salud mental van creciendo.
El estudio hecho por el Ministerio de Salud básicamente en cuanto a la realidad al año 2016 a nivel de Atención Primaria indica que 22 por ciento de la población beneficiaria está propensa a un problema de salud mental.
Sin embargo, lo más grave es que 83 por ciento está fuera de algún tipo de tratamiento. Vale decir, no somos capaces de hacernos cargo de algo que nos está golpeando, y muy fuerte, no solo -como se indicó- sobre la base del problema de la droga, que se ha introducido de manera muy fuerte en la juventud, o del problema de la convivencia, sino también en función del estilo de vida, de la frustración que tiene muchísima gente por no alcanzar una felicidad mal definida.
Por eso, como legisladores, debemos hacernos cargo de aquello, utilizando para ese efecto la experiencia y, además, la legislación comparada.
En tal sentido, puedo decir que, por haber sido director de un establecimiento con hospitalización psiquiátrica, conozco muy bien los problemas que afectan no solo clínicamente a los pacientes, sino también a las familias que necesitan internar a sus enfermos.
Por lo tanto, quizás se deben utilizar procedimientos mucho más rápidos; y en lo general, tomando como base la legislación británica, recurrir a la segunda opinión, probablemente otro especialista que coincida. De esa manera puede haber mayor agilidad.
En cuanto a los consentimientos, muy especialmente en los casos en que se van a aplicar tratamientos con electroconvulsión, debemos garantizar que, teniendo el paciente un problema de salud mental, se tomarán las mejores prevenciones para tratar de sacarlos de la condición en que se encuentran.
Hoy los fármacos psiquiátricos permiten estabilizar a los enfermos y darles una calidad de vida mejor.
Sin embargo, se requieren hospitales de día; establecimientos hospitalarios con capacidad para recibir a los pacientes y aplicarles tratamiento que les posibilite superar su situación.
Asimismo, hay que entrenar a las familias. Los problemas de salud mental no son individuales, de una sola persona: son del contexto de la sociedad. Por eso, todos deben contribuir a su solución.
En esa línea, considero importante avanzar.
En virtud de lo que expuse, apoyo esta iniciativa, que votaré afirmativamente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Durana.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Galilea.
La fecha para formular indicaciones sería el lunes 30 de julio.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
2.4. Boletín de Indicaciones
Fecha 30 de julio, 2018. Boletín de Indicaciones
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL. BOLETINES Nºs 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
INDICACIONES
30.07.18
1.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la denominación del proyecto de ley por la siguiente: “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”.
2.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la denominación del proyecto de ley por la siguiente: “Del reconocimiento y protección de derechos humanos de las personas en la atención en Salud Mental”.
ARTÍCULO 1
3.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos que tienen las personas en relación con acciones de salud mental y las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la salud.
Sus disposiciones se aplicarán a cualquier tipo de prestador de acciones de salud mental, sea público o privado.
En lo no previsto en ella, las acciones vinculadas a la atención de salud mental se regirán por la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”.
Incisos primero y segundo
4.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlos por el siguiente:
“Artículo 1°.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, especialmente respecto a aquéllas con discapacidad, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la atención como derecho humano reconocido.”.
Inciso segundo
5.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
ARTÍCULO 2
6.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
Inciso primero
7.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar a continuación de la expresión “se entenderá por” el siguiente texto: “salud mental, un estado de bienestar en el que la persona puede realizar sus capacidades y hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico. Asimismo, se entiende por”.
o o o o o
8.- Del Honorable Senador señor Latorre, para introducir después del inciso segundo un inciso nuevo del tenor que se señala:
“Son usuarios de los servicios de salud mental, las personas que estando o no en situación de discapacidad o con diagnóstico de enfermedad o trastorno mental, interactúan con los servicios de atención, sean públicos o privados.”.
o o o o o
Inciso cuarto
9.- Del Honorable Senador señor Latorre, para suprimir la frase “Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que”.
10.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar después de la palabra “evolutiva” la frase “y vinculada a la realización de los derechos humanos”.
11.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar la siguiente oración final: "Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas por un tratamiento médico.".
o o o o o
12.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 2 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Los derechos que se reconocen en la presente ley son extensivos a todas las personas sin discriminación, incluyendo a quienes se encuentren sujetas a regímenes de tutela, curaduría, o bajo custodia estatal.”.
o o o o o
ARTÍCULO 3
13.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La promoción, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
d) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social.
e) El respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.
f) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que las prestaciones de salud física.”.
o o o o o
14.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 3 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Las acciones reguladas por la presente ley se sujetarán a los siguientes principios:
a) El respeto de la dignidad inherente de las personas, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
b) La igualdad ante la ley y la no discriminación.
c) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social de todas las personas.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad de las personas como parte de la condición humana.
e) La accesibilidad.
f) La igualdad de género.
g) La autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.”.
o o o o o
ARTÍCULO 4
15.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas propuestas. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, sea público o privado, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento el integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados a corto, mediano y largo plazo en las alternativas terapéuticas propuestas, así como en el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los servicios de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de las personas en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que le impidan manifestar su contenido.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán cuando será necesario a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para su recuperación en salud mental.”.
16.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 4.- Toda persona, en el contexto de un tratamiento relativo a su salud mental, debe tener acceso a todos los derechos contemplados en el título II de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Especialmente, se resguardará el derecho a ejercer, sin excepción, el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas en salud mental, aún durante los estados psicoemocionales de aflicción o crisis. Para tal efecto, se deberán tomar las medidas necesarias para apoyar la toma de decisiones de las personas, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias, tales como declaraciones de voluntad anticipadas, planes de intervención u otras herramientas de resguardo en el evento de afectaciones futuras y graves a su capacidad mental.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, durante todo el proceso de atención.”.
ARTÍCULO 5
Inciso primero
17.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar después de la expresión “interdisciplinaria,” la frase “incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación,”.
o o o o o
18.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incluir después del inciso primero un inciso nuevo del tenor que se indica:
“Se promoverá además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
o o o o o
Inciso segundo
19.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar después de la expresión “de forma ambulatoria,” la frase “o de atención a domicilio,”.
o o o o o
20.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar a continuación del artículo 5 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Los Comité de Ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de protección de derechos de personas con enfermedades mentales deberán ajustar su labor al contenido de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales al enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
o o o o o
o o o o o
21.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incluir después del artículo 6 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación en el ejercicio de derechos que afecta a mujeres y niñas, deben abordarse desde una perspectiva de género. Ante la existencia de indicios de posible vulneración en su autonomía y sometimiento a la violencia física, psíquica, sexual o económica, se dará prioridad en la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias de su entorno familiar o social que pudieran estar contribuyendo en la afectación de su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
o o o o o
TÍTULO II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
22.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la denominación de este Título por la siguiente:
“De los derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
23.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la denominación de este Título por la que sigue:
“De los derechos de las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental”.
ARTÍCULO 7
Inciso primero
Encabezamiento
24.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y las personas usuarias de los servicios de salud mental gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas, de conformidad al principio de no discriminación. En especial y de acuerdo al marco de la presente ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
25.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas. En especial y de acuerdo al marco de la presente Ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
Número 3
26.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“3. A que todas las intervenciones médicas y científicas de carácter invasivos e irreversibles sean en base a un consentimiento libre e informado.”.
27.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar después de la palabra “consentimiento” lo siguiente: “tales como psicocirugía y esterilización, aplicación de terapia electroconvulsivante, aislamiento, incomunicación y contención mecánica y química”.
Número 4
28.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“4. A que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones con las demás personas, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y contar con apoyo para tal efecto, sin discriminación en atención a su condición. Se prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, en particular de mujeres y niñas, como medida de control de su fertilidad. Su práctica dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes.”.
Párrafo segundo
29.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:
“Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, no se podrán realizar este tipo de acciones.”.
o o o o o
30.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar a continuación del número 4 un número nuevo, del tenor que se señala:
“... A no ser diagnosticada sin su consentimiento.”.
o o o o o
Número 5
31.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazarlo por el siguiente:
“5. A que si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.”.
32.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la Ley N° 20.584”.
Número 11
33.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, a ser acompañado durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.”.
o o o o o
34.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para consultar un nuevo número, del tenor siguiente:
“… A que se proteja su información personal y datos personales.”.
o o o o o
ARTÍCULO 11
35.- Del Honorable Senador señor Latorre, para suprimirlo.
Inciso primero
36.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimir el texto que sigue a la expresión “ o psíquica”.
37.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la locución “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
Encabezamiento
38.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la frase “Para que la Corte pueda autorizarla se requiere” por: “Para lo anterior se requerirá”.
Número 3
39.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirlo por el que sigue:
“3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere.”.
ARTÍCULO 12
40.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
Inciso primero
41.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones competente” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
42.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “La Corte” por “La Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 13
43.- Del Honorable Senador señor Pugh, para eliminarlo.
44.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
o o o o o
45.- Del Honorable Senador señor Latorre, para consultar un nuevo inciso, del tenor siguiente:
“La persona tendrá siempre derecho a entrevistarse privadamente con su abogado, quien le servirá de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica durante la internación y tendrá amplias facultades para solicitar información al servicio.”.
o o o o o
ARTÍCULO 14
46.- Del Honorable Senador señor Durana, para eliminar la frase “, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 15
47.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
Inciso primero
48.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
49.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 16
50.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán evaluar, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.”.
51.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 18
Número 4
52.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, y a criterios de costo-efectividad en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
Número 6
53.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“6. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
o o o o o
54.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 18 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos deben acompañar a las personas durante estas situaciones en base a una contención emocional y ambiental, y la consideración de su voluntad y preferencias durante su manejo.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y consten en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarse, deberá hacerse durante el tiempo estrictamente necesario y utilizarse todos los medios para minimizar la afectación a su integridad física y psíquica, dejándose registro en la ficha clínica.
Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.”.
o o o o o
ARTÍCULO 20
55.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 20.- Las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental tienen derecho a asociarse, así como a recibir el apoyo de sus familiares y amigos para abogar por sus derechos, crear instancias que promuevan su inclusión social, y denunciar situaciones vulneratorias de sus derechos humanos. Los servicios de atención en salud mental informarán a la persona sobre su derecho a asociarse y sobre la existencia de organizaciones de la sociedad civil a las que pueda acercarse.
Las universidades u otras instituciones podrán promocionar la organización de las personas con discapacidad, respetando su autonomía en la toma de decisiones concerniente a los temas y lineamientos de acción en relación a sus derechos.”.
ARTÍCULO 22
Número 6
Artículo 28
propuesto
56.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 28.- Se prohíbe la investigación biomédica o experimentación en personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica o personas usuarias de los servicios de salud mental que no hayan expresado su consentimiento libre e informado, o en quienes no ha sido posible conocer su voluntad o preferencias mediante declaraciones anticipadas de voluntad.
Se entregará a las personas por medios accesibles la información suficiente para comprender el alcance y posibles riesgos y beneficios asociados a las investigaciones en las cuales se les propone participar, y se proporcionarán los apoyos para valorar la propuesta y tomar una decisión. En caso de entregarse un consentimiento favorable a la participación en la investigación, éste puede revocarse en cualquier momento, sin que esto implique responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno para la persona.
La investigación biomédica en niños, niñas y adolescentes se regirá por los principios generales de interés superior y reconocimiento a su autonomía progresiva, debiendo respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación en caso que declare su voluntad en tal sentido.
Los miembros del comité de ética científica que evalúen el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.“.
Inciso quinto
57.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para suprimir el vocablo “anticipadamente”.
o o o o o
58.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo...- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
La autoridad sanitaria desarrollará un Plan de Fortalecimiento del Modelo Comunitario de Atención de Salud Mental que contemple el cierre progresivo de establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental y su reconversión en servicios de atención en salud mental comunitarios.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
o o o o o
o o o o o
59.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- El Estado promoverá el cierre o reconversión de las instituciones psiquiátricas de atención segregada en salud mental en un plazo no superior a 10 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley.”.
o o o o o
2.5. Boletín de Indicaciones
Fecha 17 de agosto, 2018. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL. BOLETINES Nºs 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
INDICACIONES
17.08.18
1.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la denominación del proyecto de ley por la siguiente: “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”.
2.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la denominación del proyecto de ley por la siguiente: “Del reconocimiento y protección de derechos humanos de las personas en la atención en Salud Mental”.
ARTÍCULO 1
3.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos que tienen las personas en relación con acciones de salud mental y las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la salud.
Sus disposiciones se aplicarán a cualquier tipo de prestador de acciones de salud mental, sea público o privado.
En lo no previsto en ella, las acciones vinculadas a la atención de salud mental se regirán por la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”.
4.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:
“Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual o psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.”.
b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es por tanto, deber del Estado respetarlos y garantizarlos.”.
c) Elimínase su inciso tercero.
Incisos primero y segundo
5.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlos por el siguiente:
“Artículo 1°.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, especialmente respecto a aquéllas con discapacidad, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la atención como derecho humano reconocido.”.
Inciso segundo
6.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
Inciso final
7.- De la Presidenta de la República, para eliminar su inciso final.
ARTÍCULO 2
8.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
9.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Reemplázase, en su inciso primero, la frase “sobreviene a una determinada” por la frase “presente una”.
b) Agrégase, a continuación del punto final de su inciso primero, que pasa a ser una coma, la siguiente frase “prescrita conforme a lo establecido en la ley Nº 20.422.”.
c) Elimínase su inciso final.
Inciso primero
10.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar a continuación de la expresión “se entenderá por” el siguiente texto: “salud mental, un estado de bienestar en el que la persona puede realizar sus capacidades y hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico. Asimismo, se entiende por”.
o o o o o
11.- Del Honorable Senador señor Latorre, para introducir después del inciso segundo un inciso nuevo del tenor que se señala:
“Son usuarios de los servicios de salud mental, las personas que estando o no en situación de discapacidad o con diagnóstico de enfermedad o trastorno mental, interactúan con los servicios de atención, sean públicos o privados.”.
o o o o o
Inciso cuarto
12.- Del Honorable Senador señor Latorre, para suprimir la frase “Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que”.
13.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar después de la palabra “evolutiva” la frase “y vinculada a la realización de los derechos humanos”.
14.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar la siguiente oración final: "Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas por un tratamiento médico.".
o o o o o
15.- De la Presidenta de la República, para agregar en su inciso cuarto la siguiente frase final a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido:
"Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas o no por un tratamiento médico."
16.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 2 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Los derechos que se reconocen en la presente ley son extensivos a todas las personas sin discriminación, incluyendo a quienes se encuentren sujetas a regímenes de tutela, curaduría, o bajo custodia estatal.”.
o o o o o
ARTÍCULO 3
17.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La promoción, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
d) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social.
e) El respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.
f) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que las prestaciones de salud física.”.
18.- Del Presidente de la República, para reemplazar la frase “a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.” por la siguiente:
“el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.
o o o o o
19.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 3 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Las acciones reguladas por la presente ley se sujetarán a los siguientes principios:
a) El respeto de la dignidad inherente de las personas, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
b) La igualdad ante la ley y la no discriminación.
c) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social de todas las personas.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad de las personas como parte de la condición humana.
e) La accesibilidad.
f) La igualdad de género.
g) La autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.”.
o o o o o
ARTÍCULO 4
20.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas propuestas. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, sea público o privado, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento el integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados a corto, mediano y largo plazo en las alternativas terapéuticas propuestas, así como en el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los servicios de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de las personas en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que le impidan manifestar su contenido.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán cuando será necesario a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para su recuperación en salud mental.”.
21.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 4.- Toda persona, en el contexto de un tratamiento relativo a su salud mental, debe tener acceso a todos los derechos contemplados en el título II de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Especialmente, se resguardará el derecho a ejercer, sin excepción, el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas en salud mental, aún durante los estados psicoemocionales de aflicción o crisis. Para tal efecto, se deberán tomar las medidas necesarias para apoyar la toma de decisiones de las personas, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias, tales como declaraciones de voluntad anticipadas, planes de intervención u otras herramientas de resguardo en el evento de afectaciones futuras y graves a su capacidad mental.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, durante todo el proceso de atención.”.
22.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Reemplázase, en su inciso primero, la frase “Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica”, por la siguiente “Toda persona que presenta enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”.
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “director del establecimiento”, por la siguiente “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
ARTÍCULO 5
23.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.”.
b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, en el nivel primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
c) Reemplázase, en su inciso final, la palabra “transitorio” por la frase “esencialmente transitorio”.
o o o o o
Inciso primero
24.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar después de la expresión “interdisciplinaria,” la frase “incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación,”.
o o o o o
25.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incluir después del inciso primero un inciso nuevo del tenor que se indica:
“Se promoverá además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
26.- De la Presidenta de la República, para agregar en su inciso primero, a continuación de la frase “interdisciplinaria,” la siguiente expresión:
“incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación que contempla la ley, el reglamento y Programas,”.
o o o o o
Inciso segundo
27.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar después de la expresión “de forma ambulatoria,” la frase “o de atención a domicilio,”.
o o o o o
28.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar a continuación del artículo 5 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Los Comité de Ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de protección de derechos de personas con enfermedades mentales deberán ajustar su labor al contenido de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales al enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
o o o o o
ARTÍCULO 6
29.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 6.- La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
El diagnóstico debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otras. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
o o o o o
30.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incluir después del artículo 6 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación en el ejercicio de derechos que afecta a mujeres y niñas, deben abordarse desde una perspectiva de género. Ante la existencia de indicios de posible vulneración en su autonomía y sometimiento a la violencia física, psíquica, sexual o económica, se dará prioridad en la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias de su entorno familiar o social que pudieran estar contribuyendo en la afectación de su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
o o o o o
TÍTULO II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
31.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la denominación de este Título por la siguiente:
“De los derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
32.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la denominación de este Título por la que sigue:
“De los derechos de las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental”.
ARTÍCULO 7
33.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 7.- Se reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República le garantiza a todas las personas. En especial, se le reconocen los siguientes derechos:
1. A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
2. A participar socialmente y a ser apoyado para ello en caso necesario.
3. A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, bajo la premisa del consentimiento libre e informado.
5. A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
6. A que no se realice el procedimiento de esterilización, sin su consentimiento libre e informado. Quedará prohibido expresamente la esterilización en niñas, niños y adolescentes.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, o se trate de una niña, niño o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
7. A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
8. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
9. A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
10. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
11. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
12. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
o o o o o
Inciso primero
Encabezamiento
34.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y las personas usuarias de los servicios de salud mental gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas, de conformidad al principio de no discriminación. En especial y de acuerdo al marco de la presente ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
35.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas. En especial y de acuerdo al marco de la presente Ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
Número 3
36.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“3. A que todas las intervenciones médicas y científicas de carácter invasivos e irreversibles sean en base a un consentimiento libre e informado.”.
37.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar después de la palabra “consentimiento” lo siguiente: “tales como psicocirugía y esterilización, aplicación de terapia electroconvulsivante, aislamiento, incomunicación y contención mecánica y química”.
Número 4
38.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“4. A que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones con las demás personas, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y contar con apoyo para tal efecto, sin discriminación en atención a su condición. Se prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, en particular de mujeres y niñas, como medida de control de su fertilidad. Su práctica dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes.”.
39.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“4. A que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y a recibir apoyo u orientación para su ejercicio, sin discriminación.
Párrafo segundo
40.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:
“Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, no se podrán realizar este tipo de acciones.”.
o o o o o
41.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar a continuación del número 4 un número nuevo, del tenor que se señala:
“... A no ser diagnosticada sin su consentimiento.”.
o o o o o
Número 5
42.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazarlo por el siguiente:
“5. A que si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.”.
43.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la Ley N° 20.584”.
Número 11
44.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:
“11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, a ser acompañado durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.”.
45.- De la Presidenta de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a)Intercálase en su inciso primero, a continuación de la palabra “personas” la siguiente frase “considerando que su voluntad es el elemento esencial para el ejercicio de éstos.”.
b)Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los establecimientos de salud que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a la resolución que el Ministerio de Salud dicte al efecto.”.
o o o o o
46.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para consultar un nuevo número, del tenor siguiente:
“… A que se proteja su información personal y datos personales.”.
o o o o o
ARTÍCULO 8
47.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a)Elimínase la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
b)Reemplazase, la frase “y nunca de forma automática” por la siguiente “, debiendo las personas ser atendidas periódicamente por el profesional competente.”.
o o o o o
48.- De la Honorable Senadora señora Goic, para incorporar el siguiente artículo 9° nuevo, pensando el actual a ser artículo 10°, y así sucesivamente:
“Se prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y en personas usuarias de los servicios de salud mental, como medida de control de su fertilidad”.
o o o o o
ARTÍCULO 9
49.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
o o o o o
ARTÍCULO 10
50.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Elimínase, en su inciso primero, la palabra “exclusivamente”.
b) Reemplázase, en su inciso primero, a continuación de la palabra “sociales”, la conjunción “o”, por una coma.
c) Agrégase, en su inciso primero, a continuación de la palabra “vivienda”, la siguiente frase “, o de cualquier otra índole, que no sea estrictamente sanitaria”.
d) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica” por la siguiente “, con la finalidad de resguardar su derecho a vivir en forma independiente y ser incluidos en la comunidad”.
51.- De la Presidenta de la República, para eliminar en su inciso segundo, la frase que sucede al punto seguido, pasando a éste a ser punto final.
o o o o o
ARTÍCULO 11
52.- Del Honorable Senador señor Latorre, para suprimirlo.
53.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros que pueda desencadenar un daño que amenace o pueda causar un daño a la vida o a la integridad física de la persona o de terceros. Para que esta proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco, ni interés de ningún tipo o especie.
2. La inexistencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible, para lo cual se describirá el tratamiento a seguir.”.
Inciso primero
54.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimir el texto que sigue a la expresión “o psíquica”.
55.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la locución “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
Encabezamiento
56.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la frase “Para que la Corte pueda autorizarla se requiere” por: “Para lo anterior se requerirá”.
Número 3
57.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirlo por el que sigue:
“3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere.”.
o o o o o
58.- De la Presidenta de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a)Elimínase en su inciso primero lo siguiente: “, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República”.
b)Reemplázase en su inciso segundo la frase “Para que la Corte pueda autorizarla se requiere:”, por la siguiente:
“El médico cirujano tratante de una persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, su cónyuge o conviviente civil, o su pariente por consanguinidad de primer o segundo grado, en caso de faltar aquellos de primer grado, podrá solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva que decrete su hospitalización psiquiátrica involuntaria en el Servicio de Salud competente según el territorio. Dicha magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Código Procesal Penal, la ley N° 20.084 y de la ley N° 19.968, según corresponda. Asimismo, se requiere:”.
c)Agrégase en el N° 5 de su inciso segundo, la siguiente frase final a continuación de la palabra “posible”:
“, considerando el tratamiento como prioridad y su efectividad como esenciales para su desarrollo”.
ARTÍCULO 12
59.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
60.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “por la autoridad sanitaria o”.
b) Intercálase, en su inciso primero, a continuación de la frase “Corte de Apelaciones competente,” la siguiente frase “a la Autoridad Sanitaria y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales,”.
c) Agrégase, el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Transcurridas 72 horas desde la Hospitalización involuntaria de urgencia, si se mantienen todas las condiciones que la hicieran necesaria y se estima necesaria prolongarla, se solicitará a la Corte de Apelaciones por intermedio de la Autoridad Sanitaria, que se autorice la prolongación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria, entregando todos los antecedentes para que la Corte de Apelaciones analice la solicitud. En caso contrario se deberá ofrecer continuar tratamiento voluntario ya sea hospitalizado o en forma ambulatoria.”.
d) Elimínase en el numeral 2, del actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “o indicar peritajes externos”.
Inciso primero
61.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones competente” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
62.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “La Corte” por “La Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 13
63.- Del Honorable Senador señor Pugh, para eliminarlo.
64.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tienen siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubieren hecho, aplicarán las normas de defensor de ausentes. Los honorarios causados por dicha defensa serán de cargo del establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento. El paciente, o su abogado, podrán oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.”.
65.- Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
o o o o o
66.- Del Honorable Senador señor Latorre, para consultar un nuevo inciso, del tenor siguiente:
“La persona tendrá siempre derecho a entrevistarse privadamente con su abogado, quien le servirá de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica durante la internación y tendrá amplias facultades para solicitar información al servicio.”.
o o o o o
ARTÍCULO 14
67.- Del Honorable Senador señor Durana, para eliminar la frase “, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 15
68.- Del Honorable Senador señor Pugh, para suprimirlo.
69.- Del Presidente de la República, para modificarlo del siguiente modo:
a) Para reemplazar en su inciso primero, la palabra “Habiéndose” por la siguiente frase “En aquellos casos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 12, y habiéndose”.
b) Para reemplazar en su inciso segundo la frase “designará un perito para una nueva evaluación.” Por la siguiente frase “solicitará un nuevo informe.”.
Inciso primero
70.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
Inciso segundo
71.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
ARTÍCULO 16
72.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán evaluar, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.”.
73.- Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
74.- Del Presidente de la República, para reemplazar la frase “Enfermedad Mental” por la siguiente frase “Enfermedades Mentales”.
ARTÍCULO 17
75.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la siguiente manera:
a) Remplázase la frase “Enfermedad Mental” por la siguiente frase “Enfermedades Mentales”.
b) Elimínase la frase “no podrá ser objeto de represalias”.
76.- De la Presidenta de la República, para eliminarlo.
ARTÍCULO 18
Inciso primero
77.- Del Presidente de la República, para reemplazar la palabra “garanticen” por la siguiente frase “a continuación se indican”.
Número 4
78.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, y a criterios de costo-efectividad en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
Número 6
79.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:
“6. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
o o o o o
80.- Del Honorable Senador señor Latorre, para incorporar a continuación del artículo 18 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos deben acompañar a las personas durante estas situaciones en base a una contención emocional y ambiental, y la consideración de su voluntad y preferencias durante su manejo.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y consten en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarse, deberá hacerse durante el tiempo estrictamente necesario y utilizarse todos los medios para minimizar la afectación a su integridad física y psíquica, dejándose registro en la ficha clínica.
Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.”.
o o o o o
TÍTULO IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
81.- Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente: “Derechos de los familiares y aquellos que apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”.
o o o o o
ARTÍCULO 19
82.- Del Presidente de la República, para reemplazar la frase “las personas que cuidan y apoyan” por la siguiente “y aquellos que apoyen a”.
ARTÍCULO 20
83.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el que sigue:
“Artículo 20.- Las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental tienen derecho a asociarse, así como a recibir el apoyo de sus familiares y amigos para abogar por sus derechos, crear instancias que promuevan su inclusión social, y denunciar situaciones vulneratorias de sus derechos humanos. Los servicios de atención en salud mental informarán a la persona sobre su derecho a asociarse y sobre la existencia de organizaciones de la sociedad civil a las que pueda acercarse.
Las universidades u otras instituciones podrán promocionar la organización de las personas con discapacidad, respetando su autonomía en la toma de decisiones concerniente a los temas y lineamientos de acción en relación a sus derechos.”.
84.- Del Presidente de la República, para reemplazar, a continuación de la palabra “familiares” la palabra “de” por la siguiente frase “y aquellos que apoyen a”.
ARTÍCULO 22
85.- Del Presidente de la República, para modificarlo en el siguiente modo:
a) Intercálase, en el numeral primero, a continuación de la palabra “niño” la siguiente frase “, niña y adolescente”.
b) Remplázase, su numeral segundo, por el siguiente:
“2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto:
Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído, respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Conforme a este artículo, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña y adolescente, a participar o continuar en ella deberá ser respetada. Si esta ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
c) Elimínase, en su numeral cuarto, el literal a).
d) Modifícase, su numeral sexto, de la siguiente manera:
i. Agrégase, a continuación del punto final del inciso primero del artículo 28, que pasa a ser seguido, la siguiente frase “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento, a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
ii. Intercálase, en el inciso segundo del artículo 28, a continuación de la frase “su preferencia.” la siguiente “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y que la investigación implica riesgos mínimos para la persona.”.
o o o o o
Número 6
Artículo 28
propuesto
86.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 28.- Se prohíbe la investigación biomédica o experimentación en personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica o personas usuarias de los servicios de salud mental que no hayan expresado su consentimiento libre e informado, o en quienes no ha sido posible conocer su voluntad o preferencias mediante declaraciones anticipadas de voluntad.
Se entregará a las personas por medios accesibles la información suficiente para comprender el alcance y posibles riesgos y beneficios asociados a las investigaciones en las cuales se les propone participar, y se proporcionarán los apoyos para valorar la propuesta y tomar una decisión. En caso de entregarse un consentimiento favorable a la participación en la investigación, éste puede revocarse en cualquier momento, sin que esto implique responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno para la persona.
La investigación biomédica en niños, niñas y adolescentes se regirá por los principios generales de interés superior y reconocimiento a su autonomía progresiva, debiendo respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación en caso que declare su voluntad en tal sentido.
Los miembros del comité de ética científica que evalúen el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.”.
Inciso quinto
87.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para suprimir el vocablo “anticipadamente”.
o o o o o
88.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo...- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
La autoridad sanitaria desarrollará un Plan de Fortalecimiento del Modelo Comunitario de Atención de Salud Mental que contemple el cierre progresivo de establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental y su reconversión en servicios de atención en salud mental comunitarios.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
o o o o o
89.- Del Honorable Senador señor Latorre, para contemplar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- El Estado promoverá el cierre o reconversión de las instituciones psiquiátricas de atención segregada en salud mental en un plazo no superior a 10 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley.”.
o o o o o
2.6. Segundo Informe de Comisión de Salud
Senado. Fecha 23 de noviembre, 2018. Informe de Comisión de Salud en Sesión 75. Legislatura 366.
?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental. BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca de los proyectos de ley señalados en la suma, refundidos en la cámara de origen, iniciados en las mociones que a continuación se enuncian:
- el primero, sobre protección de la salud mental, fue propuesto por los Diputados señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja, y
- el segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, está suscrito por los Diputados señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Pilowsky Greene.
El proyecto de ley fue aprobado en general por el Senado el 10 de julio de 2018, oportunidad en que se acordó abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el día 30 del mismo mes. Con posterioridad, se acordó reabrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el día 13 de agosto de 2018.
La opinión de la Corte Suprema acerca de las normas que atañen a las atribuciones de los tribunales de justicia fue consultada nuevamente, durante este trámite, en razón de enmiendas introducidas al texto del proyecto. A la fecha de emitirse este informe, el Alto Tribunal no había dado respuesta a la consulta.
- - - - - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, los artículos 14, incisos segundo y tercero, 15, 17 y 18; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
- - - - - -
A las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron, además de sus integrantes y del Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier Morel, las siguientes personas:
- Del Ministerio de Salud: Los Jefes del Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, doctores Mauricio Gómez y Matías Irarrázaval; el coordinador legislativo, doctor Enrique Accorsi y los asesores legislativos, señores Jaime González, Gonzalo Arenas e Ignacio Abarca.
- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Los coordinadores, señora Fernanda Fritsche y señor Emiliano García.
- De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los analistas, señoras María Pía Lampert e Irina Aguayo y señor Eduardo Goldstein.
- De la Fundación "TODO MEJORA": Los representantes, señora Valeska Poblete y señor Enrique Valladares.
- El asesor de la Honorable Senadora señora Allende, señor Rafael Ferrada.
- El asesor del Honorable Senador señor Bianchi, señor Claudio Barrientos.
- Los asesores del Honorable Senador señor Chahuán, señora Bárbara Tagle, y señores Marcelo Sanhueza y Octavio Tapia.
- Los asesores del Honorable Senador señor Girardi, señores Víctor Quezada, Juan Walker y Hugo Morales.
- El asesor de la Honorable Senadora señora Goic, señor Gerardo Bascuñán.
- La asesora de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, señora Loreto Guzmán.
- Del Comité Partido Socialista: Los asesores, señora Melissa Mallega y señor Francisco Aedo.
- Del Comité Unión Demócrata Independiente: La asesora, señora Daniela Henríquez.
- Del Comité Partido por la Democracia: La asesora, señora Victoria Fullerton.
- Del Comité País Independiente: El señor Luis Conejeros.
- De la Fundación Jaime Guzmán: Los asesores, señora Antonia Vicencio y señores Carlos Oyarzún y Matías Quijada.
- De la Fundación Chile Mejor: El Director Ejecutivo, señor Gino Terzán y el asesor señor Felipe Caro.
- - - - -
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley aprobado en particular por la Comisión de Salud tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
El proyecto está conformado por 26 artículos permanentes.
- - - - -
ANTECEDENTES DE DERECHO
El proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
- - - - -
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:
I.- Artículos del proyecto aprobado en general que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 21.
II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 1, 7, 23 letra c), 31, 77 y 85 letra c).
III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23 letra b), 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 60, 64, 69, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 letras a), b) y d) y 88.
IV.- Indicaciones rechazadas: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23 letra a), 26, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 83 y 87.
V.- Indicaciones retiradas: 14, 24, 40, 45, 58, 76 y 86.
VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: 89.
- - - - -
EXPOSICIONES PREVIAS
El Jefe del Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, doctor Matías Irarrázaval, expuso sobre el estado de la salud mental en Chile[1].
Explicó que una de cada cinco personas de la población va a padecer una enfermedad mental durante su vida. En Chile los trastornos mentales en mayores de 15 años tienen una prevalencia de 22%, siendo la depresión en población adulta la patología más frecuente, la que el año 2016 alcanzaba al 6,2%. En niños y adolescentes la prevalencia o frecuencia de trastornos mentales es de 22,5%, similar a la de la población adulta.
Los estudios dan cuenta de que el 27% de las licencias médicas son por trastornos mentales y representan el 30% del costo total, es decir, una de cada tres licencias corresponde a dichos trastornos.
La tasa de suicidio en población general, para el año 2015, que es la última cifra oficial, es de 10,2 por 100.000 habitantes, índice que está bajo el promedio de la OCDE.
Entregó datos obtenidos por la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017[2], que revelan que la principal enfermedad mental es la depresión, que aflige al 6,2 % de la población, es más prevalente en mujeres que en hombres, lo que se explica porque ellas consultan a especialistas más que los hombres, pero además porque hay determinantes sociales que están asociados a la mujer.
Desde el año 2008 se aprecia un aumento en las tasas de suicidio en Chile, aunque actualmente se han mantenido y tienden a bajar. Sin embargo, el tema es de cuidado, porque hay poblaciones específicas en que pueden llegar a ser una causa importante de muertes, por ejemplo, entre adolescentes es la segunda causa de fallecimientos.
Desde el punto de vista de salud mental, los números no sólo son importantes en relación a la cantidad de personas afectadas, también son relevantes por la discapacidad que producen; una persona que tiene un problema de salud mental sufre una disminución de sus capacidades e incluso puede ver disminuida entre 15 y 20 años su expectativa de vida.
El 7,1% de personas mayores de 60 años presenta deterioro cognitivo o demencia, el 50% de los cuidadores de personas con demencia presenta síntomas depresivos y el 21% padece depresión.
Actualmente un porcentaje importante de la población está involucrado directa o indirectamente con la enfermedad mental y una parte relevante está institucionalizada.
En cuanto a la evolución de los recursos presupuestarios asignados a salud mental, señaló que el año 2015 sólo el 2,13% del presupuesto total de salud se destinó a salud mental, a pesar de ser las enfermedades mentales y neurológicas las que producen mayor carga y mayor discapacidad, entre todas las incluidas en el estudio. El presupuesto está muy por debajo de lo esperado, en relación con el producto interno bruto que tiene Chile. Hay muchos países de la región que cuentan con un presupuesto para salud mental mayor que el nuestro.
Enseguida, se refirió a la distribución de la red de salud mental y psiquiatría en Chile. La figura que sigue muestra que el hospital psiquiátrico ya no es parte del centro de la red, como lo era décadas atrás, cuando era el elemento más importante.
Hay establecimientos de variada complejidad, en que la comunidad influye de manera importante en la recuperación de personas que tienen enfermedad mental.
Al año 2017, existe en Chile un total de 2.046 establecimientos:
• 584 Centros de Salud de Atención Primaria (CESFAM).
• 227 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF).
• 70 Hospitales Comunitarios.
• 1.165 Postas de Salud Rural (PSR), que participan en programas de salud mental.
El 100% de los Centros Atención Primaria de Salud (APS), cuenta en su dotación con psicólogos, con excepción de las postas rurales, que reciben visitas de psicólogos.
56 hospitales de día están enfocados principalmente a la atención de adultos, con 780 plazas, pero se cuenta sólo con 9 centros para adolescentes. Las unidades de hospitalización para adultos e infanto-adolescentes son 52, que en total disponen de alrededor de 1.100 camas.
Uno de los planes más importantes en que está trabajando el Ministerio de Salud es la reducción de las camas de los hospitales psiquiátricos y el aumento de plazas en hogares y residencias protegidas. Es un proceso concebido como de desinstitucionalización, cuyo objetivo es que las personas puedan recuperar su salud en la comunidad o en dispositivos comunitarios, facilitando la posibilidad de incorporar al enfermo a su contexto y así recuperar el potencial que pierde cuando está institucionalizado. El modelo asilar, en hospitales destinados para salud mental, queda obsoleto. Aún persisten más de 400 personas institucionalizadas en hospitales y otras muchas en instituciones informales.
El nuevo Plan Nacional de Salud Mental, establecido el año 2017, tiene como objetivo mejorar la salud mental de las personas mediante estrategias de promoción sectoriales e intersectoriales. Su enfoque está orientado a la prevención y a mejorar la brecha de atención garantizada e inclusión social, en el marco de un modelo de salud integral, con enfoque familiar y comunitario.
La enfermedad mental es una patología crónica no transmisible, que tiene características semejantes a la enfermedad física; requiere un enfoque cultural, que entienda las diferencias que se presentan en materia de síntomas y tratamiento, dependiendo aspectos culturales de las diferentes regiones del país. Hay poblaciones vulnerables que tienen mayor riesgo, como son los niños del SENAME y la población privada de libertad, que tienen hasta un 70% de probabilidad de sufrir una enfermedad mental.
Los derechos potencialmente vulnerados que se ha tratado de defender en el Plan Nacional de Salud Mental y que deberían explicitarse en el proyecto de ley en estudio, son: la salud, el consentimiento, la libertad, la integridad, no ser sometido a tratos crueles o inhumanos, a vivir en comunidad, inclusión social y a conservar y ejercer la capacidad legal.
El Jefe del Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, doctor Mauricio Gómez, previno que lo presentado es lo que se ha venido discutiendo en un grupo de trabajo al interior del Ministerio. Ese grupo emitió un informe y una propuesta de indicaciones para una eventual ley de salud mental que presentará el Ejecutivo. Señaló que es una línea de acción paralela al proyecto que se está discutiendo en la Comisión.
El Honorable Senador señor Girardi sentenció que el Ejecutivo puede presentar las indicaciones en el proyecto que estudia la Comisión del Senado, pero no se dará trámite a un proyecto nuevo. Es indispensable actuar con racionalidad: si se está discutiendo una ley de salud mental no resulta explicable que el Ejecutivo envíe otro proyecto, después de despachada esta ley.
El doctor Mauricio Gómez señaló que la discusión de un eventual proyecto de ley de salud mental, se inició en el período de la Ministra doctora Helia Molina y continuó en el de la doctora Carmen Castillo; posteriormente surgió el proyecto que presentaron los Diputados señora Hernando y señor Espejo, que no es propiamente sobre salud mental, sino de protección de derechos de las personas con enfermedad mental. El mismo Diputado Espejo planteó en esa ocasión que no se debe confundir ambas cosas, porque existe consenso sobre la necesidad de establecer una ley marco amplia, lo que excede las posibilidades de un proyecto de iniciativa parlamentaria, porque incluye aspectos presupuestarios y compromete la intervención de otros organismos del Estado. Desde el Ministerio de Salud se apoyó esta ley de protección de derechos, pero nunca se ha pensado que no pueda haber una ley marco.
- - - - -
DISCUSIÓN EN PARTICULAR
A continuación, se presenta una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Senado, así como el debate y los acuerdos adoptados a su respecto.
Se hace presente que en sesión de fecha 6 de octubre de 2018 el Ejecutivo retiró las indicaciones presentadas por la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, lo que no afectó el resultado de aquellas que a la sazón ya habían sido votadas.
- - - - -
Las indicaciones Nos 1 y 2 tienen como finalidad cambiar la denominación del proyecto, “Del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica”.
La indicación N° 1, de la Honorable Senadora señora Goic, lo reemplaza por el siguiente:
“Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”.
La indicación N° 2, del Honorable Senador señor Latorre, la sustituye por la siguiente:
“Del reconocimiento y protección de derechos humanos de las personas en la atención en Salud Mental”.
El doctor Mauricio Gómez consideró más adecuada la proposición de la Senadora señora Goic. Precisó que los derechos humanos son derechos de todas las personas.
- La indicación N° 1 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- En consecuencia, la indicación N° 2 fue rechazada por unanimidad, por los mismos señores Senadores arriba mencionados.
ARTÍCULO 1
El artículo 1 aprobado en general por el Senado, expresa que la finalidad de la ley es reconocer y garantizar, en el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes, los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica. Luego, declara que la salud mental es de interés y prioridad nacional y un componente del bienestar general, y dispone que esta ley se aplicará a todos los servicios públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan.
La indicación N° 3, de la Honorable Senadora señora Goic, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos que tienen las personas en relación con acciones de salud mental y las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la salud.
Sus disposiciones se aplicarán a cualquier tipo de prestador de acciones de salud mental, sea público o privado.
En lo no previsto en ella, las acciones vinculadas a la atención de salud mental se regirán por la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”.
La propuesta remite a la ley N° 20.584, sobre derechos de las personas en relación con acciones vinculadas a la salud mental.
- La indicación N° 3 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 4, del Presidente de la República, reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 1 por los siguientes y elimina el inciso tercero:
“Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual o psíquica, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es por tanto, deber del Estado respetarlos y garantizarlos.”.
El doctor Mauricio Gómez señaló que un aspecto positivo de la indicación del Ejecutivo es el reconocimiento y protección de derechos no sólo en el ámbito de la atención, sino también en el de la inclusión social y laboral, en armonía con el principio de intersectorialidad que plantea el proyecto.
El asesor legislativo del Ministerio de Salud, abogado señor Jaime González, agregó que se ajusta el lenguaje a la normativa constitucional vigente.
- La indicación N° 4 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Incisos primero y segundo
La indicación N° 5, del Honorable Senador señor Latorre, reemplaza los incisos primero y segundo, por el siguiente:
“Artículo 1°.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, especialmente respecto a aquéllas con discapacidad, teniendo presente el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al acceso a la atención como derecho humano reconocido.”.
- Atendido lo resuelto respecto de las indicaciones anteriores, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Inciso segundo
La indicación N° 6, del Honorable Senador señor Pugh, lo suprime.
- Por la misma razón que la anterior, la indicación N° 6 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Inciso cuarto
La indicación N° 7, de la señora Presidenta de la República, lo elimina.
La Comisión tuvo presente que la norma es declarativa e innecesaria, porque por su misma naturaleza es de aplicación general.
- La indicación N° 7 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
ARTÍCULO 2
El artículo 2 aprobado en general señala que debe entenderse por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Asimismo, define que debe entenderse por persona con discapacidad intelectual o psíquica la que tiene una o más deficiencias mentales que le impiden o restringen una participación social plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las demás personas. Y señala que para diagnosticar la enfermedad o la discapacidad se debe tener presente los factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que determinan la salud mental.
La indicación N° 8, de la Honorable Senadora señora Goic, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
El abogado señor Jaime González, sugirió que la indicación de la Senadora señora Goic se puede insertar como incisos primero y segundo del artículo 2, que definen salud mental, y mantener el inciso primero aprobado en general, que pasaría a ser tercero, el cual contiene la definición de enfermedad o trastorno mental, acogiendo a continuación la indicación N° 9, del Presidente de la República, que aporta precisiones al texto aprobado en general.
La Comisión, en aplicación un criterio de técnica legislativa adoptado en casos similares anteriores, omitió la palabra “niña”, porque de acuerdo con las reglas de hermenéutica vigentes en nuestro país y con las normas de la Real Academia de la Lengua Española, el término “niño” comprende ambos géneros.
- La indicación N° 8 fue aprobada con modificaciones, como incisos primero y segundo del artículo 2, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 9, del Presidente de la República, modifica el inciso primero del artículo 2 de la siguiente forma:
a) reemplaza en el inciso primero, la frase “sobreviene a una determinada” por la frase “presente una” y
b) agrega a continuación del punto final del mismo inciso, que pasa a ser una coma, la frase “prescrita conforme a lo establecido en la ley Nº 20.422.”.
c) Elimínase su inciso final.
El abogado señor Jaime González, explicó que se propone la eliminación del inciso final porque en la indicación N° 18, que se verá más adelante, su contenido se redacta de mejor forma.
La Comisión acogió la reforma planteada en la letra a), porque en lugar de decir que una enfermedad “sobreviene” a una persona, estimó clínicamente más apropiado expresar que es la que “presenta” una persona. En lo demás, aceptó estas modificaciones, con la salvedad de que la contenida en el literal b) debe ser enmendada, pues una enfermedad o trastorno mental no son “prescritos”, sino diagnosticados o calificados, según el caso.
La Comisión efectuó un ajuste formal en la redacción de esta y otras normas aprobadas en el presente trámite, en el ánimo de mantener la uniformidad de un sintagma que se emplea a lo largo del articulado, como es la expresión “discapacidad intelectual o psíquica”, que en definitiva se consigna como “discapacidad psíquica o intelectual”.
- La indicación N° 9 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Inciso primero
La indicación N° 10, del Honorable Senador señor Latorre, agrega en la definición de enfermedad o trastorno mental, a continuación de la expresión “se entenderá por”, el siguiente texto: “salud mental, un estado de bienestar en el que la persona puede realizar sus capacidades y hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico. Asimismo, se entiende por”.
- La indicación N° 10 fue aprobada subsumida en el texto de la indicación N° 8, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - - -
La indicación N° 11, del Honorable Senador señor Latorre, introduce después del inciso segundo del artículo 2 del proyecto, uno nuevo, del tenor que se señala a continuación:
“Son usuarios de los servicios de salud mental, las personas que estando o no en situación de discapacidad o con diagnóstico de enfermedad o trastorno mental, interactúan con los servicios de atención, sean públicos o privados.”.
- La indicación N° 11 fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - - - -
Inciso cuarto
La indicación N° 12, del Honorable Senador señor Latorre, suprime en el inciso cuarto del artículo 2 del proyecto la frase “Para el diagnóstico de la enfermedad o de la discapacidad se debe tener presente que”.
Esta indicación, lo mismo que las que siguen, hasta la N° 15, inciden en un inciso que ha sido rechazado al aprobar la letra c) de la indicación N° 9.
- La indicación N° 12 fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 13, del Honorable Senador señor Latorre, agrega en el mismo inciso, después de la palabra “evolutiva” la frase “y vinculada a la realización de los derechos humanos”.
- La indicación N° 13 fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 14, del Honorable Senador señor Quinteros, agrega en el inciso cuarto ya mencionado, la siguiente oración final:
"Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas por un tratamiento médico.".
El Honorable Senador señor Quinteros explicó que en aplicación de la ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud, se ha incluido “el Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol y Drogas en Menores de 20 Años”, entre las patologías de salud mental cubiertas por dicho régimen de garantías. Hizo hincapié en la importancia de incorporar la dependencia de este tipo de adicciones en la definición de trastorno mental.
El doctor Mauricio Gómez confirmó que el problema asociado al consumo de sustancias como las descritas, está incorporado dentro de las patologías de salud mental. También en la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE10), se lo incorpora en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. Por lo tanto, si bien el proyecto de ley no lo menciona expresamente, está considerado entre los males que esta ley pretende abordar. Por ello, estimó que explicitarlo no aporta mayormente, sin perjuicio de entender el interés por enfrentar la dependencia de drogas y alcohol con mayor profundidad. Precisó que en la elaboración del nuevo reglamento de hospitalización psiquiátrica esto podría quedar expresado en términos más explícitos.
El Honorable Senador señor Quinteros, en consideración a la explicación precedente, retiró la indicación, pero advirtió que es más adecuado que un tema importante, como el que se está tratando, se regule en la ley y no en un reglamento.
La Comisión acordó dejar constancia de que el retiro obedece a que el consumo y adicción al alcohol y las drogas están incluidos en las patologías a que se refiere el presente proyecto de ley y están cubiertos por el régimen de Garantías Explícitas en Salud.
- Concurrió a estampar esta constancia la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- En consecuencia, la indicación N° 14 fue retirada por su autor.
La indicación N° 15, de la señora Presidenta de la República, agrega en el inciso cuarto del artículo 2 del proyecto la siguiente oración final, pasando el punto aparte a ser punto seguido: "Asimismo deberá considerarse si la persona padece de síndrome de dependencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, prescritas o no por un tratamiento médico."
El Honorable Senador señor Quinteros observó que la indicación tiene el mismo sentido que la N° 14, que él propuso y ahora ha retirado, por lo que ésta se podría rechazar, extendiendo a ella la constancia recién aprobada.
- La indicación N° 15 fue rechazada, con la misma constancia señalada a propósito del retiro de la indicación N° 14, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - - - -
La indicación N° 16, del Honorable Senador señor Latorre, incorpora a continuación del artículo 2 el siguiente artículo nuevo:
“Artículo ...- Los derechos que se reconocen en la presente ley son extensivos a todas las personas sin discriminación, incluyendo a quienes se encuentren sujetas a regímenes de tutela, curaduría, o bajo custodia estatal.”.
El abogado señor Jaime González informó que el Ejecutivo no está de acuerdo con esta indicación, pues estos derechos se reconocen y garantizan a todos, sin ningún tipo de condición.
- La indicación N° 16 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - - - -
ARTÍCULO 3
Este precepto enuncia un catálogo de derechos que se reconoce a las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, ajustándose al marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las normas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud y de otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, a la libertad y autonomía personal, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal.
La indicación N° 17, de la Honorable Senadora señora Goic, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La promoción, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
d) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social.
e) El respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.
f) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que las prestaciones de salud física.”.
La indicación N° 18, del Presidente de la República, reemplaza en el artículo 3 aprobado en general la oración “a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en otros instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.” por la siguiente: “el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.
La Honorable Senadora señora Goic señaló que los contenidos de esta indicación y la anterior son similares, pero que hay que ordenarlas conforme a la lógica didáctica de una ley de este tipo.
- Las indicaciones Nos 17 y 18 fueron aprobadas refundidas y con modificaciones de redacción, en la forma que se ilustra en el capítulo de las modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - - - -
La indicación N° 19, del Honorable Senador señor Latorre, incorpora a continuación del artículo 3 el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Las acciones reguladas por la presente ley se sujetarán a los siguientes principios:
a) El respeto de la dignidad inherente de las personas, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
b) La igualdad ante la ley y la no discriminación.
c) La participación e inclusión plena y efectiva en la vida social de todas las personas.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad de las personas como parte de la condición humana.
e) La accesibilidad.
f) La igualdad de género.
g) La autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a preservar y desarrollar su identidad.”.
El doctor Mauricio Gómez señaló que el concepto “accesibilidad” incluido en la letra e), debe ser referido a la definición de la letra b) del inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 20.422[3].
La Honorable Senadora señora Goic observó que estos temas pueden ser legislados como principios inspiradores de conductas o como descripción de las acciones deseables, entonces, cuando se habla de la participación y de la inclusión plena y efectiva en la vida social de las personas, lo que se quiere garantizar es la accesibilidad, pero quizás habría que plantearlo como principio.
Finalmente, la Comisión acordó incorporar las disposiciones de esta indicación en el nuevo artículo 3, que enuncia los principios por los que debe regirse la aplicación de la ley, norma que es fruto de la fusión de las indicaciones Nos 17, 18 y 19, aprobadas con enmiendas.
- En ese entendimiento, la indicación N° 19 resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 4
Preceptúa que toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o discapacidad psíquica tiene la plenitud de los derechos contemplados en el Título II de la ley Nº 20.584. Dispone que se deje constancia en la ficha clínica cuando un paciente no puede consentir una acción de salud, por encontrarse en alguno de los casos del artículo 15[4] de la citada ley y que se le informe con medios y tecnología adecuados a su capacidad de comprensión.
La indicación N° 20 de la Honorable Senadora señora Goic, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas propuestas. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, sea público o privado, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento el integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados a corto, mediano y largo plazo en las alternativas terapéuticas propuestas, así como en el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los servicios de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de las personas en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que le impidan manifestar su contenido.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán cuando será necesario a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para su recuperación en salud mental.”.
La Honorable Senadora señora Goic, por rigurosidad intelectual, manifestó que ha tomado la propuesta de la legislación uruguaya sobre salud mental. Ella da seguridades de que efectivamente está resguardada la manifestación del consentimiento.
El doctor Mauricio Gómez señaló que el articulado que propone la indicación tiene muchos elementos positivos. Profundiza, en cuanto asegura la expresión del consentimiento, puesto que los equipos tratantes tienen la responsabilidad de generar maneras para que ello se materialice, en el caso de personas que tienen dificultades para consentir o para expresar preferencias. Previno que no se puede dejar sin atención a personas que están en condiciones tan graves que son incapaces de manifestar su voluntad e hizo presente que en el artículo 4 propuesto por el Ejecutivo, tema que viene más adelante, se trata el caso de las hospitalizaciones y tratamientos involuntarios.
No es posible consagrar una norma que no permita ejecutar alguna acción de salud urgente en beneficio de alguien que está en una condición de riesgo que afecta su integridad o su vida y no tiene capacidad para expresar su voluntad, porque eso es condenarlo a morir o a quedar gravemente limitado para el resto de sus días.
El abogado señor Jaime González propuso incorporar toda la indicación de la Senadora señora Goic como primera parte del artículo 4, eliminar el primer inciso aprobado en general por el Senado y mantener el inciso segundo del mismo como inciso penúltimo, con las modificaciones del Presidente de la Republica contenidas en la indicación
N° 22 que oportunamente se verán.
Por otra parte, la Comisión, a fin de prevenir eventuales dudas sobre la admisibilidad de las disposiciones que aluden a “servicio de atención” o “servicios de salud”, si se entendiera que estas menciones atribuyen funciones o imponen obligaciones a los servicios públicos, acordó redactarlas en forma neutra, de la manera que consta en el capítulo de las modificaciones.
Finalmente, atendido que el primer inciso del artículo 4, donde se menciona la ley N° 20.584, queda eliminado, se adicionó la redacción del inciso segundo, que pasa a ser final, para complementarlo con la especificación de que el artículo 15 allí aludido es precisamente el de la citada ley.
La indicación N° 20 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 21, del Honorable Senador señor Latorre, sustituye el artículo 4 por el que sigue:
“Artículo 4.- Toda persona, en el contexto de un tratamiento relativo a su salud mental, debe tener acceso a todos los derechos contemplados en el título II de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Especialmente, se resguardará el derecho a ejercer, sin excepción, el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas en salud mental, aún durante los estados psicoemocionales de aflicción o crisis. Para tal efecto, se deberán tomar las medidas necesarias para apoyar la toma de decisiones de las personas, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias, tales como declaraciones de voluntad anticipadas, planes de intervención u otras herramientas de resguardo en el evento de afectaciones futuras y graves a su capacidad mental.
Para el ejercicio del derecho a ser informado, se deberán emplear los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, durante todo el proceso de atención.”.
La proposición no resulta coherente con la sustitución del artículo en que incide, como efecto de la aprobación de la indicación precedente. En todo caso, la remisión a la ley N° 20.584 quedó aclarada en el inciso final del artículo 4 aprobado en este segundo informe.
- La indicación N° 21 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 22 del Presidente de la República, modifica el artículo 4 del siguiente modo:
a) reemplaza en el inciso primero la frase “Toda persona que adolece de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica”, por la siguiente: “Toda persona que presenta enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica”, y
b) reemplaza en el inciso segundo la frase “director del establecimiento”, por la siguiente: “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
La letra a) no obtuvo la aprobación de la Comisión, por el mismo motivo que determinó el rechazo de la indicación N° 21. El literal b), en cambio, fue acogido.
- La indicación N° 22 fue aprobada parcialmente, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
ARTÍCULO 5
El artículo 5 asigna al Estado la función de promover la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado, y entrega directrices para el proceso de atención, que debe ser preferentemente ambulatorio. Establece que la hospitalización psiquiátrica es un recurso excepcional y transitorio.
La indicación N° 23 del Presidente de la República, lo modifica del siguiente modo:
a) elimina en el inciso primero, la frase “Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.”.
b) reemplaza el inciso segundo por el siguiente:
“El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, en el nivel primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
c) Reemplázase, en su inciso final, la palabra “transitorio” por la frase “esencialmente transitorio”.
Respecto de la letra a), el doctor Mauricio Gómez informó que la idea es aclarar que dentro de la condición interdisciplinaria de la atención en salud mental están comprendidas una serie de profesiones que participan del proceso; entonces, mencionar algunas podría dejar fuera otras.
El Honorable Senador señor Quinteros anotó que el inciso primero incluye las “demás disciplinas pertinentes”, lo que no excluye a alguna. Por consiguiente, la modificación no es necesaria, concluyó Su Señoría.
- La letra a) de la indicación N° 23 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
A continuación, la Comisión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 121 del Reglamento del Senado, corrigió la primera parte del inciso primero, en el entendimiento de que el carácter interdisciplinario puede corresponder a la atención, pero no a la salud mental.
- Acordado con la misma votación precedente.
La Honorable Senadora señora Goic destacó que la letra b) de esta indicación, que reemplaza el inciso segundo del artículo 5, complementa la cobertura al disponer que la atención se prestará en los niveles primario y secundario de salud; además, cambia el término “paciente” por “persona”.
El Honorable Senador señor Girardi argumentó que Chile carece de políticas de salud mental, no hay consultorios de atención primaria que de verdad traten a estos pacientes como corresponde. Declaró que todos los consultorios que atiendan una población de 20.000 habitantes o más debieran tener en su dotación un médico psiquiatra y un equipo multidisciplinario de salud mental, que incluyera también psicólogo y terapeuta. Hoy la atención primaria carece de capacidad real para tratar a los pacientes de patologías de menor complejidad y los problemas de salud mental en Chile requieren ser tratados desde la atención primaria.
El doctor Mauricio Gómez explicó que el informe financiero del Ejecutivo indica que este proyecto de ley no implica mayores costos. Señaló que se puede estar de acuerdo en que lo que realiza actualmente el nivel primario es insuficiente, pero hoy toda la atención primaria cuenta con un programa de salud mental y el 80% de las personas bajo control por salud mental están atendidas en el nivel primario. Esto es algo que ya ocurre y reforzarlo es bueno, aseveró. No se trata de la creación de un programa nuevo, sino de uno que ya existe.
El Honorable Senador señor Girardi comentó que tiene existencia en el plano formal, pero en la práctica no se materializa. El Ejecutivo debe proveer los recursos que se requieren para salud mental, pues de lo contrario todo quedará como una buena intención.
- La letra b) de la indicación N° 23 fue aprobada con modificaciones de forma, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
El doctor Mauricio Gómez explicó que la letra c) apunta a que la hospitalización sea esencialmente transitoria y no se prolongue indefinidamente. Notificó que se ha logrado reducir en un 80% la internación psiquiátrica en instituciones del Estado, pero aún quedan 400 personas a las que no se ha logrado dar una respuesta y están sometidas a institucionalización informal o internadas en instituciones psiquiátricas privadas de bajo estándar.
- La letra c) de la indicación N° 23, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 24 del Honorable Senador señor Quinteros, agrega en el inciso primero del artículo 5, después de la expresión “interdisciplinaria,” la frase “incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación,”.
- Esta indicación fue retirada por su autor, por los mismos motivos expresados en el caso de la indicación N° 14.
La indicación N° 25 del Honorable Senador señor Latorre, inserta después del inciso primero del artículo 5 un inciso nuevo, del tenor que se indica:
“Se promoverá además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
El doctor Mauricio Gómez señaló que la indicación contiene un concepto interesante y novedoso, como es la incorporación de usuarios y de personas con discapacidad, como “expertos por experiencia”. Sin embargo, ella no debe involucrar un costo, en el sentido de no incorporar en esa función al personal de salud.
El Honorable Senador señor Girardi aclaró que no se está planteando contratar personas, sino incorporar a esos “expertos”, como expresión de la inclusión en el tratamiento para recuperar la salud mental.
- La indicación N° 25 fue aprobada con ajustes en la redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 26, de la señora Presidenta de la República, agrega en el inciso primero del artículo 5, a continuación de la palabra “interdisciplinaria,” la siguiente frase: “incluyendo el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación que contempla la ley, el reglamento y Programas,”.
La Comisión adoptó el mismo criterio que provocó el retiro de las indicaciones 14 y 24, de modo que rechazó esta indicación.
- La indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 27, del Honorable Senador señor Quinteros, agrega en el inciso segundo del artículo 5, después de la expresión “de forma ambulatoria,” la frase “o de atención a domicilio,”.
El Honorable Senador señor Girardi resaltó la importancia de incorporar en los tratamientos el componente domiciliario. La atención del siglo XXI tendrá este elemento fundamental, que hoy no existe; el auténtico nivel primario no será ya el consultorio, sino la atención a domicilio.
- La indicación N° 27 fue aprobada con un ajuste de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
- - - - - -
La indicación N° 28, del Honorable Senador señor Latorre, incorpora a continuación del artículo 5 el siguiente artículo nuevo:
“Artículo ...- Los Comité de Ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de protección de derechos de personas con enfermedades mentales deberán ajustar su labor al contenido de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales al enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
- La indicación N° 28 fue aprobada con modificaciones en la redacción, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
- - - - - -
ARTÍCULO 6
El artículo 6 no permite hacer un diagnóstico basado exclusivamente en criterios tales como el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni en su identidad u orientación sexual. Tampoco puede ser determinante para tal efecto la hospitalización previa de la persona ni el hecho de haber tenido un tratamiento sicológico o psiquiátrico.
La indicación N° 29, del Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 6.- La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socio-económicos y biológicos que suponen una dinámica de construcción social esencialmente evolutiva.
El diagnóstico debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede hacerse un diagnóstico de salud mental basándose en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otras. Tampoco será determinante la hospitalización previa de dicha persona, que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
La Honorable Senadora señora Goic comentó que el inciso primero ya ha sido incluido en la definición de salud mental aprobada como artículo 2.
- El inciso primero de la indicación N° 29 fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros, por estar contenido en la indicación ya aprobada.
- El inciso segundo fue aprobado con ajustes de forma, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
- - - - - -
La indicación N° 30, del Honorable Senador señor Latorre, incorpora después del artículo 6 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación en el ejercicio de derechos que afecta a mujeres y niñas, deben abordarse desde una perspectiva de género. Ante la existencia de indicios de posible vulneración en su autonomía y sometimiento a la violencia física, psíquica, sexual o económica, se dará prioridad en la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias de su entorno familiar o social que pudieran estar contribuyendo en la afectación de su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
La Honorable Senadora señora Goic consultó cómo debe entenderse la priorización en la práctica, porque en temas de salud mental hay otros componentes que pueden ser priorizados, por ejemplo, el riesgo de suicidio. Estimó valioso vincular a la persona con redes de apoyo social y legal, como establece la indicación en estudio.
El doctor Mauricio Gómez estuvo de acuerdo con lo planteado, en el sentido de que hay otros factores que justificarían la atención prioritaria, además del enfoque de género, por ejemplo, formar parte de grupos vulnerables, de pueblos originarios, etc., que eventualmente se podrían especificar.
El tema de la denuncia, apuntó, es una obligación legal que tienen todos los equipos de salud.
El Honorable Senador señor Letelier planteó que la diferencia en el caso de violencia de género son las consecuencias, que pueden terminar en un femicidio. Expresó que la gran mayoría de las víctimas de violencia son mujeres, que requieren una prioridad en la detección y atención, pero no necesariamente en el tratamiento. Dijo que todas las personas que sufren una patología deben ser atendidas según su gravedad y según las consecuencias de una no intervención inmediata. Sin embargo, la redacción no le convence, porque alude a violencia y discriminación, sin especificar que es de género, pero pide un enfoque de género. Estuvo de acuerdo en asignar prioridad a dichas situaciones, porque normalmente la víctima que llega a denunciar ya ha debido soportar la reiteración de las agresiones.
Entiende que la inquietud planteada por la Senadora señora Goic tiene que ver con que esta causal permita desplazar a otros que también necesitan tratamiento.
Más adelante, la Comisión conoció y acogió una redacción alternativa, que se consigna en el capítulo de las modificaciones y figura como artículo 8 del proyecto que se propone en este informe.
- La indicación N° 30, así modificada, contó con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Título II
De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica
La indicación N° 31, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza la denominación de este Título por la siguiente:
“De los derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
La autora de la propuesta informó que la indicación ocupa la terminología de las convenciones internacionales vigentes en esas materias.
- La indicación N° 31 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
La indicación N° 32, del Honorable Senador señor Latorre, sustituye la denominación de este Título por la que sigue:
“De los derechos de las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental”.
- Fue aprobada con igual votación que la anterior, por entenderse subsumida en la indicación N° 31.
ARTÍCULO 7
El artículo 7 pormenoriza un catálogo de once derechos especiales que se reconoce a la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, además de los que garantiza la Constitución Política de la República.
La indicación N° 33, del Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 7.- Se reconoce que la persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República le garantiza a todas las personas. En especial, se le reconocen los siguientes derechos:
1. A ser reconocido siempre como sujeto de derecho.
2. A participar socialmente y a ser apoyado para ello en caso necesario.
3. A que se vele, especialmente, por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, bajo la premisa del consentimiento libre e informado.
5. A no ser sometido a tratamientos invasivos e irreversibles de carácter psiquiátrico, sin su consentimiento.
6. A que no se realice el procedimiento de esterilización, sin su consentimiento libre e informado. Quedará prohibido expresamente la esterilización en niñas, niños y adolescentes.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, o se trate de una niña, niño o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
7. A recibir atención sanitaria integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
8. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
9. A recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más efectiva y segura, y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
10. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
11. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
12. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su enfermedad mental o su discapacidad psíquica o intelectual y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares o por quien el paciente designe.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
El abogado asesor señor Jaime González señaló que números 1, 3, 5 y 7 al 12 del inciso primero recogen en los mismos términos lo aprobado en general por el Senado.
Señaló que la redacción del Ejecutivo elimina la consulta periódica obligatoria a la Corte de Apelaciones, en casos de hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada. Se consultó al Ministerio de Justicia, el cual estima que tal consulta saturaría a las Cortes y haría inoficioso el trámite. Por ello, más adelante se propone acotar la consulta a aquellos casos en que la internación involuntaria supere las 72 horas, sin perjuicio de que de todos modos rige el recurso de amparo. Explicó que en materia de esterilización y de formas de expresar el consentimiento, la propuesta se ajusta a la normativa nacional y a los tratados vigentes ratificados por Chile.
El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que la primera parte del artículo le parece inadecuada, porque da la impresión de que no todas las personas tienen los derechos reconocidos en la Constitución. Ello da cuenta, concluyó Su Señoría, de que somos una sociedad que discrimina a las personas con enfermedades mentales o en situación de discapacidad. Como técnica legislativa le pareció inadecuada la redacción, porque da pie para sostener que las personas no tendrían los derechos enunciados en el artículo del proyecto, si no fuera por esta ley.
Por otra parte, consultó si es posible internar a una persona por 72 horas, contra su voluntad.
El doctor Mauricio Gómez explicó que en el estándar internacional se reconoce que hay situaciones en que las personas pueden ser tratadas de urgencia, sin su consentimiento; por ejemplo, un individuo con tendencia suicida que no quiere tratarse o que se halla en medio de un episodio psicótico agudo, avala la posibilidad de que el equipo de salud lo retenga y lo ponga en un lugar de resguardo, lo que en general no puede exceder de 72 horas. Pasado ese tiempo, el estándar internacional requiere la revisión por un organismo judicial o administrativo.
En el ámbito de los tratamientos irreversibles, la ley N° 20.584 permite hacer psicocirugía y esterilización sin consentimiento de la persona y con la aprobación de un comité de ética, más una revisión bastante dudosa y de bajo estándar por la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales[5]. La intención es cerrar la posibilidad de esterilización sin consentimiento y hacer aún más explícita la prohibición en el caso de personas menores de edad, para impedir que el representante legal las esterilice porque tienen alguna discapacidad.
- La indicación N° 33 fue aprobada con las correcciones consignadas en el capítulo de las modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros.
Más tarde, la Comisión, entendiendo que no es esta ley la que reconoce los derechos que tiene toda persona, estimó que la norma debiera expresar que “La persona con enfermedad o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:”.
- La unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores García, Girardi, y Elizalde, acordó reabrir el debate e introducir el ajuste indicado.
La indicación N° 34 de la Honorable Senadora señora Goic, sustituye el encabezamiento del artículo 7 por el que sigue:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y las personas usuarias de los servicios de salud mental gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas, de conformidad al principio de no discriminación. En especial y de acuerdo al marco de la presente ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
La Comisión tuvo presente que una norma similar ya está incorporada a los artículos 1 y 3 del proyecto que se propone, fruto de la aprobación de las indicaciones N° 4 y N° 18, respectivamente.
- La indicación N° 34 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores García, Girardi y Elizalde.
La indicación N° 35 del Honorable Senador señor Latorre, también reemplaza el encabezamiento del artículo 7, por el siguiente:
“Artículo 7.- Se reconoce que las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, gozan de todos los derechos que la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas. En especial y de acuerdo al marco de la presente Ley, se reconocen los siguientes derechos:”.
- Fue rechazada por el mismo motivo que la anterior y con igual votación.
La indicación N° 36, de la Honorable Senadora señora Goic, propone reemplazar el numeral 3 del artículo 7, que en virtud de los acuerdos ya adoptados ha pasado a ser numeral 5 del artículo 9, por el siguiente:
“3. A que todas las intervenciones médicas y científicas de carácter invasivos e irreversibles sean en base a un consentimiento libre e informado.”.
La Comisión consideró necesario especificar en esta ley que se trata de las intervenciones de carácter psiquiátrico, porque tal como está redactada la indicación comprende cualquier cirugía general. Además, agregó una frase que exime del deber de obtener el consentimiento libre e informado los casos descritos en el artículo 15 de la ley N° 20.584[6].
- La indicación N° 36 fue aprobada con esas modificaciones y otros ajustes formales, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores García, Girardi y Elizalde.
La indicación N° 37, del Honorable Senador señor Latorre, agrega en el citado numeral 3, después de la palabra “consentimiento” lo siguiente: “tales como psicocirugía y esterilización, aplicación de terapia electroconvulsivante, aislamiento, incomunicación y contención mecánica y química”.
El doctor Mauricio Gómez manifestó que el problema es que la indicación modifica una disposición que se refiere a tratamientos invasivos e irreversibles y los regula junto con otro tipo de medidas, como el aislamiento o contención, terapias electroconvulsivas, incomunicación y contención mecánica o química, que no son invasivas e irreversibles.
- La indicación N° 37 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores García, Girardi y Elizalde.
La indicación N° 38, del Honorable Senador señor Latorre, reemplaza el número 4 de la norma aprobada en general, que ha pasado a ser número 6 del artículo 9. Propone sustituirlo por el siguiente:
“4. A que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones con las demás personas, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y contar con apoyo para tal efecto, sin discriminación en atención a su condición. Se prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental, en particular de mujeres y niñas, como medida de control de su fertilidad. Su práctica dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes.”.
El Honorable Senador señor Girardi indicó que acá hay un tema mayor, porque el tema de fondo es reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con enfermedades mentales o en situación de discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, así como el derecho a ejercerlos en el ámbito de su autonomía. Está claro que en la eventualidad de tener que realizar una esterilización ésta debe cumplir un conjunto de condicionantes.
El Honorable Senador señor García señaló que la indicación prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas con discapacidad, como medida de control de la natalidad. Como discapacidades hay muchas, cabe entender que se refiere a personas que no están en condiciones de manifestar su voluntad y que sufren discapacidad mental. La prohibición protege igualmente a los usuarios de servicios de salud mental, en particular mujeres y niñas.
Finalmente, la Comisión concordó en la redacción que se consigna en el capítulo de las modificaciones y aprobó la indicación así reformada como numeral 6 del artículo 9 del proyecto que se propone en este informe.
- Así fue acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 39, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza el numeral 4 del artículo 7, que pasó a ser numeral 6 del artículo 9, por el siguiente:
“4. A que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y a recibir apoyo u orientación para su ejercicio, sin discriminación.”.
- Fue aprobada, por entenderse subsumida en la anterior y con la misma unanimidad de votos.
La indicación N° 40, del Honorable Senador señor Quinteros, reemplaza el párrafo segundo del número 4, que se ocupa de la forma de proceder para esterilizar de modo reversible a la persona que no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, y señala las circunstancias excepcionales que permiten realizar el procedimiento de esterilización
El Honorable Senador señor Quinteros propuso reemplazarlo por el siguiente:
“Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia, no se podrán realizar este tipo de acciones.”.
El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que el año 2014 la OMS acordó la eliminación total de cualquier forma de esterilización involuntaria, lo que lo motivó a presentar esta indicación. Atendido que ya se aprobó la indicación N° 33, del Ejecutivo, que prohíbe la esterilización sin consentimiento, Su Señoría retiró su propuesta.
- La indicación N° 40 fue retirada por su autor.
- - - - - - -
La indicación N° 41, del Honorable Senador señor Latorre, inserta a continuación del número 4 un número nuevo, que asegura el derecho de la persona a no ser diagnosticada sin su consentimiento.
El Honorable Senador señor Girardi hizo ver que no tiene sentido negarse a un diagnóstico. Es posible que el paciente no se niegue a ser diagnosticado, sino que no quiera conocer el diagnóstico, que es otra cosa; por ejemplo, en el caso de un cáncer, muchas veces la familia toma la decisión de no informarle, al menos en un momento o por un tiempo determinados, pero eso corresponde a otra discusión.
- La indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 42 del Honorable Senador señor Pugh, reemplaza el numeral 5 del artículo 7, por el siguiente:
“5. A que si en el transcurso de la hospitalización voluntaria el estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá como si se tratase de una hospitalización involuntaria.”.
La indicación N° 43, del Honorable Senador señor Durana, sustituye en el mismo numeral la intervención de la “Corte de Apelaciones respectiva” por la de la “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la Ley N° 20.584”.
Fueron tratadas conjuntamente.
El doctor Mauricio Gómez planteó que en este tema Chile está en deuda. El estándar actual de la hospitalización involuntaria no cumple con los parámetros internacionales, en el sentido de que se resuelve todo en el ámbito de la salud: lo solicita un médico, lo resuelve la Secretaría Regional Ministerial, lo ejecuta una institución de salud y lo supervisa la Comisión Regional de Protección, que preside el Secretario Regional Ministerial. El estándar internacional es que supervisen este tipo de medidas involuntarias organismos judiciales o cuasi judiciales.
La propuesta del Ejecutivo disminuye la carga de demanda ante las cortes de apelaciones, pues sólo las involucra después de transcurridas 72 horas de la hospitalización involuntaria, para que no tengan que proceder al inicio del procedimiento, sino que hagan un control después de dicho lapso, cuando ha pasado la situación de urgencia y emergencia.
En cuanto a la posibilidad de que asuma ese rol de control la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, en su opinión, dicha entidad no cumple el estándar suficiente para ejercerlo.
El Honorable Senador señor Chahuán sostuvo que este elemento es uno de los que componen el corazón del proyecto, por lo que se debe ocupar el tiempo necesario para resolverlo en forma adecuada. Por una parte, se debe garantizar los derechos de las personas de acuerdo a los estándares internacionales, pero también corresponde revisar si en el primer trámite legislativo fueron incorporadas normas transitorias que regulen la posibilidad de recurrir a otros arbitrios normativos, tales como los recursos de amparo y de protección.
El abogado asesor señor Jaime González, a raíz del planteamiento del Senador señor Chahuán, señaló que el Presidente de la República, mediante sus indicaciones, se hizo cargo de varios de los aspectos traídos a colación en el informe de la Corte Suprema.
Es así como se modifica, por ejemplo, el requisito habilitante de una autorización de la Corte de Apelaciones y se establece sólo una consulta obligatoria después de transcurridas 72 horas de internación. En la indicación N° 64, al artículo 13, se consagra el derecho de la persona hospitalizada involuntariamente, o de su representante legal, a nombrar un abogado. Si ambos no lo hubieren hecho, se aplicarán las normas sobre defensor de ausentes[7]. Sostuvo que el Ejecutivo se ha hecho cargo de las recomendaciones que hizo la Corte Suprema.
El Honorable Senador señor Girardi señaló que comparte la tesis del Ejecutivo respecto del procedimiento, porque cuando se tiene que resolver una situación coercitiva excepcionalísima la mayor parte de las veces se hace aplicando un criterio médico para la protección de la persona o de su familia. Por esa razón parece razonable un lapso de espera de 72 horas, antes de involucrar la intervención de la instancia judicial o administrativa.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó qué consecuencias tiene que la Corte de Apelaciones, transcurridas las 72 horas, no se pronuncie o demore en responder.
El doctor Mauricio Gómez respondiendo a la pregunta formulada, señaló que el informe de la Corte Suprema está basado en el documento original del proyecto, por lo que tampoco versa sobre el texto que despachó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En las redacciones que propone el Ejecutivo la hospitalización de la persona que está en una situación de crisis, sea por hospitalización de urgencia involuntaria o impuesta por la autoridad sanitaria, sigue tal cual está hoy día. O sea, el Secretario Regional Ministerial se pronuncia respecto a la necesidad de hospitalizar a una persona o el médico que le presta atención de urgencia decide la hospitalización contra la voluntad del paciente, frente a una condición de riesgo real e inminente. Además, se acota que por riesgo real e inminente se debe entender aquellas situaciones en que existe peligro para la integridad o la vida.
Por lo tanto, de ninguna manera la persona quedará desprovista de atención en situación de urgencia y en el curso de esas primeras 72 horas ya se va a haber resuelto sobre la continuidad o no de la hospitalización. Si la Corte no responde oportunamente, no estará afectando el derecho a la atención de urgencia en situación de crisis. Por otra parte, si la respuesta de la Corte no se produce dentro de las 72 horas, se le consultará si la privación de libertad debe perseverar, con lo que la medida de hospitalización involuntaria continuará dentro de un marco de legalidad.
El Honorable Senador señor Chahuán estimó necesario desarrollar el procedimiento que ha propuesto el Ejecutivo, en lo relativo a qué ocurre si no se cumple en tiempo y forma, además de dar a esta acción la debida prioridad para su vista. Propuso reflexionar en torno a la hipótesis de una persona internada en contra de su voluntad, como consecuencia de un diagnóstico erróneo de la autoridad sanitaria, eventualidad en que sin duda se están vulnerando sus derechos.
Señaló que una nueva consulta a la Corte Suprema es fundamental, para efectos de alejar toda duda en cuanto a que los preceptos del proyecto pudieran permitir que un mal diagnóstico, que motiva una internación errónea, afecte derechos esenciales[8].
El Honorable Senador señor Girardi manifestó que en salud siempre puede haber diagnósticos equivocados y hay procedimientos legales para enfrentarlos; esto es válido no sólo en salud mental, sino que en cualquier procedimiento se puede invocar una negligencia médica, una inobservancia o la impericia de un determinado facultativo.
- Las indicaciones Nos 42 y 43 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 44, de la Honorable Senadora señora Goic, sustituye el numeral 11 del artículo 7, que consagra el derecho de la persona a recibir educación sobre la patología o la discapacidad que le afecta.
La indicación lo reemplaza por el que sigue:
“11. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, a ser acompañado durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.”.
- Fue aprobada con una enmienda menor, de orden formal, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 45, de la señora Presidenta de la República, modifica el artículo 7 del siguiente modo:
a) Intercala en el inciso primero, a continuación de la palabra “personas” la siguiente frase “considerando que su voluntad es el elemento esencial para el ejercicio de éstos.”.
b) Reemplaza el inciso segundo por el siguiente:
“El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los establecimientos de salud que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a la resolución que el Ministerio de Salud dicte al efecto.”.
- La indicación N° 45, fue retirada por el Ejecutivo.
- - - - - - -
La indicación N° 46, del Honorable Senador señor Quinteros, consulta un nuevo número en el artículo 7, del tenor siguiente:
“… A que se proteja su información personal y datos personales.”.
El Honorable Senador señor Chahuán señaló que esta protección está incorporada en la ley N° 19.628, no obstante lo cual le pareció razonable reiterarla acá. Expresó que es importante disponer de los antecedentes clínicos, no de los datos personales, para efectos estadísticos que interesan al Ministerio.
Anunció que fruto de la labor de la Comisión Asesora Presidencial en materia de la Reforma de la Salud habrá una revolución desde el punto de vista de las fichas clínicas, las que serán digitales; ello permitirá extrapolar datos para establecer la prevalencia de determinadas enfermedades, identificar grupos de riesgo y efectuar estudios epidemiológicos.
La Comisión acordó dejar constancia, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que la información que se recolecte de esa forma tendrá las finalidades expresadas por el Honorable Senador señor Chahuán.
- La indicación N° 46 fue aprobada con ajustes en la redacción y con dicha constancia, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
ARTÍCULO 8
El artículo 8 establece que la prescripción y administración de medicación psiquiátrica sólo debe ser administrada con fines terapéuticos y previa evaluación profesional pertinente. Preceptúa esta norma que tal prescripción y medicación jamás pueden realizarse como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento o cuidados especiales.
La indicación N° 47, del Presidente de la República, lo modifica del siguiente modo:
a) elimina la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
b) reemplaza la frase “y nunca de forma automática” por la siguiente “debiendo las personas ser atendidas periódicamente por el profesional competente.”, precedida de una coma.
El doctor Mauricio Gómez puntualizó que toda indicación y tratamiento deben tener fines terapéuticos y que la alusión a castigos o conveniencia de terceros no parece conveniente en una ley, sino que estaría mejor situada en el ámbito reglamentario y definida en términos positivos.
El Honorable Senador señor Chahuán destacó que los cambios propuestos no alteran el sentido de la norma, sino que la reformulan en términos positivos, para que las personas sean evaluadas periódicamente por un profesional competente.
- La indicación resultó aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - - -
La indicación N° 48, de la Honorable Senadora señora Goic, incorpora el siguiente artículo 9°, nuevo, pasando el actual a ser artículo 10°, y así sucesivamente:
“Artículo 9.- Se prohíbe la esterilización involuntaria o no consentida en personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica y en personas usuarias de los servicios de salud mental, como medida de control de su fertilidad.”.
El Honorable Senador señor Chahuán recordó que esta idea ya fue considerada anteriormente y propuso aprobarla, subsumida en la indicación N° 33, del Presidente de la República, que fue acogida como artículo 9 del proyecto que se propone al final de este informe.
- Así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - - - -
ARTÍCULO 9
El artículo 9 contempla la internación psiquiátrica como una medida terapéutica excepcional, cuya duración debe ser el tiempo estrictamente necesario, según la práctica médica. En todo caso, se debe mantener los vínculos del interno con sus familiares y su entorno social.
La indicación N° 49, del Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 9.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
El Honorable Senador señor Chahuán constató que la diferencia con el texto aprobado en general es la reafirmación de la transitoriedad esencial de la medida, lo que va en la dirección correcta, en términos de garantizar los derechos de los pacientes.
- Fue aprobada con un ajuste formal menor, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 10
El artículo 10, aprobado en general por el Senado, preceptúa que la hospitalización psiquiátrica de modo alguno podrá indicarse para solucionar problemas exclusivamente sociales o de vivienda y que ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente, en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Consagra, además, la obligación del prestador de agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.
La indicación N° 50, del Presidente de la República, lo modifica del siguiente modo:
a) elimina del inciso primero la palabra “exclusivamente”.
b) reemplaza en el mismo inciso, a continuación de la palabra “sociales”, la conjunción “o”, por una coma.
c) agrega, siempre en el inciso primero, a continuación de la palabra “vivienda”, la siguiente frase “o de cualquier otra índole, que no sea estrictamente sanitaria”, precedida de una coma.
d) reemplaza en el inciso segundo la frase “con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica” por la siguiente “con la finalidad de resguardar su derecho a vivir en forma independiente y ser incluidos en la comunidad”, igualmente precedida de una coma.
El Honorable Senador señor Chahuán destacó que este es un artículo muy importante, que enfrenta, entre otras dificultades, la carencia de horas psiquiátricas infantiles disponibles. Hay casos de menores que ningún organismo colaborador quiere recibir, por las complejidades psiquiátricas que presentan, por lo que se los coloca en un régimen de internación, en vista de que no hay quien se haga cargo de él. Mediante este resquicio se interna a una persona para resolver en forma indebida un problema social y no un tema de salud mental.
Lo mismo ocurre en el caso de adultos mayores que son internados y luego abandonados. Los regímenes de internación se prolongan porque no hay quien pueda hacerse cargo de esas personas. Este proceder convierte en soluciones definitivas medidas que debieran ser esencialmente transitorias y ocurre porque no hay redes de apoyo que se hagan cargo.
Solicitó oficiar a la Subsecretaría de Salud Pública para que tenga a bien proporcionar las estadísticas de personas internadas en los centros psiquiátricos del país y cuál es el promedio de estadía de ellas.
Informó que ha pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer ver la falta de horas psiquiátricas infantiles en nuestro país y que en diciembre próximo estará denunciando la situación del Estado de Chile en esta materia.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que borrar la palabra exclusivamente, como propone la letra a) de esta indicación, es un error. Frecuentemente las enfermedades mentales generan problemas sociales que hay que mirar en su contexto, por ejemplo, puede haber un paciente con conducta violenta al cuidado de una persona mayor, que no es capaz de controlarlo; quizá en otras condiciones, con buena contención familiar, sería posible tratarlo en su casa, pero hay realidades que lo hacen inviable. El contexto social en las enfermedades de salud mental tiene influencia, aseveró Su Señoría.
Respecto de la letra c), que agrega la frase “o de cualquier otra índole que no sea estrictamente sanitaria”, expuso que hay situaciones que pueden no estar previstas, pero que influyen en el contexto. Las enfermedades mentales son conductuales, a diferencia de otras patologías, que causan fiebre u otra sintomatología física, se reflejan en la conducta y la conducta influye en el medio.
El Honorable Senador señor Girardi manifestó que en la medicina ocurre normalmente que el médico evalúa las condiciones en que vive el paciente; muchas veces lo debe hospitalizar, aunque no sea una enfermedad muy complicada, porque su familia vive en una situación social, económica o cultural que les impide hacerse cargo.
El Honorable Senador señor Chahuán expresó que si se rechaza la letra a) de la indicación N° 50 se puede incorporar el contexto familiar y de habitabilidad en que la persona se desenvuelve, son elementos que pueden ser considerados. Pero si se dice exclusivamente sociales queda en claro que la hospitalización psiquiátrica no es una medida para internar a personas en situación de calle u otra condición similar, sino que es una medida adoptada en razón de la condición de salud y del contexto.
En una sesión posterior, el señor Ignacio Abarca, asesor legislativo del Ministerio de Salud, anunció que se ha redactado una propuesta que incluye las condiciones sociales, según lo solicitado, que es la siguiente:
“Artículo …: Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar su derecho a vivir en forma independiente y ser incluidos en la comunidad.”.
El Honorable Senador señor Girardi expuso que en ocasiones los médicos indican un tratamiento que requiere la existencia de cierto contexto social mínimo. Hay enfermedades que por norma el médico debería tratar de manera ambulatoria, pero en el entendido de que en el hogar existan condiciones básicas para ello, y a veces por razones culturales, sociales o de infraestructura, no hay ninguna posibilidad de que ello sea factible y hay que hospitalizar. No siempre la indicación médica puede independizarse del contexto social. Lo que no puede ocurrir, concluyó Su Señoría, es que la hospitalización se utilice para resolver un problema social.
La Comisión decidió conservar del texto del inciso segundo aprobado en general la palabra “indefinidamente”, que figura luego de los términos “permanecer hospitalizada”, y precisar en la oración final de dicho inciso que el derecho que se debe resguardar es el del paciente, porque podría entenderse que la frase alude al prestador, que es el sujeto de la oración.
- La indicación N° 50, fue aprobada siguiendo la nueva redacción propuesta, con las enmiendas señaladas y otros ajustes en la redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 51, de la señora Presidenta de la República, elimina del inciso segundo del artículo 10 la frase que sucede al punto seguido, pasando a éste a ser punto final.
Esta indicación fue retirada por el Ejecutivo, sin embargo, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe la hizo suya.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe estimó que esta indicación es correcta, porque elimina la última frase del inciso segundo, que impone al prestador la obligación de agotar todas las instancias, en resguardo de los derechos e integridad física y psíquica, sin precisar, por lo demás, quien es el titular dichos derechos. Estimó que esa no es obligación del hospital y tendrá que ser el municipio o la instancia que corresponda, quien busque y provea al paciente un lugar donde vivir, pero el peso de esa carga no debe recaer en el hospital.
El doctor Mauricio Gómez informó que este texto fue discutido en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En Chile, en la década de los años 90, el 80% de las camas psiquiátricas del país estaban ocupadas por personas que no necesitaban del hospital psiquiátrico sino de apoyo para vivir en la comunidad; esto se ha resulto parcialmente con hogares protegidos, residencias protegidas, etc. Hoy hay 1.700 personas en esa condición, apoyadas por Fonasa, que antes estaban en hospitales psiquiátricos.
La idea central es que los recursos de la psiquiatría no están para resolver necesidades sociales, sino para atender a personas que sufren enfermedades y que obviamente se hallan en un contexto social. Probablemente, una persona que padece esquizofrenia y tiene muy poco apoyo familiar o social terminará hospitalizada, a diferencia de otra que tenga un buen contexto familiar. Hay que dejar en claro que los recursos para la psiquiatría no son para que las personas vivan hospitalizadas, como todavía ocurre en el caso de cerca de 400 personas que no se han podido reubicar y viven en hospitales psiquiátricos.
Parte de la responsabilidad de que haya personas que continúan institucionalizadas es porque a veces los prestadores no hacen las gestiones necesarias para darlas de alta. Por prestador no se refiere sólo al médico o al hospital, sino a los Servicios de Salud, que muchas veces no solicitan los recursos disponibles para internar a las personas en hogares o residencias protegidos y prefieren que vivan hospitalizadas dentro de la institución. Este precepto impone un mandato legal para que toda la red de salud se comporte de una misma manera. Hizo presente que el artículo 10 dice “agotar todas las instancias”, es decir, hacer gestiones, activar recursos intersectoriales y municipales, no dice que el prestador deba hacerse cargo.
El Honorable Senador señor Chahuán manifestó ser partidario de mantener la redacción como está planteada por la Cámara de Diputados y como lo ha señalado el Ejecutivo, porque se da un instructivo o directriz para que los Servicios y los centros hospitalarios se preocupen de actuar; muy diferente sería lo que ocurriría si la actividad respectiva fuera un componente de la evaluación. Se trata de preservar camas psiquiátricas para las personas que las requieren, de manera que si hay una ocupada por una persona que podría estar en un establecimiento distinto o en atención ambulatoria, se liberen recursos y se vele por el derecho a la integridad física y psíquica de las personas.
Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de aumentar los recursos para el sector de salud mental, que requiere un estándar completamente distinto en términos de recursos humanos, técnicos, económicos, sin los cuales poco va a aportar este proyecto de ley.
La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe declaró compartir el criterio de que los recursos para atención psiquiátrica no están para resolver problemas sociales, pero imponer al prestador la obligación del segundo inciso del artículo 10 no es pertinente.
Señaló que está claro el mandato de que ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su capacidad y condiciones sociales. Quien resuelva esto tiene que ser un mecanismo intersectorial y no una obligación exclusiva del prestador, porque en tal caso los demás se van a lavar las manos.
Recalcó que ha hecho suya la indicación N° 51 para que sea votada.
El Honorable Senador señor Girardi estimó que hay un problema conceptual. Son inseparables la dimensión sanitaria y la social, porque la misma enfermedad, sufrida en una condición social distinta, tiene otra relevancia.
Además, expresó que es importante que el prestador tenga corresponsabilidad en colaborar en que el paciente tenga una solución que resguarde sus derechos e integridad física y psíquica, de lo contrario queda en tierra de nadie. Por ello propuso rechazar la indicación.
La indicación N° 51, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
ARTÍCULO 11
El artículo 11 aprobado en general señala que la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República[9]. Ella sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. Señala también esta norma los requisitos que deben cumplirse perentoria y taxativamente para que la Corte preste la autorización.
La indicación N° 52, del Honorable Senador señor Latorre, suprime el artículo 11.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 53, del Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros que pueda desencadenar un daño que amenace o pueda causar un daño a la vida o a la integridad física de la persona o de terceros. Para que esta proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco, ni interés de ningún tipo o especie.
2. La inexistencia de otra alternativa menos restrictiva y eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible, para lo cual se describirá el tratamiento a seguir.”.
El Honorable Senador señor Girardi consultó por el motivo para eliminar la autorización y revisión por la Corte de Apelaciones de la hospitalización psiquiátrica involuntaria, que es uno de los resguardos importantes que tiene el proyecto.
El asesor señor Ignacio Abarca precisó que esta indicación, en primer lugar, realiza algunas modificaciones formales a los requisitos, que siguen resaltando el carácter excepcionalísimo de la hospitalización psiquiátrica. En esta indicación no se hace referencia a las Cortes de Apelaciones. Explicó que actualmente se debe solicitar autorización previa a la hospitalización, diligencia que se propone reemplazar por una notificación a la autoridad sanitaria y a las Comisiones respectivas de Protección de los Derechos de los Pacientes con Enfermedades Mentales.
El fundamento del cambio es la sobrecarga de asuntos que actualmente están llamados a resolver los tribunales de justicia.
- La indicación N° 53, fue aprobada con enmiendas de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 54, del Honorable Senador señor Pugh, suprime en el inciso primero del artículo 11, el texto que sigue a la expresión “o psíquica”, lo que implica eliminar la intervención de la Corte de Apelaciones para autorizar o revisar la hospitalización involuntaria.
La indicación N° 55, del Honorable Senador señor Durana, reemplaza en el inciso primero, la locución “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
La indicación N° 56, del Honorable Senador señor Pugh, sustituye en el inciso segundo la frase “Para que la Corte pueda autorizarla se requiere” por la siguiente: “Para lo anterior se requerirá”.
La indicación N° 57, del Honorable Senador señor Pugh, sustituye el número 3 del artículo 10, por el que sigue:
“3. Un informe acerca de las instancias previas implementadas, si las hubiere.”.
- Al resultar aprobada la indicación N° 53, se rechazaron en consecuencia las indicaciones Nos 54, 55, 56 y 57, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 58, de la señora Presidenta de la República, modifica el artículo 11, mediante tres literales.
La letra a) suprime la frase que faculta la intervención de las Cortes de Apelaciones, porque la traslada a la enmienda contenida en la letra b); la letra b) modifica el inciso segundo y enuncia quienes podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva la hospitalización psiquiátrica involuntaria, que son el médico tratante, el cónyuge o conviviente civil y ciertos parientes, y la letra c) agrega en el numeral 5 del inciso segundo del artículo 11 una frase que al requisito de ser la internación por el menor tiempo posible, agrega que debe considerarse el tratamiento como prioridad y su efectividad como esencial para su desarrollo.
- La indicación N° 58 fue retirada por el Ejecutivo.
ARTÍCULO 12
El articulo 12 aprobado en general señala que la hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia debe ser fundada y notificada a la Corte de Apelaciones competente, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca. La Corte, dentro del plazo de tres días deberá autorizarla o denegarla y podrá requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o peritajes externos. Si la deniega, debe asegurar el alta hospitalaria de forma inmediata.
La indicación N° 59, del Honorable Senador señor Pugh, lo suprime.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 60, del Presidente de la República, lo modifica del siguiente modo:
a) elimina en el inciso primero la frase “por la autoridad sanitaria o”.
b) intercala en el mismo inciso, a continuación de la frase “Corte de Apelaciones competente,” la siguiente oración: “a la Autoridad Sanitaria y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales,”.
c) agrega el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:
“Transcurridas 72 horas desde la Hospitalización involuntaria de urgencia, si se mantienen todas las condiciones que la hicieran necesaria y se estima necesaria prolongarla, se solicitará a la Corte de Apelaciones por intermedio de la Autoridad Sanitaria, que se autorice la prolongación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria, entregando todos los antecedentes para que la Corte de Apelaciones analice la solicitud. En caso contrario se deberá ofrecer continuar tratamiento voluntario ya sea hospitalizado o en forma ambulatoria.”.
d) elimína en el numeral 2 del actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “o indicar peritajes externos”.
El Honorable Senador señor Girardi estimó que la indicación del Ejecutivo es un aporte, porque cuando se trata a un paciente en esas condiciones se requiere una decisión médica inmediata, sobre todo si el paciente pone en riesgo su propia vida o la de terceros. Enfrenta con un proceso médico reglado una situación dramática, como es la hospitalización involuntaria, que en muchas ocasiones es la única alternativa.
No siempre es posible esperar el resultado de un trámite burocrático en la Corte de Apelaciones, pero resulta fundamental la intervención de los tribunales de justicia, porque hay una privación de libertad. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo establece garantías suficientes, ante la posible arbitrariedad en la hospitalización involuntaria y fija un plazo razonable, de 72 horas, para la eventualidad de que ella tenga que prolongarse.
Se mostró partidario de aprobar la indicación del Ejecutivo y rechazar las demás.
El Honorable Senador señor Quinteros comentó que la indicación se pone en el supuesto de una hospitalización involuntaria determinada por la gravedad de las circunstancias; pasadas las 72 horas la familia o el abogado pueden recurrir a la Corte y aportar antecedentes para evaluar la medida.
El médico del Ministerio de Salud, señor Matías Irarrázaval corroboró que este precepto se pone en el caso de enfrentar aquellas situaciones extraordinarias y dramáticas, desde el punto de vista del riesgo, y en un lapso de 72 horas se puede revisar la medida, para decidir una hospitalización por mayor tiempo, con el resguardo de la intervención de la Corte de Apelaciones.
La Comisión reordenó la redacción de este precepto de la manera que consta en el capítulo de las modificaciones.
- La indicación N° 60, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 61, del Honorable Senador señor Durana, reemplaza en el inciso primero del artículo 12 la expresión “Corte de Apelaciones competente” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
La aprobación de la indicación anterior motivó el rechazo de las dos que siguen, y de varias otras que se verán más adelante que apuntan en igual sentido, porque luego de resuelto el texto del artículo 12, que pasa a ser 14, resultan innecesarias.
- Esta indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 62, del Honorable Senador señor Durana, sustituye en el inciso segundo del artículo 12 la expresión “La Corte” por “La Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
- Resultó rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
Artículo 13
El artículo 13 aprobado en general consagra el derecho a nombrar un abogado que siempre tiene la persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal. Si ninguno de ellos lo hace, el Estado deberá proporcionarle uno, desde el momento de la hospitalización. El paciente o su abogado pueden oponerse a la hospitalización y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta, en cualquier momento.
La indicación N° 63, del Honorable Senador señor Pugh, elimina este artículo.
- La indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 64, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 13 por el siguiente:
“Artículo 13.- La persona hospitalizada involuntariamente, o su representante legal, tienen siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el paciente, o su representante legal, no lo hubieren hecho, aplicarán las normas de defensor de ausentes. Los honorarios causados por dicha defensa serán de cargo del establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento. El paciente, o su abogado, podrán oponerse a ella y solicitar a la Corte de Apelaciones el alta hospitalaria en cualquier momento.”.
El asesor señor Ignacio Abarca sostuvo que, sin perjuicio de la posibilidad de intervención de la Corte de Apelaciones en resguardo de los pacientes, esta indicación hace aplicables las normas generales sobre intervención del defensor de ausentes, si el paciente o sus representantes consideraren afectados los derechos de aquél y, en segundo lugar, en caso de ser necesario recurrir ante alguna autoridad, parece razonable que sea la Corte de Apelaciones o un tribunal de justicia, la competente para conocer y resolver de este asunto.
- La indicación N° 64 fue aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 65, del Honorable Senador señor Durana, sustituye la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 66, del Honorable Senador señor Latorre, propone agregar un nuevo inciso al artículo 13, del tenor siguiente:
“La persona tendrá siempre derecho a entrevistarse privadamente con su abogado, quien le servirá de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica durante la internación y tendrá amplias facultades para solicitar información al servicio.”.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
Artículo 14
El artículo 14 aprobado en general dispone que en el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
La indicación N° 67, del Honorable Senador señor Durana, elimina la frase “y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental” y la coma que la precede.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
Acto seguido, la Comisión acordó por unanimidad, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 121 del Reglamento del Senado, corregir en este precepto, y en otros que incurren en igual insuficiencia, la escritura de la denominación del servicio “secretaría regional ministerial”, la que se iniciará con letras mayúsculas.
Por la misma razón y con igual fundamento, acordó en forma unánime enmendar la denominación de la “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”, en los artículos en que figura, porque lo correcto es decir “Enfermedades Mentales”.
- Acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Girardi, Guillier y Quinteros.
Artículo 15
El artículo 15 aprobado en general señala que si la Corte de Apelaciones autoriza la hospitalización involuntaria, en un plazo no mayor a treinta días deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. En cualquier momento podrá disponer el alta hospitalaria inmediata. Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego de un tercer informe, la Corte designará un perito, para una nueva evaluación.
La indicación N° 68, del Honorable Senador señor Pugh, suprime el artículo.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 69, del Presidente de la República, modifica el artículo 15 del siguiente modo:
a) reemplaza en el inciso primero la palabra “Habiéndose” por la siguiente frase “En aquellos casos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 12, y habiéndose”.
b) reemplaza en el inciso segundo la frase “designará un perito para una nueva evaluación.”, por la siguiente: “solicitará un nuevo informe.”.
La Comisión le introdujo además enmiendas de redacción que contribuyen a un mejor entendimiento de las disposiciones de este artículo, tal como se muestra en el capítulo de las modificaciones.
- La indicación N° 69, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi, Guillier y Quinteros.
La indicación N° 70 del Honorable Senador señor Durana, reemplaza en el inciso primero del artículo 15 la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
La indicación N° 71, del Honorable Senador señor Durana, reemplaza en el inciso segundo del mismo artículo la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
Artículo 16
El artículo 16 aprobado en general dispone que el que se ha hospitalizado voluntariamente puede ponerle término en cualquier momento. Si la hospitalización voluntaria se prolonga por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones, para que ésta evalúe si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o ha de considerarse involuntaria.
La indicación N° 72, del Honorable Senador señor Pugh, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 16.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental y el equipo de salud a cargo deberán evaluar, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.”.
- Fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
La indicación N° 73, del Honorable Senador señor Durana, reemplaza la expresión “Corte de Apelaciones” por “Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”.
- Fue rechazada con igual votación que la anterior.
La indicación N° 74, del Presidente de la República, reemplaza la expresión “Enfermedad Mental”, por “Enfermedades Mentales”.
La Comisión efectuó cambios en la oración final de este artículo, para adecuarla a la auténtica naturaleza de la norma a la que se ha remisión. En efecto, el artículo 11, que pasa a ser 13, no fija requisitos y garantías, sino condiciones.
- La indicación N° 74 fue aprobada con esas modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
Artículo 17
El artículo 17 aprobado en general impone a los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud el deber de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, si sospechan de alguna irregularidad que implique un trato indigno o inhumano o una limitación indebida de la autonomía de un paciente. En ello pueden actuar bajo reserva de identidad, no deben ser objeto de represalias y se considerará que no han incurrido en violación del secreto profesional.
La indicación N° 75, del Presidente de la República, lo modifica de la siguiente manera:
a) remplaza la expresión “Enfermedad Mental”, por “Enfermedades Mentales”.
b) elimína la frase “no podrá ser objeto de represalias”.
La Comisión advirtió que la expresión citada en el literal a) aparece dos veces en la norma, pero el uso de mayúsculas iniciales despeja las dudas y precisa que la enmienda se refiere a la segunda mención, donde forma parte de la denominación de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
El Honorable Senador señor Girardi expresó que la frase que elimina la letra b) de la indicación es redundante, en el entendido de que nunca un funcionario que denuncie situaciones que puedan ser constitutivas de delito, irregularidades o violación de derechos fundamentales de las personas puede ser objeto de represalias. Además, quienes son funcionarios están obligados por ley a denunciar un delito que conozcan en ejercicio de sus funciones[10].
- La indicación N° 75 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
La indicación N° 76, de la señora Presidenta de la República, elimina el artículo 17.
- Fue retirada por el Ejecutivo.
Artículo 18
El artículo 18 aprobado en general señala las garantías que deben satisfacer los estándares a que debe ajustarse el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica: acreditación de los establecimientos prestadores conforme a la ley N° 19.966[11]; certificación de las competencias de los profesionales a cargo y revalidación de las mismas; evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales; proporcionar un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un enfoque biopsicosocial; instalaciones para la atención que cumplan con la autorización sanitaria, e incorporación de familiares que puedan dar asistencia o participen del tratamiento, si ello es requerido, especialmente en el caso de pacientes mentales menores de edad.
La indicación N° 77, del Presidente de la República, reemplaza en el encabezado del precepto la palabra “garanticen” por la frase “a continuación se indican”.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Guillier.
La indicación N° 78, del Honorable Senador señor Latorre, sustituye el número 4 de este artículo, por el que sigue:
“4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible, y a criterios de costo-efectividad en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
- Fue aprobada con mínimas correcciones de forma, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
La indicación N° 79, del Honorable Senador señor Latorre, reemplaza el número 6 de este artículo, por el siguiente:
“6. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
- Fue aprobada con ajustes en la redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
- - - - - -
La indicación N° 80, del Honorable Senador señor Latorre, incorpora a continuación del artículo 18 un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo ...- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos deben acompañar a las personas durante estas situaciones en base a una contención emocional y ambiental, y la consideración de su voluntad y preferencias durante su manejo.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y consten en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarse, deberá hacerse durante el tiempo estrictamente necesario y utilizarse todos los medios para minimizar la afectación a su integridad física y psíquica, dejándose registro en la ficha clínica.
Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.”.
El doctor Matías Irarrázaval manifestó su acuerdo en general con el texto, pero precisó que suele ser difícil obtener la autorización previa para algún tipo de contención, por parte de quien la soportará. Agregó que la contención es gradual y no en todos los casos es mecánica.
El Honorable Senador señor Chahuán estimó que la indicación responde a una necesidad, cual es, hacerse cargo de un tema dramático, particularmente si están involucrados niños y adolescentes. Informó que debió presentar una querella para que funcionarios del CREAD, que es un centro del Servicio Nacional de Menores, fueran formalizados por torturas, porque efectivamente la medicación se ha transformado en costumbre.
La Honorable Senadora señora Goic señaló que es necesario revisar la debida coherencia entre las diversas normas del proyecto, porque en un precepto anterior se trata la declaración de voluntad anticipada[12].
- La indicación N° 80 fue aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Título IV
Derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
La indicación N° 81, del Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente: “Derechos de los familiares y aquellos que apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”.
- Fue aprobada con una enmienda de forma, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Articulo 19
El artículo 19 aprobado en general reconoce el derecho de los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales y la discapacidad y sus tratamientos.
La indicación N° 82, del Presidente de la República, reemplaza la frase “las personas que cuidan y apoyan” por la siguiente “y aquellos que apoyen a”.
- Fue aprobada con una enmienda que guarda concordancia con el cambio derivado de la aprobación de la indicación N° 81, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Artículo 20
El artículo 20 aprobado en general reconoce el derecho de los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
La indicación N° 83, del Honorable Senador señor Latorre, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 20.- Las personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental tienen derecho a asociarse, así como a recibir el apoyo de sus familiares y amigos para abogar por sus derechos, crear instancias que promuevan su inclusión social, y denunciar situaciones vulneratorias de sus derechos humanos. Los servicios de atención en salud mental informarán a la persona sobre su derecho a asociarse y sobre la existencia de organizaciones de la sociedad civil a las que pueda acercarse.
Las universidades u otras instituciones podrán promocionar la organización de las personas con discapacidad, respetando su autonomía en la toma de decisiones concerniente a los temas y lineamientos de acción en relación a sus derechos.”.
El Honorable Senador señor Chahuán estimó que está mejor lograda la redacción aprobada en general y que la posibilidad de incorporar en estas tareas asociativas a universidades y otras instituciones, no resulta convincente.
- La indicación N° 83 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
La indicación N° 84, del Presidente de la República, reemplaza en el artículo 20, la palabra “de” estampada a continuación de la palabra “familiares”, por la siguiente frase “y aquellos que apoyen a”.
Es concordante con las enmiendas aprobadas en mérito de las indicaciones Nos 81 y 82 y se aprobó con el mismo ajuste formal en la redacción.
- La indicación N° 84 fue aprobada con esa modificación y otra menor, de orden meramente formal, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Artículo 22
El artículo 22 aprobado en general, mediante seis numerales, introduce modificaciones en la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
La indicación N° 85, del Presidente de la República, compuesta por cuatro literales, enmienda los numerales 1, 2, 4 letra a) y 6 de este artículo.
Número 1
Inserta, al final del inciso primero del artículo 10 de la ley N° 20.584, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
La letra a) de la indicación intercala, a continuación de la palabra “niño” la siguiente expresión “niña y adolescente”, precedida de una coma.
- La letra a) de la indicación 85 fue aprobada parcialmente, agregando las palabras “y adolescente”, a continuación del vocablo “niño”, más una corrección en la redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Número 2
Agrega en el artículo 14 de la ley N° 20.584 los incisos nuevos quinto y sexto. Dichas disposiciones se refieren a la facultad de los padres o del representante legal para otorgar consentimiento en materia de salud, en representación de los menores de edad y reconocen el derecho de todo niño a expresar su conformidad con los tratamientos y a optar entre las alternativas que se le ofrezcan. Para esto se debe tomar en consideración la edad, madurez, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico del menor. Además, se reconoce la facultad del niño a negarse a participar o continuar en
una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas.
La letra b) de la indicación N° 85 reemplaza ambos incisos. En lo sustantivo, las nuevas redacciones reiteran la inclusión del término “niña”, sustituyen la frase que da al menor derecho a expresar conformidad con los tratamientos, por una que consagra el derecho a ser oído al respecto y añade una oración final que obliga a informar al menor de los riesgos de un retiro anticipado de una investigación en curso.
La Comisión extendió la obligación de informar y oír a los adolescentes, a otras disposiciones de estos incisos.
- La letra b) de la indicación N° 85 fue aprobada parcialmente, excluyendo la palabra “niña” y completando su redacción en la forma dicha, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Número 4, letra a)
Este literal sustituye el inciso primero del artículo 26 de la ley N° 20.584, precepto que se refiere al empleo extraordinario de medidas de aislamiento o contención física o farmacológica
Esta letra a), por su parte, regula el manejo de conductas perturbadoras o agresivas.
La letra c) de la indicación N° 85 elimina el literal a) del número 4 del artículo 22 del proyecto de ley.
- La letra c) de la indicación N° 85 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
Número 6
Sustituye el artículo 28 de la ley N° 20.584, que prohíbe la participación de personas con discapacidad psíquica o intelectual que no puedan expresar su voluntad, en una investigación científica y fija requisitos para la participación de quienes sí cuenten con la posibilidad de consentir.
La norma sustitutiva propuesta por el numeral 6 del artículo 22 del proyecto de ley prohíbe la investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que esa condición sea una característica necesaria del grupo investigado.
También establece requisitos y procedimientos para incluir a dichas personas en una investigación biomédica. Además de dar cabal cumplimiento a las normas de la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, el protocolo de la investigación deberá contener las razones para incluirlas; también se deberá contar con informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaria Regional Ministerial de Salud.
Si alguna de esas personas recupera su capacidad física o mental, se deberá obtener a la brevedad su consentimiento o manifestación de preferencia. Las personas con enfermedad neurodegenerativa podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado, para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La letra d) de la indicación N° 85 introduce dos modificaciones al artículo 28 aprobado en general:
- agrega a continuación del punto final del inciso primero del artículo 28, que pasa a ser seguido, la siguiente frase “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento, a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
- intercala en el inciso segundo del artículo 28, a continuación de la frase “su preferencia.”, la siguiente oración: “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y que la investigación implica riesgos mínimos para la persona.”.
El honorable Senador señor Chahuán juzgó adecuadas las proposiciones del Ejecutivo. El artículo 28 hará posible, por ejemplo, desarrollar investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, ya que hoy no es posible realizar esas pruebas en nuestro país, por la dificultad para consentir en ellas.
- La letra d) de la indicación N° 85 fue aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
La indicación N° 86, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza el artículo 28 contenido en el número 6 del artículo 22, por el siguiente:
“Artículo 28.- Se prohíbe la investigación biomédica o experimentación en personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica o personas usuarias de los servicios de salud mental que no hayan expresado su consentimiento libre e informado, o en quienes no ha sido posible conocer su voluntad o preferencias mediante declaraciones anticipadas de voluntad.
Se entregará a las personas por medios accesibles la información suficiente para comprender el alcance y posibles riesgos y beneficios asociados a las investigaciones en las cuales se les propone participar, y se proporcionarán los apoyos para valorar la propuesta y tomar una decisión. En caso de entregarse un consentimiento favorable a la participación en la investigación, éste puede revocarse en cualquier momento, sin que esto implique responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno para la persona.
La investigación biomédica en niños, niñas y adolescentes se regirá por los principios generales de interés superior y reconocimiento a su autonomía progresiva, debiendo respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación en caso que declare su voluntad en tal sentido.
Los miembros del comité de ética científica que evalúen el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del mismo.”.
La Honorable Senadora señora Goic expresó que no insistiría en su propuesta, en vista de que se ha aprobado la indicación anterior, lo que constituye un avance aceptable en la materia.
- La indicación N° 86 fue retirada por su autora.
La indicación N° 87, del Honorable Senador señor Quinteros, suprime en el inciso quinto del artículo 28 el vocablo “anticipadamente”, que define el modo de otorgar consentimiento informado en el caso de personas con enfermedades neurodegenerativas.
El Honorable Senador señor Girardi se mostró partidario de rechazar la indicación, pues es muy posible que pacientes que están viviendo un proceso de deterioro neurológico den su consentimiento a tratamientos que potencialmente pueden ser benéficos para ellos, mientras están en condiciones de hacerlo. Manifestó su acuerdo con la posibilidad de que siempre una persona pueda otorgar anticipadamente consentimiento para muchas acciones que tienen que ver con la vida.
- La indicación N° 87 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
- - - - - - -
La indicación N° 88, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega el siguiente artículo nuevo:
“Artículo...- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
La autoridad sanitaria desarrollará un Plan de Fortalecimiento del Modelo Comunitario de Atención de Salud Mental que contemple el cierre progresivo de establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental y su reconversión en servicios de atención en salud mental comunitarios.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
El doctor Matías Irarrázaval señaló que desde el punto de vista del avance del modelo de salud mental y de la capacidad nacional, es posible proceder al cierre progresivo de los establecimientos de internación existentes y también evitar que se abran nuevos hospitales psiquiátricos o que adopten el modelo asilar segregado.
La Comisión advirtió que el segundo inciso propuesto en la indicación requiere patrocinio del Ejecutivo, pues asigna una función a la autoridad sanitaria, por lo que no le dio su aquiescencia.
- La indicación N° 88 fue aprobada en lo demás, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Girardi.
La indicación N° 89, del Honorable Senador señor Latorre, contempla el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- El Estado promoverá el cierre o reconversión de las instituciones psiquiátricas de atención segregada en salud mental en un plazo no superior a 10 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley.”.
Se tuvo presente que la norma corresponde a una materia en que la iniciativa exclusiva para legislar corresponde al Presidente de la República.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión.
- - - - - -
MODIFICACIONES
En virtud de los acuerdos adoptados, la Comisión propone las siguientes enmiendas al texto aprobado en general:
Título de la ley
- Reemplazarlo por el siguiente:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL”
(Indicación N° 1, unanimidad 4 x 0).
Artículo 1
- Sustituir los incisos primero y segundo, por los siguientes:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos y garantizarlos.”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto, pasando el cuarto a ser tercero.
(Indicaciones Nos 4 y 7, unanimidad 4 x 0).
Artículo 2
- Insertar como incisos primero y segundo nuevos los siguientes, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente, con las enmiendas que oportunamente se indicará:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
- En el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, reemplazar la expresión “que sobreviene a” por “que presente una”.
- Agregar al final del mismo inciso, antes del punto aparte, la siguiente frase “establecida conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.422”, precedida de una coma.
- En inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto.
(Indicaciones Nos 8, 9 y 10, unanimidad 4 x 0).
Artículo 3
- Reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto a la evolución de las facultades de niños y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.”.
(Indicaciones Nos 17, 18 y 19, unanimidad 3 x 0).
Artículo 4
- Sustituir el inciso primero por los incisos primero a quinto que se indica a continuación:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.”.
- En el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso sexto, reemplazar las palabras “señalada en el inciso anterior”, por lo siguiente “N° 20.584”.
(Indicación N° 20, unanimidad 3 x 0).
- En el mismo inciso sustituir la expresión “director del establecimiento”, por “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
(Indicación N° 22, unanimidad 3 x 0).
- Eliminar el inciso tercero.
(Indicación N° 20, unanimidad 3 x 0).
Artículo 5
- En el inciso primero, reemplazar la frase “atención en salud mental interdisciplinaria”, por “atención interdisciplinaria en salud mental”.
(Artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
- Insertar a continuación el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
(Indicación N° 25, unanimidad 3 x 0).
- Sustituir el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente:
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
(Indicaciones Nos 23 y 27, unanimidad 3 x 0).
- En el inciso tercero, reemplazar la palabra “transitorio” por la expresión “esencialmente transitorio”.
(Indicación N° 23, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 6, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
(Indicación N° 28, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
Artículo 6
- Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
(Indicación N° 29, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 8, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
(Indicación N° 30, unanimidad 4 x 0).
- - - - - - -
Título II
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“De los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
(Indicaciones Nos 31 y 32, unanimidad 3 x 0).
Artículo 7
- Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en alguno de los casos del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y a recibir apoyo en igualdad de condiciones con las demás personas y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
(Indicación N°s 33, 36, 38, 39, 44, 46, 47 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
Artículo 8
- Ha pasado a ser artículo 10, con las siguientes enmiendas:
- Eliminar la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
- Reemplazar la frase “y nunca de forma automática”, por la siguiente: “debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente”, antecedida por una coma.
(Indicación N° 47, unanimidad 4 x 0).
Artículo 9
- Ha pasado a ser artículo 11, sustituido por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
(Indicación N° 49, unanimidad 3 x 0).
Artículo 10
- Ha pasado a ser artículo 12, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.”.
- En el inciso segundo, escribir una coma a continuación de la palabra “correspondan”.
- En el mismo inciso, sustituir la frase “sus derechos e integridad física y psíquica”, por la siguiente: “el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
(Indicación N° 50 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
Artículo 11
- Ha pasado a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
(ver artículo 12)
5. Que sea por el menor tiempo posible, para lo cual se describirá el tratamiento a seguir.”.
(Indicación N° 53, unanimidad 3 x 0).
Artículo 12
- Ha pasado a ser artículo 14, sustituido por el siguiente:
“Artículo 14.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria o de urgencia, debidamente fundamentada por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente a la autoridad sanitaria y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca la hospitalización, dejándose constancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo precedente.
Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria de urgencia, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará a la Corte de Apelaciones que la autorice, para lo cual entregará al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso.
La Corte, en el plazo de tres días contados desde la presentación de la solicitud, deberá:
1. Autorizar la prolongación de la hospitalización, si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3. Denegar la prolongación de la hospitalización, si concluye que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá ordenar que se dé el alta hospitalaria de forma inmediata.”.
(Indicación N° 60, unanimidad 3 x 0).
Artículo 13
- Ha pasado a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se aplicarán las normas sobre intervención del defensor de ausentes. Los honorarios causados por dicha defensa serán de cargo del establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento. El paciente o su abogado podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.”.
(Indicación N° 64, unanimidad 3 x 0).
Artículo 14
- Ha pasado a ser artículo 16, con las siguientes enmiendas:
- Iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- Escribir en plural las palabras “Enfermedad Mental”.
(Artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
Artículo 15
- Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 17.- En aquellos casos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 14, y habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones solicitará informe a la Comisión Regional de Protección de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
En cualquier momento la Corte podrá disponer el alta hospitalaria inmediata.”.
(Indicación N° 69 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 4 x 0).
Artículo 16
- Ha pasado a ser artículo 18, con las siguientes enmiendas:
- Escribir en plural las palabras “Enfermedad Mental” y agregar una coma a continuación de las palabras “Corte de Apelaciones”.
- Reemplazar la frase “los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11”, por la siguiente: “las condiciones establecidas en el artículo 13”.
(Indicación N° 74 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
Artículo 17
- Ha pasado a ser artículo 19, con las siguientes enmiendas:
- Sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- Escribir en plural las palabras “Enfermedad Mental”.
- Eliminar la frase “no podrá ser objeto de represalias” y la coma que la antecede.
(Indicación N° 75, unanimidad 3 x 0).
Artículo 18
- Ha pasado a ser artículo 20, con las siguientes enmiendas:
- En el encabezado, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- También en el encabezado, reemplazar la frase “estándares de atención que garanticen”, por la siguiente: “los estándares de atención que a continuación se indican”.
- En el numeral 1, sustituir la frase “la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud”, por la siguiente: “el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006”.
- En el numeral 3, suprimir la palabra “profesionales”, que figura entre los términos “competencias” y “requeridas”.
- Sustituir el numeral 4, por el siguiente:
“4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
- Reemplazar el numeral 6, por el siguiente:
“6. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
(Indicación N° 77 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
- Intercalar enseguida el siguiente artículo 21, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 21.- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental, y considerar su voluntad y preferencias durante el manejo de las mismas, según la situación lo permita.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y ello conste en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarla, se hará durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos en la integridad física y psíquica del paciente, de todo lo cual se dejará registro en la ficha clínica. Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.”.
(Indicación N° 80, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
Título IV
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”
(Indicación N° 81, unanimidad 3 x 0).
Artículo 19
- Pasa a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la frase “las personas que cuidan y apoyan”, por la siguiente: “quienes apoyen”.
(Indicación N° 82, unanimidad, 3 x 0).
Artículo 20
- Pasa a ser artículo 23, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la preposición “de”, que figura a continuación de los vocablos “Los familiares”, por la siguiente expresión: “y quienes apoyen a”.
- Suprimir la coma que sigue a la expresión “inclusión social”.
(Indicación N° 84, unanimidad 3 x 0).
Artículo 21
- Pasa a ser artículo 24, sin enmiendas.
Artículo 22
- Pasa a ser artículo 25, con las siguientes enmiendas:
- En el numeral 1, eliminar la conjunción “y” que aparece en las expresiones “punto y aparte” y “punto y seguido”.
- En el mismo numeral, agregar a continuación de las palabras “todo niño”, las siguientes “y adolescente”.
- Reemplazar el numeral 2, por el siguiente:
“2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.”.
- En el numeral 4, suprimir la letra a), modificando las siguientes en consecuencia.
- En el mismo numeral letra b), que ha pasado a ser a), número ii, sustituir la palabra “Remplázase”, por la forma verbal “Reemplázase”.
- En la letra e), que ha pasado a ser d), reemplazar la forma verbal “pudieren”, por “pudieran”.
- En el inciso primero del artículo 28 contenido en el numeral 6, agregar la siguiente oración final: “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
- En el inciso segundo del mismo artículo, insertar a continuación del punto seguido que figura luego de la expresión “manifestar su preferencia”, la siguiente oración: “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y que la investigación implica riesgos mínimos para ella.”.
- En el mismo inciso segundo, iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- En el inciso tercero del citado artículo 28, sustituir la palabra final “mismo”, por el término “proyecto”.
- En el inciso cuarto de dicho artículo, reemplazar la expresión “manifestación de” por la palabra “manifestar”.
(Indicación N° 85 y artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 26, nuevo:
“Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
(Indicación N° 88, unanimidad 3 x 0).
- - - - - - -
TEXTO DEL PROYECTO
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:
“PROYECTO DE LEY:
DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implican una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente, establecida conforme a lo dispuesto en la ley
N° 20.422.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto a la evolución de las facultades de niños y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en alguno de los casos del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía y a recibir apoyo en igualdad de condiciones con las demás personas y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10.- La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional tratante.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que sea por el menor tiempo posible, para lo cual se describirá el tratamiento a seguir.
Artículo 14.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria o de urgencia, debidamente fundamentada por el equipo de salud tratante, debe notificarse obligatoriamente a la Corte de Apelaciones competente, a la autoridad sanitaria y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, a más tardar el día hábil siguiente desde que se produzca la hospitalización, dejándose constancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo precedente.
Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria de urgencia, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará a la Corte de Apelaciones que la autorice, para lo cual entregará al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso.
La Corte, en el plazo de tres días contados desde la presentación de la solicitud, deberá:
1. Autorizar la prolongación de la hospitalización, si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3. Denegar la prolongación de la hospitalización, si concluye que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá ordenar que se dé el alta hospitalaria de forma inmediata.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se aplicarán las normas sobre intervención del defensor de ausentes. Los honorarios causados por dicha defensa serán de cargo del establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento. El paciente o su abogado podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
Artículo 17.- En aquellos casos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 14, y habiéndose autorizado la hospitalización involuntaria, la Corte de Apelaciones, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos.
Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones solicitará informe a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
En cualquier momento la Corte podrá disponer el alta hospitalaria inmediata.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones, para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 13.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad, si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental y la revalidación de dichas competencias.
3. La evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las competencias requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
5. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
6. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
Artículo 21.- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental, y considerar su voluntad y preferencias durante el manejo de las mismas, según la situación lo permita.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y ello conste en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarla, se hará durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos en la integridad física y psíquica del paciente, de todo lo cual se dejará registro en la ficha clínica. Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímense los artículos 23 y 24.
4. En el artículo 26:
a) En el inciso segundo:
i. Intercálase, entre las palabras “por” y “el”, la frase “indicación médica, por”.
ii. Reemplázase la frase “debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten” por el vocablo “evitando”.
iii. Intercálase, entre las palabras “con” y “discapacidad”, la expresión “enfermedad mental o”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la frase “del aislamiento o la sujeción” por “de estas medidas excepcionales”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “de aislamiento y contención” por “excepcionales de que trata este artículo”.
d) Elimínase en el inciso quinto la frase “que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud”.
5. Suprímese el artículo 27.
6. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
- - - - -
Acordado en sesiones celebradas el año 2018: los días 04 y 06 de septiembre, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Carolina Goic Boroevic y señores Francisco Chahuán Chahuán y Rabindranath Quinteros Lara (Álvaro Elizalde Soto); el día 02 de octubre, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán, Rabindranath Quinteros Lara y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera; el día 09 de octubre, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), señora Carolina Goic Boroevic y señores Francisco Chahuán Chahuán y Rabindranath Quinteros Lara; y el día 11 de octubre, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), señora Carolina Goic Boroevic (Alejandro Guillier Álvarez) y señores Francisco Chahuán Chahuán y Rabindranath Quinteros Lara.
Valparaíso, 23 de noviembre de 2018.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
RESUMEN EJECUTIVO
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL.
(BOLETINES Nºs 10.563-11 Y 10.755-11, REFUNDIDOS)
I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto de ley aprobado en particular por la Comisión de Salud tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
II ACUERDOS: Indicaciones:
1aprobada (4 x 0)
2rechazada (3 x 0)
3 rechazada (3 x 0)
4aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
5 rechazada (3 x 0)
6 rechazada (3 x 0)
7 aprobada (7 x 0)
8 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
9 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
10 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
11 rechazada (3 x 0)
12 rechazada (3 x 0)
13 rechazada (3 x 0)
14retirada
15 rechazada (3 x 0)
16 rechazada (3 x 0)
17 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
18 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
19 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
20 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
21 rechazada (3 x 0)
22 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
23 letra a) rechazada (3 x 0)
23 letra b) aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
23 letra c) aprobada (3 x 0)
24 retirada
25 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
26 rechazada (3 x 0)
27 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
28 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
29 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
30 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
31 aprobada (3 x 0)
32 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
33 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
34 rechazada (3 x 0)
35 rechazada (3 x 0)
36 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
37 rechazada (3 x 0)
38 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
39 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
40 retirada
41 rechazada (3 x 0)
42 rechazada (3 x 0)
43 rechazada (3 x 0)
44 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
45 retirada
46 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
47 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
48 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
49 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
50 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
51 rechazada (3 x 0)
52 rechazada (3 x 0)
53 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
54 rechazada (3 x 0)
55 rechazada (3 x 0)
56 rechazada (3 x 0)
57 rechazada (3 x 0)
58 retirada
59 rechazada (3 x 0)
60 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
61 rechazada (3 x 0)
62 rechazada (3 x 0)
63 rechazada (3 x 0)
64 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
65 rechazada (3 x 0)
66 rechazada (3 x 0)
67 rechazada (3 x 0)
68 rechazada (3 x 0)
69 aprobada con modificaciones (unanimidad 4 x 0)
70 rechazada (3 x 0)
71 rechazada (3 x 0)
72 rechazada (3 x 0)
73 rechazada (3 x 0)
74 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
75 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
76 retirada
77 aprobada (3 x 0)
78 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
79 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
80 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
81 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
82 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
83 rechazada (3 x 0)
84 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
85 letras a), b) y d) aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
85 letra c) aprobada (3 x 0)
86 retirada
87 rechazada (3 x 0)
88 aprobada con modificaciones (unanimidad 3 x 0)
89declarada inadmisible
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto se estructura en 26 artículos permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, los artículos 14, incisos segundo y tercero, 15, 17 y 18; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
V. URGENCIA: no tiene.
VI. ORIGEN e INICIATIVA: se trata de dos mociones refundidas en la cámara de origen: una de señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja y otra, de los Diputados señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Pilowsky Greene.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de octubre de 2017.
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe; se propone a la Sala la aprobación en particular.
X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
- - - - - -
Valparaíso, 23 de noviembre de 2018.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
2.7. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 07 de diciembre, 2018. Oficio en Sesión 75. Legislatura 366.
OFICIO Nº 164-2018
INFORME PROYECTO DE LEY Nº 40-2018
Antecedente: Boletínes Nº10.563-11y 10.755-11
Santiago, 10 de diciembre de 2018
Por oficio Nº 175-S, de 8 de noviembre de 2018 y conforme lo disponen los incisos 2º y 3º del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Presidente de la Comisión de Salud del Senado, Sr. Guido Girardi Lavín, y el Secretario de la misma, Sr. Fernando Soffia Contreras, remitieron el proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental (boletines Nº 10.563-11 y 1O.755-11) con el objeto que esta Corte se pronuncie respecto de lo dispuesto en los artículos 14, incisos segundo y tercero, 15, 17 y 18 de la propuesta.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de siete de diciembre del año en curso, presidida por el Presidente señor Haroldo Brito Cruz y los Ministros señores Muñoz G., Carreño, Künsemüller y Silva, senora Sandoval, señores Fuentes y Blanco, señora Chevesich, señor Aránguiz, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado y señora Vivanco, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO, SEÑOR GUIDO GIRARDI LAVÍN
VALPARAÍSO
"Santiago, siete de diciembre de dos mil dieciocho.
Vistos y teniendo presente:
Primero. Que por oficio Nº 175-S, de 8 de noviembre de 2018 y
conforme lo disponen los incisos 2º y 3º del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Presidente de la Comisión de Salud del Senado, Sr. Guido Girardi Lavín, y el Secretario de la misma, Sr. Fernando Soffia Contreras, remitieron el proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental (boletines Nº 10.563-11 y 10.755-11) con el objeto que esta Corte se pronuncie respecto de lo dispuesto en los artículos 14, incisos segundo y tercero, 15, 17 y 18 de la propuesta.
Segundo. Que la iniciativa legal en la que recae este requerimiento corresponde a los boletines Nº 10.563-11, ingresado a tramitación legislativa el 1O de marzo de 2016 por moción de la Diputada Marcela Hernando Pérez, y Nº 10.755-11, ingresado a tramitación legislativa el 15 junio de 2016 por moción del Diputado Sergio Espejo Yaksic. Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Tercero. Que tal como se indicó en el apartado anterior, el proyecto de ley que se analiza es el resultado de dos iniciativas refundidas, originadas por moción en la Cámara de Diputados.
La primera de ellas es el proyecto de ley "Sobre Protección de la Salud Mental" (boletín Nº 10563-11). Según el mensaje que lo acompaña, esta propuesta pretendía "abordar un catálogo de derechos básicos de los pacientes de Salud Mental, a fin de resguardar sus Derechos Fundamentales y Esenciales que toda persona posee [1] y, en este sentido, adaptar la regulación de salud mental a los estándares internacionales en esta materia, principalmente en lo relativo a la ausencia de supervisión de las hospitalizaciones involuntarias por parte de una autoridad independiente y a la posibilidad de someter a las personas a tratamientos invasivos e irreversibles aun cuando no puedan manifestar su voluntad de acceder a ellos. En virtud de esto, la iniciativa consagraba una serie de derechos en favor de las personas con problemas de salud mental.
La segunda de estas mociones dio origen al proyecto de ley que "Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental" (boletín Nº 10755-11). Con él se buscaba "hacerse cargo en particular de una variable crítica para el desarrollo de una política de salud mental en Chile: la ausencia de una legislación que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mentaL"[2]. Además de la ausencia de este tipo de legislación, el mensaje de la ley señalaba que la normativa actual no estaba acorde con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Sobre este punto, al igual de la propuesta anterior, se cuestionaba la regulación relativa a la internación involuntaria -por la vulneración que produciría al derecho a la libertad y seguridad individual- y la imposición de tratamientos forzosos que, según se indica, afectarían el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
Con este fin, el proyecto contenía disposiciones generales (título 1º) en las cuales se regulaba el objetivo de la ley, la definición de enfermedad mental y discapacidad mental, el reconocimiento de ciertos derechos básicos, una presunción de capacidad de todas las personas, el deber del Estado de promover la atención en salud mental y la consagración del principio de consentimiento informado. A su vez, se instauraban derechos fundamentales de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental (título 2º) y la naturaleza y los requisitos de la internación (título 3º).
El proyecto refundido, que en este caso se analiza, consta de 6 títulos. El título 1 regula disposiciones generales, el título 11 versa sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental, el titulo 111 se refiere a la naturaleza y los requisitos de la hospitalización psiquiátrica, el título lV contiene disposiciones relativas a los derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, el título V contiene disposiciones sobre inclusión social y, por último, el título VI establece modificaciones a otros cuerpos legales.
Cuarto. Las disposiciones consultadas son las siguientes:
a)Artículo 14, incisos 2º y 3º:
Este artículo regula los requisitos y el procedimiento a seguir ante una hospitalización involuntaria, sea programada o de emergencia.
En este contexto, en el inciso 2º de esta disposición se establece una revisión judicial de la medida por parte de la Corte de Apelaciones en los siguientes términos:
Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará a la Corte de Apelaciones que la autorice, para lo cual entregará al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso.
Por su parte, el inciso 3º menciona las medidas que podrá adoptar la Corte, indicando que:
La Corte, en el plazo de tres días contados desde la presentación de la solicitud, deberá:
1. Autorizar la prolongación de la hospitalización, si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley.
2.Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento.
3.Denegar la prolongación de la hospitalización, si concluye que no existen los supuestos necesarios para autorizarla, caso en el cual deberá ordenar que se dé el alta hospitalaria de forma inmediata.
b)Artículo 15
El presente consagra la intervención de la persona sujeta a hospitalización involuntaria. En él se establece que tanto esta como su representante legal tendrán siempre derecho a nombrar un abogado y, de no hacerlo, se aplicarán las normas sobre intervención de defensor de ausentes. Asimismo, los honorarios causados por la defensa serán asumidos por el establecimiento de salud que realice el tratamiento. Por último, agrega que el paciente o su abogado podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.
c)Artículo 17
El artículo 17 regula la situación posterior a la revisión y autorización de la internación involuntaria por parte de la Corte, caso en el cual esta, en un plazo no mayor a treinta dlas, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos.
En su inciso 2º se indica que transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones solicitará informe a la Comisión Regional de Protección de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales (sic).
Por último, el inciso 3º consagra la facultad de la Corte de Apelaciones de poner término a la internación en cualquier momento.
d)Artículo 18
Esta disposición se refiere a los casos en que una hospitalización voluntaria ha de ser revisada por la Corte de Apelaciones, lo que ocurrirá cuando aquella se extienda por más de 60 días, bajo los siguientes términos:
La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma su término. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de sesenta dlas, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones, para que ésta evalúe, en un plazo no mayor a cinco días desde que tome conocimiento, si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 13.
Quinto. Con fecha 5 de septiembre de 2016, la Corte Suprema emitió su informe en relación al proyecto de ley que "establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental" (boletín Nº 10755-11)[3]. En dicha ocasión, se refirió a los aspectos que a continuación se señalan
a.Autorización judicial para la internación involuntaria
El artículo 11 inciso 1º de la propuesta sometida a consulta establecía que, atendida la afectación que implica la internación involuntaria al derecho a la libertad personal de las personas con enfermedad o discapacidad mental, esta debía ser siempre autorizada por "e/ juez de la Corle de Apelaciones respectiva", según el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Constitución (Recurso de Amparo).
En relación a la competencia, se indicó que resultaba confusa la mención al "juez de la Corte de Apelaciones respectiva", puesto que podía interpretarse como referida a un Ministro de Corte constituido como juez unipersonal de excepción -la que no sería apropiada atendida la naturaleza de las causas que debe conocer- o a una sala de la Corte de Apelaciones, en funcionamiento ordinario o extraordinario. Además, se indicó que la mención al artículo 21 no resultaba necesaria por cuanto, incluso sin una referencia expresa a esta disposición, la acción constitucional de amparo podría interponerse de todas formas.
Ambos cuestionamientos fueron acogidos por los legisladores, en tanto en la propuesta vigente se eliminó la referencia al recurso de amparo (artículo 21 de la Constitución) y la mención al ''juez" de la Corte de Apelaciones, refiriéndose siempre en la actualidad únicamente a la "Corte de Apelaciones".
Por otra parte, el proyecto establecía que la internación involuntaria debía ser autorizada por el juez, con lo cual -en opinión del máximo tribunal-la acción se aleja de su naturaleza cautelar y se convert1a mas bien en un requisito previo para la ejecución de la internación, constituyéndose en una forma de sustitución de la voluntad del paciente "en la medida que será el magistrado y no la persona afectada quien entregará el consentimiento para el tratamiento respectivo[4] Se mencionó que esta circunstancia podría resultar contradictoria con las recomendaciones efectuadas al Estado de Chile por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Chile, de 13 de abril de 2016, citadas por la Corte, según las cuales "El Comité recomienda al Estado parte que derogue toda disposición legal que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad adultas, y adopte medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, en armonía con el artículo 12 de la Convención y la observación general núm. 1 (2014) del Comité[5]
A mayor abundamiento, se destacó que el Comité recomendó al Estado de Chile que "revise y derogue las disposiciones que restringen el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad, incluyendo las que se encuentran declaradas interdictas y están bajo tutela, o quienes se encuentren institucionalizadas, y se adopten las regulaciones necesarias para el pleno ejercicio del consentimiento libre e informado, para actuar en todo tipo de intervenciones médicas o científicas [6]".
El informe mencionaba también las opiniones previas de la Corte Suprema vertidas en esta materia al informar otro proyecto de ley relacionado[7], donde señalaba que el consentimiento de la persona afectada debía encontrarse regulado en una ley donde se estableciera "un marco jurídico adecuado para su regulación, con medidas especiales de protección, y un grado de especificidad acorde, para que sea eficaz, ya que aún en el evento de existir razones que motiven la internación de una persona con discapacidad mental por motivos que vayan en su propio beneficio o en el de la comunidad, se estima necesario que esos fundamentos y las acciones concretas que pueda disponer el juez a quien se asigne tal función, estén prescritas en una norma de jerarquía local [8]
Sobre este aspecto, es posible afirmar que la propuesta actual resuelve las falencias indicadas. En efecto, ya no se consagra en términos generales la necesidad de una autorización judicial para proceder a una internación involuntaria como lo hacía el antiguo artículo 11, sino que esta revisión se limita a los casos en que dicha internación se extiende por más de 72 horas.
b.Internación involuntaria
Esta materia se encontraba regulada en el antiguo artículo 12, disposición que se refería a la posibilidad de realizar una internación involuntaria de no ser posibles los abordajes ambulatorios y, a criterio del equipo de salud, existía un riesgo inminente para el paciente o terceros (inciso 1º). Asimismo, según dicha regulación, esta internación debía notificarse dentro de doce horas al juez competente y al órgano revisor dejando instancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11 (inciso 2º).
El inciso tercero de este artículo señalaba que el juez, dentro del plazo de 3 días, debía: a) autorizar la internación si considera que están dadas las causales previstas en esta ley; b) requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indiciar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento; c) denegar la internación en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para dicha medida, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
Sobre este punto, el informe destacaba que en los incisos 2ª y 3º antes mencionados era posible apreciar la naturaleza de las funciones del juez en relación a la distinción realizada previamente entre aquellas de carácter cautelar o de autorización, manifestándose en este caso la cautelar, en tanto ·tomaba conocimiento de los hechos una vez ocurridos, con el fin de restablecer el imperio del derecho, tal como ocurría en los recursos de amparo. No obstante, se mencionó la existencia de una imprecisión conceptual al efectuar la referencia al cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 11, pues este no se refería a garantías sino a las condiciones o requisitos para adoptar la decisión relativa a la internación.
La propuesta actual regula esta materia en el artículo 14, el cual mantiene la naturaleza cautelar de la intervención, salvo que en este caso la notificación a la Corte de Apelaciones respectiva debe comunicarse dentro del plazo de 72 horas y no de doce, como se establecía anteriormente . Asimismo, elimina la referencia al cumplimiento de las garantías, limitándose a señalar que se entregará al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso.
Por otra parte, la Corte Suprema advirtió que resultaba confuso el proceso de autorización de la internación involuntaria, puesto que de acuerdo al artículo 11 se requería un dictamen médico que recomendara la internación, en tanto el artículo 12 le otorgaba la facultad de hacerlo a los equipos médicos. En este sentido, la Corte señaló que "la confusión en la forma de plantear el sistema conspira contra una correcta inteligencia de la norma, pudiendo entenderse que operarán las vías de hecho primero y luego se solicitarán las autorizaciones correspondientes; o que la hipótesis del artículo 12 es excepcional y sólo se presentará cuando existan los riesgos graves en ella previstos[9]".
Esta situación también se encuentra resuelta, en tanto se eliminó la referencia genérica a la autorización judicial para la hospitalización involuntaria y, con ello, los requisitos que este deba constatar para su procedencia, entre los cuales se encontraba la existencia del referido dictamen médico. A su vez, se mantiene la facultad de adoptar esta decisión de los equipos de salud tratantes (artículo 14).
No obstante los avances señalados previamente, el artículo 14 - disposición que en la versión actual del proyecto regula esta materia- aún presenta deficiencias. En primer lugar, el inciso 2º de esta disposición ordena a la autoridad sanitaria comunicar y solicitar autorización a la Corte de Apelaciones para la prolongación de la internación involuntaria cuando hayan transcurrido más de 72 horas de ocurrida, pero no indica qué Corte será competente para conocer de este asunto, lo que podría interpretarse como un otorgamiento de competencia amplio a cualquiera de ellas. De todas formas, para un mejor entendimiento de la norma, sería recomendable indicar expresamente esta circunstancia o, de lo contrario, establecer una regla de competencia (la Corte del lugar donde se encuentre el centro de salud, del domicilio del paciente, etc.).
En segundo lugar, entre las alternativas que se presentan al tribunal ante la solicitud de autorización se encuentra la facultad de acceder a ella si considera que se cumplen las causales previstas en esta ley. Sobre este punto pareciera más apropiado incorporar una remisión expresa al artículo 13, pues es la única disposición en la que se regulan los requisitos que concretamente deben verificarse en el caso de una internación involuntaria. Asimismo, de la lectura del referido artículo 13 se entiende que este establece una única hipótesis en la cual es posible la internación involuntaria: la imposibilidad de un tratamiento ambulatorio y, sumado a ello, exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Por tanto, atendido que no existe ninguna otra disposición en la ley que autorice situaciones de procedencia de la internación involuntaria, resulta confusa la redacción utilizada en el artículo 14 en cuanto al cumplimiento de las causales (en plural).
Por último, el artículo 14 menciona que otra de las alternativas que posee el juez es la de requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes, no obstante, no menciona plazos para hacerlos llegar al tribunal, lo que podría extender de forma indeseada el procedimiento de revisión y, con ello, la internación, con lo que se perdería el fin de la norma en cuanto a cautelar el derecho a la libertad de las personas sujetas a esta medida.
c.Intervención del paciente
El antiguo artículo 13 regulaba la oposición del paciente o su representante a la internación involuntaria, y en su inciso 2º disponía que el paciente tendrá siempre derecho a ejercer sus derechos jurisdiccionales para lo cual el juez deberá garantizar un proceso contradictorio de ser necesario, de acuerdo al procedimiento establecido en el Auto acordado de Recurso de Protección.
Al respecto, la Corte señaló que, de acuerdo a lo preceptuado, es facultativo para el juez decidir si abre o no un debate acerca de la internación, por lo que "será recomendable contar con una definición más certera sobre la extensión de la facultad del juez en orden a garantizar el contradictorio (cumpliendo con las normas del debido proceso), o si derechamente sólo se le hará aplicable siempre el procedimiento fijado para la tramitación de la acción de protección, como allí dice[10]
El artículo 15 de la propuesta, que actualmente regula la intervención del paciente, se aleja de la redacción cuestionada, en tanto en él se elimina toda referencia al procedimiento. Esta omisión genera un nuevo problema, por cuanto, de acuerdo a la actual redacción del artículo 15, no queda claro si la designación de un abogado y su intervención en representación del paciente puede darse sólo durante la revisión de la medida de internación involuntaria ante la Corte de Apelaciones o si también se permite en las etapas previas a la adopción de dicha decisión.
Asimismo, difieren en que la versión actual consagra la intervención del defensor de ausentes en caso de que el paciente o su representante no hubiesen nombrado un abogado, a diferencia de la regulación anterior, donde esta omisión se suplía con el otorgamiento de un abogado por parte del Estado. Dicha modificación podría resultar inconveniente, en tanto la intervención del defensor de ausentes puede no ser apropiada para amparar1os intereses de la persona sujeta a internación. En efecto, si la falta de designación de un abogado no se produce porque exista un deseo expreso de no intervenir en el procedimiento sino que por cualquier otro motivo (falta de recursos, desconocimiento, etc.), pareciera más acorde proveer de un abogado, cuyo rol esencial es hacer valer la opinión e interés de su representado, en contraste con el defensor, quien, por la naturaleza de las funciones que la ley le encomienda, representa más bien la voluntad presunta de sus defendidos, quienes no tienen Ja posibilidad de expresarla (incapaces, ausentes, fundaciones de beneficencia u obras pías que no tienen guardador, procurador o representante legal). Junto con ello, y atendido los principios sobre los que se basa la regulación y la importancia que se le debe otorgar a la voluntad del paciente y a su capacidad para tomar decisiones en relación a su tratamiento, no pareciera adecuado establecer el vínculo con figuras jurídicas como el defensor de ausentes, cuya función es justamente actuar en casos en que no es posible contar con una manifestación de voluntad.
d.Internación voluntaria
El antiguo artículo 14 regulaba la hipótesis en que la internación voluntaria se prolongara por más de 60 dias, caso en el cual la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales y el equipo de salud a cargo debían comunicarlo al juez, a quien le correspondía evaluar -dentro de un plazo de 5 días- si la internación seguía o no teniendo carácter voluntario. De considerar se involuntaria, debía examinarse el cumplimiento de los requisitos establecidos para su procedencia. En este caso se cuestionó por parte del máximo tribunal que la disposición no precisara a partir de qué día se debía efectuar la comunicación AL JUEZ, omisión que podía dar lugar a una extensión excesiva de la internación voluntaria sin revisión judicial , lo que volver a ineficaz el precepto.
En la actual regulación, consagrada en el artículo 18 de la propuesta, se establece que la prolongación de la internación voluntaria deberá comunicarse de inmediato a la Corte de Apelaciones, con lo que se aclara la omisión advertida por el tribunal pleno o, al menos, se evita el riesgo de que se genere una dilación excesiva en la revisión de la medida.
Sexto. Por último, en términos generales, este tribunal realizó 3 observaciones al proyecto.
En primer lugar, señaló que, considerando que no existía claridad en el proyecto acerca de las competencias y que la labor del juez parecía ser la de otorgar autorización, se recomendó que dicha decisión fuera adoptada por la autoridad administrativa, bajo los presupuestos regulados en el proyecto de ley y con la posibilidad de que pueda ser reclamada ante los tribunales de justicia. Dicha reclamación podría interponerse mediante las vías que la Constitución otorga para la protección de derechos constitucionales tutelados, o a través de un procedimiento especial, de preferencia ante un tribunal de primera instancia. En este sentido, se mencionó que "esta fórmula parece a esta Corte más acorde con los derechos cuya tutela se pretende salvaguardar, respetando las competencias técnicas de los órganos de la administración y las asignadas por la Constitución a los tribunales de justicia, los que se encontrarían en situación de intervenir en las materias tratadas en el presente proyecto sea por la vía de las acciones de amparo o protección, sin perjuicio de un nuevo tratamiento que pueda darse a la materia, asignando competencia a los tribunales de familia a través del procedimiento destinado a otorgar medidas de protección, o el procedimiento correspondiente a las causas voluntarias[11]".
Sobre este punto, atendido lo ya señalado en cuanto a que la versión refundida del proyecto de ley elimina la consagración a una autorización general por parte del juez para la adopción de la medida de internación provisoria, y que su intervención se limita a etapas posteriores , donde la decisión ya está tomada por el equipo médico, pareciera ser que -en alguna medida- se ha atendido a la propuesta efectuada por la Corte Suprema, aun cuando no se regule en detalle un procedimiento especial ni se otorgue competencia para su conocimiento a los tribunales de familia.
En segundo lugar, se advirtió que el proyecto no contenía normas transitorias que derogaran a las actualmente vigentes en materia de hospitalización voluntaria e involuntaria, lo que podía generar problemas de interpretación .
Al respecto, la nueva versión de hace cargo de esta objeción, incorporando modificaciones y supresiones de artículos contenidos en la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Por último, se reiteró la opinión emitida anteriormente por la Corte Suprema, en orden a evitar la dispersión normativa, por lo que se "advierte la necesidad de concentrar en un solo cuerpo legal el tratamiento sistemático e integral del régimen de internación u hospitalización susceptible de ser dispuesto por la autoridad, ya administrativa o judicial, respecto de adultos mayores en estado de indefensión o sin posibilidad de manifestar su voluntad y, en general, de las personas con discapacidad mental; de forma tal de evitar la dispersión de procedimientos, autoridades administrativas y tribunales que intervienen en asuntos de esa índole[12]
En este sentido, dado que el actual proyecto es sólo una versión refundida del anteriormente informado, con modificaciones menores y que no alteran su estructura original, no se contempla en alguna medida encaminada a dar cumplimiento a esta recomendación del tribunal.
Séptimo. Otras observaciones
a.Revisión de la extensión de la internación involuntaria
El articulo 17 de la propuesta regula un mecanismo de revisión judicial de la internación involuntaria cuando esta se ha extendido por un determinado período de tiempo. De esta forma, la disposición establece que, en tos casos en que se haya consultado a la Corte de Apelaciones la posibilidad de extender la internación una vez transcurridas 72 horas y esta lo haya autorizado (según lo preceptuado en el artículo 14), este tribunal, en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos.
El inciso segundo de este artículo agrega que transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones solicitará informe a la Comisión Regional de Protección de los derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
Por último, el inciso final le otorga la facultad al tribunal de alzada de disponer el alta hospitalaria inmediata en cualquier momento.
Cabe mencionar que resulta encomiable que se haya incorporado una norma como la que se analiza, que contemple la revisión judicial continua de la medida de internación involuntaria durante su desarrollo y no sólo al momento en que esta decisión se adopta. No obstante, para que esta regulación sea eficaz, se recomiendan algunas modificaciones menores.
La primera de ellas es señalar el momento desde el cual se comienza a contar el plazo de 30 días dentro del cual se deben solicitar informes, con el fin de otorgar mayor claridad a la norma y que se cumpla con la finalidad de que se ejerza una revisión permanente de la medida. En segundo lugar, no queda claro a quién se deben solicitar tales informes ni la información que debieran contener . En tercer orden, pareciera útil establecer los motivos por los cuales es posible prorrogar el plazo anterior, con el fin de no dilatar excesivamente el procedimiento y, nuevamente, para que se cumpla con el objetivo de la norma. Por último, en lo que respecta a la regulación establecida en el inciso segundo, cabe tener presente que podría no coincidir el momento en que hayan transcurrido los 90 días señalados y aquel en que se reciba el tercer informe, justamente debido a la posibilidad de prorrogar la solicitud de estos últimos. En virtud de lo anterior, eventualmente podría ser necesario establecer uno de estos dos hitos, y no ambos, como el momento en que la Corte deba solicitar informe a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
Sin perjuicio de las observaciones precedentes, la propuesta no se hace cargo de la situación ulterior en los casos en que, efectuada la reevaluación de las condiciones de procedencia de la hospitalización involuntaria, ésta se mantuviera, esto es, si la hospitalización involuntaria deviene indefinida o si debe estar sujeta a una nueva reevaluación. En otros términos, la propuesta no pareciera considerar la reevaluación periódica de la hospitalización involuntaria, sino que solo una primera y única reevaluación. Ciertamente, resulta imperioso que se establezcan revisiones judiciales sucesivas y por períodos razonables entre cada una de ellas, en aquellos casos que la hospitalización involuntaria se renueve.
b.Internación involuntaria y privación de libertad.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -promulgada y publicada por nuestro país, en conjunto con su protocolo facultativo, en el año 2008- establece en su artículo 14 que lo Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás: a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona, y b) no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que Ja existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de libertad.
Según lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Convención adopta un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, en virtud del cual se exige ta aplicación irrestricta, entre otros derechos, del principio de no discriminación[13]
De ello se deriva, por ejemplo, la prohibición de ta libertad en razón de la discapacidad "incluso en et caso de que se alegue un supuesto peligro para sí mismas o para terceros". En este sentido, se ha interpretado que el artículo 14 de la Convención "establece una prohibición absoluta de la privación de libertad por motivos de deficiencia, lo cual supone la proscripción del ingreso en instituciones y tratamiento no consentidos [14]
Esta prohibición se basa en el riesgo que existe de que, durante la privación de libertad, sean sometidas a tratamientos forzosos, de que las condiciones de vida y modalidades de convivencia pongan en peligro su integridad física y psíquica, y a una exposición mayor a violencia y abuso[15].
En virtud de lo anterior, el Alto Comisionado indica que:
El internamiento forzoso vulnera el derecho a la libertad y seguridad personales, entendidas como ausencia de confinamiento físico y protección contra lesiones a Ja integridad físicas o psicológicas, respectivamente. Supone una vulneración del derecho a no sufrir tortura y malos tratos y a no ser sometido a explotación, violencia y abusos, así como del derecho a la integridad personal. Los Estados partes deben derogar las leyes o normas que autorizan o perpetúan el internamiento involuntario, incluida su imposición como amenaza, y ofrecer recursos efectivos y reparación a las víctimas [16].
El proyecto de ley que se analiza podría entenderse desalineado de dicha interpretación, por cuanto regula expresamente la posibilidad de someter a las personas a internaciones involuntarias. No obstante, existe una disposición que parece ir en consonancia con los principios declarados en la Convención. Se trata del artículo 26 de la propuesta, que prohíbe la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos o de atención segregada en salud mental, así como también la internación en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes. Sobre este último punto, sería recomendable que se aclarara cómo esta disposición se concilia con la regulación relativa a la internación -voluntaria o forzosa- que el propio proyecto establece, en la cual no se distingue expresamente en qué tipo de establecimiento de salud puede desarrollarse la hospitalización y, considerando la extensión permitida, podrían ser de cualquier naturaleza (no sólo servicios de corta estadía).
Con todo, cabe precisar que existen órganos de derechos humanos que aceptan la privación de libertad y el tratamiento sin consentimiento en determinadas circunstancias. En este sentido, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) y el Subcomité (SPT) las consideran procedentes, pero sólo como último recurso y siempre que se contemplen mecanismos que permitan evitar las detenciones arbitrarias y se garantice el control judicial de las mismas[17].
En relación al tratamiento sin consentimiento, lo aceptan de forma excepcional cuando la persona no tiene capacidad de discernimiento. No obstante, estiman que "debe ir acompañado de garantías, incluida la posibilidad de recurrir a una autoridad independiente, que a menudo no existe en la práctica. Sin embargo, el CPT y el SPT consideran que deben existir alternativas al internamiento a fin de limitar la institucionalización a largo plazo y promover estructuras de atención en la comunidad, de conformidad con el artículo 19 de la CDPD[18]
En este sentido, el proyecto de ley cumple con las directrices de los órganos de Derechos Humanos en orden a establecer como medida de último recurso la internación involuntaria y de establecer un procedimiento de revisión judicial de la misma. Pese a ello, la gran extensión temporal de esta internación que el proyecto permite podría entenderse atentatoria a este carácter excepcional.
Asimismo, siguiendo las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos, podría resultar beneficioso que la revisión judicial se extendiera también al tratamiento, en particular a aquel que se lleve a cabo cuando el paciente no tiene la posibilidad de manifestar su consentimiento.
c.Manifestación de voluntad y consentimiento informado
El artículo 25, letra d) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados Partes:
Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado.
Sobre la base de esta consagración, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que "el consentimiento informado es una condición fundamental del respeto de la autonomía, la libre determinación y la dignidad humana de la persona [19] fundamentales del derecho a la salud[20].y constituye uno de los pilares”
Sobre este aspecto, el proyecto se hace cargo de regular pormenorizadamente este derecho. Así, el artículo 4º consagra el derecho de todas las personas a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas, Ia existencia de apoyos para la toma de decisiones y otras herramientas de resguardo para prever las situaciones en que no sea posible manifestar el consentimiento, los momentos en que se debe ejercer y el carácter permanente del derecho, entre otras.
No obstante la detallada regulación que de esta materia desarrolla el artículo 4 de la propuesta, el proyecto no contempla mecanismos para oír la opinión del paciente durante los procedimientos judiciales, puesto que del hecho de que el paciente no consienta en la internación no se deriva que su opinión no deba ser considerada. En este sentido, el artículo 15 se limita a consagrar el derecho del paciente a nombrar un abogado y a ser representado, pero no establece de manera ha de ser considerada en la decisión judicial.
A su vez, tal como se adelantó en el apartado anterior, el proyecto no considera mecanismos de revisión de los casos en que las decisiones terapéuticas se adopten sin mediar el consentimiento del paciente por no ser capaz de expresarlo, situación en la que también se presenta el riesgo de abusos y en los que resulta necesario cerciorarse de que se hayan utilizados las herramientas disponibles para determinar la voluntad de la persona, y así evitar errores o arbitrariedades. En este sentido, el Alto Comisionado ha indicado que resulta fundamental garantizar el acceso a la justicia, mencionando que "para impugnar la privación de la libertad y hacer valer el principio del consentimiento informado al tratamiento médico deben existir recursos eficaces que se puedan tramitar de forma acelerada[21] ".
d.Avance hacia una regulación legal y conciliación con normas reglamentaras
Un aspecto positivo que no puede ser desatendido de la propuesta, es que ella asume el desafío de regular, a nivel legal, la sensible temática de intervenciones no voluntarias, dada su evidente relación con restricciones de la libertad ambulatoria que conlleva. Actualmente, un cuerpo normativo de relevancia en la materia lo constituye el Decreto Nº 570 de 2000, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre establecimientos que la proporcionan. La nueva regulación sugerida, ahora a nivel legal, obligará a conciliar las aludidas disposiciones reglamentarias que, en algunos de sus apartados, norman en sentido diverso -y desde una perspectiva más cercana al ámbito clínico aspectos que ahora serán absorbidos por la legislación.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, correspondiente a los Boletines Nº 10.563-11 y 10.755-11.
Ofíciese.
Saluda atentamente a V.S.
HAROLDO BRITO CRUZ
Presidente
JORGE SAEZ MARTIN
Secretario
2.8. Boletín de Indicaciones
Fecha 07 de junio, 2019. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL NUEVO SEGUNDO INFORME. BOLETINES Nºs 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
INDICACIONES
07.06.19
ARTÍCULO 1
Inciso primero
1.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el vocablo “garantizar” precedido de una coma (,) entre la expresión “Esta ley tiene por finalidad reconocer” y la expresión “y proteger los derechos”.
Inciso segundo
2.- Del Honorable Senador señor Sandoval, para intercalar después de la expresión “respetarlos” y “garantizarlos”, la expresión “promoverlos”.
ARTÍCULO 2
3.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Intercálase en el inciso primero el término “, niñas” entre las expresiones “niños” e “y adolescentes”.
4.- Del Honorable Senador señor Sandoval, para agregar después del punto aparte del inciso, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:
“En el caso de las personas mayores la salud mental consiste en un estado de bienestar en el que ellas están conscientes de sus capacidades y limitaciones, con las que pueden afrontar las tensiones normales de sus vidas, realizando aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de trabajo.”
5.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar un párrafo dos:
“Se entenderá por Salud mental el estado de bienestar en que cada persona puede realizar su propio potencial, pudiendo lidiar con el estrés de su vida, estudiar y trabajar fructíferamente, y ser capaz de contribuir a la comunidad.”
Inciso tercero
6.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Suprímese en el inciso tercero la frase “, establecida conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.422”.
ARTÍCULO 3
7.- Del Presidente de la República, para reemplazar el literal f) por otro del siguiente tenor:
“f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.”.
8.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar en la letra h) la conjunción copulativa “y” antecedida por la palabra “inhumanos” y seguida por la palabra “degradantes”, por la conjunción adversativa “o”.
9.- Del Honorable Senador señor Sandoval, para agregar una nueva letra j):
“j) La promoción de hábitos activos y saludables de la salud mental de las personas mayores en forma continua e integral.”
ARTÍCULO 4
10.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente manera:
a) Reemplazar en el primer inciso el punto final por una coma, y agregar la siguiente frase: “, la que deberá otorgarse exenta de todo vicio.”
b) Intercalar en el inciso segundo entre la frase: “consentimiento libre e informado,” y la frase “como parte de un proceso permanente”, la siguiente frase: “, el cual debe ser otorgado proporcionalmente al grado de dificultad que presente la persona,”
c) Agregar un inciso quinto nuevo, pasando el actual a ser sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor: “El órgano administrativo competente, asegurará y supervigilará a los grupos de apoyo y equipos que acompañen la toma de decisiones, impidiendo abusos e influencias indebidas sobre la voluntad y preferencia de la persona.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.”
d) Agregar un inciso séptimo nuevo del siguiente tenor: “El consentimiento expresado para que sea válido debe ser libre y serio.”
e) Agregar un inciso octavo nuevo del siguiente tenor: “Se prohíbe sustituir la voluntad de la persona.”
ARTÍCULO 5
11.- Del Honorable Senador señor Sandoval, para intercalar después de la palabra “enfermería” y “y demás disciplinas pertinentes, la expresión: “geriatría”.
ARTÍCULO 7
12.- Del Presidente de la República, para intercalar la expresión “el antecedente de” entre la palabra “determinante” y la frase “la hospitalización”.
ARTÍCULO 8 (nuevo)
13.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar entre la palabra: “sexual,” y la palabra: “económica”, la siguiente frase: “de género,”
TÍTULO II
14.- Del Presidente de la República, para sustituir, en su título, la expresión “en situación de” por la conjunción “con”.
ARTÍCULO 9
15.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Reemplázase el numeral 4 por otro del siguiente tenor:
“4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas en las cuales existan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.”.
16.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente manera:
Eliminar en el número 5 la frase: “salvo que se encuentre en alguno de los casos del artículo 15 de la ley Nº 20.584”.
17.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Reemplázase, en su numeral 5, la frase “alguno de los casos” por “los casos de las letras a) y b)”.
18.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente manera:
Intercalar entre la palabra: “autonomía” y la frase: “a recibir apoyo”, la frase: “a que le sean garantizados condiciones de accesibilidad,”
19.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Intercálase, en el párrafo primero del numeral 7, el término “, niñas” entre las expresiones “niños” e “y adolescentes”.
Intercálase, en el párrafo segundo del numeral 7, el término “, niña” entre las expresiones “niño” y “o adolescente”.
Suprímese en el numeral 9 el término “asistencial”.
20.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar un nuevo número, del siguiente tenor:
“(…) A no ser discriminado ni estigmatizado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.”
21.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar un número 12 del siguiente tenor:
“12. A no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral.”
22.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar un nuevo numeral del siguiente tenor:
“…) El derecho al pago inmediato del subsidio de incapacidad laboral. Estos solo podrán ser objetados mediante un informe emitido por dos médicos cirujanos, uno de los cuales deberá ser psiquiatra, neurólogo u otra especialidad similar, y previo examen del paciente que deberá realizarse dentro de las 48 horas de la recepción de la licencia por parte de la entidad pagadora del subsidio.”
ARTÍCULO 13
23.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
a) Reemplázase el encabezado del inciso primero por el que sigue:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:”.
b) Reemplázase el numeral 5 por otro del siguiente tenor:
“5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.”.
c) Agrégase un nuevo numeral 6 del siguiente tenor:
“6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.”.
ARTÍCULO 14
24.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará al Juzgado de Letras competente su revisión, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de 3 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Juzgado de Letras podrá, dentro del plazo de 3 días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de 3 días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Letras correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada 30 días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.”.
Inciso primero
25.- De la Honorable Senadora señora Goic, para intercalar entre la palabra “competente” y la coma que le precede, la frase “del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo”.
Inciso segundo
26.- De la Honorable Senadora señora Goic, para intercalar entre las palabras “Involuntaria” y “de”, la conjunción disyuntiva “o”.
27.- De la Honorable Senadora señora Goic, para intercalar entre la palabra “la” y “Corte”, la palabra “respectiva”.
Inciso tercero
28.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar en el numeral 1 la frase “cumplen las causales previstas en esta ley”, por “cumple lo dispuesto en el artículo 13”.
29.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar en el numeral 2, luego del punto aparte, la frase “El término para informar no podrá exceder de cinco días hábiles”.
ARTÍCULO 15
30.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 15.- El paciente o su representante podrán siempre oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar al Juez de Letras revise si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la presente ley.”.
31.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar en el inciso primero, la frase “se aplicarán las normas sobre intervención del defensor de ausentes. Los honorarios causados por dicha defensa serán de cargo del establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento”, por “el Estado deberá proporcionarle uno, antes o con ocasión de la hospitalización.”.
32.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de la frase: “defensor de asuntes.” el siguiente párrafo: “La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado o con el defensor de ausentes, en su caso. En ningún caso podrá cancelarse o limitarse dicha comunicación.”
ARTÍCULO 16
33.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria.”.
ARTÍCULO 17
34.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.”.
Inciso primero
35.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la frase “en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes” por “transcurridos treinta días desde que la haya autorizado, deberá solicitar informes a los profesionales tratantes sobre la condición de salud del paciente y el tratamiento que se le haya otorgado durante su hospitalización,”.
36.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la frase “El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos”, por “Este procedimiento se deberá realizar hasta dos veces más, cada vez que hayan transcurrido treinta días desde la última reevaluación que haya realizado la Corte de Apelaciones respectiva”.
Inciso segundo
37.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar la frase “Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe,”, por “En todo caso, luego de la tercera reevaluación que en conformidad al inciso anterior se haya realizado, cada seis meses”.
38.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazar el punto aparte por una coma, y agregar a continuación de ésta, la siguiente frase “a fin de determinar si perduran las condiciones que dieron lugar a la hospitalización involuntaria del paciente.”
o o o o o
39.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:
“Los informes señalados en el inciso anterior, deberán cumplir, a lo menos, con la siguiente información:
a.- Historia psiquiátrica previa.
b.- Razones de internaciones previas, sean voluntarias o involuntarias.
c.- Circunstancias que llevaron a la actual internación involuntaria.
d.- enfermedad mental o discapacidad psíquica que padece actualmente la persona, y fundamentos del diagnóstico.
e.- posibilidad de tratamiento ambulatorio de la enfermedad o discapacidad.
f.- Si el paciente, en caso de ser dado de alta, actuaría de una manera que pudiere generar riesgo cierto para la vida o integridad física de sí o de terceros.”
o o o o o
40.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar un inciso final nuevo al artículo 17, del siguiente tenor:
“La Corte de Apelaciones respectiva, en cualquier momento, podrá solicitar oír la opinión del paciente hospitalizado, en cuyo caso citará a una audiencia para dicho efecto.”
o o o o o
ARTÍCULO 18
41.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Juzgado de Letras competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
ARTÍCULO 20
42.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
a) Para reemplazar en el numeral 1 la palabra “acreditados” por la expresión “de salud”.
b) Para modificar el numeral 2 de la siguiente forma:
(i) Intercálase entre la frase “a cargo de la” y la expresión “salud mental” la frase “atención de”.
(ii) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la frase: “en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.”.
c) Para suprimir el numeral 3, reordenándose los siguientes numerales de manera correlativa.
43.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar un número 7 y 8 nuevos del siguiente tenor:
“7. Que la atención de salud, no podrá tener discriminación respecto a las otras enfermedades, en relación a su cobertura de prestaciones, tasa de aceptación de licencias médicas.
8.- que no podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.”.
ARTÍCULO 21
44.- Del Presidente de la República, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, éstas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectiva para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
o o o o o
Inciso tercero
45.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la siguiente frase: “salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y ello conste en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.”
ARTÍCULO 22
46.- Del Presidente de la República, para intercalar entre las frases “labor de” y “cuidado,” la expresión “apoyo y”.
ARTÍCULO 23
47.- Del Presidente de la República, para intercalar entre las frases “a quienes” y “cuidan,” la expresión “apoyan y”.
ARTÍCULO 24
48.- Del Presidente de la República, para sustituir la conjunción “o” ubicada entre las palabras “mental” y “discapacidad” por una coma.
ARTÍCULO 25
49.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Intercálase el término “, niña” entre las expresiones “niño” e “y adolescentes”, todas las veces en que éstas sean mencionadas en dicho orden.
50.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente forma:
Eliminar en el numeral 1 del artículo 10 la siguiente frase: “y estado afectivo y psicológico.”
51.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente forma:
Eliminar en el numeral 2, el inciso sexto nuevo del artículo 14.
52.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Sustitúyese el numeral 3 por el siguiente: “3. Suprímense los artículos, 25 y 26.”.
53.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Elimínase el numeral 4, reordenándose los siguientes numerales de manera correlativa.
54.- Del Honorable Senador señor Girardi, para modificarlo de la siguiente forma:
Eliminar en el numeral 6, que sustituye al artículo 28, la frase: “, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado.”
55.- Del Presidente de la República, para modificarlo de la forma siguiente:
Intercálase en el inciso quinto del artículo modificado por el numeral 6, la expresión “o psiquiátrica” entre el vocablo “neurodegenerativa” y “podrán”.
Agrégase en el inciso quinto del artículo modificado por el numeral 6, a continuación del punto final, que pasa a ser coma la frase: “cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.”.
ARTÍCULO 27
56.- Del Presidente de la República, para agregar un nuevo artículo vigésimo séptimo del siguiente tenor:
“Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.”.
o o o o o
ARTÍCULO …
57.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar un nuevo artículo 28 o final del siguiente tenor:
“Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”
2.9. Nuevo Segundo Informe de Comisión de Salud
Senado. Fecha 26 de agosto, 2020. Informe de Comisión de Salud en Sesión 82. Legislatura 368.
?NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental.
BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Salud tiene el honor de emitir un Nuevo Segundo Informe acerca de los proyectos de ley señalados en la suma, que fueron refundidos en la cámara de origen, iniciados en las mociones que a continuación se enuncian:
- el primero, sobre protección de la salud mental, fue propuesto por los Diputados señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja, y
- el segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, está suscrito por los Diputados señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Pilowsky Greene.
El proyecto de ley informado en general por esta Comisión fue aprobado por el Senado el 10 de julio de 2018, oportunidad en que se acordó abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el día 30 del mismo mes. Con posterioridad, se acordó reabrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el día 13 de agosto de 2018.
La Comisión de Salud despachó el Segundo Informe con fecha 23 de noviembre de 2018. En sesión de 12 de marzo de 2019 el Senado, sin pronunciarse sobre el informe emitido, acordó devolverlo a esta Comisión, para un Nuevo Segundo Informe, y fijó un plazo para indicaciones que venció el 15 de abril siguiente. El 23 de mayo de ese año se fijó un nuevo plazo, que expiró el 07 de junio de 2019.
La opinión de la Corte Suprema acerca de las normas que atañen a las atribuciones de los tribunales de justicia fue consultada el 08 de noviembre de 2018, mediante Oficio N° 175-S de la Comisión de Salud. La respuesta se recibió después de emitido el Segundo Informe, el 11 de diciembre de 2018.
El Alto Tribunal da por superados inconvenientes que había advertido en etapas anteriores de la tramitación y recomienda concentrar en un cuerpo legal el régimen de internación de adultos mayores que no pueden manifestar su voluntad y de personas afectadas por una discapacidad mental, para evitar la dispersión de procedimientos y de autoridades intervinientes. Asimismo, sugiere oír al paciente en los trámites judiciales y que el rol del tribunal interviniente no esté restringido al trámite de autorización de la internación, sino que pueda extenderse a aspectos del tratamiento aplicado. Además, propone que la intervención del órgano judicial sea periódica, en los casos en que la internación se prolongue sucesivamente. También recomienda conciliar la posibilidad de internación de pacientes con las prohibiciones de crear nuevos establecimientos psiquiátricos y la internación de personas en los existentes. Finalmente, recomienda revisar los plazos de días para recabar informes, definiendo el inicio de los cómputos respectivos, a quien corresponde solicitarlos y el contenido de los mismos.
Como en el actual trámite reglamentario se ha introducido enmiendas a normas que atañen a los tribunales, nuevamente se ofició a la Corte Suprema, para recabar su opinión al respecto.
- - - - -
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, los artículos 14, 15, 18 y 21. Para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
- - - - - -
A las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron, además de sus integrantes y de los Honorables Senadores señores Juan Pablo Letelier Morel y Kenneth Pugh Olavarría, las siguientes personas:
Del Ministerio de Salud: el ex Ministro, señor Emilio Santelices; el Jefe de Gabinete, señor Pablo Pizarro; el Coordinador Legislativo, doctor Enrique Accorsi; los Asesores Legislativos, señores Gonzalo Arenas y Jorge Acosta; el Abogado, señor Jaime González, y el Periodista, señor David Lillo.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Los Coordinadores, señora Kristin Strauben y señor Cristián Barrera.
De la Corporación Coordinadora de organizaciones de Familiares Usuarios y Amigos de personas con Afecciones de Salud Mental, (CORFAUSAM): el Presidente, señor Miguel Rojas; el Presidente Regional Santiago, señor Alberto Carvajal; la Tesorera, señora Fresia Hernández; el Director, señor Manuel Barra, y el Asesor, señor Franco Arriarán.
De la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales (CONAPREM): la Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva, señora Leonor Cifuentes.
De la Fundación Amigos del Tourette Chile: la Presidenta, señora Andrea Pizarro, y el Asesor señor Sebastián Van Der Straten Waillet.
La Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre Discapacidad y Accesibilidad, señora María Soledad Cisternas Reyes, acompañada del abogado, señor John Flen.
De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los Coordinadores, señora María Pilar Lambert y señor Eduardo Goldstein.
De Fundación Jaime Guzmán: la señora Teresita Santa Cruz y el señor Matías Quijada.
La Asesora de la Senadora señora Van Rysselberghe, señora Daniela Henríquez.
Los Asesores de la Senadora señora Goic, señores Jorge Pereira y Gerardo Bascuñán.
El Asesor del Senador señor Chahuán, señor Marcelo Sanhueza y la Periodista señora Paola Astudillo.
El Asesor del Senador Girardi, señor Víctor Quezada.
El Asesor del Senador Quinteros, señor Jaime Junyent.
El Asesor de la Senadora Von Baer, señor Benjamín Rug.
La Asesora del Comité PPD, señora Victoria Fullerton.
- - - - -
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
El proyecto se estructura en 28 artículos permanentes. El artículo 25 contiene cinco enmiendas a la ley N° 20.584.
- - - - -
ANTECEDENTES DE DERECHO
El proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
- - - - -
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:
I.- Artículos del proyecto aprobado en general que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el Segundo y el Nuevo Segundo Informe: 6 nuevo y 26 nuevo.
II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 23, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56 y 57.
III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 43 y 49.
IV.- Indicaciones rechazadas: 1, 4, 9, 10, 11, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.
V.- Indicaciones retiradas: 50, 51 y 54.
VI.- Indicación declarada inadmisible: 22.
- - - - -
EXPOSICIÓN PREVIA
La Comisión recibió en audiencia a la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre Discapacidad y Accesibilidad, señora María Soledad Cisternas Reyes.
La señora Cisternas manifestó que el proyecto en discusión tiene una trascendencia fundamental para el país. Declaró que en su versión inicial, del año 2017, el texto mostraba algunas falencias, pero que la versión actual exhibe mejoras que demuestran un avance.
Indicó que un proyecto de salud mental debe basarse en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[1], que es complementada por instrumentos elaborados por el Comité de Naciones Unidas, como el Comentario General N° 1, sobre igual reconocimiento como personas ante la ley; el N° 5, sobre la inclusión de la persona en la comunidad y la vida independiente, y por las Directrices sobre libertad y seguridad de la persona.
Señaló que un proyecto de esta envergadura debe profundizar, por ejemplo, en las directrices mencionadas, prohíben de manera absoluta cualquier privación de libertad.
El ordenamiento internacional obliga a que los Estados partes hagan una revisión de lo que consideran el riesgo para la persona y para terceros.
El artículo final del proyecto habla de desinstitucionalización, lo cual está en línea con los estándares internacionales contemporáneos, pero le falta algo que se enlaza con esto y que Naciones Unidas lo señala en los Comentarios Generales, relacionados con el artículo 19 de la Convención: se requiere una reforma integral que junto con la desinstitucionalización abra el acceso a los servicios que deben estar disponibles para la persona externada en la comunidad.
Los países deben promover políticas públicas que señalen plazos, normas de accesibilidad, presupuestos, para generar continuidad entre la desinstitucionalización y la inclusión de la persona en la comunidad, que es el paradigma de derechos humanos establecido por la Convención ratificada por Chile.
Precisó que se encuentran involucrados aspectos del consentimiento libre e informado, tanto en situaciones de internación “común”, por decirlo de alguna manera, como de internación en situaciones de crisis. Esto está regulado en las directrices del artículo 14 de la Convención[2], cuestión que no ha sido considerada en el proyecto de ley. El respeto a la autonomía, voluntad y preferencias de la persona debe ser siempre el eje principal y el personal médico debe estar capacitado para promover ese consentimiento libre e informado, contenido que se vincula con el artículo 12, que no habla de voluntades sustitutivas ni de representantes legales, sino de la voluntad con apoyo, o sea, con la asistencia de personas que en mayor o menor medida, según lo necesite la persona, la apoya en la expresión de voluntad.
Hay también normas que prohíben la explotación, la violencia o el abuso en situaciones de internación; otras que introducen la perspectiva de género, de infancia y de personas mayores, pues ciertas formas de violencia y abuso en condiciones de internación constituyen tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, asimilables a la tortura.
La normativa internacional se refiere también a la situación de personas recluidas por una medida privativa de libertad derivada de un hecho que reviste caracteres de delito. En esos casos, se regula incluso lo relativo a las supervisiones periódicas a realizar sobre esas personas en internación.
El artículo 13 de la Convención trata del acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Recomendó revisar las causales de inimputabilidad, que impiden a una persona con discapacidad intelectual o psicosocial actuar para demostrar que no ha tenido participación en los hechos que se le imputan o que el hecho punible no existió exhortó a revisar esas normas del Código Penal chileno para perfeccionarlas.
En los casos en que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial estuviese involucrada en un delito debe haber una aplicación concreta del sistema de justicia restaurativa.
Una norma trascendental, manifestó la expositora, que no está incluida en el proyecto de ley y que se relaciona con el artículo 25 de la Convención, es la que se refiere a la no discriminación en los seguros de salud. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Chile[3], que declara que no debe haber discriminación en los seguros de salud en razón de la condición de discapacidad intelectual de una persona, corrobora el principio. Desde luego, eso se debe hacer extensible a la prohibición de que los seguros de salud discriminen a personas con discapacidad psicosocial.
Aseveró que en la práctica hay mucha discriminación en las prestaciones de psicología y de psiquiatría, tanto en términos de cobertura como en copagos; lo habitual es que los planes de salud ofrezcan cuatro atenciones por año, en circunstancias que es ampliamente sabido que se requieren muchas más atenciones.
El año 2016 Chile sometió al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad su informe inicial. El Comité hizo recomendaciones específicas en relación con el artículo 12, en orden a derogar normas del Código Civil que determinan la incapacidad absoluta y en cuanto a velar por la derogación de todas aquellas normas que menoscaban el consentimiento libre e informado de las personas. También se hicieron recomendaciones concretas a nuestro país, en relación al artículo 13 de la Convención, sobre acceso a la justicia.
En relación con el artículo 14, atingente a prohibición de restringir la libertad de las personas sobre la base de su discapacidad, se recomendó a Chile revisar el concepto de riesgo de la persona para sí misma o para terceros, que permite privar de libertad a muchas personas.
También hubo recomendaciones en relación con el artículo 16, sobre protección contra la explotación, la violencia y el abuso; el artículo 15, que trata de la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en este aspecto sí se adoptó la recomendación de constituir una Comisión Independiente para Evaluación de la Tortura, que se deberá relacionar con el trato en los centros de atención psiquiátrica.
En relación con el artículo 19, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, se señaló a Chile la necesidad de instaurar una ley de salud mental y un plan de desinstitucionalización relacionado con la inserción en la comunidad y con oferta de todos los servicios con que debe contar la persona allí insertada.
Dejó a disposición de la Comisión una minuta[4] que contiene ejemplos de artículos que requieren ser profundizados.
Finalmente señaló que las observaciones del Comité de Naciones Unidas advierten que la Comisión Nacional de protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales no cuenta con las atribuciones necesarias para ser una real protección, en cambio, la Comisión Argentina tiene facultades mucho más potentes, por lo que instó a hacer un estudio comparado de ambas legislaciones y anunció que en el mes de agosto de este año el Comité de Naciones Unidas elaborará nuevas preguntas para Chile y revisará si las recomendaciones que hizo en su oportunidad se han cumplido.
- - - - - -
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LAS NUEVAS INDICACIONES
En los dos plazos fijados para presentar indicaciones para este Nuevo Segundo Informe se presentaron 57 proposiciones de enmienda. Están formuladas al texto contenido en el Segundo Informe, que no fue votado en Sala, al texto aprobado en general o a la ley vigente. Serán tratadas según el orden correlativo de los preceptos en que inciden en el texto del proyecto de ley propuesto en el Segundo Informe.
ARTÍCULO 1
El inciso primero señala que la finalidad de esta ley es reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. El inciso segundo declara que el pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, derechos fundamentales que el Estado debe respetar y garantizar. Los incisos tercero y cuarto aprobados en general fueron eliminados en el trámite reglamentario de Segundo Informe; ellos establecían que la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general, y que esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea su forma jurídica.
Inciso primero
La indicación N° 1, del Honorable Senador señor Navarro, intercala en el inciso primero el vocablo “garantizar”, precedido de una coma, entre la expresión “Esta ley tiene por finalidad reconocer” y la expresión “y proteger los derechos”.
La Honorable Senadora señora Goic consultó sobre la pertinencia de emplear la palabra “garantizar” como verbo rector, o más bien es la Constitución Política de la República la que garantiza el derecho. En ese sentido, consultó si es suficiente aludir a reconocer y proteger, que es lo que se plantea en el texto aprobado en general y en el Segundo Informe.
- La indicación N° 1 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
Inciso segundo
La indicación N° 2, del Honorable Senador señor Sandoval, intercala en el inciso segundo, después de la expresión “respetarlos” y “garantizarlos”, la expresión “promoverlos”.
- La indicación N° 2 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 2
El inciso primero define qué se entiende por salud mental; el segundo enuncia los factores que la determinan; el inciso primero aprobado en general, que ha pasado a ser tercero, define qué se entiende por enfermedad o trastorno mental; el inciso segundo aprobado en general, que ha pasado a ser cuarto, define qué caracteriza a una persona con discapacidad psíquica o intelectual; los incisos tercero y cuarto aprobados en general han sido eliminados en el texto propuesto en el Segundo Informe, expresan que la enfermedad o la discapacidad puede ser transitoria o permanente y que el diagnóstico debe tener presente que la salud mental está determinada por los factores que indica.
El Segundo Informe modificó el inciso primero, que pasó a ser tercero: en la definición de enfermedad o trastorno mental reemplazó la expresión “que sobreviene a” por “que presente una” y agregó al final, antes del punto aparte, la frase “establecida conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.422”, precedida de una coma.
Este artículo recibió las indicaciones 3, 4, 5 y 6.
Inciso primero
La indicación N° 3, del Presidente de la República, intercala en el inciso primero el término “, niñas” entre las expresiones “niños” e “y adolescentes”.
El Honorable Senador señor Chahuán expresó que la indicación adopta el fraseamiento internacional aceptado, en lo que respecta a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra legislación ha venido adoptando la fórmula paulatinamente, por lo cual estimó que la indicación debería aprobarse.
- La indicación N° 3 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
La indicación N° 4, del Honorable Senador señor Sandoval, agrega en el inciso primero, en punto seguido, el siguiente texto: “En el caso de las personas mayores la salud mental consiste en un estado de bienestar en el que ellas están conscientes de sus capacidades y limitaciones, con las que pueden afrontar las tensiones normales de sus vidas, realizando aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de trabajo.”.
El asesor legislativo señor Jaime González manifestó que el Ejecutivo no está de acuerdo con esta indicación, en primer lugar, porque no cumple con el estándar de la OMS, que define la salud como el completo estado de bienestar y en indicación omite la palabra “completo”. Por otra parte, sostuvo que establece una definición que puede variar, según cambien las prácticas médicas.
- La indicación N° 4 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - -
La indicación N° 5, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Se entenderá por Salud mental el estado de bienestar en que cada persona puede realizar su propio potencial, pudiendo lidiar con el estrés de su vida, estudiar y trabajar fructíferamente, y ser capaz de contribuir a la comunidad.”
La Honorable Senadora señora Goic reparó los términos “en forma productiva”, que sigue a la palabra “trabajar” en el inciso primero de este artículo y propuso eliminarlos.
El abogado señor Jaime González señaló que en el texto propuesto por el Ejecutivo, aprobado por la Comisión, no contiene una definición propiamente tal de salud mental, sino que se refiere a los determinantes de la misma y no intenta definirla, por lo complejo que es.
- La indicación N° 5 fue aprobada con modificaciones, quedando subsumida en el inciso primero ya aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - -
La indicación N° 6, Del Presidente de la República, suprime en el inciso primero del artículo 2°, que pasó a ser tercero y al que se adicionó una frase en virtud de los acuerdos alcanzados en el Segundo Informe, la frase “, establecida conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.422”.
La Honorable Senadora señora Goic señaló que esta indicación es correcta, porque no necesariamente una persona que tiene un problema o enfermedad de salud mental es discapacitada. Por ejemplo, alguien que sufre depresión no está en condición de discapacidad.
- La indicación N° 6 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 3
El precepto aprobado en general reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, a la libertad y autonomía personal; a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal, así como los demás derechos garantizados a las personas en los instrumentos internacionales relacionados con la materia y ratificados por Chile.
Fue reemplazado en el Segundo Informe por una norma que señala los principios por los que debe regirse la aplicación de esta ley. Organizados en nueve numerales, son los siguientes:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto a la evolución de las facultades de niños y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.”.
Recibió las indicaciones 7, 8 y 9.
Letra f)
La indicación N° 7, del Presidente de la República, reemplaza el literal f) por el siguiente:
“f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.”.
El Honorable Senador señor Chahuán acotó que esta propuesta también está en la línea de incorporar la nueva nomenclatura en uso, que se refiere a niños, niñas y adolescentes.
- La indicación N° 7 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
Letra h)
La indicación N° 8, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza en la letra h) la conjunción copulativa “y” antecedida por la palabra “inhumanos” y seguida por la palabra “degradantes”, por la conjunción adversativa “o”.
La Comisión estimó adecuada la corrección, pues la conjunción copulativa “y” determina que, para ser abominable, el trato debe reunir las tres características, esto es, cruel, inhumano o degradante. En cambio, la conjunción disyuntiva “o” lo hace repudiable cuando presenta cualquiera de ellas.
- La indicación N° 8 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
Letra j)
La indicación N° 9, del Honorable Senador señor Sandoval, agregar a este artículo una letra j) nueva, redactada como se consigna a continuación:
“j) La promoción de hábitos activos y saludables de la salud mental de las personas mayores en forma continua e integral.”.
La Honorable Senadora señora Goic informó que los tres Senadores presentes son parte de la Comisión Especial del Adulto Mayor y tienen un compromiso con esas personas. Agregó que están a la espera de la presentación y tramitación de un proyecto de ley que tratará de forma integral los derechos de las personas mayores.
Dijo entender que el sentido de lo planteado por el Senador señor Sandoval tiene que ver con visibilizar a los adultos mayores; sin embargo, el mencionado proyecto está concebido de manera de hacerse cargo de todo el ciclo de vida de las personas y no está acotado a un grupo etario determinado.
Consideró que el principio definido en la letra d) de este artículo, “promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población”, contiene los hábitos activos y saludables propios de la salud mental de las personas mayores.
El Honorable Senador señor Chahuán, sin perjuicio de coincidir con lo planteado por la Senadora señora Goic, señaló que es alarmante la situación de la salud mental de las personas mayores, que muestran altas tasas de suicidio. La edad es la segunda mayor tasa de suicidio en América Latina: 13,6% por cada 100.000 habitantes.
Consultó por la opinión del Ejecutivo en este tema, toda vez que en varias disposiciones del proyecto se incluye a niños niñas y adolescentes y tal vez se podría incorporar menciones especiales para las personas mayores.
El abogado señor Jaime González explicó que lo sustantivo de esta indicación está incluido en el articulado ya aprobado, sin perjuicio de lo cual, si se opta por aprobarla, recomendó eliminar la palabra “mayores”, porque la ley pretende incluir a todas las personas.
- La indicación N° 9 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 4
Su inciso primero reconoce a las personas que adolecen de enfermedad mental, de discapacidad intelectual o de discapacidad psíquica la plenitud de los derechos contemplados en el Título II de la ley Nº 20.584.
El inciso segundo del artículo 4 aprobado en general dispone que, cuando no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita en la ficha clínica, suscrita por el director del establecimiento, y el inciso tercero agrega que para el ejercicio del derecho a ser informado se deberán emplear los medios y tecnologías adecuados para su comprensión.
Especial referencia merecen los artículos 14 y 15 de esa ley, que tratan del consentimiento informado para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a la atención de salud y de los casos en que no se requerirá esa manifestación de voluntad, a saber, si la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones supone un riesgo para la salud pública; si la condición de salud o cuadro clínico de un paciente que no se encuentra en condiciones de expresar su voluntad y no hay quien lo represente o tenga a su cuidado, implica riesgo vital o secuela funcional grave para él, de no mediar atención médica inmediata e impostergable, y si la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su representante legal.
En el Segundo Informe de esta Comisión se sustituyó el inciso primero del artículo 4 por cinco nuevos incisos, se modificó el inciso segundo y se eliminó el tercero.
Para este Nuevo Segundo Informe se ha formulado una sola indicación, que afecta los incisos primero y segundo del precepto aprobado previamente y le agrega incisos quinto, séptimo y octavo, nuevos.
La indicación N° 10, del Honorable Senador señor Girardi, está compuesta por cinco literales.
La letra a) afecta el inciso primero del artículo 4, que establece el derecho de las personas a ejercer un consentimiento libre e informado, respecto de tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos, para lo cual se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias. La indicación propone reemplazar el punto final de este inciso por una coma, y agregar la siguiente frase: “la que deberá otorgarse exenta de todo vicio.”
El señor Jaime González manifestó su desacuerdo con la indicación porque acreditar una voluntad sin vicio requiere un procedimiento judicial.
La letra b) modifica el segundo inciso del artículo 4, que dispone que desde el ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones. La indicación intercala entre la frase: “consentimiento libre e informado,” y la frase “como parte de un proceso permanente”, la siguiente frase: “, el cual debe ser otorgado proporcionalmente al grado de dificultad que presente la persona,”
La Honorable Senadora señora Goic hizo ver lo complejo que es establecer una proporción, el grado de dificultad operativa que afecta a una persona.
La letra c) agrega los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“El órgano administrativo competente, asegurará y supervigilará a los grupos de apoyo y equipos que acompañen la toma de decisiones, impidiendo abusos e influencias indebidas sobre la voluntad y preferencia de la persona.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.”.
El abogado señor Jaime González expuso que las indicaciones del Ejecutivo establecen un mecanismo de control y salvaguardia que se ajusta a los requisitos de legalidad que debe respetar el juez de letras llamado a conocer una internación involuntaria; por tanto, esta letra c) no está en armonía con lo propuesto por el Ejecutivo, recogiendo los comentarios de la Corte Suprema.
La letra d) agrega el siguiente inciso séptimo, nuevo:
“El consentimiento expresado para que sea válido debe ser libre y serio.”
La Comisión estimó que la voluntad siempre debe ser seria; la indicación no parece pertinente, porque el principio está recogido en la normativa del Código Civil sobre formación y expresión de la voluntad.
La letra e) agrega el siguiente inciso octavo, nuevo:
“Se prohíbe sustituir la voluntad de la persona.”
- Puestas en votación una a una las letras de la indicación N° 10, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
ARTÍCULO 5
Establece el deber del Estado de promover la atención en salud mental interdisciplinaria, preferentemente de forma ambulatoria y con las finalidades de reforzar y desarrollar los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social. El inciso tercero expresa que la hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y transitorio.
En nuestro Segundo Informe se corrigió un aspecto formal de la redacción del primer inciso; se intercaló uno segundo, nuevo, que dispone que se debe promover la incorporación de usuarios de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación; se sustituyó el inciso segundo, que pasó a ser tercero, para agregar la posibilidad de atención domiciliaria en los niveles primario y secundario de salud, y se especificó en el inciso tercero, que pasó a ser cuarto, que la hospitalización psiquiátrica es un recurso esencialmente transitorio.
La indicación N° 11, del Honorable Senador señor Sandoval, incluye la disciplina de “geriatría”, entre las que confieren carácter interdisciplinario a la atención en salud mental, además de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El abogado señor Jaime González advirtió que no están dadas las condiciones materiales para la formación en geriatría, que existe una brecha importante en la materia. Parece suficiente una redacción que menciona a profesionales de distintas áreas de la medicina e integra otras disciplinas pertinentes, uno de los cuales podrá eventualmente ser un geriatra.
El Honorable Senador señor Chahuán sostuvo que no contar con suficiente oferta en la disciplina de geriatría no es un problema del estatuto de garantías para la salud mental, sino que pone de manifiesto una carencia atribuible al Estado, que se debe resolver. Sugirió aprobar la indicación, para compeler a las autoridades competentes para que promuevan e implementen la formación de especialistas, particularmente de geriatras.
El asesor del Ministerio de Salud, doctor Jorge Acosta, señaló que este proyecto de ley funda una ley general, si se incorpora en la redacción la especialidad de geriatría, también se deberá incorporar a especialistas como los infanto-juveniles o los médicos de familia, detallando la particularidad de cada patología de salud mental en que les cabría intervenir. No ocurre lo mismo con el psiquiatra, porque es el especialista en salud mental de amplio espectro, sin que esté limitado por la etapa de la vida en que está el paciente.
Subrayó que es importante mantener la redacción como está, porque en la ciencia médica hay factores adicionales que evolucionan, no solamente los que tienen que ver con la etapa del desarrollo del paciente. Compartió la necesidad de potenciar la formación de especialistas.
- La indicación N° 11 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán y Quinteros.
- - - - -
ARTÍCULO 6, nuevo
Incorporado en el trámite reglamentario de Segundo Informe, no recibió indicaciones. Ordena a los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales, ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
- - - - -
ARTÍCULO 7 (ex 6)
El precepto aprobado en general impide que un diagnóstico de salud mental se base exclusivamente en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual y añade que para ello tampoco será determinante la hospitalización previa de una persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento sicológico o psiquiátrico.
En el Segundo Informe fue sustituido por otro, al que corresponde el número 7, en vista de la inserción de un artículo 6, nuevo. El precepto de reemplazo parte por una afirmación, en el sentido de que el diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales, para luego recoger los criterios en que no puede basarse, como son el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona o su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante la hospitalización psiquiátrica previa.
La indicación N° 12, del Presidente de la República, intercala la expresión “el antecedente de” entre la palabra “determinante” y la frase “la hospitalización”.
- La indicación N° 12 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - -
ARTÍCULO 8, nuevo
Este artículo fue agregado en el trámite de Segundo Informe. Determina que las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Si hubiere indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental. El inciso segundo dispone que, además de prestar la atención de salud, corresponde denunciar el hecho a la autoridad y vincular a la persona con redes de apoyo social y legal.
La indicación N° 13, del Honorable Senador señor Girardi, intercala entre la palabra: “sexual,” y la palabra: “económica”, la siguiente frase: “de género,”.
- La indicación N° 13 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
TÍTULO II
Lleva el siguiente epígrafe:
“De los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica”.
En el Segundo Informe se lo reemplazó por el que se indica a continuación:
“De los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
La indicación N° 14, del Presidente de la República, sustituye la expresión “en situación de” por la conjunción “con”.
- La indicación N° 14 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
ARTÍCULO 9 (ex 7)
Reconoce que la persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual goza de todos los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, para enunciar a continuación once derechos específicos; el inciso segundo y final obliga a quienes otorgan prestaciones de salud mental a publicar ese catálogo.
En el Segundo Informe este artículo fue reemplazado. El texto sustitutivo reemplaza el concepto de gozar de derechos constitucionalmente garantizados por el de ser titular de los mismos y luego lista 14 derechos determinados y concluye con un inciso que conserva la obligación de publicar el catálogo.
Recibió las indicaciones Nos 15 a 19, que atañen a los numerales 4, 5, 6, 7 y 9, y Nos 20 a 22, que proponen nuevos numerales.
El numeral 4 asegura el derecho del paciente a participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado.
La indicación N° 15, del Presidente de la República, lo reemplaza por uno que, luego de repetir el texto aprobado en el Segundo Informe, agrega dos oraciones que estipulan que las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deben ser asistidas para ello y que no se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó estar en contra de la indicación, porque en la tramitación del proyecto de ley en estudio se eliminó algo que se discutió en el primer trámite, que tiene que ver con las personas dependientes de ciertas drogas, en particular de pasta base, adicción que causa pérdida de voluntad. Se había acordado en esa primera etapa de este trámite legislativo que estas personas serían tratadas como afectadas por una enfermedad mental.
Esto se origina en un debate entre psiquiatras: si la adicción es una enfermedad o condición. Si se opta por calificarla como enfermedad, dado que pierden su voluntad, pueden ser internados contra su voluntad, para desintoxicarlos; de lo contrario no tendrán la posibilidad de rehabilitarse. Lo adecuado es no dejar desprotegido a un grupo amplio de la población de nuestro país concluyó Su Señoría.
El Honorable Senador señor Chahuán indicó que hay instrumentos internacionales vigentes en Chile que impiden la internación de personas contra su voluntad; sin embargo, es necesario hacerse cargo de este problema. Actualmente las personas con algún tipo de adicción pierden la capacidad de tomar la decisión de iniciar un proceso de rehabilitación y finalmente hay casos que concluyen con juicios declaratorios de interdicción. Consultó sobre la disposición del Ejecutivo para estudiar la forma de ajustar el texto en el sentido propuesto por el Senador señor Letelier.
El Honorable Senador señor Girardi sostuvo que el tema es delicado, porque hay convenciones internacionales que protegen a las personas con discapacidad mental o con alguna situación de salud mental, que no pueden ser obligadas a un determinado tratamiento. Corresponde generar un mecanismo preciso que establezca las condiciones para que una persona que por su adicción carece de voluntad propia, como es el caso de quienes consumen drogas duras, pueda ser internada obligatoriamente, precisando en qué circunstancia es posible hacerlo y quiénes están llamados a tomar la decisión; para ello sería adecuado facultar a una comisión o comité ético.
El Honorable Senador señor Quinteros señaló que esta es la oportunidad para legislar sobre el tema propuesto por el Senador Letelier. Recordó que el Ejecutivo en su oportunidad indicó que no debería estar en este proyecto de ley.
El abogado señor Jaime González manifestó que el Ejecutivo propone, en las indicaciones Nos 23 y siguientes, un procedimiento que cuenta con una serie de requisitos exigibles y controlables, para proceder a la internación involuntaria.
Haciéndose cargo de lo señalado por el Senador señor Letelier sostuvo que la internación involuntaria no se circunscribe al tratamiento de una sola patología. En cuanto a las condiciones para hacerla efectiva, se requiere la prescripción de un médico, la inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz, un informe relativo a las acciones de salud que se va a realizar y que ellas tengan una finalidad exclusivamente terapéutica; además, se agregó el señalamiento del plazo de hospitalización involuntaria y del tratamiento que se va a seguir.
No parece razonable que una instancia judicial o un equipo jurídico, que no tienen las competencias para resolver una internación involuntaria, sean quienes resuelvan; es un ámbito de competencia exclusiva y excluyente de los profesionales de la salud.
El Honorable Senador señor Letelier declaró que este tema pone a prueba la auténtica voluntad del Ejecutivo de combatir la angustia que viven decenas de miles de familias de nuestro país. Los adictos a la pasta base requieren ser desintoxicados; en la Ley de Presupuestos de 2019 hubo dos mil millones de pesos asignados a esa finalidad. El Ministerio de Salud está atrasado en la tarea, los convenios que debe suscribir con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) exigen que esos recursos se destinen a desintoxicación fuera de los hospitales, de manera de evitar la ocupación de camas, precisamente porque hay conciencia del número de personas que padecen este problema. La dependencia de la pasta base no constituye un brote psicótico, sino que es otra realidad. Su Señoría lamentó que el Ejecutivo entrabe sistemáticamente la posibilidad de que el Estado se haga cargo del problema.
Hay psiquiatras que estiman que la adicción es un estado, una condición y, por tanto, es un problema de la voluntad. Opinó finalmente que en este punto se debería escuchar al SENDA.
- La indicación N° 15 fue aprobada con modificaciones formales menores, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
El numeral 5 dispone que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, se requiere que el paciente manifieste su consentimiento libre e informado, a menos que se encuentre en alguno de los casos de excepción contenidos en el artículo 15 de la ley N° 20.584[5]. Este numeral es afectado por las indicaciones Nos 16 y 17.
La indicación N° 16, del Honorable Senador señor Girardi, elimina la frase: “salvo que se encuentre en alguno de los casos del artículo 15 de la ley Nº 20.584”.
La indicación N° 17, del Presidente de la República, reemplaza la frase “alguno de los casos” por “los casos de las letras a) y b)”.
Fueron tratadas conjuntamente.
Las letras a) y b) del artículo 15 se refieren a dos de las situaciones en que la manifestación de voluntad es prescindible, a saber, si la falta de aplicación procedimiento, tratamiento o intervención supone un riesgo para la salud pública, y si la condición de salud o cuadro clínico implica riesgo vital o secuela funcional grave, de no mediar atención médica inmediata e impostergable; la letra c) agrega la hipótesis de que el paciente no se encuentre en condiciones de expresar su voluntad ni sea posible obtener el consentimiento de su representante legal, apoderado o persona a cuyo cuidado se encuentre.
El abogado señor Jaime González destacó que la indicación N° 17, propuesta por el Ejecutivo, elimina la última causal señalada en el artículo 15 de la ley 20.584, con lo que recoge en parte la propuesta que hace el Senador señor Girardi en su indicación N° 16.
El Honorable Senador señor Girardi expresó que el núcleo de la discusión gira en torno a la amplitud del concepto “riesgo para la salud pública”, que ocupa la letra a) del artículo 15 de la ley
N° 20.584, argumento que no siempre se invoca en función de la salud pública. Cuando se regula la restricción de derechos fundamentales de las personas la redacción debe ser cuidadosa, sin ambigüedades ni amplitudes. En este caso una persona pierde sus derechos fundamentales cuando hay riesgo para la salud pública, que es un concepto extremadamente genérico.
El abogado señor Jaime González propuso mantener solo la segunda causal, establecida en la letra b) del artículo 15 de la ley 20.584, esto es, que no se requerirá la manifestación de voluntad en aquellos casos en que la condición de salud o cuadro clínico de la persona implique riesgo vital o secuela funcional grave, de no mediar atención médica inmediata e impostergable y el paciente no se encuentre en condiciones de expresar su voluntad ni sea posible obtener el consentimiento de su representante legal, de su apoderado o de la persona a cuyo cuidado se encuentre, según corresponda.
El Honorable Senador señor Girardi estuvo de acuerdo con la propuesta, porque ese literal describe una situación más específica y razonable.
La Comisión acordó aprobar con modificaciones ambas indicaciones, reemplazando la frase “alguno de los casos” por “el caso de la letra b)”
- Las indicaciones N°s 16 y 17 fueron aprobadas con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
El numeral 6 alude al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos del paciente, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a recibir apoyo en igualdad de condiciones con las demás personas y a orientación para su ejercicio.
La indicación N° 18, del Honorable Senador señor Girardi, intercala entre la palabra “autonomía” y la frase “a recibir apoyo”, la frase: “a que le sean garantizados condiciones de accesibilidad,”
- La indicación N° 18 fue aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
El numeral 7, compuesto por dos párrafos, se refiere al derecho de la persona a no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado y prohíbe la esterilización de niños y adolescentes o como medida de control de fertilidad. Si se trata de una persona que no puede manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
El numeral 9 asegura el derecho a recibir una atención con enfoque de derechos y dispone que los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética asistencial, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
La indicación N° 19, del Presidente de la República, intercala en ambos párrafos del numeral 7 de este artículo la palabra “niñas”, precedida de una coma, entre la palabra “niños” y la expresión “y adolescentes”. Además, incide en el numeral 9, del que suprime la palabra “asistencial”.
- La indicación N° 19 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La Comisión advirtió, en uso de la facultad del artículo 121 del Reglamento del Senado, que similar ajuste debe hacerse en otras disposiciones, para mantener un criterio homogéneo al respecto.
La indicación N° 20, del Honorable Senador señor Bianchi, incorpora un nuevo número, que asegura el derecho a no ser discriminado ni estigmatizado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
El Honorable Senador señor Chahuán sugirió eliminar las palabras “ni estigmatizado”, lo que la Comisión acogió.
- La indicación N° 20 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 21, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega un número nuevo del siguiente tenor:
“12. A no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral.”.
El abogado señor Jaime González observó que la indicación N° 20, recién aprobada, es suficientemente amplia y, por tanto, debe entenderse que comprende toda forma de discriminación. Citar expresamente determinados casos da pábulo para concluir que los no mencionados quedan excluidos.
En otro orden de cosas. Advirtió un eventual problema de admisibilidad, en el sentido de que garantizar la inclusión educativa o laboral puede afectar, en algunos casos, a establecimientos del sector público y ello conllevar costos, o constituir beneficios económicos para trabajadores del sector privado.
La Honorable Senadora señora Goic señaló que se busca instalar un principio de ecuanimidad, de manera que no haya restricción de cobertura a prestaciones de salud mental que sí se otorgan tratándose de prestaciones que corresponden a salud física. Afirmó que actualmente el sistema de salud discrimina: cuesta entender que se limite la cantidad de veces que una persona puede asistir a la terapia proporcionada por un psicólogo y no ocurre lo mismo con consultas a un gastroenterólogo, por ejemplo.
Hizo también presente que la garantía del derecho a la educación incorpora actualmente temas de inclusión y que en materia laboral también hay un avance; la propuesta es consistente con ello, afirmó Su Señoría.
La Comisión resolvió sustituir la frase “la posibilidad de inclusión educativa o laboral” por la siguiente: “en su inclusión educacional o laboral” y reemplazó la palabra “recibir”, escrita antes del término “discriminación”, por el término “sufrir”.
- La indicación N° 21 fue aprobada con esas modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
La indicación N° 22, del Honorable Senador señor Quinteros, agrega un numeral que asegura el derecho al pago inmediato del subsidio por incapacidad laboral y regula el procedimiento para que el pagador del beneficio pueda objetarlo.
El señor Jaime González manifestó que la indicación incursiona en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, toda vez que el pago inmediato afecta a la administración financiera del Estado y, a la vez, se regula una componente de seguridad social.
El Honorable Senador señor Girardi defendió la importancia de la indicación, porque la mayoría de las licencias por problemas de salud mental son rechazadas por funcionarios que no tienen ninguna competencia en la materia. Sugirió mantener al menos aquella parte de la indicación que se refiere a la obligatoriedad de que la evaluación sea efectuada por profesionales idóneos para ello.
Expresó que las patologías que afectan la salud mental muestran una de las mayores prevalencias en Chile; los obligados al pago del subsidio por Incapacidad Laboral, amparados en la visión economicista imperante, se niegan a reconocer a las dolencias mentales su carácter de enfermedad; luego la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) rechaza sistemáticamente las licencias médicas por enfermedad mental, patologías que muchas veces pueden ser tan limitantes como cualquier otra enfermedad grave.
Insistió en consolidar el principio de que sólo puede rechazar una licencia médica una persona con idoneidad para hacerlo.
El Honorable Senador señor Chahuán comentó que en los últimos días se han dado casos de pacientes desesperados por la falta de pago oportuno del subsidio por incapacidad laboral, irregularidad que se da particularmente tratándose de licencias psiquiátricas. El motivo aducido es la falta de funcionarios de la salud competentes para revisar esas licencias, las que se acumulan en espera de informes y la COMPIN no tiene plazo para resolver. Añadió que no puede ocurrir que el trabajador deba sufrir las consecuencias de la burocracia del sistema.
Solicitó al Ejecutivo fijar un plazo máximo para la resolución de las licencias médicas, particularmente las psiquiátricas.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que el problema de la COMPIN es que es no hay médicos psiquiatras que evalúen las licencias.
A solicitud del Senador señor Letelier se ofició a la Subsecretaria de Salud Pública para solicitarle informe sobre la dotación de médicos con que cuenta COMPIN en cada región, cuantas horas dedican al servicio y duración asignada al estudio de cada licencia. La respuesta se encuentra entre los documentos publicados en el sitio web del Senado, asociados al Boletín N° 10.563-11.
El Honorable Senador señor Quinteros consultó la posibilidad de redactar esta indicación de modo de que quienes revisen las licencias relacionadas con esta materia sean profesionales con las competencias necesarias en salud mental.
El doctor Jorge Acosta manifestó que la indicación en estudio supera las ideas matrices del proyecto de ley; no obstante, se entiende la aprensión de los señores Senadores. Explicó que se ha propuesto una reforma estructural al COMPIN y que uno de los principales problemas comprobados que demoran el pago es la emisión de licencias médicas no electrónicas. Muchos médicos que han extendido licencias médicas en exceso no lo hacen de manera electrónica y el Ministerio de Salud no tiene la facultad de obligar a que todos los médicos emitan licencias electrónicas.
El Honorable Senador señor Girardi planteó que es función de los parlamentarios defender a los pacientes; el Estado tiene instrumentos para perseguir penalmente a los médicos que defraudan la ley. Pero no es tolerable que personas inocentes deban pagar omisiones y negligencias del Estado. Insistió en que la indicación N° 22 debe ser aprobada, aunque el Ejecutivo pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional.
- La indicación N° 22 fue declarada inadmisible por la señora Presidenta de la Comisión.
ARTÍCULO 10 (ex 8)
La norma aprobada en general determina que la prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o de cuidados especiales. La prescripción sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
En el Segundo Informe se suprimió la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales” y se sustituyó la frase “y nunca de forma automática”, por la siguiente: “debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente”.
No fue objeto de indicaciones en este trámite.
ARTÍCULO 11 (ex 9)
El artículo aprobado en general expresa que la hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y describe las circunstancias que la justifican; debe restringirse al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica.
En el trámite de Segundo Informe fue reemplazado, para añadir que la medida es esencialmente transitoria; además, se eliminó la frase “conforme a la práctica médica” y, en lugar de aludir a “pacientes hospitalizados”, se hace referencia a “personas hospitalizadas”.
No tuvo indicaciones en este trámite.
ARTÍCULO 12 (ex 10)
Descarta la posibilidad de que la hospitalización psiquiátrica se indique para solucionar problemas sociales o de vivienda. El segundo inciso señala que nadie puede permanecer hospitalizado indefinidamente, en razón de una discapacidad o por razones sociales; también obliga al prestador a agotar las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica. En el Segundo Informe la frase “sus derechos e integridad física y psíquica” fue reemplazada por esta otra: “el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
Tampoco recibió indicaciones.
ARTÍCULO 13 (ex 11)
Declara que la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica y dispone que la medida sea siempre autorizada y revisada por la respectiva Corte de Apelaciones, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que establece el recurso de amparo.
El inciso segundo determina que esta hospitalización sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros, y fija cinco requisitos para que la Corte pueda autorizarla. De ellos merece especial mención el número 3, que obliga a la Corte de Apelaciones a notificar lo que resuelva a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, a la Comisión Nacional y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales[6].
En el Segundo Informe fue reemplazado por un precepto de un solo inciso, que reúne las disposiciones de los dos que integran el artículo que se reemplaza y elimina la intervención de la Corte de Apelaciones, de la Comisión Nacional y la Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. También describe cinco condiciones que deben concurrir copulativamente para proceder a una hospitalización psiquiátrica involuntaria.
La indicación N° 23, del Presidente de la República, compuesta por tres literales, le introduce las siguientes enmiendas:
La letra a) reemplaza el encabezado, la letra b) sustituye la condición número 5 y la letra c) agrega un número 6, nuevo.
Letra a)
Como se dijo, sustituye el encabezado del artículo 13, en el que agrega un elemento nuevo: de ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona, y además dispone que el cumplimiento de las condiciones que fija el precepto para proceder a la internación debe constar en la ficha clínica.
El Honorable Senador señor Chahuán estimó que esta redacción resguarda de manera adecuada los convenios internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, relativos a los derechos de las personas con discapacidad; deja en claro que la situación de discapacidad de una persona no es condición para la internación contra su voluntad.
- La letra a) de la indicación N° 23, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Letra b)
Reemplaza el numeral 5, que dispone que la internación sea por el menor tiempo posible y que a tal efecto se describa el tratamiento a seguir. La norma de reemplazo agrega que de ningún modo puede ser indefinida y debe realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. Si no hay una donde el paciente tiene domicilio se hará en un el establecimiento hospitalario más cercano de la red pública de salud, donde se pueda realizar el tratamiento intensivo.
El Honorable Senador señor Chahuán manifestó que actualmente la red hospitalaria pública no cuenta con camas de atención psiquiátrica, lo que genera problemas a diario; declaró que es necesario realizar un esfuerzo contundente en esta materia y en la disponibilidad de horas psiquiátricas infantiles. Solicitó al Ejecutivo que informe cuál es la disponibilidad de camas psiquiátricas infantiles en toda la red pública.
El Honorable Senador señor Letelier consideró que la condición número 5 es de difícil aplicación; en efecto, es complejo determinar obligadamente el plazo de hospitalización cuando hay una situación límite. Lo prudente sería, a juicio de Su Señoría, establecer el tratamiento a seguir y señalar que la hospitalización debe ser por el menor tiempo posible, pero obligar a los médicos a fijar un plazo que no pueden determinar justificadamente de antemano no resulta adecuado.
El abogado señor Jaime González señaló que las condiciones del artículo 13 son copulativas. Aclaró que la redacción de los numerales 5 y 6 propuesta en la indicación del Jefe del Estado está mejorada. La del número 5 es más adecuada, porque la normativa vigente señala que basta la autorización de un solo médico y ha ocurrido que en ocasiones, cuando una parte no quiere que la contraparte comparezca a alguna audiencia, hace un requerimiento de hospitalización psiquiátrica. Se da en causas de familia, por lo que resulta pertinente robustecer la norma exigiendo que sean al menos dos médicos los que certifiquen la condición que justifica la internación.
Letra c)
Agrega un numeral 6, nuevo, que contiene la condición de informar el hecho de la hospitalización involuntaria a la autoridad sanitaria competente y a un pariente o representante de la persona; la forma de cumplir esta condición será determinada por el reglamento.
La Honorable Senadora señora Goic consultó si se trata de un requisito general de informar dentro de un período de tiempo razonable al familiar, o constituye una condición para mantener la internación, porque si no se le da cumplimiento dentro del plazo no se puede proceder a la internación involuntaria.
El abogado señor Jaime González informó que la ley sobre derechos y deberes de los pacientes ordena al Ministerio de Salud asegurar la existencia y funcionamiento de Comisiones Regionales encargadas de revisar estas internaciones, además de informar a la autoridad sanitaria. A los familiares o representantes les informa el Servicio de Salud o el establecimiento hospitalario que esté brindando la atención. El Ministerio de Salud dictará un reglamento que establecerá la forma de entregar la información a la autoridad y a los familiares.
- Las letras b) y c) de la indicación N° 23, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 14 (ex 12)
Dispone el procedimiento a seguir luego de una hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia, la que debe estar sustentada por la autoridad sanitaria o el equipo de salud tratante; debe notificarse a la Corte de Apelaciones competente, a más tardar el día hábil siguiente, haciendo constar el cumplimiento de las garantías que exige la ley; la Corte tiene tres días para autorizar la internación, requerir informes o peritajes o denegarla.
Este precepto fue reemplazado en nuestro Segundo Informe por uno compuesto por tres incisos. Se distingue entre hospitalización psiquiátrica involuntaria y hospitalización psiquiátrica de urgencia; se requiere el fundamento del equipo de salud tratante; se notifica a la autoridad sanitaria y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales; si se trata de una internación de urgencia, corre un plazo de setenta y dos horas para recabar la autorización de la Corte de Apelaciones; la Corte tiene tres días para autorizar la prolongación de la hospitalización, requerir informes ampliatorios o denegar la prolongación.
La indicación N° 24, del Presidente de la República, lo sustituye por otro, que consta de siete incisos.
Si transcurridas setenta y dos horas de una hospitalización involuntaria se estima necesario prolongarla, corresponde a la autoridad sanitaria solicitar su revisión al Juzgado de Letras competente (inciso primero); el Juzgado dispone de tres días hábiles para resolver si se cumplen las condiciones del artículo 13 (inciso segundo); también puede solicitar informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, los que deben pronunciarse en tres días hábiles (inciso tercero); vencidos estos plazos, si no se cumplen las condiciones del artículo 13, el Juez debe ordenar el cese de la hospitalización psiquiátrica involuntaria (inciso cuarto); cada treinta días corridos desde la última revisión del Juez de Letras, si el equipo médico estima necesario prolongar la internación debe actualizar ante el tribunal los antecedentes de la evolución del paciente (inciso quinto); el Juez debe revisar ese informe (inciso sexto), y en cualquier momento el Juez de Letras puede disponer el alta hospitalaria inmediata, si no se cumplen las condiciones legales del artículo 13 (inciso séptimo).
El abogado señor Jaime González sostuvo que este es uno de los artículos más importantes del proyecto de ley. En primer lugar, porque define la autoridad que va a autorizar la internación involuntaria y la prolongación de la misma. En el estado actual del proyecto la decisión queda radicada en las Comisiones Regionales de protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales; esas Comisiones están radicadas en las COMPIN, que se reúnen dos a tres veces por semana. Sin embargo, es necesario ajustar las normas a los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, para que resuelva una autoridad distinta a la sanitaria. La indicación establece un procedimiento para hacer operativa la regulación.
La Honorable Senadora señora Goic ofreció una propuesta de redacción alternativa, que aclara y ordena las decisiones que corresponde al juez adoptar; así, imprime mayor precisión a la norma que señala cuál será el tribunal competente, el del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud, y señala con mayor detalle el procedimiento a aplicar cuando el juez solicite informes complementarios para decidir fundadamente la solicitud de prolongación de la hospitalización involuntaria. La propuesta es la siguiente:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Juzgado de Letras competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir una copia de la ficha clínica de la persona hospitalizada y un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, podrá:
1. Autorizar la prolongación de la hospitalización, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 13;
2. Solicitar informes complementarios a los profesionales tratantes y/o a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. El término para informar no podrá exceder de tres días hábiles.
3. Denegar la prolongación de la hospitalización, en caso de no cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 13, y ordenar el alta hospitalaria inmediata de la persona hospitalizada.
En el caso del numeral 2 del inciso anterior, transcurrido el plazo para informar, el Juez de Letras respectivo deberá resolver la autorización o denegación de la prolongación de la hospitalización, en los términos indicados anteriormente.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo de la prolongación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, el establecimiento de salud respectivo deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la personas hospitalizada.
Recibidos los documentos, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento, el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen con las condiciones contempladas en el artículo 13.”.
El abogado señor Jaime González manifestó que el Ejecutivo aprecia que la indicación mantiene lo esencial de la propuesta del Presidente de la República, como es la intervención de los juzgados de letras, los plazos y el procedimiento. En alguna medida mejora la redacción del Ejecutivo, al incluir un numeral que precisa lo que podrá hacer el tribunal, que es autorizar la prolongación, solicitar informes o denegar la hospitalización.
- La indicación N° 24 fue aprobada, con las enmiendas propuestas por la Senadora Goic y ajustes formales menores, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Las indicaciones Nos 25 a 29 están formuladas al artículo aprobado en el Segundo Informe, sustituido en virtud de la aprobación de la indicación N° 24. Sin embargo, la Comisión estimó procedente tratarlas, en la medida de que aportan mejoras al precepto en cuestión.
La indicación N° 25, de la Honorable Senadora señora Goic, intercala en el inciso primero del texto aprobado en general, entre la palabra “competente” y la coma que le precede, la frase “del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo”.
Complementa la disposición sobre el tribunal competente, que en ese caso era la Corte de Apelaciones.
La indicación N° 26, de la Honorable Senadora señora Goic, intercala en el inciso segundo aprobado en el Segundo Informe, entre las palabras “Involuntaria” y “de”, la conjunción disyuntiva “o”.
La finalidad de esta indicación era mantener la coherencia con el fraseamiento del primer inciso del artículo, que se refiere a “hospitalización psiquiátrica involuntaria o de urgencia”. La norma que reemplaza en el presente informe el artículo en cuestión no contiene alusión alguna a hospitalización de urgencia, lo que la hace innecesaria.
La indicación N° 27, de la Honorable Senadora señora Goic, intercala en el mismo inciso, entre la palabra “la” y “Corte”, la palabra “respectiva”.
Habiendo sido sustituido en el artículo 15 ya aprobado el rol de la Corte de Apelaciones por el del Juez de Letras, esta indicación pierde sentido.
La indicación N° 28, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza en el numeral 1 del artículo 14 la frase “cumplen las causales previstas en esta ley”, por “cumple lo dispuesto en el artículo 13”.
La idea está recogida, en términos equivalentes, en el precepto aprobado a partir de la indicación N° 24.
La indicación N° 29, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega en el numeral 2 del mismo artículo, luego del punto aparte, la frase “El término para informar no podrá exceder de cinco días hábiles”.
El numeral 2 del artículo 14 aprobado en el presente informe recoge la propuesta, reduciendo el plazo a tres días hábiles.
Todas estas proposiciones de enmienda fueron tratadas y resueltas en conjunto. Las signadas con los números 25, 28 y 29 quedaron comprendidas en el texto aprobado como artículo 15, por lo que la Comisión las dio por aprobadas modificadas y subsumidas en la indicación N° 24. Las indicaciones Nos 26 y 27 fueron rechazadas, por incompatibles con la resuelto con anterioridad.
- Así fue acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 15 (ex 13)
El precepto aprobado en general consagra el derecho de la persona hospitalizada involuntariamente o de su representante legal, a nombrar un abogado. Si no lo hiciere, el Estado debe proporcionarle uno. El paciente o el abogado pueden oponerse a la hospitalización involuntaria y solicitar el alta a la Corte de Apelaciones, en cualquier momento.
En el proyecto aprobado por la Comisión en el trámite reglamentario de Segundo Informe, el artículo fue reemplazado. En lugar del deber del Estado de proveer un abogado al paciente, se hacen aplicables las reglas de la intervención del defensor de ausentes y se pone las costas de la defensa de cargo del establecimiento de salud donde se lleva a cabo el tratamiento.
A este artículo se formularon las indicaciones
Nos 30, 31 y 32, que fueron debatidas junto con una propuesta alternativa de la Honorable Senadora señora Goic, que regula la misma materia.
La indicación N° 30, del Presidente de la República, lo sustituye por otro que dispone lisa y llanamente que el paciente o su representante podrán siempre oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar al Juez de Letras que revise si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13.
La indicación N° 31, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza la frase que remite a las normas sobre intervención del defensor de ausentes y atribuye las costas al establecimiento de salud, por una que repone la idea del precepto aprobado en general, que obliga al Estado a proporcionar al paciente un abogado.
La indicación N° 32, del Honorable Senador señor Girardi, agrega a continuación de las palabras “defensor de ausentes.” el siguiente párrafo: “La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado o con el defensor de ausentes, en su caso. En ningún caso podrá cancelarse o limitarse dicha comunicación.”.
Como se dijo, la Honorable Senadora señora Goic ofreció una redacción que reordena las ideas consideradas en las sucesivas formulaciones del artículo y en algunas de las indicaciones planteadas. Su texto es el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, el Estado deberá proporcionarle uno, antes o con ocasión de la hospitalización.
La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado. En ningún caso podrá limitarse dicha comunicación.
El paciente o su representante legal podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.”.
El abogado señor Jaime González observó que tanto la indicación N° 30, del Ejecutivo, como la nueva propuesta, eliminan la figura del defensor de ausentes. Este punto se debatió con los Ministerios de Justicia y Secretaría General de la Presidencia, que hicieron ver la dificultad que ocasiona imponer el financiamiento del abogado defensor al establecimiento de salud, que en el caso de los servicios públicos involucra gasto fiscal y exige iniciativa del Presidente de la República.
Señaló que la Corporación de Asistencia Judicial puede proporcionar defensa jurídica en este tipo de casos y así lo hace, pero cuando la referencia al Estado es muy general, no queda claro quién debe solicitar el nombramiento. No puede ser la COMPIN, porque ella revisa y evacua informes en relación con la internación y su prolongación. Reafirmó que la redacción del Ejecutivo es preferible, porque abre incluso la posibilidad de que el derecho a defensa sea asegurado y otorgado por alguna asociación de pacientes.
Aclaró que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) no son parte del Estado, son corporaciones que entregan defensa jurídica gratuita. Las clínicas universitarias también cumplen ese rol y no son parte del Estado.
La Honorable Senadora señora Goic expuso que la indicación del Ejecutivo no se refiere al derecho a nombrar un abogado y, si el afectado no lo ha hecho, lo justo es que el Estado lo proporcione.
El abogado señor González manifestó que sin duda el paciente y su representante siempre pueden oponerse a la hospitalización involuntaria; el conflicto está en quien designa el abogado si alguno de ellos no lo ha hecho; preguntó si es razonable imponer la carga al Estado, incluso en el caso de que la internación se haya hecho en un establecimiento de prestadores privados.
El Honorable Senador señor Quinteros consultó qué otra institución puede proveer el servicio de abogados a una persona internada o a su representante.
La Honorable Senadora señora Von Baer consideró pertinente explicitar que se puede nombrar un abogado, derecho que en todas las propuestas queda claro. Por otra parte es entendible el reparo expuesto por el asesor del Ministerio, en el sentido de que la norma es incompleta si no se dispone quién nombra al defensor y cómo se financia su intervención. Debiera ser posible recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial, sin embargo no se las menciona.
El abogado señor González admitió que se puede mencionar a la Corporación de Asistencia Judicial y las universidades que tengan clínicas jurídicas de defensa gratuita.
La Honorable Senadora señora Goic propuso reemplazar en su texto la frase “el Estado deberá proporcionarle uno”, por la siguiente: “se le proporcionará defensa letrada de parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o las clínicas jurídicas de las universitarias que se encuentren acreditadas.”.
- La indicación N° 30 y la nueva propuesta presentada por la Senadora señora Goic fueron aprobadas refundidas y con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Dado que las indicaciones Nos 31 y 32 se refieren a la designación de un defensor de cargo del Estado y a la intervención del defensor de ausentes, regulaciones que no aparecen en la norma aprobada, fueron desechadas.
- Las indicaciones Nos 31 y 32 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 16 (ex 14)
El artículo propuesto en el Primer Informe y aprobado en general por el Senado dispone que en el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud que no requiere autorización judicial. Una vez que cesa la situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros, el equipo de salud debe ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien el alta hospitalaria. Esta situación debe informarse a la secretaría regional ministerial de Salud, cuando corresponda, y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental.
En el Segundo Informe sólo se enmendó aspectos de redacción, como es el empleo de mayúsculas o del plural, cuando corresponde.
La indicación N° 33, del Presidente de la República, lo sustituye por otro, que en lo sustantivo se diferencia sólo porque se elimina el deber de informar el alta o permiso de salida a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
La Honorable Senadora señora Goic consultó el motivo para eliminar la obligación de informar a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
El abogado señor González explicó que se conserva el deber de informar a la autoridad sanitaria, de la cual dependen las mencionadas Comisiones Regionales.
La Honorable Senadora señora Von Baer consultó si es pertinente, en el caso de alta, avisar a algún familiar o representante, como se establece para la hospitalización en el numeral 6 del artículo 13.
La Comisión consideró conveniente agregar al final del inciso, luego la expresión “autoridad sanitaria”, la siguiente frase: “y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento”.
- La indicación N° 33 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 17 (ex 15)
Esta norma establece que la Corte de Apelaciones que autorizó la hospitalización involuntaria debe solicitar, en un plazo no mayor a treinta días, informes para reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. En cualquier momento la Corte puede disponer el alta hospitalaria inmediata. De conformidad con el inciso segundo, transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de Apelaciones designará un perito para una nueva evaluación.
En el Segundo Informe se la reemplazó. El inciso primero de la norma sustitutiva discurre sobre la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 14 (12 aprobado en general), esto es, que luego de setenta y dos horas desde una hospitalización involuntaria que ese estima debe prolongarse, la autoridad sanitaria solicita autorización para ello a la Corte de Apelaciones, tribunal que en un plazo no mayor a treinta días debe solicitar informes a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida. El plazo es prorrogable por dos veces. El inciso segundo establece que transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe, la Corte de solicitará informe a la Comisión Regional de Protección de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. El inciso tercero mantiene la disposición que faculta a la Corte para disponer el alta hospitalaria inmediata en cualquier momento.
Fue objeto de las indicaciones Nos 34 a 40.
La indicación N° 34, del Presidente de la República, lo sustituye por otro, del siguiente tenor:
“Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.”.
Es del caso hacer presente que un cambio tan radical como el que plantea la indicación obedece a que todo el procedimiento de hospitalización involuntaria ha sido tratado en artículos anteriores, como resultado de las indicaciones que se ha aprobado.
El abogado señor González precisó que la indicación del Ejecutivo permite adecuar nuestra legislación a los estándares de los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Sugirió que, de aprobarse esta indicación, se debiesen rechazar las que siguen a continuación.
- La indicación N° 34 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
La indicación N° 35, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza en el primer inciso del artículo contenido en nuestro Segundo Informe la frase “en un plazo no mayor a treinta días, deberá solicitar informes” por “transcurridos treinta días desde que la haya autorizado, deberá solicitar informes a los profesionales tratantes sobre la condición de salud del paciente y el tratamiento que se le haya otorgado durante su hospitalización,”.
La indicación N° 36, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplazar en el mismo inciso la frase “El plazo referido podrá prorrogarse sólo por dos veces, en los mismos términos”, por “Este procedimiento se deberá realizar hasta dos veces más, cada vez que hayan transcurrido treinta días desde la última reevaluación que haya realizado la Corte de Apelaciones respectiva”.
La indicación N° 37, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza en el segundo inciso del artículo en cuestión la frase “Transcurridos noventa días desde el inicio de la hospitalización involuntaria, y luego del tercer informe,”, por “En todo caso, luego de la tercera reevaluación que en conformidad al inciso anterior se haya realizado, cada seis meses”.
La indicación N° 38, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplazar en el mismo inciso el punto aparte por una coma, y agregar a continuación de ésta, la siguiente frase “a fin de determinar si perduran las condiciones que dieron lugar a la hospitalización involuntaria del paciente.”.
La indicación N° 39, del Honorable Senador señor Bianchi, incorpora un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:
“Los informes señalados en el inciso anterior, deberán cumplir, a lo menos, con la siguiente información:
a.- Historia psiquiátrica previa.
b.- Razones de internaciones previas, sean voluntarias o involuntarias.
c.- Circunstancias que llevaron a la actual internación involuntaria.
d.- enfermedad mental o discapacidad psíquica que padece actualmente la persona, y fundamentos del diagnóstico.
e.- posibilidad de tratamiento ambulatorio de la enfermedad o discapacidad.
f.- Si el paciente, en caso de ser dado de alta, actuaría de una manera que pudiere generar riesgo cierto para la vida o integridad física de sí o de terceros.”.
La indicación N° 40, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega al artículo 17 un inciso final nuevo, del siguiente tenor:
“La Corte de Apelaciones respectiva, en cualquier momento, podrá solicitar oír la opinión del paciente hospitalizado, en cuyo caso citará a una audiencia para dicho efecto.”.
- Sometidas a votación las indicaciones Nos 35 a 40, resultaron rechazadas como consecuencia de la aprobación de la indicación N° 34, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 18 (ex 16)
El precepto aprobado en general permite a la persona hospitalizada voluntariamente decidir ponerle término podrá en cualquier momento. Si la hospitalización voluntaria se prolonga por más de sesenta días, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deben comunicarlo de inmediato a la Corte de Apelaciones, para que evalúe si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumplan los requisitos y garantías establecidos en el artículo 11 (que pasó a ser 13).
En el Segundo Informe sólo fue objeto de correcciones de redacción y de la referencia interna para remitir al artículo 13.
La indicación N° 41, del Presidente de la República, lo sustituye por otro, que reduce de sesenta a treinta días el plazo de la hospitalización voluntaria que debe ser comunicada al tribunal, y dispone que éste sea el Juzgado de Letras competente, en lugar de la Corte de Apelaciones; el Juez debe revisar la situación de conformidad con las reglas del artículo 14, que regula la hospitalización involuntaria.
- La indicación N° 41 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 19 (ex 17)
El precepto aprobado en general consagra la obligación del equipo de salud de informar a la secretaría regional ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. Se resguarda la reserva de identidad del denunciante, que no podrá ser objeto de represalias.
En el Segundo Informe se introdujo correcciones de redacción y se eliminó la frase “no podrá objeto de represalias”, porque tal conducta puede ser por sí misma reprochable administrativa o penalmente.
No recibió indicaciones para el presente Nuevo Segundo Informe.
Artículo 20 (ex 18)
Compuesto por 6 numerales, establece los estándares de atención que deben garantizar el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad intelectual o psíquica.
El numeral 1 exige que la atención se otorgue en establecimientos acreditados de conformidad con la ley N° 19.966. El numeral 2 requiere que los profesionales a cargo estén certificados y sus competencias revalidadas. El numeral 3 requiere que la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales competentes sea evaluada. El numeral 4 compele a que el tratamiento se base en la mejor evidencia científica disponible, en criterios de costo-efectividad e incorpore un enfoque biopsicosocial. El numeral 5 ordena que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria. El numeral 6 insta a la incorporación de familiares en el tratamiento, si los tratantes lo requieren, especialmente en el caso de menores de edad.
En el Segundo Informe se corrigió aspectos de redacción y referencias legales en el encabezado y en los numerales 1 y 3 y se sustituyó los numerales 4 y 6. En el numeral 4 se reemplazó la alusión al enfoque biopsicosocial como componente del tratamiento, por una frase que se refiere al mejoramiento de la salud y el bienestar integral de la persona. En el numeral 6 se extiende la participación de familiares en el tratamiento a personas significativas que puedan participar en el proceso de recuperación y añade el requisito de que el paciente consienta en dicha participación y que ella fortalezca la inclusión social.
La indicación N° 42, del Presidente de la República, está compuesta por tres literales. La letra a) reemplaza en el numeral 1 la palabra “acreditados” por la expresión “de salud”. La letra b) practica dos enmiendas en el numeral 2: una que especifica que los profesionales cuyas competencias deben certificarse son los que están a cargo de la atención de salud mental, y otra que precisa que la certificación y revalidación de dichos profesionales debe ejecutarse en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud. La letra c) suprime el numeral 3, sobre evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales competentes.
Respecto de la letra a), el abogado señor González explicó que no sólo es una adecuación formal, sino que afecta también el fondo de la disposición, dado que no todos los centros de salud están acreditados y que aquellos que tienen la acreditación la pueden perder. Además, los niveles de acreditación van aumentando en el tiempo. La indicación propone el término establecimientos de salud, que es más amplia, cuestión que no afecta los procedimientos habituales de acreditación fiscalizados por la Superintendencia de Salud.
Añadió que la letra b) ajusta la regla sobre certificación y revalidación de los profesionales a la normativa respectiva de la Superintendencia de Salud.
Indicó que la letra c) propone suprimir el numeral 3, porque los centros de salud cuentan con normas de acreditación y porque las competencias profesionales de los funcionarios que realizan las prestaciones ya están reguladas y porque no sólo interesa asegurar las competencias de los profesionales, ya que también hay técnicos y funcionarios que desempeñan funciones en el tratamiento.
- La indicación N° 42 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Como se dijo antes, la Comisión, en virtud de lo que permite el artículo 121 del Reglamento del Senado, aplicó en el numeral 5 de este artículo el mismo criterio seguido en otras disposiciones del proyecto, y agregó la palabra “niñas”, precedida de una coma, entre los términos “niños” e “y adolescentes”.
- Aprobado con igual unanimidad que el acuerdo precedente.
La indicación N° 43, de la Honorable Senadora señora Goic, agrega los numerales 7 y 8, nuevos, que contienen otros tantos estándares de atención exigibles en el tratamiento de personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual: Su tenor es el siguiente:
“7. Que la atención de salud, no podrá tener discriminación respecto a las otras enfermedades, en relación a su cobertura de prestaciones, tasa de aceptación de licencias médicas.
8.- que no podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.”.
- La indicación N° 43 fue aprobada con modificaciones de redacción, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros, ajustando la numeración a la supresión del numeral 3 precedente y adaptando su redacción al enunciado del encabezado.
Artículo 21, nuevo
Este artículo fue insertado en el Segundo Informe. Fija en los siguientes términos las normas a que debe sujetarse el manejo de conductas agresivas:
“Artículo 21.- El manejo de conductas agresivas debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental, y considerar su voluntad y preferencias durante el manejo de las mismas, según la situación lo permita.
Se prohíbe el uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, salvo que hayan sido medidas previamente autorizadas por la persona y ello conste en su ficha clínica, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes que puedan llegar a ser constitutivos de tortura.
En caso de utilizarla, se hará durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos en la integridad física y psíquica del paciente, de todo lo cual se dejará registro en la ficha clínica. Asimismo, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del acompañante que la persona haya designado, así como del abogado que le asista en el ejercicio de sus derechos.”.
La indicación N° 44, del Presidente de la República, lo reemplaza por un artículo que trata la materia de modo más detallado y desarrollado. Está concebido como se consigna a continuación:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, éstas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectiva para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
El abogado señor González manifestó que la indicación es producto de un trabajo realizado con los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y de Salud.
La indicación precisa aspectos que no estaban claros e incorpora otros que no estaban incluidos en el texto anterior. Se ajusta la redacción a los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Se incorporó la intervención de la autoridad sanitaria, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y, acogiendo una recomendación del informe de la Corte Suprema, del Juzgado de Letras competente.
- La indicación N° 44 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
La indicación N° 45, del Honorable Senador señor Girardi, está formulada al artículo aprobado en el Segundo Informe, del que elimina la frase del inciso tercero que exceptúa la prohibición del uso de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento, si la persona las ha autorizado previamente. Su efecto es la prohibición absoluta de tales medidas, lo que está en concordancia con la indicación N° 44, recién aprobada.
- La indicación N° 45 fue aprobada subsumida en la anterior, con igual votación.
Artículo 22 (ex 19)
El texto de este artículo aprobado en general asegura el derecho de los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado.
El Segundo Informe se limitó a adecuar la redacción, reemplazando la frase “las personas que cuidan y apoyan”, por la siguiente: “quienes apoyen”.
La indicación N° 46, del Presidente de la República, intercala entre las palabras “labor de” y “cuidado,” la expresión “apoyo y”.
- La indicación N° 46 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 23 (ex 20)
El texto aprobado en general señala que los familiares de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
La indicación N° 47, del Presidente de la República, intercala entre las frases “a quienes” y “cuidan,” la expresión “apoyan y”.
- La indicación N° 47 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 24 (ex 21)
El precepto que se aprobó en general establece que la articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. No fue modificado en el Segundo Informe.
La indicación N° 48, del Presidente de la República, sustituye la conjunción “o” ubicada entre las palabras “mental” y “discapacidad” por una coma.
- La indicación N° 48 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Artículo 25 (ex 22)
Este artículo, mediante 6 numerales, introduce igual número de enmiendas en la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Recibió las indicaciones Nos 49 a 55.
Numeral 1
Modifica el artículo 10, cuyo inciso primero consagra el derecho de toda persona a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio. Todo ello de acuerdo con la edad y condición personal y emocional de la persona.
Este numeral, tal como fue aprobado en general, agrega al final del inciso una oración que dispone que todo niño tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico. En el Segundo Informe, además de un par de correcciones de estilo, se agregó a continuación de las palabras “todo niño”, las siguientes “y adolescente”.
La indicación N° 49, del Presidente de la República, intercala el término “niña”, precedido de una coma, entre las expresiones “niño” e “y adolescentes”, todas las veces en que éstas sean mencionadas en dicho orden.
Es del caso señalar que, tal como está planteada la indicación, las expresiones citadas figuran en los numerales 1 y 2 del artículo 25. Sin perjuicio de ello, la Comisión decidió aplicar el mismo criterio en los casos en que la expresión empleada es “niño o adolescente”.
- La indicación N° 49 fue aprobada con el alcance recién explicitado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
La indicación N° 50, del Honorable Senador señor Girardi, elimina en el numeral 1 la frase “y estado afectivo y psicológico.”.
La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que no le parecía conveniente eliminar esa frase.
El abogado señor González manifestó que la frase en comento es parte integrante de la información del paciente que aparece en la ficha clínica. Comentó que el Ministerio de Salud siempre ha entendido que la información subjetiva, que se puede referir a un estado afectivo y psicológico, es parte integrante de la ficha y, por tanto, el paciente tiene derecho a conocerla, sobre todo cuando el personal tratante son médicos psiquiatras y sicólogos, que pueden incorporar información relevante.
- La indicación N° 50 fue retirada por su autor.
Numeral 2
Agrega al artículo 14 dos incisos nuevos: quinto y sexto. El primer inciso del artículo 14 reconoce a toda persona el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16[7]. Los demás incisos de este artículo regulan el ejercicio del derecho.
De los dos incisos agregados en el Primer Informe, aprobados en general por el Senado, el quinto admite el derecho de todo niño tiene a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico, sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores. El inciso sexto obliga a respetar la negativa de un niño a participar o continuar en una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas.
En el Segundo Informe el numeral 2 fue reemplazado, para introducir algunas enmiendas en los incisos que se agrega al artículo 14 de la ley N° 20.584.
Así, en el inciso quinto se agregó la palabra “competentes” a continuación de los vocablos “menores de edad” y se sustituyó el derecho del menor a expresar conformidad con los tratamientos, por el derecho a ser oído. En este inciso tiene aplicación la indicación N° 49, ya explicada, que inserta el término “niña”, precedido de una coma, entre las expresiones “niño” e “y adolescentes”.
Al inciso sexto se añade una oración final, según la cual si ya la investigación ha sido iniciada, se debe informar al menor de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.
La indicación N° 51, del Honorable Senador señor Girardi, elimina el inciso sexto nuevo que se inserta en el artículo 14.
- La indicación N° 51 fue retirada por su autor.
Numeral 3
Suprime los artículos 23 y 24 de la ley N° 20.584. El primero obliga al profesional tratante a guardar reserva frente al paciente y a restringirle el acceso a su ficha clínica, en razón de los efectos negativos que esa información pudiera tener en su estado mental; la información se debe proporcionar al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. El artículo 24 exige un informe favorable del comité de ética del establecimiento, para aplicar tratamientos invasivos e irreversibles, tales como esterilización con fines contraceptivos, psicocirugía u otro, si la persona no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad.
La indicación N° 52, del Presidente de la República, sustituye el numeral 3 por otro, que suprímelos artículos 25 y 26.
El artículo 25 establece las condiciones para proceder a una hospitalización involuntaria y el 26 regula el empleo extraordinario de las medidas de aislamiento o contención física y farmacológica. Ambas materias han sido objeto de nuevas regulaciones en virtud de las normas e indicaciones aprobadas en el Segundo y en este Nuevo Segundo Informe.
- La indicación N° 52 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Numeral 4
Sustituye el inciso primero del artículo 26 que, como se acaba de exponer, ha sido suprimido de la ley N° 20.584.
La indicación N° 53, del Presidente de la República, elimina este numeral 4, reordenando los siguientes numerales de manera correlativa.
- La indicación N° 53 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
Numeral 6
Sustituye el artículo 28 de la ley N° 20.584, que dispone, en el inciso primero, que ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica. Pero el inciso segundo se pone en el caso de que tengan la capacidad de manifestar su voluntad y que hayan dado consentimiento informado, hipótesis en que debe haber una evaluación ético científica, se debe obtener la autorización de la Autoridad Sanitaria competente y tanto el paciente como su representante legal deben manifestar expresamente voluntad de participar. El inciso tercero concede el derecho a reclamar ante la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, contra las actuaciones de los prestadores y la autoridad sanitaria.
El Senado aprobó en general el artículo sustitutivo propuesto en nuestro Primer Informe. El Segundo Informe da cuenta de que la Comisión practicó varias enmiendas en ese artículo.
En el primer inciso añadió una oración final, conforme a la cual no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir. En el inciso segundo introdujo otra que, para involucrar en una obligación a una persona que no puede expresar su consentimiento o manifestar su preferencia, obliga a acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y que implica riesgos mínimos para ella. Además, se corrigió aspectos de la redacción en los incisos segundo, tercero y cuarto.
La indicación N° 54, del Honorable Senador señor Girardi, elimina del primer inciso del artículo 28 la frase: “a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado.”
- La indicación N° 54 fue retirada por su autor.
La indicación N° 55, del Presidente de la República, intercala dos frase en el inciso quinto del artículo 28.
Dicho inciso faculta a las personas con enfermedad neurodegenerativa para otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras. La indicación extiende la posibilidad a personas que padezcan una enfermedad psiquiátrica, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
El abogado señor González argumentó que la primera modificación apunta a no excluir de actividades de investigación científica biomédica a las personas con enfermedad psiquiátrica. El objetivo de la frase final que se propone agregar es establecer una directriz anticipada, que está regulada en la ley N° 20.584, para que las personas que hayan manifestado anticipadamente su voluntad, antes de padecer alguna enfermedad psiquiátrica, puedan participar en algún estudio de investigación clínica.
- La indicación N° 55 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
- - - - - -
La indicación N° 56, del Presidente de la República, agrega un artículo 27, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.”.
El abogado señor González argumentó que la primera modificación apunta a no excluir de actividades de investigación científica biomédica a las personas con enfermedad psiquiátrica. El objetivo de la frase final que se propone agregar es establecer una directriz anticipada, que está regulada en la ley N° 20.584, para que las personas que hayan manifestado anticipadamente su voluntad, antes de padecer alguna enfermedad psiquiátrica, puedan participar en algún estudio de investigación clínica.
- La indicación N° 56 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
La indicación N° 57, del Honorable Senador señor Quinteros, agrega un artículo 27, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.
- La indicación N° 57 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, señoras Goic y Von Baer y señores Girardi, Chahuán y Quinteros.
- - - - -
MODIFICACIONES
En virtud de los acuerdos colacionados, la Comisión propone las siguientes enmiendas al texto aprobado en general por el Senado[8]:
Título de la ley
- Reemplazarlo por el siguiente:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL”
Artículo 1
- Sustituir los incisos primero y segundo, por los siguientes:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto.
Artículo 2
- Insertar como incisos primero y segundo nuevos los siguientes, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
- En el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, reemplazar la expresión “que sobreviene a” por “que presente una”.
- En el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto.
Artículo 3
- Reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.”.
Artículo 4
- Sustituir el inciso primero por los incisos primero a quinto que se indica a continuación:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.”.
- En el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso sexto, reemplazar las palabras “señalada en el inciso anterior”, por lo siguiente “N° 20.584”.
- En el mismo inciso sustituir la expresión “director del establecimiento”, por “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
- Eliminar el inciso tercero.
Artículo 5
- En el inciso primero, reemplazar la frase “atención en salud mental interdisciplinaria”, por “atención interdisciplinaria en salud mental”.
- Insertar a continuación el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
- Sustituir el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente:
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
- En el inciso tercero, reemplazar la palabra “transitorio” por la expresión “esencialmente transitorio”.
- - - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 6, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
- - - - - -
Artículo 6
- Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente y acomodando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
- - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 8, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
- - - - -
Título II
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
Artículo 7
- Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno de podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
Artículo 8
Ha pasado a ser artículo 10. En el Segundo informe mereció las siguientes enmiendas:
- Eliminar la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
- Reemplazar la frase “y nunca de forma automática”, por la siguiente: “debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente”, antecedida por una coma.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 9
- Ha pasado a ser artículo 11. En el Segundo Informe fue sustituido por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 12. En el Segundo Informe mereció las siguientes enmiendas:
- Reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.”.
- En el inciso segundo, escribir una coma a continuación de la palabra “correspondan”.
- En el mismo inciso, sustituir la frase “sus derechos e integridad física y psíquica”, por la siguiente: “el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.”.
Artículo 12
- Ha pasado a ser artículo 14, sustituido por el siguiente:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Juzgado de Letras competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Juzgado de Letras podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Letras correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.”.
Artículo 13
- Ha pasado a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se le proporcionará defensa letrada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o de las clínicas jurídicas de las universitarias acreditadas.
La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado. En ningún caso podrá limitarse dicha comunicación.
El paciente o su representante legal podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.”.
Artículo 14
- Ha pasado a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:
“Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.”.
Artículo 15
- Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.”.
Artículo 16
- Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Juzgado de Letras competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
Artículo 17
Ha pasado a ser artículo 19, con las siguientes enmiendas:
- Sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- Escribir en plural las palabras “Enfermedad Mental”.
- Eliminar la frase “no podrá ser objeto de represalias” y la coma que la antecede.
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 20, con las siguientes enmiendas:
- En el encabezado, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- También en el encabezado, reemplazar la frase “estándares de atención que garanticen”, por la siguiente: “los estándares de atención que a continuación se indican”.
- En el numeral 1, reemplazar la palabra “acreditados” por la expresión “de salud” y sustituir la frase “la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud”, por la siguiente: “el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006”.
- En el numeral 2, intercalar entre las expresiones “a cargo de la” y “salud mental”, las palabras “atención de”, y agregar a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la frase: “en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.”.
- Suprimir el numeral 3, reordenando los siguientes numerales de manera correlativa.
- Sustituir el numeral 4, que ha pasado a ser 3, por el siguiente:
“3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
- Reemplazar el numeral 6, que ha pasado a ser 5, por el siguiente:
“5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
- Insertar a continuación los siguientes numerales 6 y 7, nuevos:
“6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7.- No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.”.
- - - - - -
- Intercalar enseguida el siguiente artículo 21, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, éstas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
- - - - - -
Título IV
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”
Artículo 19
Pasa a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la frase “las personas que cuidan y apoyan”, por la siguiente: “quienes apoyen”, e intercalar entre las palabras “labor de” y “cuidado,” el vocablo “apoyo”.
Artículo 20
Pasa a ser artículo 23, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la preposición “de”, que figura a continuación de los vocablos “Los familiares”, por la expresión “y quienes apoyen a”, suprimir la coma que sigue a la expresión “inclusión social” e intercalar entre las palabras “a quienes” y “cuidan,” la expresión “apoyan y”.
Artículo 21
- Pasa a ser artículo 24, con la siguiente enmienda: sustituir la conjunción “o”, ubicada entre las palabras “mental” y “discapacidad”, por una coma.
Artículo 22
Pasa a ser artículo 25, con las siguientes enmiendas:
- En el numeral 1, eliminar la conjunción “y” que aparece en las expresiones “punto y aparte” y “punto y seguido”, agregar a continuación de las palabras “todo niño”, las siguientes: “niña y adolescente”, precedidas de una coma.
- Reemplazar el numeral 2, por el siguiente:
“2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.”.
- Reemplazar el numeral 3, por el siguiente:
“3. Suprímense los artículos 25 y 26.”.
- Suprimir el numeral 4, adecuando en consecuencia la numeración de los que siguen.
- En el numeral 6, que ha pasado a ser 5, introducir las siguientes enmiendas:
- En el inciso primero del artículo 28, agregar la siguiente oración final: “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
- En el inciso segundo del mismo artículo, insertar a continuación del punto seguido que figura luego de la expresión “manifestar su preferencia”, la siguiente oración: “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y que la investigación implica riesgos mínimos para ella.”.
- En el mismo inciso segundo, iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- En el inciso tercero del citado artículo 28, sustituir la palabra final “mismo”, por el término “proyecto”.
- En el inciso cuarto, reemplazar la expresión “manifestación de”, la segunda vez que figura, por la palabra “manifestar”.
- En el inciso quinto, intercalar la expresión “o psiquiátrica” entre el vocablo “neurodegenerativa” y “podrán” y agregar al final, sustituyendo el punto por una coma, la siguiente frase: “cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.”.
- - - - -
- Insertar a continuación los siguientes artículos 26, 27 y 28, nuevos:
“Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.”.
- - - - -
TEXTO DEL PROYECTO
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización siquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno de podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10.- La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Juzgado de Letras competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Juzgado de Letras podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Letras correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se le proporcionará defensa letrada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o de las clínicas jurídicas de las universitarias acreditadas.
La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado. En ningún caso podrá limitarse dicha comunicación.
El paciente o su representante legal podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Juzgado de Letras competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad, si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá imponer discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7.- No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, éstas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímense los artículos 25 y 26.
4. Suprímese el artículo 27.
5. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.
- - - - -
Acordado en sesiones de fechas 11 de junio de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Rabindranath Quinteros Lara (Presidente), señoras Carolina Goic Boroevic y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y señores Francisco Chahuán Chahuán; 18 de junio de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Rabindranath Quinteros Lara (Presidente), señora Carolina Goic Boroevic y señores Francisco Chahuán y Guido Girardi Lavín; 12 de agosto de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Rabindranath Quinteros Lara (Presidente), señora Carolina Goic Boroevic y señores Francisco Chahuán y Guido Girardi Lavín; 28 de julio de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Carolina Goic Boroevic (Presidenta) y Luz Eliana Ebensperger Orrego y señores Francisco Chahuán, Guido Girardi Lavín y Rabindranath Quinteros Lara, y 04 y 18 de agosto de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Carolina Goic Boroevic (Presidente) y Ena Von Baer Jahn y señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín y Rabindranath Quinteros Lara.
Valparaíso, 26 de agosto de 2020.
Consultados los miembros de la Comisión sobre el presente informe, manifestaron su conformidad con él, ante el Secretario que suscribe, mediante vías electrónicas o telefónicamente.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
RESUMEN EJECUTIVO
NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL.
(BOLETINES Nºs 10.563-11 Y 10.755-11, REFUNDIDOS)
I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto de ley aprobado en particular por la Comisión de Salud tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
II ACUERDOS: Indicaciones:
1 rechazada (3 x 0)
2 aprobada (3 x 0)
3 aprobada (3 x 0)
4 rechazada (3 x 0)
5 aprobada subsumida (3 x 0)
6 aprobada con modificaciones (3 x 0)
7 aprobada (3 x 0)
8 aprobada (3 x 0)
9 rechazada (3 x 0)
10 rechazada (3 x 0)
11 rechazada (3 x 0)
12 aprobada (3 x 0)
13 aprobada (3 x 0)
14 aprobada (3 x 0)
15 aprobada con modificaciones (5 x 0)
16 aprobada con modificaciones (3 x 0)
17 aprobada con modificaciones (3 x 0)
18 aprobada con modificaciones (3 x 0)
19 aprobada (3 x 0)
20 aprobada con modificaciones (3 x 0)
21 aprobada con modificaciones (5 x 0)
22 inadmisible
23 letra a) aprobada (4 x 0) letras b) y c) aprobadas 5 x 0)
24 aprobada con modificaciones (5 x 0)
25 aprobada con modificaciones (5 x 0)
26 rechazada (5 x 0)
27 rechazada (5 x 0)
28 aprobada con modificaciones (5 x 0)
29 aprobada con modificaciones (5 x 0)
30 aprobada con modificaciones (5 x 0)
31 rechazada (5 x 0)
32 rechazada (5 x 0)
33 aprobada con modificaciones (5 x 0)
34 aprobada (5 x 0)
35 rechazada (5 x 0)
36 rechazada (5 x 0)
37 rechazada (5 x 0)
38 rechazada (5 x 0)
39 rechazada (5 x 0)
40 rechazada (5 x 0)
41 aprobada (5 x 0)
42 aprobada (5 x 0)
43 aprobada con modificaciones (5 x 0)
44 aprobada (5 x 0)
45 aprobada (5 x 0)
46 aprobada (5 x 0)
47 aprobada (5 x 0)
48 aprobada (5 x 0)
49 aprobada con modificaciones (5 x 0)
50 retirada
51 retirada
52 aprobada (5 x 0)
53 aprobada (5 x 0)
54 retirada
55 aprobada (5 x 0)
56 aprobada (5 x 0)
57 aprobada (5 x 0)
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto se estructura en 28 artículos permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, los artículos 14, 15, 18 y 21; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
V. URGENCIA: no tiene.
VI. ORIGEN e INICIATIVA: se trata de dos mociones refundidas en la cámara de origen: una de señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja y otra, de los Diputados señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Pilowsky Greene.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de octubre de 2017.
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: nuevo segundo informe; se propone a la Sala la aprobación en particular.
X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
- - - - - -
Valparaíso, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión
2.10. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 21 de septiembre, 2020. Oficio
OFICIO N° 179- 2020
INFORME PROYECTO DE LEY N° 32-2020
ANTECEDENTE: BOLETINES N°s 10.563-11 y N° 10.755-11
Santiago, veintiuno de septiembre de 2020.
Por Oficio N° S-67-2020, de 24 de agosto de 2020, la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, señora Carolina Goic Boroevic, puso en conocimiento de esta Corte Suprema el proyecto de ley Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, de conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Boletines N° 10.563-11 y N° 10.755-11).
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 21 de septiembre en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes y Blanco, señora Chevesich, señor Aránguiz, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto y señor Llanos, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO
SEÑORA CAROLINA GOIC BOROEVIC
VALPARAÍSO
“Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.
Vistos y teniendo presente:
Primero. Que la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, señora Carolina Goic Boroevic, mediante Oficio N° S-67-2020, de 24 de agosto de 2020, puso en conocimiento de la Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental” (Boletines N° 10.563-11 y N° 10.755-11).
La iniciativa legal refunde dos propuestas, una, que fue ingresada bajo el Boletín 10.563-11, que tiene su origen en una moción presentada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo del año 2016, mientras que una segunda iniciativa, rotulada con el Boletín 10.755-11, que surge de una moción incorporada a la Cámara de Diputados el 15 de junio del año 2016. Actualmente, el proyecto refundido de ambos boletines se encuentra en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Salud del Senado, y no cuenta con urgencia para su tramitación.
Cabe tener presente que las mociones en cuestión ya fueron informadas por la Corte Suprema en dos oportunidades distintas. Primero mediante el oficio
N° 121-2016, de fecha 5 de septiembre de 2016, respecto del Boletín N° 10.75511, y luego, por medio del oficio N° 164-2018, de 10 de septiembre de 2018, en relación a ambos boletines refundidos.
Segundo. Motivación y contenido del proyecto.
Como fue mencionado en el acápite anterior, el proyecto de ley en examen es el resultado de la fusión de las iniciativas legales contempladas en los boletines N° 10.563-11 y N° 10.755-11, ambas originadas por moción parlamentaria en la Cámara de Diputados.
La primera de ellas es el proyecto de ley “Sobre Protección de la Salud
Mental” (Boletín N° 10.563-11). Según la moción, esta propuesta pretendía “abordar un catálogo de derechos básicos de los pacientes de Salud Mental, a fin de resguardar sus Derechos Fundamentales y Esenciales que toda persona posee” y, en esa línea, adaptar la regulación de salud mental a los estándares internacionales en esta materia, principalmente en lo relativo a la ausencia de supervisión de las hospitalizaciones involuntarias por parte de una autoridad independiente y a la posibilidad de someter a las personas a tratamientos invasivos e irreversibles aun cuando no puedan manifestar su voluntad de acceder a ellos. En virtud de esto, la iniciativa consagraba una serie de derechos en favor de las personas con problemas de salud mental.
La segunda de estas mociones dio origen al proyecto de ley que “Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental” (Boletín N° 10.755-11). Con él se buscaba “hacerse cargo en particular de una variable crítica para el desarrollo de una política de salud mental en Chile: la ausencia de una legislación que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental”. La iniciativa recalcaba que la normativa actual no estaba acorde con los estándares internacionales instaurados por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Sobre este punto, al igual que en la propuesta anterior, se cuestionaba la regulación relativa a la internación involuntaria -por la vulneración que produciría al derecho a la libertad y seguridad individual- y la imposición de tratamientos forzosos que, según se indica, afectarían el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
Debido a la similitud de ambos proyectos, con fecha 8 de septiembre de 2016 se decide refundir ambos boletines en la Cámara de Diputados. En este contexto, el proyecto refundido de ambas iniciativas legales consta de 6 títulos. El título I regula las “Disposiciones generales”; el título II versa “De los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”; el título III contiene reglas “De la naturaleza y los requisitos de la hospitalización psiquiátrica”; el título IV contempla disposiciones relativas a los “Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”; el título V se refiere a la normativa “De la inclusión social”; y, por último, el título VI intitulado “Modificaciones legales” .
Tercero. Opiniones previas de la Corte Suprema.
Tal como fue mencionado en los antecedentes previos, la Corte Suprema ha informado en dos ocasiones distintas las iniciativas legales en examen. En este contexto, a continuación se procederá a analizar las observaciones efectuadas en cada uno de estos oficios.
i. Oficio N° 121-2016, de 5 de septiembre de 2016.
Con fecha 16 de junio de 2016, mediante Oficio N° 12.617, el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Osvaldo Andrade Lara, remitió consulta al Presidente de la Corte Suprema en relación al proyecto de ley que “Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental”, Boletín N° 10.755-11. En respuesta, mediante Oficio N° 121-2016, de 5 de septiembre de 2016, la Corte efectuó diversas observaciones a la iniciativa.
En cuanto a la internación involuntaria contemplada en los artículos 11, 12,
13 y 16, se sugirió modificar la redacción que entregaba competencia “al juez de la Corte de Apelaciones respectiva”, debido a que pudiese confundirse con la intervención de un juez unipersonal de excepción. Además, se reparó en que al considerar la “autorización” del juez para la internación, pareciera constituir una figura de sustitución de voluntad del paciente, lo cual acarrearía una contravención a las recomendaciones hechas a Chile por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Se agregó que no es necesaria la mención al recurso de amparo, ya que éste siempre se podrá interponer. Por otro lado, se señaló que la forma en que se encuentra planteada la revisión judicial es confusa, lo cual conspira con una correcta interpretación de las normas propuestas, en especial en relación a la legitimación activa, el momento de dar inicio al procedimiento de autorización y la internación en caso de riesgo inminente para la salud del paciente.
En lo relativo a las internaciones voluntarias del artículo 14, se afirmó que “…la regulación parece introducir una especie de presunción de involuntariedad en aquellas internaciones de duración superior a los 60 días, debiendo el juez destruir esa presunción con conocimiento de los antecedentes. Sin embargo, no se precisa a partir de qué día la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental y el equipo de salud a cargo, debe comunicar al juez dicha internación. Tal como está redactada la norma, pudiera prolongarse excesivamente el tiempo de internación voluntaria sin que intervenga el juez para evaluar la situación, haciendo que el precepto se vuelva ineficaz”.
Además, se observó respecto de la totalidad de las normas consultadas que “Atendida la falta de claridad en materia de competencias, y como la naturaleza del proceso parece ser la de una autorización, esta Corte es del parecer que tales aspectos deben ser resueltos por la autoridad administrativa, que deberá adoptar la determinación correspondiente conforme el procedimiento reglado previamente. En ese escenario, dicha resolución, en caso de inobservancia de sus requisitos de procedencia o de infracción al procedimiento regulado para su adopción por parte de la autoridad competente, es la que debería ser conocida por los tribunales de justicia en caso de reclamo (…) Esta fórmula parece a esta Corte más acorde con los derechos cuya tutela se pretende salvaguardar, respetando las competencias técnicas de los órganos de la administración y las asignadas por la Constitución a los tribunales de justicia, los que se encontrarían en situación de intervenir en las materias tratadas en el presente proyecto sea por la vía de las acciones de amparo o de protección, sin perjuicio de un nuevo tratamiento que pueda darse a la materia, asignando competencia a los tribunales de familia a través del procedimiento destinado a otorgar medidas de protección, o el procedimiento correspondiente a las causas voluntarias” .
Finalmente, se advirtió que el proyecto de ley no contenía normas transitorias que derogasen los cuerpos normativos que actualmente regulan la materia sobre internación voluntaria e involuntaria; y se recordó la opinión de la Corte planteada en otros proyectos anteriores, en relación con que se debería evitar la dispersión normativa en esta materia.
ii. Oficio N° 164-2018, de 10 de diciembre de 2018
Con fecha 8 de noviembre de 2018, mediante Oficio N° 175-S el presidente de la Comisión de Salud del Senado, señor Guido Girardi Lavín, remitió consulta al Presidente de la Corte Suprema el proyecto de ley que refunde los Boletines 10.563-11 y 10.755-11. En respuesta, por medio del Oficio N° 164-2018, de 10 de diciembre de 2018, la Corte realizó observaciones a la iniciativa.
En lo tocante a la autorización judicial para la internación involuntaria (artículo 11), se destacó que los cuestionamientos respecto a la mención de “juez de la Corte de Apelaciones” y la aplicación del recurso de amparo, fueron acogidos, eliminando la mención “juez” y la referencia al recurso de amparo. Por otro lado, en relación a la autorización de la internación y la sustitución de la voluntad del paciente, se señaló que fueron resueltas las falencias indicadas, limitando la revisión de la internación a los casos en que ésta se extendiera por más de 72 horas.
Respecto a la internación involuntaria en sí (artículo 14), la Corte expresó que se habían incorporado algunas de las sugerencias hechas en las observaciones del año 2016, al establecer que la comunicación debe hacerse dentro del plazo de 72 horas y no de 12, al eliminarse la referencia al cumplimiento de garantías, sustituyéndola por la entrega al tribunal de todos los antecedentes que permitan analizar el caso, y al suprimirse la referencia genérica a la autorización judicial para la hospitalización involuntaria. No obstante, se reparó en que no se establecía qué Corte de Apelaciones iba a conocer del asunto; se sugirió en el artículo 14 realizar una remisión expresa al artículo 13 en vez de la frase “causales previstas en la ley” ante la solicitud de autorización; y finalmente, se sostuvo que no se mencionaban plazos para requerir informes ampliatorios de profesionales tratantes lo cual puede extender el periodo de revisión.
En relación a la intervención del paciente (artículo 15), se sostuvo que no quedaba claro si la designación de un abogado y su intervención podía darse sólo durante la internación involuntaria o sino también en las etapas previas. Además, se sugirió reemplazar el defensor de los ausentes por la designación de un abogado por parte del Estado. Por último, respecto de la internación voluntaria (artículo 18), se observó que se había subsanado la omisión advertida por la Corte previamente, al consignarse que se deberá comunicar “de inmediato” a la Corte de Apelaciones.
En el caso de las otras observaciones realizadas por la Corte Suprema, se expresó que, a pesar de no haberse regulado en detalle el procedimiento especial y aunque no se haya otorgado competencia a los tribunales de familia, se avanzó hacia la propuesta del pleno de la Corte al eliminar la autorización general y limitar la intervención judicial en etapas posteriores. Además, se destacó que se incorporaron modificaciones a leyes vigentes sobre la materia. Sin embargo se reitera la observación de apuntar a concentrar y sistematizar la normativa sobre estos asuntos.
A su turno, se observó el artículo 17 sobre la revisión de la extensión de la internación involuntaria, y se indicó que “La primera de ellas es señalar el momento desde el cual se comienza a contar el plazo de 30 días dentro del cual se deben solicitar informes (…). En segundo lugar, no queda claro a quién se deben solicitar tales informes ni la información que debieran contener. En tercer orden, pareciera útil establecer los motivos por los cuales es posible prorrogar el plazo anterior, con el fin de no dilatar excesivamente el procedimiento y, nuevamente, para que se cumpla con el objetivo de la norma. Por último, en lo que respecta a la regulación establecida en el inciso segundo, cabe tener presente que podría no coincidir el momento en que hayan transcurrido los 90 días señalados y aquel en que se reciba el tercer informe, justamente debido a la posibilidad de prorrogar la solicitud de estos últimos”. Luego se añade, “Ciertamente, resulta imperioso que se establezcan revisiones judiciales sucesivas y por períodos razonables entre cada una de ellas, en aquellos casos que la hospitalización involuntaria se renueve”.
En lo concerniente a las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos, se afirmó que el proyecto cumplía con las directrices de éstos al “… establecer como medida de último recurso la internación involuntaria y de establecer un procedimiento de revisión judicial de la misma. Pese a ello, la gran extensión temporal de esta internación que el proyecto permite podría entenderse atentatoria a este carácter excepcional”. Luego agrega “…podría resultar beneficioso que la revisión judicial se extendiera también al tratamiento, en particular a aquel que se lleve a cabo cuando el paciente no tiene la posibilidad de manifestar su consentimiento”.
Finalmente, en lo que concierne a la manifestación de voluntad y consentimiento informado, se estableció que “No obstante la detallada regulación que de esta materia desarrolla el artículo 4 de la propuesta, el proyecto no contempla mecanismos para oír la opinión del paciente durante los procedimientos judiciales (…). A su vez, tal como se adelantó en el apartado anterior, el proyecto no considera mecanismos de revisión de los casos en que las decisiones terapéuticas se adopten sin mediar el consentimiento del paciente por no ser capaz de expresarlo, situación en la que también se presenta el riesgo de abusos y en los que resulta necesario cerciorarse de que se hayan utilizados las herramientas disponibles para determinar la voluntad de la persona, y así evitar errores o arbitrariedades”.
Cuarto. Observaciones a la propuesta.
La consulta efectuada por el Honorable Senado se realiza, en específico, respecto de los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley, relacionados con la hospitalización involuntaria, la oposición a ésta, la revisión de la hospitalización voluntaria y la aplicación de medidas restrictivas en hospitalizados involuntariamente. Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de no haber sido consultada la Corte Suprema sobre estas materias, también se analizarán otros aspectos de la iniciativa que pueden tener un impacto en las funciones y atribuciones del Poder Judicial, que ya fueron observados por el máximo tribunal previamente.
De esta manera, las observaciones que se formulan en este capítulo se organizarán en las siguientes secciones: i) Hospitalización involuntaria; ii) Oposición a la Hospitalización involuntaria; iii) Revisión de la hospitalización voluntaria; iv) Medidas restrictivas en hospitalizados involuntariamente; y, v) Otros aspectos no consultados.
i. Hospitalización Involuntaria (artículo 14)
En la versión consultada de la iniciativa, el artículo 14 versa respecto de la hospitalización involuntaria y del procedimiento correspondiente en estos casos, al disponer:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Juzgado de Letras competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Juzgado de Letras podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Letras correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada. Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley”.
Al respecto, cabe señalar que se mantienen los aspectos que fueron reportados favorablemente en el informe previo de la Corte Suprema, en relación al plazo de 72 horas, la eliminación del cumplimiento de garantías y la supresión de la referencia genérica a la autorización judicial para la hospitalización involuntaria. Además, es dable destacar que la redacción actual tiene mejoras sugeridas anteriormente por el tribunal supremo, como lo es la introducción de la referencia expresa al artículo 13, en vez de la frase “causales en la ley” de la versión anterior (inciso segundo), como también el establecimiento de plazos específicos para el requerimiento de informes (inciso tercero).
Por otro lado, los nuevos incisos, quinto, sexto y séptimo abordan la revisión de la hospitalización involuntaria, antes tratados en el artículo 17, incorporando las observaciones efectuadas por la Corte Suprema en el informe anterior. Así, se robustece la redacción de la iniciativa en lo que respecta a la revisión, disponiendo un hito cierto desde el cual se comienza a contar el plazo de 30 días, estableciendo la información que deben contener los informes y eliminando la posibilidad de prorrogar la entrega de los informes del equipo médico.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que las reglas de competencia absoluta siguen teniendo deficiencias. En este sentido, se modifica la competencia de las Cortes de Apelaciones por los Juzgados de Letras, a pesar del reparo hecho en el año 2016 por la Corte Suprema, en la línea de que los Tribunales de Familia deberían ser aquellos que conocieran de estos asuntos. Esta opción pareciera ser más favorable debido a que estos tribunales ya conocen en algunos casos de estas materias a través de las medidas de protección y cuentan con un consejo técnico que puede asesorar a los jueces, dada la necesidad de un enfoque interdisciplinario en asuntos de esta naturaleza. En esta línea, la doctrina ha señalado sobre el Consejo Técnico que “El principal argumento que sostiene y justifica la existencia misma de los consejeros técnicos, es el carácter complejo e interdisciplinario que se observa en los tribunales de familia, sobre todo en causas de violencia intrafamiliar, procedimiento contravencional y de vulneración de derechos, y por tanto el reconocimiento de que es necesario contar con una asesoría experta que le permita al juez tomar la mejor decisión en estas materias”.
Finalmente, cabe mencionar que siendo un gran avance la definición de plazos para la entrega de informes por parte del equipo médico, y considerando la necesidad de rapidez de este procedimiento, pudiese ser conveniente robustecer y reforzar el cumplimiento oportuno de los antecedentes e informes complementarios con que se debe proveer al tribunal para resolver estos asuntos, pues su tardanza traerá aparejado el retardo en la revisión de una medida que produce grave afectación de derechos fundamentales.
ii. Oposición a la hospitalización involuntaria (artículo 15)
El artículo 15 de la iniciativa establece disposiciones respecto de la posibilidad de oponerse a la hospitalización voluntaria, de la siguiente manera:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se le proporcionará defensa letrada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o de las clínicas jurídicas de las universitarias acreditadas.
La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado. En ningún caso podrá limitarse dicha comunicación.
El paciente o su representante legal podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria”.
Al respecto, se puede observar que se incorporó uno de los reparos hechos por la Corte Suprema en el año 2018, al reemplazar la figura del defensor de los ausentes por “defensa letrada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o de las clínicas jurídicas de las universitarias acreditadas”. Sin embargo, siguen existiendo ciertas deficiencias en la propuesta, en especial en orden a la participación del abogado y del paciente dentro de procedimiento, y la circunstancia de solicitar el alta hospitalaria directamente ante la Corte de Apelaciones.
En lo referente a la participación del abogado y del paciente dentro del procedimiento, la Corte Suprema ya había reparado previamente en el año 2018, que no se encontraba claro en qué momento se podía designar al abogado y que no se establecían mecanismos para oír la opinión del paciente dentro de los procedimientos judiciales. Por otro lado, la redacción actual no resuelve los casos en que los pacientes rechazan la representación letrada y, en tal circunstancia, si es posible la actuación sin asistencia legal.
Sobre este aspecto, tal como fue mencionado en los informes anteriores de esta Corte Suprema, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que:
“1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares”.
Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su informe de observaciones finales para Chile del año 2016, señaló dentro de sus recomendación que “28. El Comité recomienda al Estado parte adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para eliminar toda restricción a la capacidad de las personas con discapacidad para actuar efectivamente en cualquier proceso. También le recomienda proporcionar los ajustes de procedimiento y razonables incluyendo la asistencia personal o intermediaria, para garantizar el efectivo desempeño de las personas con discapacidad en las distintas funciones dentro de los procesos judiciales”. De esta manera, además de considerar la representación judicial de los hospitalizados involuntariamente, se deberían asegurar las instancias para que estas personas pudiesen participar del procedimiento y dar a conocer su opinión, de manera personal, en caso de que las circunstancias lo ameriten.
En otro orden de ideas, en relación a la intervención directa ante la Corte de Apelaciones, no parece coherente que se pueda pedir el alta hospitalaria ante estos tribunales, cuando actualmente el procedimiento de revisión de hospitalización involuntaria se encuentra radicado en un Juzgado de Letras, siendo más favorable que quién defina el alta hospitalaria sea el mismo Tribunal que ha conocido del caso y cuenta con todos los antecedentes.
Ahora bien, en caso de que se quisiera mantener la competencia de la Corte de Apelaciones sobre este punto, se debería definir claramente el procedimiento que se va a seguir frente a estos tribunales para evitar interpretaciones equivocas. Una de las lecturas posibles al artículo consiste en que la intervención ante la Corte de Apelaciones se realizaría a través del recurso de amparo, sin embargo, si fuese este el caso, considerando que este recurso se puede ejercer sin necesidad de mención expresa, se debería eliminar la referencia a las Cortes de Apelaciones, para que la intervención del abogado se pueda aplicar en todos los procedimientos relacionados con esta materia o, en su defecto, definir un procedimiento propio ante estos Tribunales, considerando las circunstancias específicas que existen en este tipo de casos.
iii. Revisión de la hospitalización voluntaria (artículo 18)
El artículo 18 de la versión actual de la iniciativa establece el procedimiento de revisión de la hospitalización voluntaria de la siguiente manera:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Juzgado de Letras competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley”.
Al respecto, se puede observar que la redacción actual de la iniciativa contiene modificaciones en lo relativo al tribunal competente para conocer esta materia, reemplazando a las Cortes de Apelaciones por los Juzgados de Letras, lo cual parece coherente con el contenido actual de artículo 14, sin embargo, debe apuntarse que se alude, acá, al “Juzgado de Letras competente”, desconociéndose si se refiere a aquél que habría de ser competente para conocer las revisiones del artículo 14 o si se refiere al competente de acuerdo a las reglas generales. En aras de la seguridad jurídica se sugiere la aclaración de este punto.
Por otro lado, existe una modificación del plazo para realizar la revisión de los antecedentes, reduciendo este de 60 días a 30 días, además, de reemplazar el alcance de la revisión, ya que en la redacción del año 2018 se establecía que el objetivo era evaluar “si la hospitalización sigue teniendo carácter voluntario o si ha de considerarse involuntaria”, mientras que en la actual se señala que se revisará “de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley”. Luego, a partir del tenor de la redacción actual se puede desprender que, una vez transcurridos los 30 días, no se analizará si la hospitalización es voluntaria o no, sino que se revisará la situación del paciente como si fuese una hospitalización involuntaria.
Esta situación es sumamente delicada, en dos sentidos, primero, pues, siguiendo los términos del proyecto, la actuación judicial tendría por objeto determinar “si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente [la hospitalización involuntaria] y se estima necesario prolongarla”, examen que no pareciera ser compatible con el régimen voluntario, y, segundo, porque con la redacción actual, no se estaría reconociendo la capacidad jurídica de las personas institucionalizadas y, como consecuencia, no se les otorga la posibilidad de ejercer su consentimiento libre e informado.
Sobre este segundo punto, cabe recordar la importancia que le ha dado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al igual reconocimiento como persona ante la Ley (artículo 12), señalando en su informe de observaciones finales para Chile del año 2016 que “25. Al Comité le preocupa que las personas con discapacidad no tengan derecho al consentimiento informado, particularmente aquéllas declaradas interdictas o institucionalizadas por razón de discapacidad mental, en el caso de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas cuyos efectos son irreversibles, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley 20.584 (…) 26. El Comité recomienda al Estado parte revisar y derogar disposiciones que restringen el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad, incluyendo las que se encuentran declaradas interdictas y están bajo tutela, o quienes se encuentren institucionalizadas, y se adopten las regulaciones necesarias para el pleno ejercicio del consentimiento libre e informado, para actuar en todo tipo de intervenciones médicas o científicas”.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha expresado sobre este aspecto que “25. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad afirma el derecho de las personas con discapacidad psicosocial al igual reconocimiento como persona ante la ley y les reconoce el derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. En el ámbito de la salud mental, la capacidad jurídica tiene una importante función en el ejercicio del consentimiento libre e informado. Muchas leyes nacionales siguen contemplando la negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, lo que les impide tomar sus propias decisiones. Esos regímenes de sustitución en la adopción de decisiones suelen delegar en terceros la expresión, en nombre de la persona de que se trata, del consentimiento a un tratamiento o un internamiento”.
De este modo, mantener la propuesta normativa actual implicaría una contravención a las recomendaciones efectuadas por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, a su vez, a la Convención del mismo nombre, por lo que se recomienda restringir el conocimiento del Juzgado de Letras a la circunstancia de si la hospitalización se mantiene de forma voluntaria o involuntaria, y sólo en el caso de que se determine su involuntariedad, revisarla de acuerdo a las reglas del artículo 14.
iv. Medidas restrictivas en personas hospitalizadas involuntariamente (artículo 21)
La redacción actual del artículo 21 regula la aplicación de medidas restrictivas de contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, estableciendo:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, éstas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud”.
Sobre este punto se puede observar que la nueva versión del artículo 21 establece el conocimiento del Juzgado de Letras competente –que no es otro que el del artículo 14 de la presente ley- respecto de las medidas restrictivas de “contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual” cuando estas personas se encuentren hospitalizadas de forma involuntaria.
Esta modificación pareciera ser adecuada en el sentido de que el Juez de Letras debería conocer, de todas maneras, estos asuntos en el caso de que una persona se encuentre hospitalizada en contra de su voluntad. No obstante, al señalar que el objetivo del conocimiento del tribunal es “para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley”, se puede entender que se encuentra limitando el conocimiento del Juzgado de Letras a la revisión de la hospitalización y no de las medidas restrictivas, pudiendo existir casos en que es necesario prohibir las medidas utilizadas por el equipo médico, pero no así la hospitalización. En este sentido, se sugiere determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará ésta.
Por otro lado, cabe tener en consideración la opinión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el cumplimiento del artículo 15, que versa sobre la protección contra la tortura, que en las observaciones efectuadas a Chile afirmó que: “33. El Comité se encuentra profundamente preocupado por las evidencias de que en el Estado parte se lleven a cabo prácticas tales como: psicocirugías, tratamientos electroconvulsivos, aislamientos prolongados en celdas sin calefacción ni servicios básicos, contenciones físicas y otros tratamientos considerados crueles, inhumanos o degradantes, con el único propósito de “disciplinar” o “corregir conductas desviadas”, a personas con discapacidad psicosocial. (…) 34. El Comité recomienda al Estado parte la prohibición explícita de prácticas consideradas “disciplinarias” o “correctivas” contra las personas con discapacidad psicosocial internadas en centros psiquiátricos públicos y privados u otros de privación de libertad…”.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ha desarrollado esta materia sosteniendo que “33. Muchas prácticas de las instituciones de salud mental contravienen asimismo los artículos 15, 16 y 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tratamiento forzado y otras prácticas nocivas, como la reclusión en régimen de aislamiento, la esterilización forzada, el empleo de medios de coerción, la medicación forzosa y la sobremedicación (incluida la medicación administrada con argumentos falsos y sin revelar riesgos) no solo vulneran el derecho al consentimiento libre e informado sino que constituyen malos tratos y pueden ser constitutivos de tortura. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado por consiguiente a que se ponga término a todos los tratamientos no voluntarios y se adopten medidas destinadas a que los servicios de salud, incluidos los servicios de salud mental, se rijan por el principio del consentimiento libre e informado de la persona. El Comité también ha instado a eliminar el aislamiento y las medidas de inmovilización, tanto físicas como farmacológicas”.
Al respecto, cabe señalar que a pesar de ser un gran avance la explicitación que las acciones de contención, éstas no pueden constituir “torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, razón por la que podría explorarse incorporar al texto una prohibición general a todo tipo de prácticas disciplinarias o correctivas, para dar un estricto cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cumplir con los estándares internacionales que rigen esta materia. v. Otras materias no consultadas
A pesar de los grandes avances en la redacción del proyecto de Ley y la incorporación de las distintas observaciones efectuadas por la Corte Suprema, existe un aspecto importante que fue objeto de reparos en la observación del año 2018 que no fue modificado en la última versión de la iniciativa legal, que dice relación con el consentimiento informado, no sólo en la hospitalización sino que también en el tratamiento.
En este sentido, tal como fue mencionado previamente en el capítulo relativo a las observaciones anteriores de la Corte Suprema, basadas en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre esta materia, se sostuvo en su momento que “A su vez, tal como se adelantó en el apartado anterior, el proyecto no considera mecanismos de revisión de los casos en que las decisiones terapéuticas se adopten sin mediar el consentimiento del paciente por no ser capaz de expresarlo, situación en la que también se presenta el riesgo de abusos y en los que resulta necesario cerciorarse de que se hayan utilizados las herramientas disponibles para determinar la voluntad de la persona, y así evitar errores o arbitrariedades” . En la misma línea, se señaló que “... podría resultar beneficioso que la revisión judicial se extendiera también al tratamiento, en particular a aquel que se lleve a cabo cuando el paciente no tiene la posibilidad de manifestar su consentimiento”.
De este modo, considerando que el proyecto de ley no ha sido modificado en este punto, se reitera la sugerencia de extender la revisión judicial al tratamiento, en los casos en que los pacientes no puedan expresar su consentimiento.
Quinto. Conclusiones.
Como se ha podido observar en el presente informe, el proyecto de Ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental” ha avanzado sustancialmente en su contenido realizándose diversas mejoras sugeridas previamente por la Corte Suprema. Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertas modificaciones que se podrían efectuar para perfeccionar su contenido.
En cuanto al artículo 14, se sugiere modificar las reglas de competencia absoluta sustituyendo la competencia de los Juzgados de Letras por la de los Tribunales de Familia, teniendo en consideración las observaciones efectuadas con anterioridad por la Corte Suprema, el conocimiento actual de estos tribunales sobre estas materias, y el importante rol que podría jugar el Consejo Técnico en estos asuntos. Además, se recomienda robustecer y reforzar el cumplimiento oportuno de los deberes de información en los procedimientos de revisión de hospitalización involuntaria.
En relación al artículo 15, se reitera la observación relacionada con el momento en que se puede designar al abogado y con la falta de mecanismos para oír la opinión del paciente dentro de los procedimientos judiciales. Además, se repara en que no se encuentren regulados los casos de rechazo de representación letrada y la posible actuación sin asistencia legal. Asimismo, se observa que no parece coherente que se mantenga el conocimiento de la Corte de Apelaciones en la intervención del abogado, pero se haya trasladado la competencia del procedimiento de hospitalización involuntaria a los Juzgados de Letras y que, en caso de que se mantenga esta competencia, se debería regular este procedimiento.
Respecto del artículo 18, se recomienda restringir el conocimiento del Juzgado de Letras a la circunstancia de si la hospitalización se mantiene de forma voluntaria o involuntaria, y sólo en el caso de que se determine su involuntariedad, revisarla de acuerdo a las reglas del artículo 14, teniendo especial consideración a los instrumentos internacionales que rigen la materia.
En el caso del artículo 21, se sugiere determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará esta, para evitar diversas interpretaciones sobre este punto. En adición, se propone establecer una prohibición que abarque a su vez las prácticas disciplinarias y correctivas.
Finalmente, se reitera la observación efectuada en el año 2018 en relación al consentimiento informado en el tratamiento y la posibilidad de extender la revisión judicial éste en los casos en que el paciente no tenga la posibilidad de manifestar su consentimiento.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el Proyecto de Ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental” (Boletines N° 10.563-11 y N° 10.755-11).
PL 32-2020”.
Saluda atentamente a V.S.
2.11. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 22 de septiembre, 2020. Oficio
?Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinte.
Por haberse incurrido en un error de trascripción en el tercer acápite del razonamiento primero del informe de 21 de septiembre del presente, sustitúyase “10 de septiembre de 2018” por “10 de diciembre de 2018”.
Téngase la presente resolución como parte integrante de la que se rectifica.
PL 32-2020
GUILLERMO SILVA GUNDELACH
Ministro
JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
Secretario
2.12. Informe Complementario de Comisión de Salud
Senado. Fecha 06 de marzo, 2021. Informe de Comisión de Salud en Sesión 156. Legislatura 368.
?TERCER INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental. BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Salud tiene el honor de presentar su Tercer Informe sobre el proyecto de ley individualizado en la suma, que se halla en segundo trámite constitucional, originado en moción de varios señores Diputados individualizados en nuestros informes anteriores.
A una o más de las sesiones en que se trató este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, las siguientes personas:
Del Ministerio de Salud: los asesores abogado Jaime González y doctor Jorge Acosta.
El Asesor de la Senadora Carolina Goic, señor Gerardo Bascuñán.
El Asesor de la Senadora Ena Von Baer, señor Benjamín Rug.
El Asesor del Senador Rabindranath Quinteros, señor Jaime Junyent.
La Asesora del Comité PPD, señora Victoria Fullerton.
- - - - - -
CONSTANCIAS
En lo atingente a las constancias de rigor en los informes de comisiones, nos atenemos a lo expresado en nuestro Nuevo Segundo Informe, fechado 26 de agosto de 2020, pues no hay variaciones que motiven un cambio en ello.
El reenvío del proyecto a esta Comisión para un Tercer Informe se basó en las observaciones planteadas por la Corte Suprema en su oficio N° 179-2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, del que se dio cuenta al Senado ese mismo día.
Los artículos 14, 15, 18 y 21 tiene carácter de ley orgánica constitucional, pues en virtud de las modificaciones introducidas en el presente informe asignan competencia a Tribunales y Jueces de Familia. Su aprobación requiere el voto conforme de cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
Por la misma razón, se ha oficiado a la Corte Suprema, para recabar su opinión.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:
I.- Artículos del proyecto aprobado en general que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el Segundo, en el Nuevo Segundo Informe y en el Tercer Informe: 6 nuevo.
II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 23, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56 y 57; 1) [1] , 2), 3), 4), 5) y 6).
III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 43, 49 y 7).
IV.- Indicaciones rechazadas: 1, 4, 9, 10, 11, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.
V.- Indicaciones retiradas: 50, 51 y 54.
VI.- Indicación declarada inadmisible: 22.
- - - - - -
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley en informe tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
Se estructura en 28 artículos permanentes y uno transitorio.
- - - - - -
ANTECEDENTES DE DERECHO
El proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
- - - - - -
DEBATE Y VOTACIONES
Las observaciones formuladas por la Corte Suprema inciden en los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto propuesto en el Nuevo Segundo Informe.
El Presidente de la República, mediante oficio N° 532-368, de 01 de marzo de 2021, planteó siete indicaciones con el propósito de hacerse cargo de las sugerencias hechas por el Alto Tribunal; además, abordó también los artículos 2, 13 y 26 del texto mencionado. En este informe se las diferencia añadiendo medio paréntesis, luego del número de cada una.
En el presente informe se expone el contenido de los artículos de que se ocupó la Comisión en este trámite, las proposiciones de enmienda o sustitución hechas por el Jefe del Estado, el debate de las mismas y las votaciones con que se zanjaron. Además, se agrega un artículo transitorio, relativo al plazo en que deberán dictarse los reglamentos para la ejecución de la ley.
Artículo 2
El artículo 2 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.
La Indicación Nº 1) elimina en el inciso final, la palabra “mentales”.
El Asesor del Ministerio de Salud, doctor Jorge Acosta, señaló que el equipo de salud mental del Ministerio revisó el texto íntegro del proyecto. A juicio del grupo este punto, que pudiera parecer menor, es de suma importancia. Explicó que hay varios acuerdos internacionales que se orientan a evitar estigmatizar a las personas con problemas de salud mental.
En diversas épocas se utilizó el concepto de “deficiente mental” de manera peyorativa, razón por la cual recomiendan eliminar esa palabra. La supresión no impide entender claramente el sentido del artículo.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 13
El artículo 13 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.”.
La Indicación Nº 2) intercala en el encabezado del inciso primero, entre las palabras “ambulatorio” e “y exista”, la frase “para la atención de un problema de salud mental”.
El Asesor del Ministerio de Salud, doctor Jorge Acosta, explicó que el objeto de la modificación propuesta es reducir la hospitalización involuntaria al ámbito de la atención de la salud mental. Es decir, evitar que se utilice la condición de discapacidad psiquiátrica o mental de un paciente para hospitalizarlo sin su voluntad por una patología física para la que no se requiere un apoyo adicional como la hospitalización involuntaria.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 14
El artículo 14 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Juzgado de Letras competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Juzgado de Letras respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Juzgado de Letras podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Letras correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Letras respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Letras podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.”.
La Indicación Nº 3) reemplaza la expresión “Juzgado de Letras” por “Tribunal de Familia”, y la expresión “Juez de Letras” por “Juez de Familia”, todas las veces que aparecen.
Esta indicación recoge una de las observaciones que hizo la Excelentísima Corte Suprema, que originaron la nueva revisión del proyecto de ley y está refrendada por el Ministerio de Justicia.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 15
El artículo 15 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen siempre derecho a nombrar un abogado. Si el paciente o su representante legal no lo hubieren hecho, se le proporcionará defensa letrada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial competente o de las clínicas jurídicas de las universitarias acreditadas.
La persona hospitalizada tendrá siempre derecho a comunicarse con su abogado. En ningún caso podrá limitarse dicha comunicación.
El paciente o su representante legal podrán oponerse a la hospitalización involuntaria en cualquier momento y solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene el alta hospitalaria.”.
La Indicación Nº 4) lo reemplaza por el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.”.
El Asesor Legislativo del Ministerio de Salud, abogado señor Jaime González, informó que las normas sobre representación y comparecencia en juicio fueron revisadas con el Ministerio de Justicia y asimiladas a las reglas vigentes en otros códigos, como el Procesal Penal, por ejemplo. Se aprovechó de mejorar la redacción, recogiendo la sugerencia de la Corte Suprema en lo concerniente a la intervención de abogados.
Añadió que la redacción propuesta resulta adecuada porque, además, permite incorporar a las clínicas jurídicas, las Corporaciones de Asistencia Judicial y otras instituciones, como el abogado de turno o cualquier otro mecanismo de defensa.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 18
El artículo 18 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Juzgado de Letras competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
La indicación N° 5) reemplaza la expresión “Juzgado de Letras” por “Tribunal de Familia”.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 21
El artículo 21 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas se pondrán en conocimiento también del Juzgado de Letras competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
La indicación N° 6) reemplaza la expresión “Juzgado de Letras” por “Tribunal de Familia”.
- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Artículo 26
El artículo 26 propuesto en el Nuevo Segundo Informe es el siguiente:
“Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Asimismo, queda prohibida la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes.”.
La indicación N° 7) reemplaza el inciso segundo por el siguiente:
“Sólo se permitirá la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.”.
El Asesor del Ministerio de Salud, doctor Jorge Acosta, sostuvo que el concepto de establecimiento psiquiátrico asilar se puede entender de distintas maneras. El Plan Nacional de Salud Mental está en concordancia con la propuesta matriz de este proyecto de ley, que es avanzar hacia una hospitalización ambulatoria de los pacientes con patologías que afectan la salud mental, incorporando al tratamiento a la familia y las relaciones sociales del paciente, para terminar con el concepto antiguo de un hospital psiquiátrico donde internar, y a veces abandonar, a las personas.
Además, los establecimientos de la red asistencial catalogados como hospitales psiquiátricos, como el Hospital El Peral, simplemente no se iban a poder utilizar de aprobarse la norma tal como estaba redactada.
La finalidad de la propuesta, también en este caso, es avanzar hacia un modelo de hospitalización ambulatorio, de manera de no excluir de la sociedad a los pacientes con patologías de salud mental. La precisión de los detalles que permitan resolver según las circunstancias de cada caso se ajustará a un reglamento dictado por la autoridad sanitaria.
La Honorable Senadora señora Goic solicitó establecer un plazo para dictar el reglamento.
El Honorable Senador señor Quinteros consultó cómo se justifica la prohibición de internar a esas personas. Por otro lado, consideró que en la ley se debiera establecer el contenido mínimo del reglamento.
El Asesor del Ministerio de Salud, doctor Jorge Acosta, expresó que, de aprobarse el artículo 26 en los términos en que actualmente está concebido, los establecimientos psiquiátricos no podrían ser utilizados para la internación de pacientes.
Afirmó que el Ejecutivo está de acuerdo en que el antiguo modelo de hospitalización por salud mental, que es la internación absoluta, sin conexión con la sociedad, está en retirada. Este proyecto promueve un modelo de hospitalización ambulatoria.
Los requisitos que contemplará el reglamento estarán orientados por el modelo de hospitalización ambulatoria: se podrá internar a las personas, pero por el menor tiempo posible y siempre en modalidad ambulatoria, por ejemplo, hospitalización durante el día.
Propuso, respecto al contenido mínimo del reglamento, especificar que los requisitos debieran orientarse a la hospitalización ambulatoria.
El Asesor Legislativo del Ministerio de Salud, abogado señor Jaime González propuso establecer un plazo de 60 días para dictar el reglamento.
Respecto a la delimitación del contenido del reglamento, recomendó incorporar la palabra “ambulatorios” luego de la palabra “internación”. Quedando el inciso segundo propuesto por la indicación N° 7), del siguiente tenor:
“Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.”.
Artículo transitorio
Finalmente, la Comisión decidió añadir un artículo transitorio, que establece el plazo en que deben dictarse los reglamentos aludidos en los numerales 5 y 6 del artículo 13, el artículo 16, los incisos tercero y cuarto del artículo 21, el inciso segundo del artículo 26 y el artículo 27, y lo fijó en sesenta días corridos, contados desde la publicación de la ley.
- Ambos acuerdos fueron adoptados, el relativo a la indicación N° 7) con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
- - - - - - -
MODIFICACIONES
En virtud de los acuerdos colacionados, la Comisión propone las siguientes enmiendas al texto aprobado en general por el Senado, haciendo presente que a continuación se incluye las modificaciones acogidas en el Segundo Informe, las aprobadas con ocasión del Nuevo Segundo Informe y las aceptadas en el presente Tercer Informe, a fin de facilitar el trabajo en Sala. No se consigna debajo de cada enmienda la indicación que le da origen y su votación, porque son datos que provienen de diferentes períodos y boletines de indicaciones, por lo que sería introducir un factor de confusión. Por último, los cambios aprobados en el trámite reglamentario actual se han marcado con un color de fondo amarillo, para destacarlos:
Título de la ley
- Reemplazarlo por el siguiente:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL”
Artículo 1
- Sustituir los incisos primero y segundo, por los siguientes:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto.
Artículo 2
- Insertar como incisos primero y segundo nuevos los siguientes, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
- En el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, reemplazar la expresión “que sobreviene a” por “que presente una”.
- En el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual” y eliminar el término “mentales” escrito a continuación del vocablo “deficiencias”.
- Eliminar los incisos tercero y cuarto.
Artículo 3
- Reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.”.
Artículo 4
- Sustituir el inciso primero por los incisos primero a quinto que se indica a continuación:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.”.
- En el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso sexto, reemplazar las palabras “señalada en el inciso anterior”, por lo siguiente “N° 20.584”.
- En el mismo inciso sustituir la expresión “director del establecimiento”, por “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
- Eliminar el inciso tercero.
Artículo 5
- En el inciso primero, reemplazar la frase “atención en salud mental interdisciplinaria”, por “atención interdisciplinaria en salud mental”.
- Insertar a continuación el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
- Sustituir el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente:
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
- En el inciso tercero, reemplazar la palabra “transitorio” por la expresión “esencialmente transitorio”.
- - - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 6, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
- - - - - -
Artículo 6
- Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente y acomodando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
- - - - -
- Insertar a continuación el siguiente artículo 8, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
- - - - -
Título II
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.
Artículo 7
- Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno de podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
Artículo 8
Ha pasado a ser artículo 10. En el Segundo informe mereció las siguientes enmiendas:
- Eliminar la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
- Reemplazar la frase “y nunca de forma automática”, por la siguiente: “debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente”, antecedida por una coma.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 9
- Ha pasado a ser artículo 11. En el Segundo Informe fue sustituido por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 12. En el Segundo Informe mereció las siguientes enmiendas:
- Reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.”.
- En el inciso segundo, escribir una coma a continuación de la palabra “correspondan”.
- En el mismo inciso, sustituir la frase “sus derechos e integridad física y psíquica”, por la siguiente: “el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
Para el Nuevo Segundo Informe no hubo indicaciones a este artículo.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.”.
Artículo 12
- Ha pasado a ser artículo 14, sustituido por el siguiente:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.”.
Artículo 13
- Ha pasado a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.”.
Artículo 14
- Ha pasado a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:
“Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.”.
Artículo 15
- Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.”.
Artículo 16
- Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
Artículo 17
Ha pasado a ser artículo 19, con las siguientes enmiendas:
- Sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- Escribir en plural las palabras “Enfermedad Mental”.
- Eliminar la frase “no podrá ser objeto de represalias” y la coma que la antecede.
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 20, con las siguientes enmiendas:
- En el encabezado, sustituir la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- También en el encabezado, reemplazar la frase “estándares de atención que garanticen”, por la siguiente: “los estándares de atención que a continuación se indican”.
- En el numeral 1, reemplazar la palabra “acreditados” por la expresión “de salud” y sustituir la frase “la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud”, por la siguiente: “el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006”.
- En el numeral 2, intercalar entre las expresiones “a cargo de la” y “salud mental”, las palabras “atención de”, y agregar a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la frase: “en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.”.
- Suprimir el numeral 3, reordenando los siguientes numerales de manera correlativa.
- Sustituir el numeral 4, que ha pasado a ser 3, por el siguiente:
“3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
- Reemplazar el numeral 6, que ha pasado a ser 5, por el siguiente:
“5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
- Insertar a continuación los siguientes numerales 6 y 7, nuevos:
“6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.”.
- - - - - -
- Intercalar enseguida el siguiente artículo 21, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas se pondrán en conocimiento también del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
- - - - - -
Título IV
- Sustituir el epígrafe por el siguiente:
“Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”
Artículo 19
Pasa a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la frase “las personas que cuidan y apoyan”, por la siguiente: “quienes apoyen”, e intercalar entre las palabras “labor de” y “cuidado,” el vocablo “apoyo y”.
Artículo 20
Pasa a ser artículo 23, con las siguientes enmiendas:
- Reemplazar la preposición “de”, que figura a continuación de los vocablos “Los familiares”, por la expresión “y quienes apoyen a”; intercalar entre las palabras “a quienes” y “cuidan,” la expresión “apoyan y”, y suprimir la coma que sigue a la expresión “inclusión social”.
Artículo 21
- Pasa a ser artículo 24, con la siguiente enmienda: sustituir la conjunción “o”, ubicada entre las palabras “mental” y “discapacidad”, por una coma.
Artículo 22
Pasa a ser artículo 25, con las siguientes enmiendas:
- En el numeral 1, eliminar la conjunción “y” que aparece en las expresiones “punto y aparte” y “punto y seguido”, agregar a continuación de las palabras “todo niño”, las siguientes: “niña y adolescente”, precedidas de una coma.
- Reemplazar el numeral 2, por el siguiente:
“2. Agrégase en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.”.
- Reemplazar el numeral 3, por el siguiente:
“3. Suprímese los artículos 25 y 26.”.
- Suprimir el numeral 4, adecuando en consecuencia la numeración de los que siguen.
- En el numeral 6, que ha pasado a ser 5, introducir las siguientes enmiendas:
- En el inciso primero del artículo 28, agregar la siguiente oración final: “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
- En el inciso segundo del mismo artículo, insertar a continuación del punto seguido que figura luego de la expresión “manifestar su preferencia”, la siguiente oración: “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella.”.
- En el mismo inciso segundo, iniciar con mayúscula la denominación “Secretaría Regional Ministerial”.
- En el inciso tercero del citado artículo 28, sustituir la palabra final “mismo”, por el término “proyecto”.
- En el inciso cuarto, reemplazar la expresión “manifestación de”, la segunda vez que figura, por la palabra “manifestar”.
- En el inciso quinto, intercalar la expresión “o psiquiátrica” entre el vocablo “neurodegenerativa” y “podrán” y agregar al final, sustituyendo el punto por una coma, la siguiente frase: “cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.”.
- - - - -
- Insertar a continuación los siguientes artículos 26, 27 y 28, nuevos:
“Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.”.
- Insertar luego el siguiente artículo transitorio nuevo:
“Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contados desde la publicación de la misma.”.
Se hace presente que las modificaciones arriba colacionadas incluyen los ajustes que la revisión hecha en el presente Tercer Informe hacen necesarias.
- - - - -
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue
"PROYECTO DE LEY:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad, en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización siquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno de podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10.- La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, este deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad, si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá imponer discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas se pondrán en conocimiento también del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la Inclusión Social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agrégase en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímese los artículos 25 y 26.
4. Suprímese el artículo 27.
5. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28. Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.
Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contados desde la publicación de la misma.
- - - - -
Acordado en sesión de fecha 02 de marzo de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Carolina Goic Boroevic (Presidenta) y Luz Ebensperger Orrego y señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín y Rabindranath Quinteros Lara.
Valparaíso, 06 de marzo de 2021.
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario
RESUMEN EJECUTIVO
TERCER INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
(BOLETINES Nº 10.563-11 Y N° 12.755-11, REFUNDIDOS)
I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: el proyecto tiene por objetivos reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: 28 artículos permanentes y uno transitorio.
III. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 14, 15, 18 y 21 tienen carácter de ley orgánica constitucional, pues asignan competencia a Tribunales y Jueces de Familia. Su aprobación requiere el voto conforme de cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
IV. URGENCIA: actualmente no tiene.
V. ORIGEN - INICIATIVA: dos mociones refundidas en la cámara de origen: una de señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja y otra, de los Diputados señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Pilowsky Greene.
VI. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de octubre de 2017.
VIII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Tercer Informe.
IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: el proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:
- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.
- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.
- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.
- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales.
X. ACUERDOS: a continuación de las 57 indicaciones presentadas para el Nuevo Segundo Informe se agrega las formuladas en esta instancia reglamentaria por el Presidente de la República, distinguidas con medio paréntesis:
- - - - - - -
Valparaíso, 06 de marzo de 2021
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario
2.13. Discusión en Sala
Fecha 09 de marzo, 2021. Diario de Sesión en Sesión 156. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.
PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL
El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-
Prosiguiendo con el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, con segundo informe, nuevo segundo informe y tercer informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.563-11 y 10.755-11, refundidos)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
Salud (segundo): sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018.
Salud (nuevo segundo): sesión 82ª, en 3 de septiembre de 2020.
Salud (tercero): sesión 156ª, en 9 de marzo de 2021.
Discusión:
Sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se aprueba en general).
El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-
Este proyecto tiene normas de quorum especial, así que, una vez que dé cuenta la Presidenta de la Comisión de Salud , veremos si vamos a tener los votos necesarios, porque hay Senadores y Senadoras que están en Comisión Mixta en este momento.
Senadora Goic, tiene la palabra.
La señora GOIC.-
Gracias, Presidente.
Probablemente, lo mejor va a ser dar el informe y dejar la votación del proyecto ojalá para el día de mañana.
Tal como usted ha señalado, aquí hay varios nuevos informes. Es un proyecto de larga tramitación, que surge de dos boletines refundidos.
El primero, sobre protección de la salud mental, fue propuesto por las Diputadas Karol Cariola , Loreto Carvajal -hoy día es Senadora, colega-, Cristina Girardi y Marcela Hernando ; los Diputados Fidel Espinosa, Iván Flores , Fernando Meza , Víctor Torres , y los ex Diputados Enrique Jaramillo y Alberto Robles .
Y el segundo, que establece el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, está suscrito por los Diputados señora Marcela Hernando y señores Juan Luis Castro , Javier Macaya , Víctor Torres , así como por los ex Diputados señora Karla Rubilar y señores Claudio Alvarado -hoy día Senador, colega-, Sergio Espejo , Nicolás Monckeberg y Jaime Pilowsky .
El proyecto de ley fue informado en general por la Comisión y fue aprobado por el Senado el 10 de julio del 2018.
La Comisión de Salud despachó el segundo informe con fecha 23 de noviembre del 2018 y, en sesión del 12 de marzo del 2019, el Senado, sin pronunciarse sobre el informe emitido, acordó devolver la iniciativa a la Comisión para un nuevo segundo informe, toda vez que la respuesta del oficio enviado a la Corte Suprema se recibió después de que se había emitido ese segundo informe.
El Alto Tribunal daba por superados inconvenientes que había advertido en las etapas anteriores de la tramitación y recomendaba concentrar en un cuerpo legal el régimen de internación de los adultos mayores que no pueden manifestar su voluntad, así como de personas afectadas por una discapacidad mental, para evitar la dispersión de procedimientos y de autoridades que intervenían justamente en la internación no voluntaria.
Asimismo, nos sugería oír al paciente en los trámites judiciales y que el rol del tribunal interviniente no estuviera restringido al trámite de autorización de la internación, sino que pueda extenderse a los aspectos del tratamiento aplicado.
Además, proponía que la intervención del órgano judicial sea periódica, en los casos en que la internación se prolongue sucesivamente. También recomienda conciliar la posibilidad de internación de pacientes con las prohibiciones de crear nuevos establecimientos psiquiátricos y la internación de personas en los existentes.
Finalmente, nos recomendaba revisar los plazos de días para recabar informes, definiendo el inicio de los cómputos respectivos y su contenido a quien correspondiera solicitarlos.
En nuestro nuevo segundo informe se introdujeron todas las enmiendas que recogen las recomendaciones que nos hace la Corte Suprema , y con posterioridad al despacho del nuevo segundo informe, la Corte Suprema realizó nuevas sugerencias al texto del proyecto, entre las que se cuenta el cambio de competencia del juzgado de letras al tribunal de familia, por lo cual, tal como se ha señalado, volvimos a verlo en la Comisión, donde acogimos este planteamiento de la Corte Suprema.
Dado lo anterior, nos parece que el proyecto -esto respaldado en las indicaciones que correspondía patrocinar al Ejecutivo- está hoy día en condiciones de ser aprobado.
Solo quiero recodar, brevemente, que el objeto del proyecto es reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. También propone regular algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
Es muy importante destacar que este proyecto avanza en la desinstitucionalización, lo cual está absolutamente en línea con los estándares internacionales contemporáneos. Se requiere, sin duda, cuando uno habla de salud mental, que junto con la desinstitucionalización exista mayor acceso a los servicios que deben estar disponibles para las personas dentro de la comunidad; pero en este sentido, tal como lo señaló la Enviada Especial de Naciones Unidas, los países deben promover políticas públicas que señalen plazos, normas de accesibilidad, presupuestos, para generar continuidad entre la desinstitucionalización y la inclusión de la persona en la comunidad.
Ese es un proyecto aparte. Supera las expectativas, las posibilidades de esto, pero consideramos que sí es un avance relevante.
Por eso, la unanimidad de los miembros de la Comisión recomienda a la Sala aprobar este texto, a fin de poder continuar con su tercer trámite.
He dicho, Presidente .
Muchas gracias.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Gracias, Senadora.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Senador Carlos Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.- Gracias, Presidente.
La verdad es que no he estado en ninguna de las etapas de este proyecto -ahora lo he leído porque se está viendo en segunda instancia-, y no tengo muchas posibilidades de incorporar ni indicaciones ni nada. O sea, estamos en una etapa ya final, y esto va a partir a tercer trámite.
Pero yo quiero decir que la salud mental es un tema muy importante hoy día en el mundo y en la sociedad chilena, porque hemos vivido un remezón como sociedades. O sea, lo que significa la pandemia en cada uno de nosotros como personas y la dificultad para procesarlo genera múltiples expresiones de problemas de salud mental, de dificultades para vivir con el bienestar que la propia definición aquí plantea. Y yo creo que cuando vamos a discutir este tema en este contexto de la historia es bueno asumir esa realidad.
Me gustaría mucho hacer preguntas, tratar de entender cómo y quién llega a este concepto de salud mental y al tipo de acciones públicas frente a los problemas derivados de ella.
Yo no sé el resto, pero, de la lectura del proyecto, a mí no me resulta suficiente un enfoque de salud mental exclusivamente individual. Hay una expresión individual de tales problemas, pero también muchas patologías relacionados con salud mental, en su origen y en su procesamiento, tienen un carácter social y colectivo. Creo que hay que ver cómo enfrentar esas causas más sociales en materia de salud mental.
Voy a poner algunos ejemplos, para no gastar mi tiempo limitado en tratar de fundamentar este punto.
Por distintas razones, me toca convivir y saber mucho de lo que ocurre con los hijos, nietos, bisnietos de quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. ¡Son miles de personas en Chile!
¿Qué hace la sociedad frente a esta realidad? Implementa un programa bastante débil, con muy pocos profesionales, con muy pocos recursos, que se llama Prais , orientado a atender a una generación de este país marcada por una etapa de la historia que requiere un trabajo mucho más sistemático, serio y en profundidad. Son bien sacrificados los que trabajan ahí. Muchos lo hacen gratuitamente.
Y podríamos conversar de numerosas historias personales, como el caso de un niño que, a los tres, cuatro años vio a un agente de la policía violar a su madre frente a él. La verdad es que, para recuperar a esa persona, se requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, como un problema individual y también colectivo de la sociedad.
Ustedes tendrán claro que las cuatrocientas personas con daño ocular producto de las protestas en la plaza de la Dignidad, donde se ha generado un fenómeno que va mucho más allá de cada caso individual como un problema de vista, también tienen dificultades para reprocesar lo que les ocurrió y mirarse a sí mismos en la sociedad en estas condiciones.
Ya en el año 98, en el libro , del PNUD, Lechner decía que en este país, que había tenido un crecimiento tan rápido, los chilenos entrarían en una situación de miedo, y ese miedo condicionaba nuestra forma de interactuar. Bueno, es algo que hay que tener presente.
Las paradojas de la modernización
Por otro lado, pongamos atención a lo que pasa en los colegios: cuando hablamos del retorno a clases, lo hacemos como si fuera un proceso que no requiriera una suerte de espacio terapéutico colectivo, social. La vuelta a clases presenciales de un niño que ha vivido el contexto que enfrentamos hoy precisa un diseño mucho más complejo y terapéutico que ver simplemente cómo le pasamos las materias que enseñábamos antes.
Todos ustedes deben saber lo que ocurre con un niño con dificultades de salud mental en cualquier escuela, al menos antes de la pandemia. Cuando un colegio de este país detectaba que un niño estaba sufriendo algo muy fuerte, cierto problema de salud mental, que requería un apoyo, un diagnóstico, se iba a una instancia que se demoraba cuatro meses, por lo menos, para darle atención por primera vez, y ahí lo veían tres veces por media hora. Ese es el tipo de apoyo, de acogida, de respaldo que recibía ese niño.
Antes, paradojalmente, en la vieja democracia, teníamos un sistema de diagnóstico, el cual abandonamos en esta idea de privatizarlo todo. Ahora no hay un procedimiento de diagnóstico sólido, y los escolares van forzadamente a un sistema muy precario que los atiende.
Imagino que muchos de ustedes deben haber visto la película El agente topo, donde se relata el abandono profundo en que la sociedad deja a los adultos mayores y lo que ellos viven: penas, tristezas, soledades. O sea, se generan distintos tipos de fenómenos, que en la película se ven muy bien.
En el artículo 12 de este proyecto se habla de "la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental". El punto está puesto en este artículo, pero no en el resto del texto. ¡No está! ¡No se ve! Se trata como una cuestión de carácter básico -quizá no exclusivamente-, como un problema que tienen personas individuales que están viviendo determinadas cosas.
Yo creo que ese tema debiéramos discutirlo más a fondo.
A mi juicio, esto requiere reconceptualizar el rol del Estado en los problemas de salud mental. Los argentinos nos llevan muchos kilómetros de distancia por delante, ¡muchos! Y han aprendido a hacerlo de muchas otras maneras.
Además, necesitamos una institucionalidad. Creo que a lo menos hay que proponer, en el momento en que estamos viviendo, una Subsecretaría de Salud Mental en este país, que coordine y potencie todos los recursos y capacidades que existen.
Estamos llenos de estas famosas duplas psicosociales, que recorren poblaciones, colegios; pero no hay una orientación, un trabajo mayor.
Quiero hacer esta reflexión porque, probablemente, esta materia se discutió de muchas maneras en la Comisión, y quiero decir algo que sea distinto de lo que ahí se analizó. Al leer el articulado y el informe, me parece que un enfoque puramente individual de los problemas que viven las personas en la sociedad no necesariamente es adecuado y suficiente, y no necesariamente genera una forma apropiada de enfrentarlos.
Todos, incluyendo a los que nos encontramos acá, estamos con algún tipo de problema de salud mental producto de lo que se ha vivido. Haber pasado encerrados por meses y conviviendo de otras maneras nos obliga a que la sociedad genere formas de respaldo. Asumámoslo en nosotros, asumámoslo en los niños, asumámoslo en la sociedad, y tratemos de ver cómo diseñamos dispositivos para una etapa de la historia que probablemente demorará varios años en procesarse.
Quería hacer esta reflexión, señora Presidenta .
Gracias.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senador Montes.
Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
Coincido absolutamente con lo expresado por el Senador Montes. La verdad de las cosas es que la salud mental de las personas estos últimos años ha comenzado a ser un tema central dentro de lo que concierne a la salud de las chilenas y los chilenos.
Y creo que es oportuno que estemos hablando de estas materias a nivel legislativo. Pero, tal como se ha expresado, esta iniciativa no las aborda adecuadamente.
Este proyecto busca, entre otros puntos, solo "reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral".
Tiene razón el Senador Montes cuando manifiesta los cambios que ha sufrido la sociedad en general y cómo debemos abocarnos a ver la forma de ayudar. La verdad de las cosas es que esta pandemia, aunque no se quiera decir, ha cambiado la relación entre los seres humanos. Es cierto también que el encierro nos ha afectado a muchos y seguirá afectando. Por eso es necesario que el Estado tome determinaciones adecuadas para sobrellevar la situación que estamos viviendo.
En este proyecto tenemos el deber como legisladores de respetar, promover y garantizar los derechos de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, como lo dije al comienzo. Y para concretar lo que estoy diciendo, se dispone que los equipos médicos interdisciplinarios que atiendan a personas con enfermedades o trastornos mentales tendrán que promover el ejercicio del consentimiento libre e informado, en el caso de ser posible, utilizando un lenguaje comprensible para la persona y su contexto, y resguardando su voluntad y preferencias.
Dentro de la normativa, es un deber del Estado promover la atención interdisciplinaria en salud mental, además de existir una articulación intersectorial para ello. Pero todo eso es bajo un concepto bastante definido, no con la profundidad y amplitud con que debiéramos haber presentado este tipo de propuesta.
En este proyecto se establece una serie de derechos para las personas con discapacidad psíquica o intelectual y para las personas usuarias de los servicios de salud mental, como a ser reconocidos como sujetos de derecho, a participar en su plan de tratamiento, a expresar su consentimiento libre e informado, a que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a que su información y datos personales sean protegidos, entre otros, adecuando nuestra normativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile hace más de diez años.
Acá se avanza en un catálogo de derechos básicos para quienes presenten este tipo de patologías. El que exista una ley de salud mental en nuestro país va en la línea con las recomendaciones internacionales en cuanto a respeto y promoción de derechos.
A pesar de que este es un proyecto bastante exiguo, creo que hemos dado un paso; pero hay que seguir avanzando en este tipo de proyectos sobre salud mental.
Se ha marginado de nuestra sociedad, de distinta forma, a las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, siendo que es tarea de todos y, sobre todo, del Estado hacerse cargo de esta materia.
Se regulan temas tan importantes como la internación psiquiátrica involuntaria, la que siempre debe ser una medida excepcional, cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio o cuando exista un real riesgo para la vida o integridad de la persona o de un tercero. También se regula la investigación biomédica, la que siempre debe contar con el consentimiento de la persona.
Si bien Chile suscribió el Plan de Acción sobre Salud Mental, período 2013-2020, de la Organización Mundial de la Salud, está dentro del 40 por ciento de países que no ha avanzado en ello. Esta futura ley da un paso y viene a acortar la brecha que existe entre lo que hoy tenemos y ese Plan.
Pero -insisto- coincido absolutamente con lo planteado: creo que nos quedamos demasiado cortos en este proyecto, y será necesario ver cómo legislamos de mejor forma respecto de los problemas de salud mental que aquejan hoy día a la sociedad contemporánea.
He dicho, Presidenta .
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senador Quinteros.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Lo primero es valorar el hecho de que estemos discutiendo en Sala este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, cuyas mociones fueron presentadas y refundidas ya hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa trata de regular los derechos de las personas con problemas de salud mental, con enfermedades psíquicas o discapacidad intelectual u otras.
Hay una larga historia en esta materia y no solo en nuestro país. Yo diría que estos son avances civilizatorios respecto de cómo se han entendido históricamente los problemas de salud mental. Tradicionalmente, se pensaba que a estas personas había que encerrarlas por largos períodos de tiempo, obviamente en contra de su voluntad, muchas veces con cierta complicidad de las familias, como excluyéndolas de la sociedad, apartándolas, invisibilizándolas. Y tal modo de proceder, por muchísimo tiempo y en muchas instituciones con muy buena intención (instituciones de la sociedad civil, religiosas, sanitarias, también del Estado), se prestó para malos tratos, vulneración de derechos humanos y tratos inhumanos y degradantes, entre muchas otras cosas.
Por lo tanto, se legisla para indicar que la sociedad ha avanzado en principios y límites éticos en la intervención psicosocial a las personas, con una regulación de los centros hospitalarios donde las personas muchas veces tienen que estar internadas por un período de tiempo, a veces por situaciones de crisis. Se establece que no puede extenderse por demasiado tiempo una internación, una hospitalización.
Asimismo, se regulan los procedimientos de investigación vinculados a las personas con problemas de salud mental. Con el propósito de que la ciencia y los tratamientos avancen, muchas veces ha habido transgresiones éticas y vulneraciones de derechos humanos.
Por lo tanto, insisto en que estos son avances civilizatorios, que tienen que ver con cosas que se han regulado a nivel internacional y que es bueno que queden plasmados en una ley.
También se dispone algo sobre acompañamiento a los familiares, personas cuidadoras, etcétera.
Sin embargo, acá se ha mencionado algo relevante, y estoy de acuerdo: claramente Chile tiene un problema y una crisis de salud mental. Diversos especialistas lo vienen diciendo desde hace tiempo, antes de la pandemia, antes del estallido social. Chile está atravesando una crisis de salud mental, como muestran indicadores muy preocupantes: por ejemplo, las tasas de suicidio infanto-juvenil en nuestro país son muy altas, igual que la cantidad de personas que se automedican para tratar de resolver cotidianamente distintas sintomatologías vinculadas a trastornos de ansiedad, a depresión, a insomnio, a problemas alimentarios, etcétera.
Chile también tiene altas tasas de violencia al interior de los hogares. A propósito de ayer, del 8M feminista, la violencia patriarcal al interior de los hogares contra la mujer y contra los hijos tiene impactos muy profundos en la salud mental de las familias, no solo individualmente. Ahí claramente estamos al debe en términos de políticas públicas, de prevención y de promoción social y comunitaria, no solo individual.
No se trata de aumentar exponencialmente el presupuesto para las horas de consultas psiquiátricas en el sector privado -y, por cierto, hay que regular aquello, porque se ha prestado para una "elitización" de la atención en salud mental-, sino de ver cómo abordamos, con programas, con estrategias cercanas a los hogares, a las familias, a las escuelas, los problemas de salud mental. Ahí tenemos un déficit, una brecha en atención, sin duda alguna. Lo mismo en camas hospitalarias, donde hay que atender situaciones críticas. Obviamente, la pandemia nos va a dejar una secuela muy grande, muy extendida. Y no se limitará a algunos grupos pequeños, minoritarios o a personas con problemas raros. Va a ser algo cada vez más extendido. Por lo tanto, la salud mental tendrá que ser parte de políticas públicas, sanitarias, sociales, laborales, educativas, etcétera, para promover una mejor calidad de vida y un bienestar biosicosocial.
Creo que este proyecto es un paso adelante y lo valoro. Sin duda, se queda corto en muchas materias, pero es un avance civilizatorio regular los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.
Gracias, Presidenta .
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senador Latorre .
Vamos a dar por cerrada la discusión y, en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana, votaremos este proyecto sin debate.
--Queda pendiente la votación del proyecto.
2.14. Discusión en Sala
Fecha 10 de marzo, 2021. Diario de Sesión en Sesión 157. Legislatura 368. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.
PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Se reanudará la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, con segundo informe, nuevo segundo informe y tercer informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.563-11 y 10.755-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
Salud (segundo): sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018.
Salud (nuevo segundo): sesión 82ª, en 3 de septiembre de 2020.
Salud (tercero): sesión 156ª, en 9 de marzo de 2021.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 10 de julio de 2018 (se aprueba en general); 156ª, en 9 de marzo de 2021 (queda pendiente la discusión en particular).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que la Sala del Senado inició el tratamiento de esta iniciativa en sesión del día de ayer, oportunidad en la cual, tras el informe de la señora Presidenta de la Comisión de Salud y el uso de la palabra por diversos señores Senadores y señoras Senadoras, se dio por cerrado el debate, quedando pendiente la votación para la sesión de hoy.
Al efecto, es dable señalar lo siguiente:
Este proyecto tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 10 de julio de 2018 y cuenta con un segundo informe; un nuevo segundo informe, por acuerdo de la Sala de sesión de 12 de marzo de 2019; y un tercer informe -según la denominación otorgada por la Comisión de Salud-, en virtud del acuerdo de la Sala de 27 de octubre de 2020. Este último reporte consigna las modificaciones propuestas por los tres informes mencionados de la Comisión de Salud al texto aprobado en general por la Sala.
La referida Comisión hace presente que el reenvío del proyecto para un tercer informe se basó en las observaciones planteadas por la Excelentísima Corte Suprema en su oficio N° 179-2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, del que se dio cuenta al Senado ese mismo día.
Asimismo, al tenor de los tres informes mencionados, y para los efectos reglamentarios, cabe señalar que no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión de Salud efectuó diversas enmiendas al texto despachado en general -en el segundo informe, en el nuevo segundo informe y en el tercer informe-, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, las relativas a los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las modificaciones introducidas por la Comisión de Salud en el segundo informe, en el nuevo segundo informe y en el tercer informe, y el texto resultante de aprobarse estas enmiendas, el cual se encuentra tanto en la Sala como en la plataforma de esta sesión remota o telemática y ha sido remitido también a los correos electrónicos de todas las señoras Senadoras y de todos los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, señor Secretario .
Vamos a poner en votación el proyecto de ley.
¿Senador Letelier?
El señor LETELIER.-
Disculpe, Presidenta , como están los integrantes de la Comisión de Salud, y antes de votar, quería consultar sobre un tema que se había aprobado en general y que no sé por qué lo eliminaron, lo cual condiciona harto cómo uno aborda este proyecto, y tiene que ver básicamente con el tratamiento de las adicciones para las personas que evidentemente si las poseen, presentan problemas de salud mental.
En particular voy al caso concreto que muchos de los colegas aquí viven a diario en sus territorios. Hay gente adicta a la pasta base; una persona intoxicada por el consumo de pasta base no tiene voluntad, la ha perdido, y un requisito básico para someterse a rehabilitación es tener voluntad. Por ello se necesita la condición previa de hospitalización obligatoria o no voluntaria para desintoxicar a esas personas.
Esto fue algo que se discutió mucho al principio de este proyecto, y hoy no está consignado. Me gustaría, por intermedio de la Mesa, que la Senadora Goic, quien entiendo ha estado presidiendo este tema, o alguien de la Comisión, pudiera explicar por qué uno de los mayores problemas de salud mental que tenemos en el país, las adicciones, en particular con esta basura, este veneno que es la pasta base, lo excluimos como instrumento básico para recuperar la salud mental. No hay posibilidad de rehabilitar a ninguna persona si no la desintoxicamos de esa adicción.
Por eso pediría que antes de la votación, si fuera factible, la Senadora Goic , o algún integrante de la Comisión, pudiese explicarnos por qué han dejado fuera uno de los mayores problemas de salud mental de nuestro país, esto es, las adicciones, porque esto va a ser letra muerta si no tenemos un mecanismo para asegurar la desintoxicación no voluntaria de las personas que están enfermas, lo cual es fundamental.
De lo contrario, vamos a tratar las adicciones no como se requiere. La adicción es una patología de salud mental; ha de tener un encauzamiento: la rehabilitación, como digo, requiere voluntad.
¿Qué pasa, por desgracia, con los miles y miles de jóvenes de nuestro país que quieren recuperar su vida, cuyas familias quieren recuperar su vida y no tienen cómo hacerlo, porque el Estado les da la espalda en este punto básico?
Presidenta, no quiero exagerar respecto de la cantidad de camas que hay en el país para desintoxicar: ¡es vergonzoso! En la Región del Maule no hay más de siete camas disponibles, para un territorio que tiene más de un millón de habitantes, las cuales deben destinarse a todas las patologías de enfermedad mental.
Adicionalmente, se ha planteado en forma reiterada en relación con las adicciones cómo abordar la existencia de una política pública. Yo pensaba que en esta iniciativa de ley ello se haría, pero no está contemplado. Y, en tal sentido, me siento tremendamente defraudado, porque está bien el tema genérico, yo respeto harto a los psiquiatras, tengo mucha cercanía con la salud mental por razones personales y familiares; pero en esta área siento que estamos dejando al país bastante desprotegido.
He dicho.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senador Letelier.
Le entregaré la palabra a la Presidenta de la Comisión , Senadora Goic, pero en este tema muy puntual, porque ya el debate se hizo ayer, se cerró y el acuerdo es votar hoy día.
Senadora Goic, tiene la palabra.
La señora GOIC.-
Presidenta, en forma muy breve, porque ayer di larga cuenta de cómo este proyecto vino a la Sala, volvió para segundo informe y para nuevo segundo informe; tuvimos observaciones de la Corte Suprema, y varias tenían que ver además con cuál era el tribunal competente, en fin, y lo volvimos a revisar. Es decir, ha sido objeto de harto trabajo.
Además, recibimos a representantes de diversas organizaciones; sé que varios de ellos han trabajado con el Senador Letelier tratando de sacar adelante esta iniciativa, que justamente tiene que ver con cómo uno se hace cargo de una persona que muchas veces no reconoce su propia enfermedad de adicción y la necesidad de su internación.
Pero ahí tenemos que equilibrar en nuestra legislación también la no vulneración de libertades y derechos que tienen las personas, y por eso lo que hicimos en esta iniciativa de ley fue establecer un procedimiento que está normado, donde además se asiste a los familiares, tratando de hacernos cargo de este problema. Podía haber sido mucho mejor -y varios plantearon el punto ayer en la discusión- si el Ejecutivo hubiera estado dispuesto a aportar más recursos, a ampliar esto en consideración a los tantos déficits y deudas que tenemos en salud mental. Pero por lo menos establecimos un procedimiento claro, regulado, conocido, que no vulnera los derechos fundamentales de las personas en términos de su libertad cuando se presenta la situación de internación no voluntaria y que les entrega un rol a los tribunales de familia.
No podemos desconocer aquí el papel de un facultativo también. Tengo a mi lado acá al Diputado Víctor Torres , quien es médico y asintió con la cabeza mientras escuchábamos al Senador Letelier . Pero aquí hay derechos que debemos equilibrar, que de alguna manera hemos de cautelar, y creo que el trabajo que hicimos fue bien orientado a ello y es un avance. Por esa razón finalmente este proyecto recibió el voto unánime de todos los integrantes de la Comisión y el respaldo del Ejecutivo , específicamente de los encargados de salud mental del Ministerio, y de quienes nos acompañaron en la tramitación.
He dicho.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senadora Goic.
En votación en particular el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
EL señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Se ha abierto la votación en la Sala para las Senadoras y los Senadores que se encuentran presentes, y vamos a efectuar la consulta de voto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que están participando de manera remota.
Corresponde hoy día iniciar la consulta con el Senador señor Jaime Quintana.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
Entiendo que es sin discusión, Presidenta.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor. Señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.- A favor, Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
Aceptando que es un proyecto con un fin muy puntual para la persona ya enferma, pero que evidentemente no tiene un carácter preventivo, lo cual es una limitación, apruebo el proyecto.
Voto "sí".
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor, Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Bueno, ayer dije que la salud mental a mí me parece que es una de las cuestiones centrales del período histórico que estamos viviendo; es como si estuviéramos después de una guerra mundial, en términos de cómo los seres humanos estamos siendo remecidos por los problemas civilizatorios, el cambio tecnológico, el estallido social, la pandemia. Y creo que el proyecto no asume cabalmente lo que está viviendo la sociedad.
Yo no voto en contra, porque es probable que varios elementos puedan ser un paso equilibrador; pero me parece que hoy más que nunca los temas de salud mental tienen origen social y no solo individual, y la forma de enfrentarlos es también desde un punto de vista social y no solo individual, requiriéndose una respuesta oportuna y a la altura de la necesidad. Y esa es la responsabilidad del Congreso; este es un problema que nos va a dar vuelta una y otra vez de aquí en adelante.
Yo me voy a abstener para, por un lado, expresar la importancia que veo en esta materia; pero, por el otro, para representar también la urgencia de hacer un debate real de lo que la sociedad precisa con respecto a la salud mental.
Me abstengo, señora Presidenta .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
El Senador señor Montes se abstiene.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Desde la Región de Los Lagos, desde Puerto Montt, yo apruebo este proyecto de ley, porque encuentro que, más allá de las aprensiones que pueda haber, constituye un avance.
Hoy día como país, por la crisis que estamos viviendo, debemos tratar de avanzar lo máximo que se pueda.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
Me abstengo, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
El Senador señor Navarro se abstiene.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el Senador Montes, en el sentido de que se requiere una mirada más integral y abordar este tema de manera urgente; pero también considero que hay un paso.
Así que voy a votar a favor.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Voto a favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
En la Sala ha solicitado la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta , Honorable Sala, este es un esfuerzo sustantivo.
Hasta ahora no tenemos políticas en materia de salud mental en nuestro país, y Chile justamente ostenta malas cifras.
Primero, somos el país con mayores índices de suicidios en niños, niñas y adolescentes, y somos la segunda nación de América Latina con mayores tasas de suicidio en personas mayores.
Del mismo modo, tenemos un problema que dice relación con el acceso a horas siquiátricas infantiles de los niños que están en la red del Sename, niños, niñas y adolescentes que hoy día no cuentan con esa posibilidad. Y, tal como lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se abusa de los SOS por parte de los hogares colaboradores del Sename.
Por eso es necesario establecer una política de salud mental, aun cuando tenemos un problema adicional: esta crisis sanitaria está provocando una segunda crisis, una segunda ola, y algunos hablan de la cuarta ola: la de la salud mental. Eso está afectando fundamentalmente a toda nuestra población.
Se han hecho estudios tanto en China como en la Unión Europea desde el punto de vista de cuánto ha impactado esta crisis sanitaria en la salud mental de sus ciudadanos. Y estamos con niveles muy impactantes de depresión, de angustia y también de todo el clima que se ha generado en torno a los miedos: el miedo a contagiarse y el miedo que hoy día tienen muchos chilenos a perder su trabajo.
Por ello es tan importante crear una política de salud mental. Este es el primer esfuerzo sustantivo.
En tal sentido, quiero agradecerles a todos los miembros de la Comisión de Salud y a los distintos gobiernos, quienes nos han permitido estar en esta Sala del Senado para los efectos de abordar esta materia.
¿Se requiere mucho más? Sí; se requiere mucho más.
Fui parte de la Comisión Asesora Presidencial para una Política de Salud Mental para Chile. Junto con la Senadora Carolina Goic trabajamos sustantivamente a fin de abordar la política de salud mental para niños, niñas y adolescentes, así como para personas mayores. Y, ciertamente, creemos que hay que garantizar el acceso a horas siquiátricas infantiles, así como la posibilidad de tener lugares para, por ejemplo, afrontar los temas que dicen relación con la rehabilitación para alcohol y drogas, que igualmente es un tema de salud mental, o cuestiones vinculadas fundamentalmente con disponibilidad de sistemas de internación.
Hoy día internar a una persona con esquizofrenia en nuestra región es prácticamente imposible. Estamos trabajando en el Hospital Philippe Pinel , en Putaendo; pero contar con disponibilidad de camas clínicas para las personas que hoy día presentan problemas de salud mental es muy difícil.
Pero también debemos tener en cuenta que este proceso no se resuelve con la institucionalización de las personas con salud mental. Acá nosotros somos partidarios de una nueva estrategia, una estrategia comunitaria para enfrentar los temas de salud mental.
Nos habría gustado que el Cread de Valparaíso, así como los distintos Cread -cuando iniciamos acciones penales junto con la Senadora Yasna Provoste para que se cerrara y logramos que se abrieran procesos criminales en contra de los funcionarios-, se hubiese transformado en un hogar abierto a la comunidad para hacer frente a los temas de salud mental. Y lamentablemente nuestro Gobierno no tuvo la visión para hacer aquello.
Yo espero que acá se realicen esfuerzos sustantivos en tal sentido. Los Cread hoy día lamentablemente son instituciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo acreditamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: treinta y ocho normas de la Convención y de los Protocolos Facultativos están siendo vulnerados y violados por el Estado de Chile: ¡la mayor violación a los Derechos Humanos en democracia es la que se da respecto de los niños, niñas y adolescentes!
Y, por supuesto, los temas vinculados con salud mental son un elemento relevante.
Por tanto, estamos construyendo una política de salud mental. Este es un primer paso. Ciertamente, no va a resolver todos los problemas; pero es un primer paso para enfrentar seriamente los temas de salud mental en nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Gracias, Senador Chahuán.
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese el Subsecretario General de la Presidencia, señor Max Pavez.
El señor Ministro se encuentra en la Sala.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
Puede ingresar el señor Subsecretario .
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Senador señor Araya?
El señor ARAYA.-
Voto a favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
El Senador señor Araya vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Terminada la votación.
El señor GIRARDI.-
¿Puede sumar mi voto, por favor?
--Se aprueba en particular el proyecto (38 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron los señores Montes y Navarro.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Girardi.
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Queda aprobado en particular el proyecto, y se envía a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
Pasamos, entonces, señor Secretario, al segundo proyecto del Orden del Día.
2.15. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 10 de marzo, 2021. Oficio en Sesión 1. Legislatura 369.
Valparaíso, 10 de marzo de 2021.
Nº 131/SEC/21
A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, sobre protección de la salud mental, correspondiente a los Boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos, con las siguientes enmiendas:
DENOMINACIÓN DE LA LEY
La ha reemplazado por la siguiente:
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL”
Artículo 1
- Ha sustituido sus incisos primero y segundo, por los siguientes:
“Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.”.
- Ha eliminado sus incisos tercero y cuarto.
Artículo 2
° ° ° °
Ha insertado como incisos primero y segundo nuevos los siguientes, pasando los actuales a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.”.
° ° ° °
Inciso primero
Ha pasado a ser inciso tercero, reemplazándose la expresión “que sobreviene a” por “que presente una”.
Inciso segundo
Ha pasado a ser inciso cuarto, con las siguientes enmiendas:
- Ha sustituido la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Ha eliminado el término “mentales”.
Incisos tercero y cuarto
Los ha suprimido.
Artículo 3
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.”.
Artículo 4
Inciso primero
Lo ha sustituido por los siguientes incisos primero a quinto:
“Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.”.
Inciso segundo
Ha pasado a ser inciso sexto, con las siguientes enmiendas:
- Ha reemplazado las palabras “señalada en el inciso anterior”, por la siguiente expresión: “N° 20.584”.
- Ha sustituido la expresión “director del establecimiento” por “jefe del servicio clínico o quien lo reemplace”.
Inciso tercero
Lo ha eliminado.
Artículo 5
Inciso primero
Ha reemplazado la frase “atención en salud mental interdisciplinaria” por “atención interdisciplinaria en salud mental”.
° ° ° °
Ha insertado a continuación el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.”.
° ° ° °
Inciso segundo
-
Ha pasado a ser inciso tercero, sustituido por el siguiente:
“El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.”.
Inciso tercero
Ha pasado a ser inciso cuarto, reemplazándose la palabra “transitorio”, por la expresión “esencialmente transitorio”.
° ° ° °
Ha agregado, a continuación, el siguiente artículo 6, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.”.
° ° ° °
Artículo 6
Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.”.
° ° ° °
Ha insertado, a continuación, el siguiente artículo 8, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.”.
° ° ° °
Título II
Ha sustituido el epígrafe por el siguiente:
“De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”
Artículo 7
Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.”.
Artículo 8
Ha pasado a ser artículo 10, con las siguientes enmiendas:
- Ha eliminado la frase “y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
- Ha reemplazado la frase “y nunca de forma automática”, por la siguiente: “, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente”.
Artículo 9
Ha pasado a ser artículo 11, sustituido por el siguiente:
“Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 12, con las siguientes modificaciones:
Inciso primero
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.”.
Inciso segundo
- Ha insertado una coma a continuación de la palabra “correspondan”.
- Ha sustituido la frase “sus derechos e integridad física y psíquica”, por la siguiente: “el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, éste podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.”.
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 14, sustituido por el siguiente:
“Artículo 14.- Transcurridas 72 horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Será el Servicio de Salud respectivo quién tramite dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.”.
Artículo 13
Ha pasado a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.”.
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:
“Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.”.
Artículo 15
Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.”.
Artículo 16
Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:
“Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
Artículo 17
Ha pasado a ser artículo 19, con las siguientes enmiendas:
- Ha sustituido la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Ha reemplazado la voz “secretaría regional ministerial” por “Secretaría Regional Ministerial”.
- Ha sustituido las palabras “Enfermedad Mental” por “Enfermedades Mentales”.
- Ha eliminado la frase “, no podrá ser objeto de represalias”.
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 20, con las siguientes enmiendas:
Encabezamiento
- Ha sustituido la expresión “intelectual o psíquica” por “psíquica o intelectual”.
- Ha reemplazado la frase “estándares de atención que garanticen”, por la siguiente: “los estándares de atención que a continuación se indican”.
N° 1
- Ha reemplazado la palabra “acreditados”, por la expresión “de salud”.
- Ha sustituido la frase “la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud”, por la siguiente: “el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006”.
N° 2
- Ha intercalado entre las expresiones “a cargo de la” y “salud mental”, las palabras “atención de”.
- Ha agregado a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la frase: “en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.”.
N° 3
Lo ha suprimido.
N° 4
Ha pasado a ser número 3, reemplazado por el siguiente:
“3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.”.
N° 5
Ha pasado a ser número 4, sin enmiendas.
N° 6
Ha pasado a ser número 5, reemplazado por el siguiente:
“5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.”.
° ° ° °
Ha insertado, a continuación, los siguientes numerales 6 y 7, nuevos:
“6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.”.
° ° ° °
° ° ° °
Ha intercalado el siguiente artículo 21, nuevo, modificando en consecuencia la numeración de los que siguen:
“Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros, debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”.
° ° ° °
Título IV
Ha sustituido el epígrafe por el siguiente:
“Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”
Artículo 19
Ha pasado a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:
- Ha reemplazado la frase “las personas que cuidan y apoyan”, por la siguiente: “quienes apoyen”.
- Ha intercalado entre las expresiones “labor de” y “cuidado,”, los vocablos “apoyo y”.
Artículo 20
Ha pasado a ser artículo 23, con las siguientes enmiendas:
- Ha reemplazado la preposición “de”, que figura a continuación de los vocablos “Los familiares”, por la expresión “y quienes apoyen a”.
- Ha intercalado entre las expresiones “a quienes” y “cuidan,”, los vocablos “apoyan y”.
- Ha suprimido la coma que sigue a la expresión “inclusión social”.
Artículo 21
Ha pasado a ser artículo 24, sustituyéndose la conjunción “o”, ubicada entre las palabras “mental” y “discapacidad”, por una coma.
Artículo 22
Ha pasado a ser artículo 25, con las siguientes enmiendas:
N° 1
Ha agregado a continuación de las palabras “todo niño”, las siguientes: “niña y adolescente”, precedidas de una coma.
N° 2
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“2. Agréganse, en el artículo 14, los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.”.
N° 3
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“3. Suprímense los artículos 25 y 26.”.
N° 4
Lo ha suprimido, adecuando en consecuencia la numeración de los que siguen.
N° 5
Ha pasado a ser número 4, sin enmiendas.
N° 6
Ha pasado a ser número 5, modificándose el artículo 28 que propone, como sigue:
Inciso primero
Ha agregado la siguiente oración final: “En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.”.
Inciso segundo
- Ha insertado a continuación del punto y seguido que figura luego de la expresión “manifestar su preferencia”, la siguiente oración: “Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella.”.
- Ha sustituido los vocablos “secretaría regional ministerial” por “Secretaría Regional Ministerial”.
Inciso tercero
Ha sustituido la palabra “mismo”, por el término “proyecto”.
Inciso cuarto
Ha reemplazado la expresión “manifestación de”, la segunda vez que figura, por la palabra “manifestar”.
Inciso quinto
- Ha intercalado la expresión “o psiquiátrica”, entre el vocablo “neurodegenerativa” y la palabra “podrán”.
- Ha agregado al final, sustituyendo el punto por una coma, la siguiente frase: “cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.”.
° ° ° °
Ha insertado, a continuación, los siguientes artículos 26, 27 y 28, nuevos:
“Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.-
Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.-
Las infracciones a esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”.
° ° ° °
° ° ° °
Ha incorporado el siguiente artículo transitorio, nuevo:
“Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contados desde la publicación de la misma.”.
° ° ° °
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 31 senadores, de un total de 43 en ejercicio.
En particular, los artículos 14, 15, 18 y 21 del texto despachado por el Senado fueron aprobados por 38 votos a favor, de un total de 43 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 13.564, de 18 de octubre de 2017.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA
Presidenta del Senado
RAÚL GUZMÁN URIBE
Secretario General del Senado
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
3.1. Discusión en Sala
Fecha 16 de marzo, 2021. Diario de Sesión en Sesión 2. Legislatura 369. Discusión única. Se aprueban modificaciones.
RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11, REFUNDIDOS)
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental (boletines Nos 10563-11 y 10755-11, refundidos).
Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base para las bancadas que agrupen dos o más Comités, y tres minutos a aquellos que conformen un Comité, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 1ª de la presente legislatura, en jueves 11 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 31.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, han pasado poco más de cinco años desde que presenté un proyecto de ley sobre protección de la salud mental, iniciativa que con posterioridad fue fusionada con otro proyecto de ley, del entonces diputado Sergio Espejo , el cual también patrociné, que tenía por objeto establecer normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental.
Cuando presentamos esos proyectos el diagnóstico era claro: había una cantidad importantísima de personas con alguna condición o enfermedad de salud mental que estaban sufriendo, al igual que sus familias.
Chile no tiene, hasta ahora, una regulación sistemática de protección de la salud mental, que permita resguardar y reconocer los derechos fundamentales de las personas que sufren algunas de estas patologías. Eso ha llevado a la comisión de muchos atropellos de los derechos de los pacientes, incluso de los derechos humanos de los portadores de alguna patología de salud mental.
De hecho, uno de los diagnósticos a los que llegamos en relación con esta situación era que la ley de derechos y deberes de los pacientes podría funcionar para cualquier patología, menos para las de salud mental.
Por ello, uno de nuestros objetivos como parlamentarios fue que los ciudadanos pudieran contar con una legislación que considerara estándares mínimos de protección, en especial para las personas que presentaran esa condición.
Seguí de cerca la tramitación de este proyecto de ley, tanto como miembro de la Comisión de Salud, en la legislatura pasada, como en su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se introdujeron cambios que hicieron que estas mociones refundidas tuvieran un piso sólido en su aplicación.
Digo esto, porque se introdujeron algunas modificaciones durante su tramitación, que contaron con la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de representantes de la ciudadanía, como académicos, profesionales y asociaciones incumbentes, los que aportaron fundamentos y enriquecieron tanto su discusión como su resultado final.
Estamos estableciendo un catálogo de derechos básicos para las personas que padezcan alguna patología mental, a través de la regulación de las internaciones voluntarias e involuntarias. Estas últimas se regulan mediante las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto establece principios, como el reconocimiento a la persona de manera integral, respecto de la dignidad inherente de la persona humana; la igualdad ante la ley; la promoción de la salud mental; la participación e inclusión en la vida social, respecto del desarrollo de las facultades de los niños, niñas y adolescentes y de su autonomía; la equidad en el acceso a las prestaciones de salud; el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluida en comunidad, así como a no ser sometida a tratos crueles y a la accesibilidad universal. Este último aspecto es el más crítico.
Lamentablemente, esta ley en proyecto no solucionará todos los problemas en materia de salud mental, porque el Ejecutivo nunca le entregó su patrocinio. No existen recursos económicos comprometidos, de manera que este deberá ser solo el comienzo de un nuevo trato respecto de la salud mental en nuestro país.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Catalina del Real.
La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-
Señor Presidente, la grave pandemia que hemos sufrido durante más de un año ha afectado profundamente la salud mental de todas las personas.
El encierro, los problemas económicos, la enfermedad e, incluso, la muerte de seres queridos, que ni siquiera han podido ser despedidos como corresponde, han aumentado los casos de depresión y ansiedad, y han acentuado incluso casos más graves de enfermedades mentales.
En ese contexto, el gobierno convocó el año pasado a una mesa de expertos y de representantes de distintos organismos, de la cual fui partícipe. Nos reunimos permanentemente en la búsqueda de elaborar propuestas y orientaciones generales para responder a las necesidades de salud mental de la población.
A partir de sus recomendaciones se creó el programa SaludableMente, plataforma que permitió dar solución a muchas personas que no podían asistir presencialmente para recibir distintos tipos de tratamiento de salud mental. Ellas pudieron atenderse online, a través de la utilización de medios tecnológicos.
Otro grupo muy afectado fueron los médicos, los funcionarios de salud, los TENS y todos quienes enfrentaban la pandemia. Ellos también se vieron sobrecargados y vivieron problemas muy complejos de salud mental.
Datos iniciales de diferentes estudios muestran que un porcentaje importante de la población afirma haber empeorado su estado de ánimo, sentirse más agobiado y tenso desde el inicio de la crisis, situación aún más frecuente en el caso de las mujeres.
Durante nuestro trabajo pudimos establecer que el plan integral de bienestar y salud mental, asociado a la pandemia por la covid, era una propuesta que enfocaba directamente sus líneas de acción concreta. Por ejemplo, era urgente fortalecer esa plataforma digital que mencioné, que buscaba concentrar toda la oferta actual del Estado para el bienestar emocional de diferentes grupos prioritarios, entre ellos niños, niñas y adolescentes, personas mayores, padres, madres y, especialmente, cuidadores, quienes han debido atender a familiares enfermos y que no podían someterse a su tratamiento, como mujeres víctimas de violencia y personas con covid o con algún grado de discapacidad.
A la fecha, la plataforma SaludableMente entrega información y recomendaciones, además de ofrecer atención telefónica de primera ayuda y psicológica, a través de la plataforma telefónica Salud Responde.
Asimismo, se establecieron estrategias de apoyo al bienestar, cuyo objetivo fue generar recomendaciones generales y específicas que mejoraran el bienestar de la población en el contexto de pandemia, con énfasis en aquellos grupos sobre los que se debían priorizar las acciones de salud mental.
Chile, desde hace muchos años, como quedó en evidencia tanto en la mesa que he señalado como durante el debate del proyecto en estudio, presenta indicadores negativos en materia de salud mental.
La prevalencia de patologías de esta naturaleza, entre las que destacan las de carácter depresivo, ansioso y las relacionadas con el estrés, así como la baja cobertura, tanto en el sistema público como en el privado, explican los malos indicadores en materia de consumo de drogas, tabaco y alcohol, especialmente entre los jóvenes, y también el problema administrativo con las licencias médicas de naturaleza psiquiátrica, que en general son rechazadas y por las que la gente se ve enfrentada a grandes problemas.
Además, en razón de la pandemia se pesquisó, con evidencia contundente, que muchas condiciones de salud mental empeoraron o surgieron en función de la restricción de libertad.
Sobre esto el gobierno ha anunciado un fuerte aumento de recursos para la cobertura de patologías de salud mental. Es en tal contexto que estamos discutiendo hoy este proyecto, que fue ingresado a tramitación legislativa en 2016, cuya finalidad es el establecimiento de un estatuto de reconocimientos, derechos y prestaciones en materia de salud mental.
En su versión aprobada por la Cámara de Diputados, el proyecto en discusión se caracterizaba por ser de tipo declarativo…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gabriel Boric .
El señor BORIC (vía telemática).-
Señor Presidente, hoy día en nuestro país estamos de duelo -el mundo también lo está, pero pensemos en Chile- y lo vamos a seguir estando por mucho tiempo: llevamos 21.000 personas muertas por la covid-19. Quizás cuántos fallecidos más hay producto de patologías que no han podido tratarse.
También a la fecha llevamos una serie de casos que, producto de las medidas de confinamiento, han derivado, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en agudización de otras patologías, en angustia, pero no parece que, como país, nos estamos haciendo cargo suficientemente de esta realidad.
Estamos en el contexto de una crisis estructural de la salud chilena, y como nunca nos hemos dado cuenta de que una red de salud pública que sea fuerte es el único camino posible que tienen las sociedades para hacer frente a los desafíos que nos impone hoy esta pandemia.
Eso era evidente desde hace ya mucho tiempo. En 2013, los informes de derechos humanos alertaban del gravísimo abandono de la salud mental en nuestro país y de cómo la falta de acceso y las brechas de atención eran tremendamente angustiantes. El 85 por ciento de las personas con diagnóstico de salud mental en Chile no recibieron tratamientos de especialistas. Y hasta la fecha, desgraciadamente, estas cifras no han mejorado lo suficiente.
Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que los chilenos y chilenas tengan acceso a prestaciones de salud mental de calidad que aseguren una mínima dignidad -¡dignidad!, ¡dignidad!- para todos y todas? Esta pregunta solo puede responderse teniendo presente el siguiente dato. En Chile, las enfermedades mentales son la primera causa de licencia médica desde 2008, y representan aproximadamente el 23 por ciento de la carga total de enfermedades. En Chile, un tercio de la población tendrá a lo largo de su vida algún tipo de dolencia vinculada a la salud mental. Este es un tema de Estado, un tema de derechos, y tenemos la enorme tarea de dar una respuesta en serio.
¿Por dónde pasa esa respuesta? Desde nuestro punto de vista, uno, por aumentar el financiamiento de la salud mental, pasando al estándar de la OCDE: de 2,4 por ciento de gasto público que hoy tiene Chile a, al menos, 6 por ciento; y, dos, por reducir las brechas de acceso, pasando del 17 por ciento que se destina hoy a salud física a, progresivamente, el ciento por ciento.
Sabemos que es mucha plata y que se va a necesitar tiempo, pero tenemos que abordarlo. Para ello, proponemos incorporar como eje rector la paridad de estima en salud mental, promoviendo una inversión del Estado en una proporción que sea aceptable a la que se realiza en salud física, generando así mecanismos que sean efectivos para la reducción de las brechas, con una perspectiva interdisciplinaria, fortaleciendo la red de salud pública y asegurando que la salud privada cumpla su tarea cubriendo prestaciones de salud mental a todos sus usuarios. Todo esto, por cierto, desde una perspectiva descentralizadora que se haga cargo de las diferencias que hay en los territorios de nuestro país.
Señor Presidente, no sé cuánto tiempo me queda. Le ruego que me avise para saber si puedo continuar.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Le quedan cuatro minutos y veinte segundos, su señoría.
El señor BORIC (vía telemática).-
Muchas gracias.
La urgencia de lo que venía señalando y la magnitud de la tarea se hacen mucho más presentes cuando vemos las consecuencias de la covid-19.
Todos y todas quienes trabajan en esta materia señalan que la crisis de salud mental va a empeorar en una dimensión tal que podríamos hablar incluso de una segunda pandemia, y no estamos hablando suficientemente de ella.
El escenario que tenemos hoy día es adverso, porque el 67 por ciento de los médicos y médicas de la atención primaria debieron reducir sus consultas de salud mental, ya que asumieron otras funciones para cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria, y, además, el gobierno aumentó solo en 0,2 por ciento el presupuesto global de salud mental. Así lo advirtió el Colmed: que hoy día no estamos en condiciones para hacer frente a las tremendas dificultades que vamos a tener en esta materia.
Las medidas de confinamiento, la ansiedad, la falta de interacción social, situación que por cierto se ve agravada en el caso de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, es algo que debemos tomar muy en serio.
Sin lugar a dudas, este proyecto contiene avances sobre los derechos de los pacientes, pero no es suficiente para el desafío que se requiere en materia de salud mental. En esto debemos tener en claro también que existe una grave crisis de cuidado en el país por causas estructurales. Y esta crisis de cuidado en materia de salud mental se debe a la incapacidad que hemos tenido de dar respuestas institucionales para hacer frente a las necesidades de nuestra población, traspasando esa responsabilidad a la familia, y generalmente a las mujeres, lo que, por cierto, agudiza los problemas de desigualdad de género en nuestro país. En este contexto votamos este proyecto.
Como señalé, la iniciativa representa un avance en algunas materias, como, por ejemplo, en derechos de los pacientes, en la limitación de la internación forzosa, en la prohibición de la esterilización involuntaria; sin embargo, eso es insuficiente, y no se puede presentar como una ley de salud mental integral. Así lo hemos conversado con organizaciones que trabajan en el tema.
Por lo mismo, además de agradecer a todos quienes han colaborado en el estudio del proyecto, a la mesa de trabajo sobre salud mental que armamos desde la diputación, a la subcomisión de Salud Mental e Infancia de Convergencia Social, que ha identificado, además, otros aspectos a mejorar, queremos proponer que este proyecto vaya a comisión mixta para mejorar una serie de elementos, lo que es necesario para que podamos hablar en serio de salud mental, porque, si no, temo que se presente como una ley de salud mental integral que finalmente no abordará todas las necesidades que tiene Chile hoy día en la materia.
Por cierto, aprobaremos las normas de quorum especial, pero proponemos a la Sala, con la intención de colaborar y de mejorarlo, enviar el proyecto a comisión mixta. De lo contrario, desde ya, anuncio que desde el Frente Amplio, junto con quienes quieran participar en él, presentaremos un proyecto que aborde la paridad en el financiamiento, porque sin financiamiento en serio no vamos a poder abordar la crisis de salud mental que vive nuestro país.
La salud mental importa; tomémosla en serio. Desde ya, esperamos contribuir en este proceso, junto con todos los actores, las comunidades y los pacientes que quieran participar en él.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2019, una de cada cinco personas tuvo una enfermedad mental durante ese año.
Chile es el segundo país con más años perdidos por discapacidad: 36 por ciento. El 6 por ciento de la población tuvo depresión durante 2019, y una de cada cinco de estas personas ha recibido tratamiento.
Digo este último dato porque me parece dramático. Esto da cuenta de que existe una importante brecha desde el punto de vista del acceso a los tratamientos de salud mental.
Esta es una realidad que se viene arrastrando por muchos años, en que, lamentablemente, la salud mental sigue siendo postergada en el sistema de salud público. Por desgracia, se priorizan otras enfermedades por sobre el desarrollo y el tratamiento de enfermedades de salud mental.
Si bien nuestro modelo de salud tiene diversas falencias en términos generales, en cuanto a salud mental existe un profundo vacío. Lo decía recién el colega Boric , quien me antecedió en el uso de la palabra. No ha habido una política integral; no ha habido una preocupación; ni siquiera existe una ley de salud mental integral como la que se ha venido demandando por las usuarias y los usuarios durante tantos años, la que también propusimos al gobierno. Porque, efectivamente, este proyecto de ley podría ser muchísimo mejor, aún más completo si el Ejecutivo hubiera decidido incorporar recursos y financiamiento para llevar adelante una resolución real de los problemas que hoy como país enfrentamos en la materia.
La brecha que se provoca a raíz de este vacío además demuestra una profunda discriminación de clase, que es evidente cuando vemos que las familias con una situación económica precarizada solo tienen la posibilidad de acceder a lo que la salud pública les ofrece. Y ahí, lamentablemente -ya lo dije-, la atención es limitada, los recursos son limitados.
¿Quién puede pagar un psicólogo, un psiquiatra? Una atención permanente e integral lo hace. Pero nuevamente ponemos el foco en que quien tiene recursos accede y quien no los tiene se queda mirando, y eso no puede ser aceptable. En el informe que se hizo a partir de la encuesta realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile se da cuenta de que el 56 por ciento de las personas, a propósito de la pandemia y las consecuencias de las medidas sanitarias que se han debido tomar, ha experimentado situaciones de ansiedad; el 51,1 por ciento, situaciones de frustración, y más del 70 por ciento, aburrimiento extremo.
Esto refleja lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que el riesgo de la pandemia también repercute en la salud mental de las personas y que afecta negativamente su desarrollo psicosocial.
Es necesario abordar esta situación no solo desde la buena voluntad, con proyectos como Aplauso u otros, sino teniendo presente que se requiere inyectar recursos al sistema público para hacerse cargo de esta situación.
Este proyecto surge de dos iniciativas parlamentarias, y agradezco a la diputada Marcela Hernando que me haya hecho parte de una de ellas. Sin embargo, si bien tiene muy buena intención, sigue siendo insuficiente, porque, aunque cumple con el objetivo de establecer normas que regulen procedimientos en diagnóstico y tratamiento de personas con enfermedades mentales, psíquicas o intelectuales y reconoce derechos a las personas con dichas enfermedades y su entorno, la realidad es que no incorpora nuevos recursos, lo que es tremendamente lamentable.
En ese sentido, hago un emplazamiento al gobierno, en especial al Presidente Sebastián Piñera , para que se hagan cargo de esta realidad.
No basta con inyectar recursos a algunas áreas cuando nos conviene o cuando pensamos que es correcto; acá hay una necesidad y un vacío que es permanente, del cual tenemos que hacernos cargo.
Es por eso que creemos necesario sacar adelante este proyecto de ley, pero, al mismo tiempo, generar algunas modificaciones. No comparto la necesidad de rechazarlo todo y enviarlo a comisión mixta, pero sí al menos el literal g) del artículo 3, para poder desarrollar ahí una mejor definición en torno a la necesidad de no discriminar el tratamiento de salud mental por sobre otras patologías.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Flores .
El señor FLORES (don Iván).-
Señor Presidente, este proyecto, que pretende proteger de los problemas de salud mental a la población chilena, es un paso necesario de dar.
Como ya sabemos, la iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2016, y ahora cumple su tercer trámite constitucional.
Esta es otra muestra más de cómo la salud mental ha sido el hermano pobre o el despreciado de la salud pública y la salud privada, el hermano despreciado y ocultado por nuestra sociedad y por los sucesivos gobiernos, lo que ha quedado en evidencia porque las personas en situación de discapacidad de causa mental se hacen cada vez más visibles y han obtenido algún grado de ayuda a través de algunas instituciones. Han sido ayudas escasas, pero han recibido ayuda.
Hoy lo que tenemos es una condición de mayor frecuencia, de mayor peso dentro de lo que significan las dolencias de nuestra comunidad. Estoy hablando de datos de aumento creciente del número de personas que pierden su condición de buena salud por estrés, depresión o como consecuencia de una vida agitada, por las dificultades económicas, por la situación de pandemia y muchísimas otras.
Hoy, además -lo tratamos en el proyecto anterior-, tenemos una situación de adicción a drogas, de narcotráfico, que nos preocupa y que claramente afecta a nuestra sociedad en lo que se refiere a la salud mental.
No voy a entrar en los detalles del proyecto, pero sí destaco que regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de las personas y que reconoce y garantiza algunos derechos.
Sin embargo, lo que quiero decir es que estamos lejos de resolver el problema.
Hay que aprobar las normas de quorum, pero tenemos que ir a comisión mixta para…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
Señor Presidente, parto mi intervención agradeciendo a las autoras y a los autores de este proyecto de ley, especialmente a la diputada Marcela Hernando , porque enfrenta un tremendo problema que debemos abordar.
La pandemia no solo nos ha llevado a todas y todos a protegernos fuertemente frente al covid-19, sino que nos ha impuesto desafíos que habían estado en segundo o tercer plano.
Día a día, miles de familias han debido ir cambiando sus rutinas: estar con los niños en la casa, adaptarse al teletrabajo, hacer cuarentena, cumplir con toques de queda, pedir permiso para hacer actividades tan cotidianas como ir al supermercado o pasear a su mascota.
Sumémosle a lo anterior el distanciamiento emocional por no poder salir ni juntarse con familiares y amigas o amigos, así como la crisis económica que ha afectado a tantas familias.
Además, se agrega la angustia de poder contagiarse. Todos hemos sentido esa angustia. Incluso la mera posibilidad de contagiar a un ser querido o tener que afrontar un duelo son grandes estresores que pueden llevar a una situación de enfermedad mental o a agravar una ya existente. ¿Qué duda cabe de que durante la pandemia han aumentado las angustias y las depresiones?
El problema es que el Estado no cuenta con políticas eficientes respecto de la salud mental. Para ponerlo en simple: ¿qué alternativa le podemos dar a una mujer u hombre que está sufriendo de algún trastorno mental para que acuda al psicólogo o psiquiatra si la oferta del Estado es muy baja? ¿Cómo incentivamos la prevención, detención y cuidado si los valores de las consultas psicológicas y psiquiátricas particulares son altísimos y están fuera del alcance de la mayoría de las familias? ¿Cómo una persona mayor puede tratarse de manera constante si el personal de salud pública puede verlos solamente una vez al mes, debido a la sobredemanda y a la falta de recursos para aumentar la cobertura? ¿Adónde pueden acudir las y los adolescentes que han sufrido de problemas de salud mental a raíz de la pandemia?
El mismo Colegio Médico ha dado la señal de alarma.
El Ministerio de Salud anunció un aumento de la asignación de recursos para la salud mental, pasando de 2,2 por ciento a 2,4 por ciento del presupuesto total de salud.
Esa cifra sigue estando lejos del 6 por ciento recomendada por la OMS y del financiamiento necesario para cumplir con el plan nacional de salud mental.
Sobre esta realidad, no podemos esconder la brecha de género que existe en la necesidad de atención en salud mental, respecto de lo cual nuevamente las mujeres se ven fuertemente afectadas por la desigualdad de distribución de la carga de trabajo en los hogares, el cuidado de los hijos e hijas, la sobrecarga laboral y la violencia de género, que sabemos que ha aumentado muy fuertemente durante la pandemia.
Valoro este proyecto, pero es muy importante que el gobierno, de una vez por todas, impulse una política nacional de salud mental, con financiamiento real por parte del Estado y que piense en el bienestar de todas y todos los ciudadanos de nuestro país.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Salud.
El señor PARIS (ministro de Salud) [vía telemática].-
Señor Presidente, saludo a las diputadas y diputados presentes, así como a quienes están conectados vía telemática.
Respecto de este proyecto de ley sobre protección de la salud mental, tenemos como principio que la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, como trabajar y contribuir a su comunidad.
Estamos muy conscientes de que durante la pandemia -incluso, lo estaba antes de ser ministro y mientras formaba parte de la mesa social covid-19- se planteó el tema de la salud mental en general en el país, pero también los trastornos graves que se han producido en la salud mental producto de la pandemia.
Es así que, gracias a la colaboración de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y de otras universidades, se creó un plan de salud mental, el cual posteriormente fue transformado en el programa SaludableMente, que lanzamos oficialmente desde el gobierno para contribuir a paliar en parte los problemas de salud mental desarrollados durante la pandemia, plan que está financiado.
Además, el proyecto de financiamiento de presupuestos para el Ministerio de Salud, tal como lo acaba de plantear la diputada Maya Fernández , puede que sea insuficiente, que corresponde al 2,4 por ciento, razón por la cual, asumiendo ese bajo financiamiento, debemos ir aumentándolo progresivamente.
No obstante, en este proyecto no estamos hablando de financiamiento; esta es una iniciativa que tiene como finalidad, tal como lo establece su artículo 1, reconocer la libertad personal y la integridad psíquica de las personas que sufren una enfermedad mental y que viven con una discapacidad.
Este reconocimiento, tal como está escrito, debe acompañarse de respeto a su derecho a la inclusión social y laboral.
Además, la iniciativa legal reconoce la singularidad de cada persona, el respeto a la autonomía, el respeto a la igualdad ante la ley de las personas que sufren enfermedades mentales -es importante ese concepto-, promover el cuidado de la salud mental, enfatizando en los determinantes del entorno y en los estilos saludables de vida. Además, reconoce el derecho a vivir en sociedad, y muchas otras cosas.
Si bien todo lo anterior también está reconocido en otras leyes e, incluso, a nivel constitucional, en este caso el reconocimiento de derechos está enfocado en la promoción de la salud mental, en la recuperación de la misma y en la autonomía de la persona.
Este proyecto de ley nace de dos mociones refundidas, firmadas por parlamentarios de la actual oposición y del oficialismo, y está patrocinado por el Ejecutivo, con varias indicaciones. Hoy ya se encuentra en su tercer trámite constitucional, es decir, a poco de ser ley de la república. Todo esto testimonia que se puede avanzar en conjunto, y como Estado otorgar al país una nueva legislación que proteja la salud mental.
Es muy importante aprobar esta iniciativa, que establece un verdadero marco de protección para las personas internadas involuntariamente, tal como ya mencioné en repetidas oportunidades. La norma establece y reconoce derechos, definiendo los efectos de la acción y protección para las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica, especialmente en el marco de las internaciones involuntarias y en un contexto moderno y de respeto irrestricto a los derechos de las personas.
Sin lugar a dudas, este ministro, en representación del gobierno de Chile, recomienda y pide la aprobación de este proyecto para que con prontitud sea ley de la república.
Si paralelamente o de forma más completa queremos tener una ley de salud mental, como leo en los letreros que tienen en sus pupitres los diputados y las diputadas, obviamente estamos dispuestos a avanzar en ese tema. Hemos hecho esfuerzos. Tenemos un Departamento de Salud Mental en el Ministerio de Salud, tenemos un proyecto piloto para ser desarrollado en tres regiones a fin de avanzar en la atención de los pacientes con problemas de salud mental. A nivel del hospital digital, hemos instalado un centro de atención con psicólogos gratuitos. También, si es necesario, en el proyecto de reforma de Fonasa deberemos incluir una importante cantidad de atenciones que sean cubiertas por Fonasa, tanto en el ámbito de la psicología como de la psiquiatría.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-
Señor Presidente, entiendo lo que dice el ministro respecto de que este proyecto está enfocado, básicamente, en proteger los derechos del que ya padece una patología de salud mental, protegiendo su autonomía y su posibilidad de decisión frente a, por ejemplo, una internación forzosa. La iniciativa regula, efectivamente, las internaciones forzosas, establece que las hospitalizaciones se llevarán a cabo en casos muy excepcionales, y además señala que no se puede utilizar a personas que tienen alguna enfermedad mental con fines científicos ni para esterilizarlas. Efectivamente, establece ciertos derechos que hoy día, aparentemente, no están garantizados. Es muy importante lo que plantea el ministro en el sentido de que el foco del proyecto está ahí.
Ahora bien, el proyecto también trata de abarcar algo mucho más amplio como es el derecho a la salud mental. Si bien el foco está puesto en quien ya padece una patología mental, es importante garantizar la salud mental, algo que han planteado todos los parlamentarios que han intervenido. Esto último no está totalmente abordado en el proyecto, por lo que creo que es necesario un nuevo proyecto que se enfoque en el derecho a la salud mental de verdad.
Señalo básicamente algunos temas. Chile se caracteriza porque el tratamiento en salud mental es farmacológico; prácticamente no hay terapias. Así, por ejemplo, los niños en edad escolar son diagnosticados con trastorno de déficit atencional -patología prevalente en los niños de esa edad, y solo se les medica. No hay terapias, apoyo ni intervención en el entorno familiar o escolar; simplemente se les da un medicamento. Y eso tiene que ver con una lógica.
Si el objeto es tirar más recursos para comprar medicamentos, me parece sumamente grave…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .
El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-
Señor Presidente, este proyecto lleva cinco años de tramitación en el Congreso Nacional. Quiero destacar que en una de las dos mociones que le dieron inicio tuvo un rol importante el entonces diputado Sergio Espejo , quien en 2016 fue gran impulsor de una de las mociones refundidas.
La iniciativa ha pasado por distintas tramitaciones, y hoy llega a la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional.
Quiero ser franco. Nos encontramos ante un proyecto de ley que busca ser un verdadero catálogo de derechos y deberes de los pacientes en materia de salud mental, sobre todo en dos ámbitos: consentimiento informado y hospitalización no voluntaria. El primero se refiere a que el sujeto que padece un problema de salud mental tiene derecho a ser consultado; los médicos no pueden simplemente decidir su internación. Esto significa que hay libertades que se pueden ejercer.
Respecto del segundo, la internación no voluntaria, es un capítulo nuevo, que en Chile recién se está definiendo para ciertos casos, como, por ejemplo, las adicciones a drogas duras, situación en que no es posible obtener un consentimiento, por lo que hay que llegar a la internación no voluntaria en un centro carcelario con atención médica, o en una clínica psiquiátrica. Tenemos que sacar del escenario los viejos asilos o antiguos hospitales psiquiátricos. Eso debe quedar atrás con este proyecto, que garantiza derechos y deberes.
En Chile tenemos cuatro grandes problemas: adicciones de todo tipo, trastornos del ánimo o depresiones, trastornos del sueño y trastornos de ansiedad. Ahí está gran parte del volumen de las enfermedades de salud mental.
Sé que faltan muchas cosas. Siempre en materia de financiamiento va a haber dificultades, pero el ministro tiene razón cuando dice que ha habido un esfuerzo mancomunado, transversal, desde distintos sectores políticos, para sacar adelante un proyecto que, a mi juicio y en opinión de muchos otros, es un verdadero catálogo de derechos y deberes. Se trata de algo que nunca han tenido los pacientes de la salud mental en nuestro país, tanto los que se internan como los ambulatorios. Eso se logrará si aprobamos por fin este proyecto, después de sus cinco años de tramitación.
Por eso, mi posición es aprobar las tres votaciones de este proyecto y hacer de inmediato todas las enmiendas que permitan mejorar las prestaciones. Estas no dicen relación con el proyecto en comento, porque no es de prestaciones, sino de garantías generales, lo que permitirá mejorar las condiciones de acceso a los psicólogos, a los psiquiatras y a todo el personal médico, sobre todo familiar, que requiere nuestro país.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Hasta por un minuto y treinta segundos, tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .
El señor CRISPI.-
Señor Presidente, solo quiero advertir algo que probablemente todos los colegas intuyen. Si no abordamos ahora el tema de la salud mental, más adelante será imposible hacerlo. Como parlamentarios, tenemos que legislar sobre los problemas actuales, pero también sobre los futuros. En la sociedad del éxito o del fracaso en que vivimos, en una sociedad donde se destruirán muchos empleos por el teletrabajo o por la automatización, y donde se van a extender las expectativas de vida, las enfermedades mentales van a tener un rol crucial en relación con nuestras chances como país y como sociedad de alcanzar la felicidad.
Las personas, en gran parte, se desarrollan a partir del trabajo que realizan. Ya viene la discusión sobre el salario o la renta universal, y sabemos que muchos trabajos van a ser reemplazados o destruidos por la tecnología y por algoritmos. ¿Cómo van a alcanzar la felicidad personas que antes la encontraban en su trabajo?
Así, son innumerables los ejemplos que nos hacen ver que nos convertiremos en una sociedad cada vez más enferma, no físicamente, sino de la cabeza y un poco del alma, si no nos preocupamos hoy día de prevenir y financiar públicamente una política nacional de salud mental que aborde los problemas que estamos viviendo hoy como sociedad y los que vamos a vivir en el futuro, cada vez con más fuerza.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, cuando, en 2016, se presentaron las dos mociones mediante las cuales se inició la tramitación de este proyecto, una de ellas liderada por la diputada Marcela Hernando y la otra por el entonces diputado Sergio Espejo , y en las que participé como coautor, lo que se buscaba era que se cumplieran algunas garantías establecidas en la Constitución, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, así como otros derechos fundamentales, que en algunos casos, en la práctica de la psiquiatría, se veían conculcados. Por ejemplo, en materia de internación, se establece la necesidad de contar con la voluntad del paciente. Si eso no es posible, se considera un procedimiento que garantice que la internación no voluntaria no sea arbitraria o responda a intereses de terceros, sin que necesariamente tenga una connotación sanitaria. Así, a mi juicio, el procedimiento ante tribunales es una manera positiva de resolver una situación de salud, sin conculcar derechos fundamentales.
Entre las prácticas propias de la psiquiatría, para quienes padecían alguna patología asociada a la salud mental, existían tratamientos médicos tales como la esterilización no voluntaria, que en los hechos desconocían derechos fundamentales inherentes a la persona. Desde esa mirada se impulsaron estos proyectos de ley.
Respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, nuestra posición es avanzar en su aprobación. Son buenas indicaciones. No obstante, es importante hacer el siguiente alcance.
Coincido con lo planteado por el diputado Boric y otros respecto de las falencias de los programas de salud mental. En ese sentido, hemos solicitado votar separadamente la letra g) del artículo 3 del proyecto, precisamente para mejorar su redacción. Eso implica que el proyecto vaya a comisión mixta, lo que nos va a permitir reinstalar la discusión respecto de la garantía de las prestaciones y el acceso de las personas a las mismas.
Durante el último tiempo los problemas de salud mental han estado en el tapete de la discusión. Es un tema que se ha visibilizado como consecuencia de la pandemia. En 2016, cuando presentamos este proyecto de ley, nadie hablaba de salud mental. Esta era, por decirlo así, el pariente pobre de la medicina, no obstante la definición que establece la Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, creemos que hay que avanzar en esta materia y financiar proyectos y programas en el área. Ojalá, el concepto de salud se instale en todas las políticas, concibiéndola en su integridad. Los seres humanos no solo somos físicos, sino también mentales y espirituales.
Por lo anterior, votaré a favor el proyecto, con la salvedad de la letra g) del artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .
El señor ROSAS.-
Señor Presidente, el proyecto trata sobre protección de derechos fundamentales en materia de salud mental. Esa es su orientación. No hay que confundir eso con lo que realmente se necesita en nuestro país, esto es, un plan de fortalecimiento de la red pública de salud mental. A ese objetivo debemos apuntar a través de este camino.
Cuando la gente escucha hablar de proyectos de salud tiene la esperanza de que la salud mental mejorará. En este caso ello no es así, porque este proyecto apunta a garantizar derechos. Obviamente, es un primer paso, pero no considera lo que necesitamos: un plan de fortalecimiento de la red pública de salud mental, con recursos económicos que impacten en ese ámbito.
Gran parte de las consultas en atención primaria tienen relación con salud mental. Por desgracia, los profesionales de los cesfam no tienen ni experticia ni contratos adecuados, pues trabajan a honorarios. Los hospitales contratan esporádicamente a profesionales especializados en salud mental, pero en calidad de honorarios. Por su parte, los consultorios cuentan con un psicólogo para 50.000 habitantes, algo que está por sobre toda norma. A ello hay que agregar que el número de psiquiatras es escaso y que no cumplen turnos de 24 horas, no obstante que las enfermedades de salud mental cursan procesos agudos, que existe un sinnúmero de patologías en el área y que el índice de suicidios ha aumentado en forma alarmante.
Es importante que esta Sala apruebe el proyecto, y vote separadamente la letra g) del artículo 3, para que el proyecto vaya a comisión mixta y se corrija.
Reitero: si bien la iniciativa garantiza derechos, no avanza en lo que se necesita en el futuro, esto es, un plan de fortalecimiento real de la red de salud mental pública, que tenga resultados efectivos en la población, y cuyo acceso se encuentre garantizado, tal como ocurre con algunas patologías incluidas en el plan Auge.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Érika Olivera .
La señora OLIVERA (doña Érika).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes.
Nuestro país es discriminador e injusto con las personas que padecen alguna enfermedad. Lo he dicho hasta el cansancio: tenemos un sistema de salud que no entrega toda la cobertura que los chilenos necesitan. Hay mucho por hacer, especialmente respecto de aquellas enfermedades que durante décadas, por desconocimiento o por poca información, constituyen un estigma para las personas que las padecen.
Millones de personas sufren, sufrirán o han sufrido algún tipo de enfermedad mental, silencioso y doloroso padecimiento que quiebra la vida de la persona enferma y de sus seres queridos. Según las estadísticas, uno de cada cinco chilenos y chilenas han padecido alguna enfermedad mental durante el último año, cifra que se acrecienta si consideramos el especial contexto que se vivió en 2020, donde hubo personas confinadas, limitadas en sus actividades laborales, académicas y recreacionales, y preocupadas por la amenaza constante de contraer un virus impredecible y, muchas veces, fatal. Próximamente veremos los efectos con mayor nitidez. Ellos evidenciarán las debilidades de nuestro país a la hora de mejorar su sistema público en materia de salud mental.
Dentro de pocos meses las personas deberán salir nuevamente a las calles; millones de trabajadores volverán a sus lugares de trabajo y millones de estudiantes retornarán a sus colegios y universidades. Se trata de ámbitos en que las discapacidades asociadas a enfermedades mentales producen importantes efectos, como el uso de licencias médicas por largos períodos y deserciones escolares, entre otros.
Es importante abordar el problema de la salud mental desde una mirada sistémica. Son muchas las medidas que, desde distintos enfoques, colaboran con el mejoramiento de la calidad de vida. En lo personal, y por una deformación profesional, valoro la práctica del deporte para fortalecer la salud mental de las personas. Está comprobado que realizar actividad física de manera regular produce un aumento de la estabilidad emocional, mejora la memoria y el funcionamiento intelectual, y genera mayor autoestima y confianza.
Insisto en la necesidad de que exista una franja deportiva adicional en las comunas que se encuentran en cuarentena y que se transmitan contenidos sobre actividad física en la televisión abierta. Eso permitiría brindar un espacio de libertad indispensable dentro de tantas restricciones que se han impuesto debido a la pandemia.
Finalmente, cabe recordar que dentro de nuestro rol como legisladores nos corresponde visibilizar las distintas realidades que se viven en nuestro país, pues no todos tienen conciencia de su especial gravedad. Esto nos debe hacer pensar en cómo ayudar a quienes padecen enfermedades mentales mediante el establecimiento de una normativa que aclare procedimientos, que reconozca los derechos de los pacientes y asegure la calidad de las prestaciones de salud relacionadas. Ese será el comienzo no solo de una recuperación íntegra de quienes padecen una enfermedad mental, sino también para lograr un cambio cultural necesario en nuestro país.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental, con la salvedad de los artículos 14, 15, 18 y 21, por tratarse de disposiciones de carácter orgánico constitucional, y de la letra g) del artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 131 votos; por la negativa, 15 votos. No hubo abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Sebastián Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Galleguillos Castillo , Ramón Moraga Mamani , Rubén Sanhueza Dueñas , Gustavo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Morales Muñoz , Celso Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra Girardi Lavín , Cristina Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernández , Javier Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barros Montero , Ramón Hertz Cádiz , Carmen Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo CruzCoke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cuevas Contreras , Nora Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Vallejo Dowling , Camila Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Van Rysselberghe Herrera , Enrique Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rey Martínez , Hugo Venegas Cárdenas , Mario Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rubio Escobar , Patricia Walker Prieto , Matías Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía, Gastón
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Boric Font , GaHirsch Goldschmidt , Orsini Pascal , Maite Velásquez Núñez , Gabriel Tomás Esteban Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Salinas , Catalina Winter Etcheberry, Gonzalo Crispi Serrano, Miguel Jackson Drago , Giorgio Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya, Gael Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia Sandoval Osorio, Marcela
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar los artículos 14, 15, 18 y 21 del texto despachado por el Senado, que requieren para su aprobación el voto favorable de 88 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas de carácter orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 142 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Sandoval Osorio , Marcela ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Moraga Mamani , Rubén Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Hernández HernánMulet Martínez , Sauerbaum Muñoz , dez, Javier Jaime Frank Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Hirsch Goldschmidt , Tomás Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila CruzCoke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Lorenzini Basso , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rubio Escobar , Patricia Yeomans Araya , Gael Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada, Fernando
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Rojas Valderrama , Camila Saffirio Espinoza, René
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar la modificación incorporada por el Senado a la letra g) del artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Víctor Torres .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa 60 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Álvarez Ramírez , Sebastián Fuentes Barros , Tomás Andrés Moraga Mamani , Rubén Sabag Villalobos , Jorge ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Saldívar Auger , Raúl Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Noman Garrido , Nicolás Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio González Gatica , Félix Norambuena Farías , Iván Schalper Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernández , Javier Núñez Urrutia , Paulina Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera , Jenny Hirsch Goldschmidt , Tomás Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Ibáñez Cotroneo , Diego Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Jackson Drago , Giorgio Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Orsini Pascal , Maite Silber Romo , Gabriel Cariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes , Tucapel Ortiz Novoa, José Miguel Soto Ferrada , LeonardoCastillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Teillier Del Valle, Guillermo Cicardini Milla , Daniella Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Tohá González , Jaime Crispi Serrano , Miguel Matta Aragay , Manuel Rojas Valderrama , Camila Torres Jeldes , Víctor Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Vallejo Dowling , Camila Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Rubio Escobar , Patricia Vidal Rojas , Pablo Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Hernando Pérez , Marcela Mix Jiménez , Claudia Sandoval Osorio , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Hertz Cádiz , Carmen Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Yeomans Araya, Gael
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alarcón Rojas , Florcita Girardi Lavín , Cristina Jarpa Wevar , Carlos Abel Lorenzini Basso, Pablo Ascencio Mansilla , Gabriel
El señor PAULSEN (Presidente).-
Despachado el proyecto.
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 16 de marzo, 2021. Oficio en Sesión 2. Legislatura 369.
VALPARAÍSO, 16 de marzo de 2021
Oficio Nº 16.360
A S.E. LA PRESIDENTA DEL H.SENADO
La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
Hago presente a Vuestra Excelencia que los artículos 14, 15, 18 y 21 del texto del proyecto de ley despachado por el Senado fueron aprobados con el voto a favor de 142 diputados, respecto de un total de 154 en ejercicio. Se dio así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 131/SEC/21, de 10 de marzo de 2021.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
DIEGO PAULSEN KEHR
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
4. Trámite Tribunal Constitucional
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 16 de marzo, 2021. Oficio
VALPARAÍSO, 16 de marzo de 2021
Oficio Nº 16.361
AA S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el número 1º de ese mismo precepto.
En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.
PROYECTO DE LEY
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, éste podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contado desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Corresponderá al Servicio de Salud respectivo tramitar dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la secretaría regional ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la inclusión social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímense los artículos 25, 26 y 27.
4. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la secretaría regional ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.- Las infracciones de esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contado desde su publicación.”.
*****
Dios guarde a V.E.
DIEGO PAULSEN KEHR
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
4.2. Oficio al Tribunal Constitucional
Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 18 de marzo, 2021. Oficio
VALPARAÍSO, 18 de marzo de 2021
Oficio Nº 16.371
A S.E. LA PPRESIDENTA DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos.
La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 16.361, 16 de marzo de 2021, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N° 019-369, de 17 de marzo de 2021, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10. La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, éste podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contado desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Corresponderá al Servicio de Salud respectivo tramitar dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la secretaría regional ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la inclusión social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímense los artículos 25, 26 y 27.
4. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la secretaría regional ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.- Las infracciones de esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contado desde su publicación.”.
*****
Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:
En el Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 31 senadores, de un total de 43 en ejercicio.
En particular, los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley fueron aprobados por 38 votos a favor, de un total de 43 senadores en ejercicio.
En la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, los artículos 14, 15, 18 –que fueron sustituidos por el Senado- y el artículo 21 –que fue añadido por el Senado- fueron aprobados con el voto a favor de 142 diputados y diputadas, respecto de un total de 154 en ejercicio.
Se dio cumplimiento de esta forma, en todos los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
*****
La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 16.361, de 16 de marzo de 2021, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N° 019-369.
*****
Cúmpleme informar a V.E. que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, durante el segundo trámite constitucional, por Oficio N° 175-S, de 8 de noviembre de 2018, el Presidente de la Comisión de Salud del Senado remitió a la Excma. Corte Suprema para su informe el proyecto de ley.
Adjunto a V.E. copia del oficio de la Excma. Corte Suprema N° 164-2018, de 10 de diciembre de 2018, que contiene la respuesta al oficio arriba señalado.
Posteriormente, en el segundo trámite constitucional, en virtud de las normas antes mencionadas, mediante Oficio S-67-2020, de fecha 24 de agosto de 2020, la Presidenta de la Comisión de Salud del Senado puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley, con el objeto de conocer su opinión respecto del mismo.
Adjunto a V.E. copia del oficio de la Excma. Corte Suprema N° 179-2020, de 21 de septiembre de 2020, con la rectificación de 22 de septiembre de 2020, que contiene la respuesta al oficio antes señalado.
*****
Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan actas, por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.
*****
Dios guarde a V.E.
FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA
Presidente (A) de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
4.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión
Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 05 de abril, 2021. Oficio
OFICIO N° 57-2021
INFORME PROYECTO DE LEY N° 3-2021
Antecedente: Boletines N° 10.563-11 y 10.755-11, refundidos
Santiago, cinco de abril de 2021.
Por Oficio N° S-119-2020 de 5 de marzo de 2021, la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, señora Carolina Goic Boroevic, dio a conocer el proyecto de ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de esta misma fecha, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señores Muñoz G. y Brito, señoras Maggi y Egnem, señores Fuentes y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos, señora Ravanales y señor Carroza, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
A LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE SALUD DEL SENADO SEÑORA CAROLINA GOIC BOROEVIC
VALPARAÍSO
“Santiago, cinco de abril de dos mil veintiuno.
Vistos:
PRIMERO. Por Oficio N° S-119-2020 de 5 de marzo de 2021, la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, señora Carolina Goic Boroevic, dio a conocer el proyecto de ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
SEGUNDO. La iniciativa legal refunde dos propuestas ingresadas bajo los Boletines 10.563-11 y 10.755-11, cuyos orígenes son mociones presentadas en la Cámara de Diputados el 10 de marzo y el 15 de junio, ambas de 2016, respectivamente. El proyecto refundido, si bien ingresó a la Corte Suprema para su consulta en segundo trámite constitucional (sin registrar urgencias vigentes), hoy está totalmente tramitado por el Congreso, sin que el Presidente de la República ejerciera la facultad de veto, por lo que se encuentra en el Tribunal Constitucional para el ejercicio del control de constitucionalidad respecto de los artículos 14, 15, 18 y 21. En efecto, mientras al 10 de marzo fue aprobado por el Senado en segundo trámite, en el tercero se produjo su aprobación por la Cámara de Diputados el pasado 16 de marzo, despachándose en la misma fecha el proyecto para su promulgación al Ejecutivo, en tanto, que el 18 del presente mes lo remitió al Tribunal Constitucional para el control preventivo de las normas pertinentes.
Las mociones fueron informadas mediante los oficios N° 121-2016, N° 164-18 y 179-20, de 5 de septiembre de 2016, de 10 de septiembre de 2018 y de 21 de septiembre de 2020, respectivamente.
TERCERO. MOTIVACIÓN Y CONTENIDO DEL PROYECTO
La primera iniciativa es el proyecto de ley “Sobre Protección de la Salud Mental” (Boletín N° 10.563-11), según la moción, su objeto es“abordar un catálogo de derechos básicos de los pacientes de Salud Mental, a fin de resguardar sus Derechos Fundamentales y Esenciales que toda persona posee”, con ello, adaptar la regulación de salud mental a los estándares internacionales en esta materia, principalmente en lo relativo a la ausencia de supervisión de las hospitalizaciones involuntarias por una autoridad independiente y a la posibilidad de someter a las personas a tratamientos invasivos e irreversibles aun cuando no puedan manifestar su voluntad de acceder a ellos. En virtud de esto, consagraba una serie de derechos en favor de las personas con problemas de salud mental.
La segunda dio origen al proyecto de ley que “Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental” (boletín N° 10.755-11), para “hacerse cargo en particular de una variable crítica para el desarrollo de una política de salud mental en Chile: la ausencia de una legislación que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental”, y recalcaba que la normativa actual no estaba acorde con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, cuestionando, también, la regulación relativa a la internación involuntaria -por la vulneración que produciría al derecho a la libertad y seguridad individual- y la imposición de tratamientos forzosos que afectarían el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
Debido a la similitud de ambos proyectos, se los refundió, constando de 6 títulos, y el título I regula las “Disposiciones generales”; el título II versa “De los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental”; el título III contiene reglas “De la naturaleza y los requisitos de la hospitalización psiquiátrica”; el título IV contempla disposiciones relativas a los “Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual”; el título V se refiere a la normativa “De la inclusión social”; y el título VI se tituló “Modificaciones legales”.
CUARTO. OPINIONES PREVIAS DE LA CORTE SUPREMA
Mediante Oficio N° 121-2016, de 5 de septiembre de 2016, se realizaron las siguientes observaciones:
1.En cuanto a la internación involuntaria, contemplada en los artículos 11, 12, 13 y 16, se sugirió modificar la redacción que entregaba competencia “al juez de la Corte de Apelaciones respectiva”, debido a que se podía confundir con la intervención de un juez unipersonal de excepción. Además, se reparó en que la “autorización” del juez para la internación parecía constituir una figura de sustitución de voluntad del paciente, lo que acarrearía una contravención a las recomendaciones hechas a Chile por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Se agregó que no es necesaria la mención al recurso de amparo, pues siempre se puede interponer. Por otro lado, se señaló que es confusa la forma en que se encuentra planteada la revisión judicial, conspirando con una correcta interpretación de las normas propuestas, en especial, en relación a la legitimación activa, al momento de dar inicio al procedimiento de autorización y a la internación en caso de riesgo inminente para la salud del paciente.
2.En cuanto a las internaciones voluntarias del artículo 14, se afirmó que “…la regulación parece introducir una especie de presunción de involuntariedad en aquellas internaciones de duración superior a los 60 días, debiendo el juez destruir esa presunción con conocimiento de los antecedentes. Sin embargo, no se precisa a partir de qué día la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental y el equipo de salud a cargo, debe comunicar al juez dicha internación. Tal como está redactada la norma, pudiera prolongarse excesivamente el tiempo de internación voluntaria sin que intervenga el juez para evaluar la situación, haciendo que el precepto se vuelva ineficaz”.
3.Además, se observó respecto de la totalidad de las normas consultadas que “Atendida la falta de claridad en materia de competencias, y como la naturaleza del proceso parece ser la de una autorización, esta Corte es del parecer que tales aspectos deben ser resueltos por la autoridad administrativa, que deberá adoptar la determinación correspondiente conforme el procedimiento reglado previamente. En ese escenario, dicha resolución, en caso de inobservancia de sus requisitos de procedencia o de infracción al procedimiento regulado para su adopción por parte de la autoridad competente, es la que debería ser conocida por los tribunales de justicia en caso de reclamo (…) Esta fórmula parece a esta Corte más acorde con los derechos cuya tutela se pretende salvaguardar, respetando las competencias técnicas de los órganos de la administración y las asignadas por la Constitución a los tribunales de justicia, los que se encontrarían en situación de intervenir en las materias tratadas en el presente proyecto sea por la vía de las acciones de amparo o de protección, sin perjuicio de un nuevo tratamiento que pueda darse a la materia, asignando competencia a los tribunales de familia a través del procedimiento destinado a otorgar medidas de protección, o el procedimiento correspondiente a las causas voluntarias”.
4.Finalmente, se advirtió la ausencia de normas transitorias que deroguen los cuerpos normativos que actualmente regulan la materia sobre internación voluntaria e involuntaria; y se recordó la opinión de la Corte planteada en otros proyectos anteriores, en el sentido que se debería evitar la dispersión normativa en esta materia.
Por Oficio N° 164-2018, de 10 de diciembre de 2018, se realizaron las siguientes observaciones:
5.En cuanto a la autorización judicial para la internación involuntaria (artículo 11), se destacó que los cuestionamientos respecto a la mención de “juez de la Corte de Apelaciones” y la aplicación del recurso de amparo, fueron acogidos, eliminándose del proyecto la mención “juez” y la referencia al recurso de amparo. Por otro lado, en relación a la autorización de la internación y la sustitución de la voluntad del paciente, se señaló que fueron resueltas las falencias indicadas, limitando la revisión de la internación a los casos en que se extendiera por más de 72 horas.
6.Respecto a la internación involuntaria en sí (artículo 14), se expresó que se habían incorporado algunas de las sugerencias efectuadas en el año 2016, al establecer que la comunicación debe hacerse dentro del plazo de 72 horas y no de 12, al eliminarse la referencia al cumplimiento de garantías, sustituyéndola por la entrega al tribunal de todos los antecedentes que permitan analizar el caso, y al suprimirse la referencia genérica a la autorización judicial para la hospitalización involuntaria. No obstante, se reparó en que no se establecía qué Corte de Apelaciones iba a conocer del asunto; se sugirió en el artículo 14 realizar una remisión expresa al artículo 13, en vez de la frase “causales previstas en la ley” ante la solicitud de autorización; y, finalmente, se sostuvo que no se mencionaban plazos para requerir informes ampliatorios de profesionales tratantes lo cual puede extender el periodo de revisión.
7.En relación a la intervención del paciente (artículo 15), se sostuvo que no quedaba claro si la designación de un abogado y su intervención podía darse sólo durante la internación involuntaria o también en las etapas previas. Además, se sugirió reemplazar el defensor de los ausentes por la designación de un abogado por parte del Estado. Por último, respecto de la internación voluntaria (artículo 18), se observó que se había subsanado la omisión advertida por la Corte, al consignarse que se deberá comunicar “de inmediato” a la Corte de Apelaciones.
8.En el caso de las otras observaciones, se expresó que, a pesar de no haberse regulado en detalle el procedimiento especial ni otorgado competencia a los tribunales de familia, se avanzó hacia la propuesta de eliminar la autorización general y limitar la intervención judicial en etapas posteriores. Además, se destacó que se incorporaron modificaciones a leyes vigentes sobre la materia. Sin embargo, se reiteró la observación de concentrar y sistematizar la normativa sobre estos asuntos.
9.Respecto del artículo 17 sobre la revisión de la extensión de la internación involuntaria, se manifestó que “La primera de ellas es señalar el momento desde el cual se comienza a contar el plazo de 30 días dentro del cual se deben solicitar informes (…). En segundo lugar, no queda claro a quién se deben solicitar tales informes ni la información que debieran contener. En tercer orden, pareciera útil establecer los motivos por los cuales es posible prorrogar el plazo anterior, con el fin de no dilatar excesivamente el procedimiento y, nuevamente, para que se cumpla con el objetivo de la norma. Por último, en lo que respecta a la regulación establecida en el inciso segundo, cabe tener presente que podría no coincidir el momento en que hayan transcurrido los 90 días señalados y aquel en que se reciba el tercer informe, justamente debido a la posibilidad de prorrogar la solicitud de estos últimos”. Luego, se añadió, “Ciertamente, resulta imperioso que se establezcan revisiones judiciales sucesivas y por períodos razonables entre cada una de ellas, en aquellos casos que la hospitalización involuntaria se renueve”.
10.En relación a las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos, se afirmó que el proyecto cumplía con sus directrices al “… establecer como medida de último recurso la internación involuntaria y de establecer un procedimiento de revisión judicial de la misma. Pese a ello, la gran extensión temporal de esta internación que el proyecto permite podría entenderse atentatoria a este carácter excepcional”. Enseguida, se agregó que “…podría resultar beneficioso que la revisión judicial se extendiera también al tratamiento, en particular a aquel que se lleve a cabo cuando el paciente no tiene la posibilidad de manifestar su consentimiento”.
11.Finalmente, en cuanto a la manifestación de voluntad y consentimiento informado, se dijo que “No obstante la detallada regulación que de esta materia desarrolla el artículo 4 de la propuesta, el proyecto no contempla mecanismos para oír la opinión del paciente durante los procedimientos judiciales (…). A su vez, tal como se adelantó en el apartado anterior, el proyecto no considera mecanismos de revisión de los casos en que las decisiones terapéuticas se adopten sin mediar el consentimiento del paciente por no ser capaz de expresarlo, situación en la que también se presenta el riesgo de abusos y en los que resulta necesario cerciorarse de que se hayan utilizados las herramientas disponibles para determinar la voluntad de la persona, y así evitar errores o arbitrariedades”.
Por Oficio N° 179-2020, de 21 de septiembre de 2020, se efectuaron las siguientes observaciones:
12.En cuanto al artículo 14 sobre hospitalización voluntaria, se sugirió “modificar las reglas de competencia absoluta sustituyendo la competencia de los Juzgados de Letras por la de los Tribunales de Familia, teniendo principalmente en consideración las observaciones efectuadas con anterioridad por la Corte Suprema, el conocimiento actual de estos tribunales sobre estas materias, y el importante rol que podría jugar el Consejo Técnico en estos asuntos”. Además, se recomendó “robustecer y reforzar el cumplimiento oportuno de los deberes de información en los procedimientos de revisión de hospitalización involuntaria”.
13.En relación al artículo 15 sobre la representación legal, se reiteró la señalado en cuanto a la ausencia de un hito donde se pueda designar la defensa letrada, como, a su vez, la falta de mecanismos para oír el punto de vista del paciente dentro del procedimiento judicial. Por otro lado, se reparó que la iniciativa no contenga regulación respecto a los casos de rechazo de representación letrada y la eventual actuación sin asistencia legal. Finalmente, se observó la falta de coherencia en que se mantenga el conocimiento de la Corte de Apelaciones en la intervención del abogado, pero se haya trasladado la competencia del procedimiento de hospitalización involuntaria a los juzgados de letras.
Respecto del artículo 18 y la extensión de la hospitalización por más de 30 días, se recomendó “restringir el conocimiento del Juzgado de Letras a la circunstancia de si la hospitalización se mantiene de forma voluntaria o involuntaria, y sólo en el caso de que se determine su involuntariedad, revisarla de acuerdo a las reglas del artículo 14, teniendo especial consideración a los instrumentos internacionales que rigen la materia”
14. En el caso del artículo 21, relativo al manejo de conductas perturbadoras o agresivas, se sugirió “determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará ésta, para evitar diversas interpretaciones sobre este punto. En adición, se propone establecer una prohibición que abarque a su vez las prácticas disciplinarias y correctivas”.
15.Por último, se reiteró la observación realizada en el año 2018 en relación a la importancia del consentimiento informado en el tratamiento y la posibilidad de extender la revisión judicial a las situaciones en que el paciente no tenga la posibilidad de manifestar su consentimiento.
QUINTO. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA
La consulta se realiza, en específico, respecto de los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley, relacionados con la hospitalización involuntaria, su oposición, la revisión de la hospitalización voluntaria y la aplicación de medidas restrictivas en hospitalizados involuntariamente. Sin perjuicio de lo anterior, se analizaran otros aspectos de la iniciativa que pueden impactar en las funciones y atribuciones del Poder Judicial, observados con anterioridad, a pesar de no ser materia de la consulta.
Las observaciones que se formulan se organizarán en las siguientes secciones: i) Hospitalización involuntaria; ii) Oposición a la Hospitalización involuntaria; iii) Revisión de la hospitalización voluntaria; iv) Medidas restrictivas en hospitalizados involuntariamente; y, v) Otros aspectos no consultados.
SEXTO. i) Hospitalización involuntaria (artículo 14)
En la versión consultada, el artículo 14 versa respecto de la hospitalización involuntaria y del procedimiento correspondiente, con pequeñas modificaciones en su redacción en relación a la versión del año 2020, tal como se puede observar en la siguiente tabla:
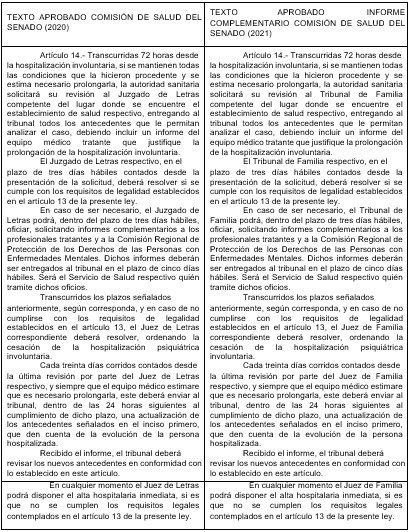
Entonces, se modifica la competencia que en la versión anterior correspondía a los juzgados de letras, adjudicándosela a los de familia; se mantienen los aspectos que fueron informados favorablemente, en relación al plazo de 72 horas, la eliminación del cumplimiento de garantías, la supresión de la referencia genérica a la autorización judicial para la hospitalización involuntaria, la referencia expresa al artículo 13 en vez de la frase “causales en la ley”; el establecimiento de plazos específicos para el requerimiento de informes. Además, no se modifica la redacción que fue informada sin reparos en el año 2020, en cuanto a la redacción de la revisión de la hospitalización forzada, donde se dispuso un hito cierto desde el cual se comienza a contar el plazo de 30 días; se estableció la información que deben contener los informes; y se eliminó la posibilidad de prorrogar la entrega de los informes del equipo médico.
En cuanto la competencia absoluta, se informó en el año 2020 que “Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que las reglas de competencia absoluta siguen teniendo deficiencias. En este sentido, se modifica la competencia de las Cortes de Apelaciones por los Juzgados de Letras, a pesar del reparo hecho en el año 2016 por la Corte Suprema, en la línea de que los Tribunales de Familia deberían ser aquellos que conocieran de estos asuntos. Esta opción pareciera ser más favorable debido a que estos tribunales ya conocen en algunos casos de estas materias a través de las medidas de protección y cuentan con un consejo técnico que puede asesorar a los jueces, dada la necesidad de un enfoque interdisciplinario en asuntos de esta naturaleza”. Por lo tanto, se incorporaron las observaciones efectuadas. No obstante lo anterior, cabe reiterar lo relativo al cumplimiento oportuno de los informes médicos, en cuanto se expresó que “…siendo un gran avance la definición de plazos para la entrega de informes por parte del equipo médico, y considerando la necesidad de rapidez de este procedimiento, pudiese ser conveniente robustecer y reforzar el cumplimiento oportuno de los antecedentes e informes complementarios con que se debe proveer al tribunal para resolver estos asuntos, pues su tardanza traerá aparejado el retardo en la revisión de una medida que produce grave afectación de derechos fundamentales”.
SEPTIMO. ii) Oposición a la hospitalización involuntaria (artículo 15)
El artículo 15 señala lo siguiente:
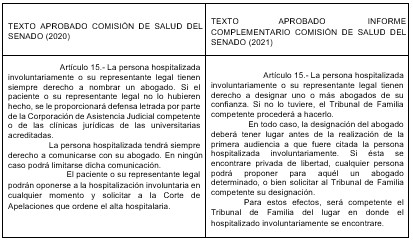
Pues bien, se incorporaron algunos de los puntos observados en el año 2020, al establecerse un momento para la designación del abogado y disponerse la competencia del juzgado de familia para definir el alta hospitalaria. Sin embargo, en lo relativo al momento de designación del abogado, a pesar de ser un avance la indicación de una etapa donde debe designársele, al no establecerse dentro del procedimiento del artículo 14 el momento en el cual se deba escuchar o se encuentre citada la persona hospitalizada involuntariamente, podría darse la situación en que se realice el procedimiento de hospitalización involuntaria sin la citación del paciente y sin defensa letrada o representación. Por otro lado, si en el artículo 15 se intenta introducir una audiencia con citación del paciente, debería ser explicitada dentro del procedimiento del artículo 14, para que exista mayor certeza sobre las etapas que debe cumplir el tribunal en caso de hospitalización involuntaria.
Por lo tanto, se sugiere definir y asegurar instancias dentro del procedimiento en las cuales los pacientes puedan participar y dar a conocer su opinión, como también establecer un momento para la designación del abogado, trámite que debe ser esencial dentro del procedimiento de hospitalización involuntaria. Finalmente, si la intención del legislador es incluir una audiencia con citación del paciente dentro del procedimiento del artículo 14, esa situación se debería explicitar en ese precepto, no en el siguiente.
OCTAVO. iii) Revisión de la hospitalización voluntaria (artículo 18)
Establece el procedimiento de revisión de la hospitalización voluntaria, modificando la redacción sólo respecto del tribunal competente, de la siguiente manera:
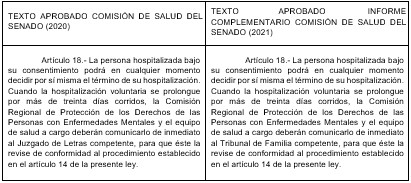
Al respecto, es coherente radicar la competencia en los juzgados de familia. Sin perjuicio de lo anterior, se mantienen las observaciones efectuadas a las reglas de competencia relativa y a la redacción que establece que la revisión se realizará “de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley”.
En esta línea, cabe reiterar que en el año 2020 se sostuvo en cuanto a la referencia al tribunal “competente”, que no quedaba claro “si se refiere a aquél que habría de ser competente para conocer las revisiones del artículo 14 o si se refiere al competente de acuerdo a las reglas generales. En aras de la seguridad jurídica se sugiere la aclaración de este punto”.
Por su parte, en el caso de la revisión en conformidad al procedimiento estipulado en el artículo 14, se señaló que “…a partir del tenor de la redacción actual se puede desprender que, una vez transcurridos los 30 días, no se analizará si la hospitalización es voluntaria o no, sino que se revisará la situación del paciente como si fuese una hospitalización involuntaria (…) Esta situación es sumamente delicada, en dos sentidos, primero, pues, siguiendo los términos del proyecto, la actuación judicial tendría por objeto determinar “si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente [la hospitalización involuntaria] y se estima necesario prolongarla”, examen que no pareciera ser compatible con el régimen voluntario, y, segundo, porque con la redacción actual, no se estaría reconociendo la capacidad jurídica de las personas institucionalizadas y, como consecuencia, no se les otorga la posibilidad de ejercer su consentimiento libre e informado”.
En el informe del año 2020, sobre el consentimiento informado y la capacidad jurídica de las personas institucionalizadas, se exponen los diversos instrumentos y recomendaciones internacionales sobre esta materia, sugiriendo finalmente que se circunscriba “…el conocimiento del Juzgado de Letras [actual Juez de Familia] a la circunstancia de si la hospitalización se mantiene de forma voluntaria o involuntaria, y sólo en el caso de que se determine su involuntariedad, revisarla de acuerdo a las reglas del artículo 14”.
NOVENO. iv) Medidas restrictivas en hospitalizados involuntariamente (artículo 21)
La redacción actual regula la aplicación de medidas restrictivas de contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, estableciendo:
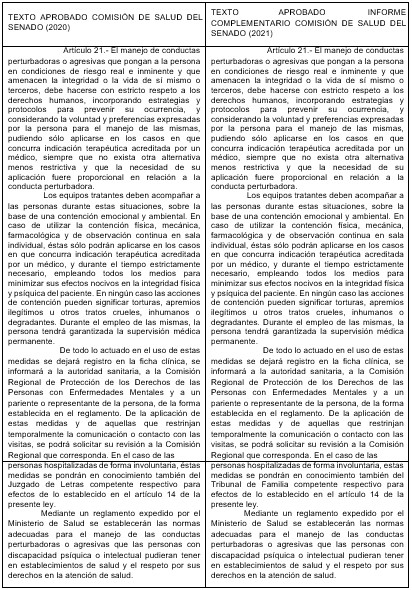
Se advierte que modifica el conocimiento al juzgado de familia competente, respecto de las medidas restrictivas de “contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual” cuando las personas se encuentren hospitalizadas de forma involuntaria, lo que resulta correcto. Sin perjuicio de lo anterior, se deben recordar las otras observaciones formuladas en el año 2020, en relación a que “al señalar que el objetivo del conocimiento del tribunal es “para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley”, se puede entender que se encuentra limitando el conocimiento del Juzgado de Letras a la revisión de la hospitalización y no de las medidas restrictivas, pudiendo existir casos en que es necesario prohibir las medidas utilizadas por el equipo médico, pero no así la hospitalización. En este sentido, se sugiere determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará ésta”. A su vez, se reitera la sugerencia en relación a explorar “incorporar al texto una prohibición general a todo tipo de prácticas disciplinarias o correctivas, para dar un estricto cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cumplir con los estándares internacionales que rigen esta materia”.
DÉCIMO. v) Otras materias no consultadas
Conviene considerar que en los informes evacuados con anterioridad se hicieron observaciones relativas al consentimiento informado durante el tratamiento del paciente, basadas en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre esta materia. En efecto, en el del año 2018 se señaló que “A su vez, tal como se adelantó en el apartado anterior, el proyecto no considera mecanismos de revisión de los casos en que las decisiones terapéuticas se adopten sin mediar el consentimiento del paciente por no ser capaz de expresarlo, situación en la que también se presenta el riesgo de abusos y en los que resulta necesario cerciorarse de que se hayan utilizados las herramientas disponibles para determinar la voluntad de la persona, y así evitar errores o arbitrariedades”. En la misma línea, se señaló que “... podría resultar beneficioso que la revisión judicial se extendiera también al tratamiento, en particular a aquel que se lleve a cabo cuando el paciente no tiene la posibilidad de manifestar su consentimiento”.
De este modo, como la iniciativa no ha sido modificada en este punto, se reitera la sugerencia de extender la revisión judicial al tratamiento, en particular, en los casos en que los pacientes no puedan expresar su consentimiento.
UNDÉCIMO. CONCLUSIONES
Sin perjuicio que la tramitación de esta iniciativa se ha afinado sin esperar la opinión de esta Corte - que recibió la solicitud de informe el día 9 de marzo pasado- omitiendo un trámite previsto en la Constitución Política de la República para la materia por la que se ha consultado, se formulan las observaciones que siguen, por encontrarse dentro de plazo para realizarlas:
-Respecto al artículo 14, se incorporaron las sugerencias en relación a las reglas de competencia absoluta. Sin embargo, se reitera la relacionada con robustecer y reforzar el cumplimiento oportuno de la entrega de antecedentes e informes.
-Respecto al artículo 15, se dispuso la competencia del juzgado de familia para definir el alta hospitalaria. No obstante, se sugiere definir y asegurar instancias dentro del procedimiento en las cuales los pacientes puedan participar y dar a conocer su opinión, como también establecer un momento para la designación del abogado y que sea un trámite esencial dentro del procedimiento de hospitalización involuntaria Por otro lado, si la intención del legislador es la de incluir una audiencia con citación del paciente dentro del procedimiento del artículo 14, se recomienda explicitarla en el mismo artículo.
-Respecto del artículo 18, es coherente radicar toda la competencia en los juzgados de familia. Pero, se mantienen las observaciones efectuadas en cuanto a las reglas de competencia relativa y a la vaguedad del término “tribunal competente”, como, a su vez, a la redacción que establece que la revisión se realizará “de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley”, que sugiere la revisión de la hospitalización como una hospitalización involuntaria.
-Respecto del artículo 21, es favorable radicar la competencia en los juzgados de familia. Sin embargo, se reitera la sugerencia efectuada en el año 2020, en el sentido de determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará, y de incorporar al texto una prohibición general a todo tipo de prácticas disciplinarias o correctivas.
-Por último, se reitera la observación efectuada en relación al consentimiento informado en el tratamiento y la posibilidad de extender la revisión judicial a los casos en que el paciente no tenga la posibilidad de manifestar su consentimiento.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos proyecto de ley “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, (Boletines N° 10.563-11 y 10.755-11, refundidos).
Ofíciese
PL 3-2021”
Saluda atentamente a V.S.
4.4. Oficio del Tribunal Constitucional
Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 23 de abril, 2021. Oficio en Sesión 25. Legislatura 369.
2021
REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia
Rol 10.513-2021 CPR
[23 de abril de 2021]
____________
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETINES N° 10563-11 Y 10755-11
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO: Que, por oficio N° 16.371, de 18 de marzo de 2021 -ingresado a esta Magistratura con igual fecha-, la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines N° 10.563-11 y 10.75511, refundidos, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley;
SEGUNDO: Que, el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”
TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
CUARTO: Que, la disposiciones del proyecto de ley remitido que han sido sometidas a control de constitucionalidad, son la que se indican a continuación:
“Artículo 14.- Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria .
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contado desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles.
Corresponderá al Servicio de Salud respectivo tramitar dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza . Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente Tribunal de Familia del lugar en donde hospitalizado involuntariamente se encontrare.
(…)
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
(…)
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.”
III. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
QUINTO: Que, no obstante que la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha sometido a control de constitucionalidad ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1º, de la Constitución Política, únicamente las disposiciones señaladas en el considerando primero de esta sentencia, este Tribunal -como lo ha hecho en oportunidades anteriores- no puede dejar de pronunciarse sobre otras disposiciones contenidas en el mismo proyecto de ley remitido que, al igual que las normas a las que se viene aludiendo en el considerando precedente, puedan revestir la naturaleza de leyes orgánicas constitucionales. Atendido lo anterior, se votó la naturaleza orgánica constitucional de la siguiente disposición:
“Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
(…)
3. Suprímense los artículos 25, 26 y 27.
(…).”
IV. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO
SEXTO: Que, el artículo 77, inciso primero, de la Carta Fundamental, establece que:
“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”;
V.NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS CUALES NO SE PRONUNCIARÁ ESTA MAGISTRATURA, POR NO CONTENER MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
SÉPTIMO: Que, esta Magistratura no emitirá pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto del artículo 18, en la expresión “La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización.”; y del artículo 21, incisos primero; segundo; tercero, en la expresión “De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda.”; e inciso cuarto, del proyecto de ley remitido, por no incidir ninguno de los preceptos legales mencionados en materias propias de la ley orgánica constitucional señalada en el considerando sexto de esta sentencia, ni de otras leyes orgánicas constitucionales previstas en la Constitución Política de la República;
VI.NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
OCTAVO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas consultadas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional.
NOVENO: Que, los artículos 14; 15; 18, en la expresión “Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”; y 21, inciso tercero, en la expresión “En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.”, del proyecto de ley en examen, son propias de la ley orgánica constitucional de que trata el artículo 77 de la Carta Fundamental.
Conforme lo asentara esta Magistratura en la STC Rol N° 1151, c. 6°, y en la STC Rol N° 3489, c. 11°, la determinación de competencias a un tribunal es siempre constitucional en el entendido de que ésta sea referida a normativa de naturaleza orgánica constitucional, toda vez que la expresión “atribuciones” que emplea la Carta Fundamental en el artículo 77, en su sentido natural y obvio, y en el contexto normativo en cuestión, debe ser comprendida como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones (Así, STC Rol N° 271, c. 14°);
DÉCIMO: Que, teniendo presente lo expuesto, este Tribunal mantendrá su jurisprudencia en torno a que la entrega por el legislador de nuevas competencias a los Juzgados de Familia, como ocurre con las disposiciones en examen, es materia que ha de ser regulada por ley orgánica constitucional, en conformidad a lo mandatado por el artículo 77, inciso primero de la Constitución Política, cuestión que ya se definiera a través de la STC Rol N° 418, en la que se examinó el proyecto de ley que se transformaría en la Ley N° 19.968, cuyo artículo 8° norma las diversas competencias que ostenta dicha judicatura especializada y que fuera declarada como materia que incide en la referida ley orgánica constitucional. (Así, su c. 12°, en un criterio mantenido, a vía ejemplar, en STC Rol N° 1151, c. 6° y STC Rol N° 1709. c. 6°).
DECIMOPRIMERO: Que, la STC Rol N° 2159 se pronunció sobre el proyecto de ley que regulaba los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, que se transformaría en la Ley N° 20.584, declaró propia de ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77 de la Constitución Política, el artículo 25, inciso cuarto, en cuanto las Comisiones Regionales indicadas informarán de su revisión, conclusiones y recomendaciones al Secretario Regional Ministerial de Salud para que éste, si correspondiere, ejerza la facultad indicada en el artículo 132 del Código Sanitario. En el evento que dicha autoridad decida no ejercer esta facultad, la Comisión respectiva podrá presentar los antecedentes a la Corte de Apelaciones del lugar en que esté hospitalizado el paciente, para que ésta resuelva, en definitiva, conforme al procedimiento aplicable a la acción constitucional de protección.
Por ello, el artículo 25, numeral 3° del proyecto de ley examinado es propio de ley orgánica constitucional a la que alude el artículo 77, inciso primero de la Carta Política, en lo que dice relación con la supresión del artículo 25, inciso cuarto, de la Ley N° 20.284, pues conforme lo señalara esta Magistratura en las STC Roles 143, 379, 433, 1868 y 2937, es propio de ley orgánica constitucional la normativa que modifica disposiciones que han sido declaradas previamente con ese carácter;
VII.NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DECIMOSEGUNDO: Que, las disposiciones revisadas, correspondientes a los artículos 14; 15; 18, en la expresión “Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”; 21, inciso tercero, en la expresión “En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.”; y 25 numeral 3°, en cuanto suprime el inciso cuarto del artículo 25 de la Ley N° 20.584, todas del proyecto de ley en examen, son conformes con la Constitución.
VIII.CONCURRENCIA DE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD SUSCITADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
DECIMOTERCERO: Que, en el oficio remisor de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, individualizado en el considerando primero de esta sentencia, se señala que no se suscitaron cuestiones de constitucionalidad durante la discusión del proyecto.
IX.INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA
DECIMOCUARTO: Que, conforme lo indicado a fojas 26 de autos, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, según consta en oficios de dicho Tribunal, N° 164-2018, de 10 de diciembre de 2018, dirigido al Presidente de la Comisión de Salud del H. Senado, señor Guido Girardi Lavín, y N° 179-2020, de 21 de septiembre de 2020, remitido a la Presidenta de la Comisión de Salud del H. Senado, señora Carolina Goic Boroevic.
X.CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUMS DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN
DECIMOQUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.
Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 77; 93, inciso primero, N° 1, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
SE DECLARA:
I.QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETINES N° 10.563-11 Y 10.755-11, REFUNDIDOS, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
1.ARTÍCULO 14.
2.ARTÍCULO 15.
3.ARTÍCULO 18, EN LA EXPRESIÓN “CUANDO LA HOSPITALIZACIÓN VOLUNTARIA SE PROLONGUE POR MÁS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS, LA COMISIÓN REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES Y EL EQUIPO DE SALUD A CARGO DEBERÁN COMUNICARLO DE INMEDIATO AL TRIBUNAL DE FAMILIA COMPETENTE, PARA QUE ÉSTE LA REVISE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA PRESENTE LEY.”.
4.ARTÍCULO 21, INCISO TERCERO, EN LA EXPRESIÓN “EN EL CASO DE LAS PERSONAS HOSPITALIZADAS DE FORMA INVOLUNTARIA, ESTAS MEDIDAS TAMBIÉN SE PONDRÁN EN CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE FAMILIA COMPETENTE RESPECTIVO PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA PRESENTE LEY.”.
5.ARTÍCULO 25, N° 3, EN CUANTO SUPRIME EL ARTÍCULO 25, INCISO CUARTO, DE LA LEY N° 20.584.
II.QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY, POR NO REGULAR MATERIAS RESERVADAS A LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.
Acordado el carácter orgánico constitucional del artículo 14, incisos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo, con el voto dirimente de la Presidenta del Tribunal, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, de conformidad con lo previsto en el artículo 8°, literal g), de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
DISIDENCIAS
Acordada la sentencia de constitucionalidad con el voto en contra del Ministro señor IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, por estimar que el conocimiento de la materia que el proyecto examinado busca radicar en sede judicial, no reviste naturaleza jurisdiccional.
En efecto, el reclamo por la internación de una persona aquejada de una dolencia psiquiátrica, fuera de los casos en que se trate de una detención manifiestamente arbitraria, esto es, carente de sustento o absolutamente desproporcionada, implica hacer injerir a los tribunales en discrepancias relativas a diagnósticos y tratamientos médicos, que no envuelven alguna discrepancia jurídica en sentido propiamente tal.
El eventual poder de dominación que ejercerían los especialistas en tales casos, así como sus parámetros para definir cuándo se enfrentan a un caso de anormalidad, pueden estimarse discusiones de interés para la biopolítica u otras disciplinas que buscan cuestionar los correspondientes binarios (sano-insano, cuerdo-enajenado, etc.), mas no para hacer intervenir en ellos a los tribunales, para que, merced a la ejecución forzada de sentencias, entre a zanjar este tipo de cuestiones sociales.
Los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y CRISTIÁN LETELIER AGUILAR estuvieron por declarar propio de ley orgánica constitucional el artículo 18 del proyecto de ley examinado, en su totalidad, por las siguientes consideraciones:
1° Que, el artículo 18 del proyecto de ley en examen regula la hospitalización voluntaria, y el deber de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo de comunicar de inmediato al Tribunal de Familia competente, cuando la hospitalización se prolongue por más de treinta días corridos, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 14 del proyecto de ley examinado;
2° Que, tal como se señaló respecto del artículo 14 del proyecto de ley en examen, esta disposición otorga una nueva atribución a los Tribunales de Familia, y por tanto, el artículo completo es materia de ley orgánica constitucional a la que se refiere el artículo 77 de la Carta Fundamental.
Acordado el carácter orgánico constitucional del artículo 14, incisos primero, salvo en la expresión “la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo,”; segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, del proyecto de ley examinado, con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y NELSON POZO SILVA y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, por las siguientes razones:
1° La sentencia resuelve que todo el artículo 14 del proyecto de ley en examen corresponde a materias propias del artículo 77 de la Constitución, en cuanto lo define como un asunto propio de la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, por cuanto otorga una nueva competencia a los Tribunales de Familia;
2° No obstante, es relevante identificar que en el precepto aludido existen dos materias claramente referidas. La primera es el deber de la autoridad sanitaria de solicitar la revisión de la hospitalización involuntaria al Tribunal de Familia competente, la que efectivamente es materia orgánica constitucional, toda vez que se otorga una nueva atribución a la jurisdicción de familia, mientras que la segunda materia regula cuestiones puramente procedimentales, las que no revisten ese carácter.
El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES concurre a la decisión de considerar propio de ley simple el artículo 14, incisos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo, por cuanto el artículo 77 de la Constitución Política dispone que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República” y la atribución de revisión de las condiciones y requisitos de la hospitalización involuntaria se encuentra contenida solamente en el inciso primero de dicho artículo, correspondiendo los incisos siguientes a cuestiones procedimentales y de plazo, que constituyen materias de ley común.
Acordado el carácter orgánico constitucional del artículo 15, del proyecto de ley examinado, con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, por las siguientes razones:
1° Que, el artículo 15 del proyecto de ley en examen regula el derecho de la persona hospitalizada involuntariamente o de su representante legal de designar uno o más abogados de su confianza, y en caso de no tenerlo, será deber del Tribunal de Familia de hacerlo, lo que deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a la que fuere citada la persona hospitalizada contra su voluntad;
2° Que, esta disposición no entrega una nueva atribución a los Tribunales de Familia, pues el artículo 19 de la Ley N° 19.968 ya regula esta materia, y por tanto no existe una innovación en materia de representación legal ante estos tribunales, lo que implica que no reviste carácter orgánico constitucional.
Acordado el carácter orgánico constitucional del artículo 18, en la expresión “Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al tribunal de familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”; y del artículo 21, inciso tercero, en la expresión “En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del tribunal de familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.”, del proyecto de ley examinado, con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO por las siguientes razones:
1° Que, el artículo 18 del proyecto de ley examinado regula la hospitalización voluntaria, y el deber de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo de comunicar de inmediato al Tribunal de Familia competente, cuando la hospitalización se prolongue por más de treinta días corridos, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 14 del proyecto de ley examinado;
2° Que el artículo 21 del proyecto de ley en examen regula el procedimiento relativo al manejo de las conductas perturbadores o agresivas;
3° Que las disposiciones revisadas se remiten al procedimiento señalado en el artículo 14 del proyecto de ley en examen, por lo que no constituyen una nueva atribución a los Tribunales de Familia, no revistiendo el carácter orgánico constitucional.
Los Ministros señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ concurren a declarar la constitucionalidad del artículo 15 del proyecto de ley en examen, en el siguiente entendido:
1° Que, el artículo 15 del proyecto de ley entrega al Tribunal de Familia competente, la atribución de designarle abogado a la persona hospitalizada involuntariamente o a su representante legal, en el caso que no haya efectuado tal designación;
2° Que, la norma jurídica señalada omite establecer si la designación hecha por el Ministerio de la Justicia lo será a título oneroso o lucrativo, cuyo alcance y precisión es conveniente determinar, atendido que de considerarse la gratuidad de los servicios profesionales se estaría ante una carga pública, que indudablemente presenta aspectos constitucionales que deberán atenderse;
3° Que, acerca de las prestaciones judiciales gratuitas impuestas a los abogados, esta Magistratura Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con la obligación del turno, contenida en el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, atendido que el Colegio de Abogados interpuso una acción de inaplicabilidad impugnando esta norma jurídica, declarándose la inconstitucionalidad de la expresión ”gratuitamente” en sentencia recaída en causa Rol N° 1254-08, razonando que, respecto del derecho a la asistencia jurídica gratuita, le corresponde al Estado -a través del legislador- establecer medios efectivos que permitan una adecuada defensa de aquellas personas que carezcan de bienes suficientes para litigar;
De esta forma, para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia legal a quienes no están en condiciones de procurársela por sí mismos “el legislador puede emplear el medio -por cierto, excepcional y supletorio- de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea, pero ello no autoriza la circunstancia de que no se remunere dicha labor profesional. Así, tal carga de gratuidad no aparece ni se justifica como un medio necesario para alcanzar el fin constitucional perseguido” (considerando 61);
4° Que, al respecto concluye la citada sentencia que “el fin perseguido por el legislador de dar asistencia jurídica gratuita no sólo resulta constitucionalmente lícito sino también debido. Por su parte, el instrumento, consistente en establecer una carga, es idóneo para cumplir dichos fines. Sin embargo, si se impone gratuitamente, se transforma irremediablemente en un medio desproporcionadamente gravoso, desde el momento que el fin perseguido no exige ni supone que el abogado deba desempeñarse sin retribución alguna. Y ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en los abogados. El Estado, entonces, puede satisfacerla transfiriéndola a los abogados (bajo el sistema de defensorías e incluso del turno, como en la especie), pero no es necesario ni lícito desde un punto de vista constitucional que se les imponga sin retribución, tal como lo señala el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales” (considerando 65);
5° Que, para que la atribución que se le otorga al Tribunal de Familia, de designar un abogado a la persona hospitalizada involuntariamente, se encuentre ajustada a la Constitución se deberá procurar, en lo posible, nombrar a aquellos abogados que formen parte de instituciones públicas o privadas cuyo objeto sea prestar servicios jurídicos a título gracioso. En ese entendido, el artículo 15 del reseñado proyecto de ley se ajusta a la Carta Fundamental.
Acordado el carácter orgánico constitucional del artículo 25 numeral 3°, del proyecto de ley examinado, con el voto en contra de los Ministros señores NELSON POZO SILVA Y RODRIGO PICA FLORES, en tanto dichas normas se refieren a atribuciones de la autoridad médica a efectos de reglar los requisitos, procedimiento y condiciones de la hospitalización involuntaria y no a atribuciones de los tribunales en los términos que el artículo 77 de la Constitución establece como materias de ley orgánica constitucional, salvo lo relativo al inciso cuarto del artículo 25 de la aludida Ley N° 20.584, que otorgaba una competencia a las Cortes de Apelaciones, norma que se ve modificada no por la derogación expresa del artículo 25, sino antes por la atribución de competencia que se hace a los tribunales de familia para conocer cuestiones ligadas a la misma materia (hospitalización forzosa) en los otros preceptos del proyecto sometido a control.
El Ministro MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ previene que estuvo por declarar íntegramente orgánico constitucional el artículo 21 del proyecto de ley, teniendo presente:
1° Que, la materia contenida en dicho artículo 21, sobre manejo de conductas perturbadoras o agresivas, durante el primer trámite constitucional del proyecto de ley sobre protección de salud mental, se examinó por los colegisladores como una modificación al artículo 26 de la Ley N° 20.584, hasta su incorporación, mediante indicación del senador Juan Ignacio Latorre, durante el segundo trámite
constitucional (Boletín de Indicaciones, 30 de julio de 2018, p. 13);
2° Que esa propuesta parlamentaria fue modificada, a su vez, mediante una indicación de S.E. el Presidente de la República (Nuevo Segundo Informe de la Comisión De Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, 26 de agosto de 2020, p. 46), sin perjuicio que el texto finalmente aprobado y sometido a nuestro control fue objeto de una indicación -de que da cuenta el Tercer Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental (5 de marzo de 2021, p. 10)- para someter la materia a conocimiento del Tribunal de Familia;
3° Que, la Excelentísima Corte Suprema, al informar el artículo 21 (Oficio N° 179-2020, 21 de septiembre de 2020, p. 14), planteó que “[e]sta modificación pareciera ser adecuada en el sentido de que el Juez de Letras debería conocer, de todas maneras, estos asuntos en el caso de que una persona se encuentre hospitalizada en contra de su voluntad. No obstante, al señalar que el objetivo del conocimiento del tribunal es “para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley”, se puede entender que se encuentra limitando el conocimiento del Juzgado de Letras a la revisión de la hospitalización y no de las medidas restrictivas, pudiendo existir casos en que es necesario prohibir las medidas utilizadas por el equipo médico, pero no así la hospitalización. En este sentido, se sugiere determinar el objetivo de la revisión jurisdiccional y el procedimiento mediante el cual se realizará ésta”;
4° Que, en definitiva, la adecuada comprensión de la competencia atribuida por el artículo 21 del proyecto de ley al Tribunal de Familia no se reduce a lo preceptuado en su artículo 14 sobre hospitalización involuntaria, sino al conjunto de medidas que se pueden adoptar, conforme a la norma consultada, para el manejo de conductas perturbadoras o agresivas, por lo que, desde esta misma perspectiva, estuve por declarar orgánico constitucional todo el artículo 21, ya que, conforme al artículo 77 inciso primero de la Carta Fundamental, la atribución que se confiere a dicho Tribunal se encuentra conformada por la totalidad del precepto legal examinado.
El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES estuvo por declarar propio de ley orgánica constitucional el artículo 15, inciso primero, en la expresión “Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo”, e inciso segundo, en la expresión “En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente”, del proyecto de ley en examen, por las siguientes consideraciones:
1° El artículo 77 de la Constitución Política dispone que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”;
2° De tal forma, dichas atribuciones no pueden ser disociadas de su finalidad, cual es el ejercicio de la jurisdicción en el marco del ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, recogidos en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución y predicados en este caso respecto de una persona que es objeto de una medida de hospitalización compulsiva;
3° En dicho marco, la persona que es destinataria de una hospitalización involuntaria puede ver vulnerada en sus derechos fundamentales, como lo reconoce el propio artículo 14 del proyecto de ley, debiendo añadirse que tal materia es reglada por la ley en examen como una excepción especialísima al derecho de consentimiento informado en materia sanitaria, el cual emana no solo del texto de la Ley N° 20.584, sino también del derecho a la integridad física y síquica de la persona, que comprendido como derecho subjetivo, es de titularidad y disposición de la persona, a lo que se suma su dimensión de esfera de no interferencia por parte del poder estatal al ser un derecho fundamental, lo cual se ve excepcionado por la atribución de interferencia en la voluntad de la persona para forzarla a un tratamiento en un régimen de encierro que se regula en la presente ley;
4° El carácter reglado y excepcionalísimo de la hospitalización involuntaria, en un prisma garantista de derechos fundamentales, se establece además en un contexto de cuestionamiento clínico a las condiciones de salud necesarias para manifestar y ejercer consentimiento informado, lo cual es indisociable de las problemáticas ligadas a la determinación de su juridicidad, que hace necesario el establecimiento de tutelas judiciales específicas y eficaces para su examen, lo cual es reconducido por el proyecto de ley en examen a un estatuto de control judicial ante los tribunales de familia, que son dotados de atribuciones suficientes para verificar tal control;
5° Es en este sentido que la normativa en comento introduce una nueva atribución a los tribunales, cual es la designación de abogado, mediante normas imperativas y de garantía del derecho a defensa letrada de los derechos del paciente, entregando la potestad para ello y determinando el momento en el cuál debe hacerse;
6° Es por lo anterior que este Ministro estuvo por declarar como propio de ley orgánica constitucional el precepto en comento, precisando que el examen de constitucionalidad preventivo y obligatorio se refiere solamente a la atribución establecida para los tribunales de familia y no al estatuto sustantivo de la hospitalización forzosa
Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.
Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados. Regístrese y archívese.
Rol N° 10.513-21-CPR
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, por sus ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.
Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 27 de abril, 2021. Oficio
VALPARAÍSO, 27 de abril de 2021
Oficio Nº 16.514
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 16.371, de 18 de marzo de 2021, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley.
En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 75-2021, de 23 de abril de 2021, con la sentencia recaída en la materia, y ha resuelto:
I. Que las siguientes disposiciones del proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines N° 10.563-11 y 10.755-11, refundidos, son conformes con la Constitución Política:
1. Artículo 14.
2. Artículo 15.
3. Artículo 18, en la expresión “cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la comisión regional de protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al tribunal de familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
4. Artículo 21, inciso tercero, en la expresión “en el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del tribunal de familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.”.
5. Artículo 25, N° 3, en cuanto suprime el artículo 25, inciso cuarto, de la ley N° 20.584.
II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas a la ley orgánica constitucional.
Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10.- La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, éste podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contado desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Corresponderá al Servicio de Salud respectivo tramitar dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquélla un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí misma o terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la inclusión social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.”.
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.”.
3. Suprímense los artículos 25, 26 y 27.
4. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.”.
Título VII
Disposiciones varias
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.- Las infracciones de esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contado desde su publicación.”.
*****
Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en mociones refundidas; la primera, correspondiente al boletín N° 10.563-11, de las diputadas Marcela Hernando Pérez, Cristina Girardi Lavín y Karol Cariola Oliva, de los diputados Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, de la exdiputada Loreto Carvajal Ambiado y de los exdiputados Marcos Espinosa Monardes, Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja; la segunda, correspondiente al boletín N° 10.755-11, del exdiputado Sergio Espejo Yaksic, de la diputada Marcela Hernando Pérez, de los diputados Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, de la exdiputada Karla Rubilar Barahona y de los exdiputados Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Jaime Pilowsky Greene y Nicolás Monckeberg Díaz.
Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.
Dios guarde a V.E.
DIEGO PAULSEN KEHR
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKI?
Secretario General de la Cámara de Diputados
6. Publicación de Ley en Diario Oficial
6.1. Ley Nº 21.331
LEY NÚM. 21.331
DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en las siguientes mociones refundidas: la primera, correspondiente al boletín N° 10.563-11, de las diputadas Marcela Hernando Pérez, Cristina Girardi Lavín y Karol Cariola Oliva, de los diputados Iván Flores García, Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, de la exdiputada Loreto Carvajal Ambiado y de los exdiputados Marcos Espinosa Monardes, Enrique Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja; y, la segunda, correspondiente al boletín N° 10.755-11, del exdiputado Sergio Espejo Yaksic, de la diputada Marcela Hernando Pérez, de los diputados Juan Luis Castro González, Javier Macaya Danús y Víctor Torres Jeldes, de la exdiputada Karla Rubilar Barahona y de los exdiputados Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Jaime Pilowsky Greene y Nicolás Monckeberg Díaz,
Proyecto de ley:
"DEL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
El pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.
La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos.
Para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.
Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) El reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular.
b) El respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas.
c) La igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, con respeto y aceptación de la diversidad de las personas, como parte de la condición humana y la igualdad de género.
d) La promoción de la salud mental, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.
e) La participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la vida social.
f) El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad.
g) La equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
h) El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; a la protección de la integridad personal; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, así como los demás derechos garantizados a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
i) La accesibilidad universal, tal como la define la ley N° 20.422.
Artículo 4.- Las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.
Desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario, será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental.
Los equipos interdisciplinarios promoverán el ejercicio del consentimiento libre e informado, debiendo entregar información suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural, sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos asociados, a corto, mediano y largo plazo, en las alternativas terapéuticas propuestas, así como el derecho a no aceptarlas o a cambiar su decisión durante el tratamiento.
Los equipos de salud promoverán el resguardo de la voluntad y preferencias de la persona. Para tal efecto, dispondrán la utilización de declaraciones de voluntad anticipadas, de planes de intervención en casos de crisis psicoemocional, y de otras herramientas de resguardo, con el objetivo de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental, que impidan manifestar consentimiento.
Complementariamente, la persona podrá designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes le asistirán, cuando sea necesario, a ponderar las alternativas terapéuticas disponibles para la recuperación de su salud mental.
Cuando, conforme con el artículo 15 de la ley N° 20.584, no se pueda otorgar el consentimiento para una determinada acción de salud, se deberá dejar siempre constancia escrita de tal circunstancia en la ficha clínica, la que también deberá ser suscrita por el jefe del servicio clínico o quien lo reemplace.
Artículo 5.- El Estado promoverá la atención interdisciplinaria en salud mental, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
Se promoverá, además, la incorporación de personas usuarias de los servicios y personas con discapacidad en los equipos de acompañamiento terapéutico y recuperación.
El proceso de atención en salud mental debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, en los niveles primario y secundario de salud, con personal interdisciplinario, y estar encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona en la vida social.
La hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio.
Artículo 6.- Los comités de ética de los establecimientos de salud, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales deberán ajustar su labor a las disposiciones de la presente ley, promoviendo y vigilando la armonización de las prácticas institucionales con un enfoque de derechos humanos en discapacidad y salud mental.
Artículo 7.- El diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Artículo 8.- Las consecuencias en la salud mental que son producto de la violencia y discriminación que pueda afectar a grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos deben abordarse desde las perspectivas de derechos, de género y de pertinencia cultural, según corresponda. Ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivo de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección de aquellas circunstancias, resguardando a la persona de las injerencias del entorno que pudieran estar contribuyendo a afectar su salud mental.
Junto con proporcionar la atención en salud, se realizará la denuncia ante la autoridad competente, de ser procedente, y se vinculará a la persona con redes de apoyo social y legal.
Título II
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos:
1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos.
2. A participar socialmente y a ser apoyada para ello, en caso necesario.
3. A que se vele especialmente por el respeto a su derecho a la vida privada, a la libertad de comunicación y a la libertad personal.
4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias.
5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584.
6. A que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que le sean garantizadas condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo y orientación para su ejercicio, sin discriminación en atención a su condición.
7. A no ser esterilizada sin su consentimiento libre e informado. Queda prohibida la esterilización de niños, niñas y adolescentes o como medida de control de fertilidad.
Cuando la persona no pueda manifestar su voluntad o no sea posible desprender su preferencia o se trate de un niño, niña o adolescente, sólo se utilizarán métodos anticonceptivos reversibles.
8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.
9. A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.
10. A recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más efectiva y segura y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
11. A que su condición de salud mental no sea considerada inmodificable.
12. A recibir contraprestación pecuniaria por su participación en actividades realizadas en el marco de las terapias, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados.
13. A recibir educación a nivel individual y familiar sobre su condición de salud y sobre las formas de autocuidado, y a ser acompañada durante el proceso de recuperación por sus familiares o por quien la persona libremente designe.
14. A que su información y datos personales sean protegidos de conformidad con la ley N° 19.628.
15. A no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.
16. A no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educacional o laboral.
El listado de derechos contemplado en este artículo debe ser publicado por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, conforme a las especificaciones que el Ministerio de Salud disponga a través de una norma técnica.
Artículo 10.- La prescripción y administración de medicación psiquiátrica se realizará exclusivamente con fines terapéuticos. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes, debiendo la persona ser atendida periódicamente por el profesional competente.
Título III
De la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica
Artículo 11.- La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.
Artículo 12.- Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria.
Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan, con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 13.- La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda, se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones, que deberán constar en la ficha clínica:
1. Una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por dos profesionales de distintas disciplinas, que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo.
2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros.
3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere.
4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica.
5. Que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, éste podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud, más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo, en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud.
6. Informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona, respecto de la hospitalización involuntaria, en la forma que el reglamento lo determine.
Artículo 14.- Transcurridas setenta y dos horas desde la hospitalización involuntaria, si se mantienen todas las condiciones que la hicieron procedente y se estima necesario prolongarla, la autoridad sanitaria solicitará su revisión al Tribunal de Familia competente del lugar donde se encuentre el establecimiento de salud respectivo, entregando al tribunal todos los antecedentes que le permitan analizar el caso, debiendo incluir un informe del equipo médico tratante que justifique la prolongación de la hospitalización involuntaria.
El Tribunal de Familia respectivo, en el plazo de tres días hábiles contado desde la presentación de la solicitud, deberá resolver si se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
En caso de ser necesario, el Tribunal de Familia podrá, dentro del plazo de tres días hábiles, oficiar, solicitando informes complementarios a los profesionales tratantes y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Dichos informes deberán ser entregados al tribunal en el plazo de cinco días hábiles. Corresponderá al Servicio de Salud respectivo tramitar dichos oficios.
Transcurridos los plazos señalados anteriormente, según corresponda, y en caso de no cumplirse con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 13, el Juez de Familia correspondiente deberá resolver, ordenando la cesación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
Cada treinta días corridos contados desde la última revisión por parte del Juez de Familia respectivo, y siempre que el equipo médico estimare que es necesario prolongarla, éste deberá enviar al tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de dicho plazo, una actualización de los antecedentes señalados en el inciso primero, que den cuenta de la evolución de la persona hospitalizada.
Recibido el informe, el tribunal deberá revisar los nuevos antecedentes en conformidad con lo establecido en este artículo.
En cualquier momento el Juez de Familia podrá disponer el alta hospitalaria inmediata, si es que no se cumplen los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 15.- La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el Tribunal de Familia competente procederá a hacerlo.
En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquélla un abogado determinado, o bien solicitar al Tribunal de Familia competente su designación.
Para estos efectos, será competente el Tribunal de Familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare.
Artículo 16.- En el caso de hospitalización involuntaria, el alta o permiso de salida es una facultad del equipo de salud. El equipo de salud deberá ofrecer a la persona continuar su hospitalización en forma voluntaria o bien su alta hospitalaria, tan pronto cese la situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros. Esta situación deberá informarse a la autoridad sanitaria y a algún pariente o representante de la persona, respecto del alta o permiso de salida, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 17.- En ningún caso se podrá someter a una persona hospitalizada en forma involuntaria a procedimientos o tratamientos irreversibles, tales como esterilización o psicocirugía.
Artículo 18.- La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 19.- Con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud serán responsables de informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o una limitación indebida de su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad y no se considerará que ha incurrido en violación del secreto profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no releva al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste.
Artículo 20.- El tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención que a continuación se indican:
1. Que la atención de salud se realice en establecimientos de salud de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
2. La certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de salud mental y la revalidación de dichas competencias, en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud.
3. Que se proporcione a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona.
4. Que las instalaciones para la atención ambulatoria y hospitalaria cumplan con la autorización sanitaria.
5. La incorporación de familiares y otras personas significativas que puedan dar asistencia especial o participen del proceso de recuperación, si ello es consentido por la persona, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su inclusión social.
6. La atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
7. No podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria.
Artículo 21.- El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí misma o terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia, y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo sólo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora.
Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones, sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, éstas sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica, se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona, de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Título IV
Derechos de los familiares y de quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 22.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre las enfermedades mentales, la discapacidad y sus tratamientos.
Artículo 23.- Los familiares y quienes apoyen a personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes apoyan y cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.
Título V
De la inclusión social
Artículo 24.- La articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la cabal inclusión social de las personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o intelectual.
Título VI
Modificaciones legales
Artículo 25.- Modifícase la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el inciso primero del artículo 10, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: "Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico.".
2. Agréganse en el artículo 14 los siguientes incisos quinto y sexto:
"Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído.
En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella.".
3. Suprímense los artículos 25, 26 y 27.
4. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artículo 28.- No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir.
En estas circunstancias, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, y en el Código Sanitario, según corresponda, el protocolo de la investigación deberá contener las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. Se deberá acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Asimismo, se deberá contar previamente con el informe favorable de un comité ético científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
En esos casos, los miembros del comité que evalúe el proyecto no podrán encontrarse vinculados directa ni indirectamente con el centro o institución en el cual se desarrollará la investigación, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto.
Se deberá obtener a la brevedad el consentimiento o manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia.
Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujetos de ensayo en investigaciones futuras, cuando no estén en condiciones de consentir o expresar preferencia.
La investigación biomédica en personas menores de edad se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.120. Con todo, deberá respetarse su negativa a participar o continuar en la investigación.".
Título VII
Disposiciones varias
Artículo 26.- Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
Artículo 27.- Un reglamento del Ministerio de Salud y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.- Las infracciones de esta ley podrán ser reclamadas de conformidad a los procedimientos establecidos en el Título IV de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Artículo transitorio.- Los reglamentos a que se refieren las disposiciones de la presente ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contado desde su publicación.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 5 de mayo de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Transcribo para su conocimiento ley Nº 21.331.- Por orden de la Subsecretaria de Salud Pública.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Hübner Garretón, Jefe División Jurídica, Ministerio de Salud.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los Boletines N°s. 10563-11 y 10755-11
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H. Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto de ley y por sentencia de 23 de abril de 2021, en los autos Rol 10513-21-CPR.
Se declara:
I. Que las siguientes disposiciones del proyecto de ley sobre protección de la salud mental, correspondiente a los boletines Nºs. 10.563-11 y 10.755-11, refundidos, son conformes con la Constitución Política :
1. Artículo 14.
2. Artículo 15.
3. Artículo 18, en la expresión "Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de treinta días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al Tribunal de Familia competente, para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley .".
4. Artículo 21, inciso tercero, en la expresión "En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas también se pondrán en conocimiento del Tribunal de Familia competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley .".
5. Artículo 25, Nº 3, en cuanto suprime el artículo 25, inciso cuarto, de la ley Nº 20.584.
II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas a la ley orgánica constitucional .
Santiago, 23 de abril de 2021.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria.
