Labor Parlamentaria
Participaciones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Antecedentes
- Cámara de Diputados
- Sesión Ordinaria N° 4
- Celebrada el 08 de octubre de 2002
- Legislatura Extraordinaria número 348
Índice
Cargando mapa del documento
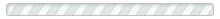
Intervención
NUEVA ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD. Primer trámite constitucional. (Continuación).
Autores
El señor
Señor Presidente, la República se encuentra nuevamente abocada a la tarea de reformar su salud.
El senador Gabriel Valdés me ha contado que, tras el terremoto del año 39, siendo ministro de Salubridad el doctor Salvador Allende, éste, junto con el doctor Exequiel González y otros hombres y mujeres de prestigio, formó una comisión nada nuevo bajo el sol. Su objetivo era reformar la ley de Seguro Obrero y la de Accidentes del Trabajo.
La discusión parlamentaria fue intensa. Don Gabriel me señaló que el problema principal fue debatir acerca del financiamiento. La oposición al gobierno de Pedro Aguirre Cerda dudaba de que el método propuesto por la comisión lograra financiar la cobertura ofrecida por la reforma. El ministro de Salubridad tuvo que dar largas explicaciones de rentabilidad, acerca de fundos lecheros y madereros que se venderían, de 18 millones de pinos que se plantarían, etcétera. Insisto: nada nuevo bajo el sol.
Ahora, en tiempos del bicentenario, los invito a recordar el primer centenario.
Chile pasaba de una sociedad agraria a una urbana incipientemente industrial. Las ciudades se llenaban de conventillos insalubres. Los niños se morían de a miles, constituyéndose Santiago en un verdadero “matadero infantil”. De 110.697 niños nacidos vivos, 37.917 morían antes de cumplir el año. La mortalidad infantil era de 342,5 por mil niños nacidos vivos en el año 1900. La prostitución y el alcoholismo causaban estragos.
Por eso se preguntó Enrique Mac Iver: ¿Es que acaso ya no somos felices? Pero su voz no fue escuchada, como tampoco la de Luis Emilio Recabarren , quien acusó de oligárquico al Chile de 1910, en un descarnado balance de ricos y pobres; la de Alejandro Venegas , quien rogó al Presidente Montt que viera con sinceridad lo que ocurría; la de Nicolás Palacios y la de Francisco Antonio Encina, quienes hablaban de la pérdida de fuerza del pueblo chileno y de nuestra inferioridad económica, o la del doctor Augusto Orrego Luco , quien señalaba la insalubridad de Chile y la “cuestión social”.
El doctor Orrego Luco , Presidente de la Cámara de Diputados, pionero mundial en salud y en estudios del cerebro, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Médica, ministro del Interior y de Justicia, es de esos reformadores sociales, servidores públicos, médicos destacados que, más allá de todo interés personal o demanda corporativa, se pusieron al servicio de los demás, y por lo que Chile debe sentirse orgulloso. Su adelantado fue el profesional irlandés doctor Guillermo Blest , “padre de la medicina chilena”, traído en 1833 por don Diego Portales para dictar el “Curso de Ciencias Médicas” en el Instituto Nacional.
Política y salud, siempre unidas. Nada nuevo bajo el sol.
Con la crisis del salitre, que traería 20 mil cesantes a Santiago, y el colapso de 1929, las cosas empeoraron. Por ello, el doctor Alejandro del Río, ministro de Higiene, Asistencia Social y Previsión, con la presión de los militares jóvenes encabezados por un cirujano del Ejército, doctor José Santos Salas, logró la aprobación de la ley Nº 4.054, que cimentó la medicina social en Chile.
Otro hito importante fue la creación del Colegio Médico, cosa que hizo el Senado, aunque hoy haya algunos que se arrepientan. Con el apoyo de los senadores Allende, Jirón y Durán y del doctor Eduardo Cruz Coke , se crea este organismo gremial para “el perfeccionamiento, la protección económica social y la supervigilancia de la profesión de médicocirujano”.
El doctor Hernán Alessandri Rodríguez creó, ese mismo año, la Sociedad Chilena de Cardiología, y junto con médicos como Rodolfo Armas Cruz , Sótero del Río, Jorge Mardones Restat , se ubica entre los grandes de la salud chilena. Así fue como se creó el Servicio Nacional de Salud, en 1952. Luego, en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva se dictó la ley de Medicina Curativa, se creó el nuevo Servicio Médico Nacional (Sermena) y tantos otros adelantos que sería imposible enumerar en su totalidad.
Ésta es una historia de servicio público eficaz puesto al servicio de la vida. Si en 1950 la tasa bruta de mortalidad era de 15 por 1.000 habitantes, y la de natalidad, de 30,4, esas tasas eran de 5,5, y de 17,6, respectivamente, en 1999. En 1948, el promedio de esperanza de vida entre los hombres era de 32,5 años. Hoy, Chile tiene una esperanza de vida, al nacer, de 72,3 años en el caso del hombre, y de 78,3 años, en el de la mujer, en circunstancias de que en Estados Unidos es de 73,6 y de 79,2 años, respectivamente.
Si en 1900 morían más de un tercio de nuestros niños antes de cumplir un año, en 1999 nacieron 273.641, y sólo 2.732 fallecieron antes del año de vida. En 1950, había 2.205 médicos; hoy contamos con más de 17.467. Lejanos están los tiempos en que el cólera, la viruela, el sarampión y el tifus eran las enfermedades que nos mataban, y en que el promedio de vida no superaba los 21 años.
De más está decir que si he mencionado esta historia y a estos nombres Allende, Cruz Coke y Alessandri es para que esta Cámara de Diputados recuerde que la salud pública de Chile, por la cual debemos sentirnos orgullosos, ha sido creación de todos los chilenos, sin distinción de credo ni de ideología. A continuar esa tradición, los invito hoy.
No quiero pasar por alto la reforma del régimen militar, que supuso una expansión central de la salud privada. La descentralización, de 1976; la inauguración, en 1979, del sistema de libre elección mediante la introducción de instituciones de salud previsional, isapres; la creación, en 1980, del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y la ley de 1985, han creado un nuevo panorama.
Según cifras del INE, en 1999 contábamos con 182 hospitales, 526 consultorios, 1.144 postas, 626 estaciones médico-rurales y cinco centros diferenciados de salud. Se trata de 30.958 camas hospitalarias. El sector privado aporta 44 hospitales, 121 clínicas, 387 policlínicas, 467 centros médicos y 506 laboratorios clínicos. Se trata de 11.265 camas hospitalarias (unas 6.000 de las cuales se concentran en Santiago).
Se trata de un sistema mixto, pero básicamente público, pues sólo 1.294.463 chilenos cotizan en las isapres. Pero, y he aquí el problema que nos convoca, el sistema público concentra a los sectores de bajos ingresos y de alto riesgo médico, y el sistema privado, mayoritariamente, concentra a los sectores de más altos ingresos y de más bajo riesgo.
En efecto, los beneficiarios del sistema de isapres concentran los más altos ingresos y el menor riesgo de salud. El gasto de salud por beneficiario de isapres es de US$ 601 al año. Los beneficiarios del sector público representan los dos tercios de los chilenos restantes que tienen bajos ingresos y donde se concentran, además, los sectores de más alto riesgo médico (mujeres en edad fértil, ancianos o quienes padecen enfermedades catastróficas). El gasto anual resultante en el caso de los beneficiarios del sistema público es de US$ 204 dólares, tres veces menos.
Según Patricio Meller , la situación es peor. Hoy día el gasto promedio anual per cápita en salud en el sector privado sería de 900 a 1.100 dólares, y en el sector público de salud, de apenas 170 dólares. El diferencial es de 5,5 a 6,5 veces. Es decir, una familia chilena que tiene acceso a una clínica privada gasta 5,5 veces el costo de atención de un hospital público. Si ello sólo significase una diferencia en la hotelería y no en la calidad de la atención médica, pasaría. Pero, como se pregunta Patricio Meller , “si la probabilidad de supervivencia ante una intervención quirúrgica compleja fuera el doble en una clínica privada en relación con un hospital público, ¿dónde le gustaría que se operara su madre, su esposa o su hija?
Porque y sigo citando al prestigioso economista de la Universidad de Chile “el mercado de la salud, ¿es realmente análogo al mercado de los televisores o de los zapatos? ¿Es tan fundamental la posibilidad de disponer de un amplio rango de alternativas en el caso de salud? Una persona que resulta herida en un accidente automovilístico o que sufre un ataque al corazón, ¿visita distintos hospitales para decidir en cuál se queda? Si esto le sucediera en una zona alejada de Santiago, ¿no preferiría que el único hospital local estuviera bien equipado? Si un consumidor adquiere un televisor cuyo monitor falla al cabo de una semana, puede reclamar y sustituirlo por otro; pero, en el caso de salud, si en un hospital de baja calidad se opera a un paciente y éste muere por no disponer de algún elemento médico o por negligencia del personal, se está ante una situación irreversible”. [1]
Por ello, el doctor en Economía Patricio Meller señala que aquí hay un rol central de lo que él llama un Estado integrador. La salud tiene un costo, pero no tiene precio. Como lo sostiene el asesor de Michelle Rocard, el tecnócrata francés Roger Godino , la salud es invaluable, pues no es una mercadería ni se encuentra en el comercio humano. Y sucede que Chile tiene un gasto social que no alcanza el 50% del tamaño relativo del observado en países desarrollados según estudios de Engel, Bravo y Meller de 1998. Por ello, estos estudiosos consideran que debiera haber un aumento en los recursos públicos en salud y en educación, y que éste signifique un mejoramiento en la calidad del servicio.
En consecuencia, entendemos la salud como un bien social. Ello impone la necesidad de crear condiciones de accesibilidad a todos los chilenos, sin distingo de ninguna especie. Asimismo, esto supone avanzar en justicia, superar las inequidades y aumentar la efectividad global y la capacidad de respuesta a las necesidades de las personas.
Reafirmamos nuestra convicción de consolidar un sistema mixto de salud. No estamos por más libre mercado en salud, ni tampoco por un sistema único o por volver al antiguo SNS.
Valoramos la necesaria complementariedad público-privada en salud. Pero no se debe subordinar al nivel de ingresos el derecho de todos los chilenos de contar con una adecuada protección social en salud.
Debemos superar la existencia de un sistema dual de salud que opera con lógicas contrapuestas. No queremos un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres. La polarización social no sirve a la causa del desarrollo para Chile; ésta requiere de la voluntad y del valor para apostar con decisión por la cohesión social.
Ésta ha sido la experiencia de Europa Occidental de posguerra, y la del Sudeste Asiático más recientemente. Para lograr el desarrollo, los países requieren algo más que crecimiento económico; la evidencia empírica internacional nos muestra majaderamente que, sin justicia social, no hay progreso.
Chile requiere de un pacto social. Es necesario que quienes tenemos más, estemos dispuestos a apoyar a los que tienen menos. Esto se llama solidaridad, no lucha de clases, como lo denuncia demagógicamente el presidente de la UDI.
Sinceremos el debate. Chile está lejos de ser un país caracterizado por una alta intervención del Estado en la economía. Las cifras nos muestran que en países de la Unión Europea, como Suecia, Francia, Italia, Holanda , Alemania , España y Reino Unido, el gasto público, como porcentaje del PIB, representa valores de 62,3 por ciento, 54,2 por ciento, 53,6 por ciento, 48,7 por ciento, 47,9 por ciento, 42,2 por ciento y 41 por ciento, respectivamente. En Chile, éste es sólo del 23,3 por ciento. Incluso en la cuna del capitalismo, Estados Unidos, este porcentaje es del 31,6 por ciento.
Si miramos estas cifras para el caso de la salud, la realidad no difiere mucho. El gasto público en salud, como porcentaje del PIB, en estos países es del orden de 6,3 por ciento en promedio, mientras que en Chile éste apenas sobrepasa el 3 por ciento.

Asimismo, al observar el porcentaje de personas que se declaran satisfechas del sistema sanitario en esos países, las cifras nos muestran que éstos se mueven en cotas superiores al 65 por ciento, siendo la excepción España , con sólo un 36 por ciento de satisfacción, y el Reino Unido, con 48 por ciento. En Chile, como veremos, la evaluación es mala, y no sólo respecto del sector público.
En Chile, el gasto público en salud es de un 3,1 por ciento del PIB. (Otros lo calculan en un 3,4 por ciento). En democracia hemos mantenido una tasa de crecimiento del gasto social en salud por habitante de un 8,8 por ciento. Se trata de un enorme esfuerzo. Más que lo duplicamos. Pero recordemos que en 1972 el gasto en salud era de un 4,7 por ciento del PIB. Aumentarlo en 150 mil millones de pesos para financiar el plan Auge equivale a 0,3 por ciento del PIB.
Finalmente, los chilenos entienden que la reforma de la salud supone más impuestos y recursos. La Fundación Futuro entrevistó telefónicamente a los santiaguinos, quienes señalaron que para financiar dicha reforma se debía “aumentar el impuesto al tabaco, al alcohol y al diesel” (32,8 por ciento); aumentar los impuestos a las empresas (28,2 por ciento); reasignar fondos de presupuesto público (14,8 por ciento); mayores ingresos producto del crecimiento económico (12,2 por ciento); traspasar los 3/7 de la cotización de las isapres (8,2 por ciento), y un 3,8 por ciento, aumentar el impuesto a las personas.
En definitiva, Chile tiene una tarea pendiente en materia de salud, y esta reforma constituye un avance en la dirección correcta.
La salud es invaluable; la prevención, curación y rehabilitación de las personas tiene un costo, y hay que estar dispuesto a pagarlo.
Cuatro son los elementos principales que fundamentan mi posición favorable a estos proyectos que conforman el plan Auge:
i) El plan Auge representa un avance objetivo hacia el establecimiento de derechos garantizados en prestaciones de salud, al establecer garantías explícitas de calidad, oportunidad y cobertura financiera para todos los chilenos.
ii) Su financiamiento contiene una fórmula que representa un avance hacia una mayor progresividad en la distribución de recursos públicos hacia familias de menos recursos.
iii) Corrige ciertas imperfecciones en el sistema de seguros de salud al evitar la existencia de ciertos subsidios cruzados, indeseados o encubiertos que van desde el sector público a las isapres, cuestión que la Concertación viene planteando desde el año ’95, cuando Carlos Massad era ministro de Salud.
iv) Impone un desafío de eficiencia tanto en el sector público de salud como en el privado.
Mi partido, la Democracia Cristiana, ha planteado, a través de su Consejo Económico Social, observaciones acerca de la modalidad de financiamiento de un tercio de la propuesta Auge. Tiene dudas acerca de acabar con el subsidio cruzado que beneficia a madres de los tres
deciles más ricos de la población, en los cuales hay gente de mucho esfuerzo y de situación económica media.
Debo señalar que en mi partido sabemos muy bien que los chilenos queremos la reforma de salud. Desde 1997 y por el informe del Pnud sabemos que los chilenos de clase media, en un 58,2 por ciento, sostuvieron que, de padecer una enfermedad grave, tenían poca o ninguna confianza en recibir atención de salud oportuna; un 50 por ciento dijo que tenían poca o ninguna confianza en recibir una atención de buena calidad, y un 71,3 por ciento señaló que no podría pagar los costos de la atención.
Esto se dijo antes de que el crecimiento ecónomico bajara a un tres por ciento anual. La crisis económica e injusticias flagrantes redundaron en que las isapres perdieran 431.183 afiliados entre 1997 y 2001. Su porcentaje de participación en la población beneficiaria bajó del 26 por ciento al 20 por ciento.
En un país donde el 65 por ciento de sus habitantes declara, hoy, vivir en hogares con ingresos de 350 mil pesos o menos, es obvio que éstos esperan un apoyo solidario de los que tenemos más y el reconocimiento efectivo de un derecho básico por parte del Estado. Creo que las clases medias aspiran a un trato justo y que, sobre toda consideración, la salud sea un derecho de todos y no de unos pocos.
La Democracia Cristiana siempre ha sido un partido nacional con vocación popular, y eso es lo que ratificaremos ahora.
Debo señalar, además, que en la Democracia Cristiana sabemos muy bien que las isapres están en deuda con Chile. El Estado ha subsidiado a las isapres desde su creación. El año 1997 ellas recibieron por concepto de cotización adicional legal (2 por ciento) la suma de 17 mil 612 millones de pesos, y por subsidio maternal, 37 mil 462 millones de pesos. El año pasado esos subsidios fueron de 5 mil 442 millones y 57 mil 519 millones. Se trata de más de miles y miles de millones de pesos anuales que el Estado paga, en circunstancias de que debieran hacerlo las isapres.
Me parece un deber del Estado ayudar a padres y madres a criar a sus hijos cuando ellos no tienen la posibilidad de hacerlo plenamente por razones que no les son imputables a ellos. Pero es de mínima justicia que esos subsidios lleguen a las mujeres que cotizan en el Fonasa, el 70% de las mujeres en edad fértil. Y que, al menos, el postulado liberal mínimo, la focalización del gasto social, y no la concepción más social de derechos universales para todos, que se garantizan en Europa, se cumpla. Es decir, que no ocurra que el 60 por ciento del subsidio maternal vaya a las mujeres de los deciles más ricos de Chile.
Quiero expresar que esto no debe significar el aumento de las cotizaciones en isapres. Primero, porque ellas han recibido durante dos décadas el apoyo del Estado para desarrollarse.
Segundo, porque, como lo ha recordado la superintendente de Previsión Social, Ximena Rincón , cuando el Estado comenzó a pagar el subsidio maternal, en 1985, ellas no bajaron sus planes.
Tercero, porque como lo ha dicho el superintendente de Isapres, José Pablo Gómez , los gastos de administración del Fonasa sólo representan el 1,6 por ciento de sus ingresos, contra un 21 por ciento de las isapres. Las isapres pueden bajar sus costos en publicidad 2 mil 869 millones de pesos, en remuneraciones 37 mil 391 millones, en comisión de ventas 29 mil 135 millones y otros gastos por 46 mil 207 millones de pesos sin que ninguna haya ido a la quiebra.
Cuarto, entre 1990 y 1997 las isapres tuvieron un promedio de rentabilidad sobre el patrimonio de 22 por ciento, para caer a 10 por ciento en 1998 y a 2 por ciento en 1999. En los años 2000 y 2001 se recuperó esa rentabilidad al 9 por ciento. Es decir, por dinero no se quedan, y se ha cumplido su finalidad de lucro, como lo señaló el vicepresidente de Cruz Blanca, señor Fabio Valdés . De hecho, y a pesar de que han bajado los cotizantes, los ingresos operacionales han aumentado de 449 mil 311 millones de pesos en 1997 a 533 mil 707 millones en 2001. La información periodística de que dispongo señala que ello se debe a que han aumentado el valor de los planes. Por ello pueden y deben hacer un esfuerzo más grande.
Es el momento de la solidaridad, máxime cuando en el pasado invierno la lluvia nos ha recordado que hay dos Chiles y un solo dolor.
Señor Presidente, por su intermedio pregunto a los diputados que conforman esta honorable Cámara: ¿Se han dado cuenta de que cuando estamos discutiendo sobre el plan Auge y de los subsidios maternales, estamos hablando de un milagro sagrado para los creyentes y de un motivo de asombro para los filósofos? ¿Cuál es el lugar que debemos dar, en el debate público acerca de la vida, a las consideraciones económicas?
Lo esencial y existencial es apoyar el milagro de la natalidad y vida humanas sin cálculos menores. Por cierto, la natalidad y la vida tienen un precio económico, y lo justo es que los que tenemos más lo paguemos de nuestro propio bolsillo, y que los que tienen menos dinero, pero suficiente vida, sean apoyados por toda la sociedad y el Estado. Ésa es la cuestión económica central.
Termino diciendo que me parece bien que los partidos políticos, particularmente el mío, y los parlamentarios de Gobierno enriquezcan las propuestas de la coalición de Gobierno de la cual son parte. De hecho, en conjunto con los diputados Burgos , Silva y Riveros , y con la diputada señora Mella , hemos presentado una indicación para salvar una grave omisión de este proyecto que ahora discutimos: la exclusión, en el proyecto original, de los adultos mayores en el consejo asesor de las seremis de Salud. De igual modo, los parlamentarios de Oposición pueden y deber criticar, y fiscalizar. Es el juego de la democracia. Pero quiero ser muy claro en lo siguiente: la reforma de salud debe hacerse, pues los chilenos no entenderían que este Congreso la bloqueara por meses y años. Menos comprenderían si las dificultades proceden de quienes, estando en el gobierno, tienen el deber de servir ahora con la mayor eficacia, eficiencia y celeridad. Ello no contribuiría en nada al prestigio de la política ni del Congreso Nacional.
Debo recordar que detrás de la derrota de Bill Clinton y del desprestigio de la política norteamericana, se encuentra una situación que los chilenos debemos evitar, y para ello trabajaré.
En 1992 y 1995, la inmensa mayoría de los norteamericanos pedía una reforma de salud.
¿Está usted a favor de que el Gobierno provea un programa nacional de salud financiado públicamente?
¿Está usted a favor de que el Gobierno expanda sus gastos sociales?
Pues bien, Bill Clinton y su mujer fracasaron, y no hubo reforma. La explicación del fracaso que da el conocido cientista político Benjamín Barber es la siguiente: “Al convertirse en un debate todavía más tecnocrático y profesionalizado sobre el plan abstracto de reformas que era necesario aplicar, la inmensa mayoría de la opinión pública, simplemente no prestó atención al problema. Una serie de expertos con credenciales públicas debatieron con otros expertos con credenciales privadas”.
Era tal la confusión que provocaban las acusaciones mutuas y los informes supuestamente técnicos que daban la razón a quien lo había solicitado, que ello provocó un distanciamiento entre la ciudadanía y el Presidente. En costosos estudios y anuncios publicitarios, colegios profesionales, industrias farmacéuticas y otras grandes corporaciones arrebataron de la mente de los ciudadanos la reforma de su sistema de salud. Así se selló la suerte del plan sanitario de Clinton. Sus desigualdades y costos siderales se mantienen. Hoy, Estados Unidos gasta casi un 14 por ciento del PIB en salud, mucho más que Suecia, donde la salud pública es mejor y más barata.
Por ello, y máxime si el ministro de Salud es un destacado camarada, el deber de todo partido que integra una coalición de gobierno es actuar siempre, como lo ha dicho Adolfo Zaldívar , con responsabilidad.
Si coincidimos en que podemos tener una mejor salud para todos; si hemos demostrado que hay posibilidades de aumentar recursos, gestionarlos mejor y redistribuirlos con más justicia, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Así lo hicimos en 1924, 1948 y 1968.
Los chilenos merecemos que nuestros representantes políticos, olvidando prejuicios, legítimas diferencias partidistas, particularismos corporativistas y codicias financieras, se pongan de acuerdo.
Por ello votaré a favor, no sólo de este proyecto de autoridad sanitaria, sino del conjunto de la propuesta del Gobierno, que, espero, a esas alturas sea de todos nosotros.
He dicho.
[1] Meller Patricio: El modelo económico y la cuestión social; Documento Nº 6 de “Conceptos básicos para comprender la realidad nacional”; elaborado bajo la coordinación de Fernando Echeverría Carlos Montes y Andrés Palma. Santiago de Chile año 2002.
