Labor Parlamentaria
Participaciones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Antecedentes
- Senado
- Sesión Ordinaria N° 29
- Celebrada el 27 de enero de 1971
- Legislatura Extraordinaria periodo 1970 -1971
Índice
Cargando mapa del documento
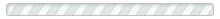
Intervención
POSICION DEL PARTIDO NACIONAL SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA ESTATIZACION DE LOS BANCOS.
Autores
El señor
Señor
En toda sociedad democrática, las iniciativas tendientes a nacionalizar o estatificar los recursos productivos deben considerar, entre otros, el punto de vista del beneficio social neto que producen. Si el traspaso de recursos de manos privadas a manos estatales representa un incremento evidente del bienestar social, tomando en cuenta también el costo social que significan, entonces debemos calificar favorablemente esa medida.
Por el contrario, si tal evidencia no existe, lo natural es oponerse a una iniciativa de esta naturaleza, pues se corre el riesgo de causar serios perjuicios a toda la colectividad, en beneficio de sectores políticos que dispondrán de un poder oligárquico que utilizarán en su propia ventaja y en desmedro de la libertad política de los ciudadanos.
En el caso de la estatización de la banca privada, el Gobierno no ha entregado ni un solo argumento basado en algún estudio serio sobre los costos y beneficios sociales del actual sistema, con relación al de la banca estatificada. Sólo se han mencionado argumentos relativos a una supuesta concentración de los créditos bancarios, argumentos que carecen por completo de validez, según lo demostraremos en seguida. Se está procediendo, entonces, con un criterio exclusivamente político, a fin de obtener, como lo hemos denunciado, el control económico de las personas y, consecuentemente, su dependencia política.
Hoy en día existen en el país 26 bancos comerciales privados, los cuales otorgan el 53% del crédito bancario, mientras el Banco del Estado, solo, otorga el 47% de dichos créditos. El poder monopólico de esta última institución es obvio, lo que sin duda perjudica a la mayoría de ios chilenos. Reforzar aún más el monopolio bancario estatal significa agravar la situación de los usuarios del crédito bancario. Sabido es que los monopolios producen menos y a costos más altos. En consecuencia, y en el caso que estamos analizando, los clientes de los bancos, de materializarse la nacionalización que el Gobierno lleva a cabo al margen de disposiciones legales, se verán obviamente enfrentados a un peor servicio de estas instituciones. Sin duda que existe más equidad y eficiencia en la atención al público si éste dispone de 27 bancos que compiten entre sí, en vez de tener que acudir a una sola institución omnipotente.
La formación de monopolios estatales en áreas donde pueden existir empresas privadas competitivas no se justifica desde un punto de vista económico.
En Chile, la banca privada es competitiva, y lo comprueban fehacientemente las sumas considerables que ésta debe destinar a propaganda comercial.
Deseamos analizar ahora la tesis de la concentración de los créditos bancarios, argumento que el Gobierno da como principal justificación para nacionalizarlos.
Este tema se plantea diciendo, por ejemplo, que el 1% de los deudores bancarios obtienen el 25% del crédito. Dicha afirmación es falsa, porque las necesidades de crédito de una empresa o unidad productiva depende fundamentalmente del tamaño de ésta. Es obvio que una empresa que dispone de un millón de escudos de capital necesitará más crédito que una que dispone de 100 mil escudos. Y, en relación con este capital, debemos medir la cuantía de los créditos obtenidos.
Además, debemos considerar que el capital de una empresa indica el aporte que ella hace al producto nacional. Si el crédito es un factor productivo, como nadie duda, entonces las empresas que más producen necesitan más crédito en términos monetarios; pero, posiblemente, una proporción igual o menor si se las relaciona con su capital. Obviamente, el capital no es la única medida del tamaño de una empresa o de su importancia en la economía, pero es el único antecedente objetivo de que se dispone para enfocar el argumento que estamos analizando.
Si fuera cierto que el crédito "se lo llevan unos pocos", entonces deberíamos deducir que, a mayor tamaño de una empresa, mayor sería la relación deuda a capital.
Veamos qué dicen las cifras. Hemos obtenido nuestra información del libro de Javier Fuenzalida y Sergio Undurraga titulado "El crédito y su distribución en Chile", publicado en 1968 por la Editorial Lambda. Los señores Fuenzalida y Undurraga son ingenieros comerciales y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Chile, de Santiago. Este libro es el único trabajo exhaustivo sobre distribución del crédito en Chile.
Según la tesis del "crédito en pocas manos", a medida que aumenta el capital de una empresa, aumenta aún más su endeudamiento; de tal modo que las empresas más grandes obtienen relativamente más crédito.
Las cifras que presentamos fueron tomadas del análisis de la Superintendencia de Bancos sobre 15 mil deudores de los bancos privados y del Banco del Estado en 1965. Los deudores considerados corresponden a los que tenían más de 20 mil escudos en deuda directa en aquel año.
Respecto de la distribución crediticia y deudas por sectores económicos, pido insertar en la versión de mi discurso un cuadro que lleva el Nº 1, muy breve, de 10 líneas.
Oportunamente se solicitará el acuerdo de la Sala, señor Senador.
-El cuadro, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

De este cuadro se desprende claramente que la distribución del capital por sectores es muy similar a la distribución de deudas por sectores, lo que quiere decir que básicamente todos los grupos obtienen la misma cantidad de crédito de acuerdo a su tamaño o aporte al producto nacional. Por tanto, analizados los distintos sectores, no aparece ninguna tendencia a una concentración arbitraria. Según sea la importancia de cada sector, tal es el volumen de créditos que tiende a obtener cada uno.
Veamos ahora un cuadro más interesante, en el que mostraremos la distribución del capital y deudas por estratos de capital.
Señor
-El cuadro, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

En este cuadro es importante observar que los dos estratos más bajos, poseedores del 10% del capital total, tienen el 21% de las deudas bancarias, en circunstancias de que los dos últimos estratos, con el 48% de capital, perciben el 23% de los créditos, lo que demuestra la absoluta falsedad de la campaña que se ha estado haciendo.
Además, llama la atención que al último estrato del capital, el más alto de todos, que posee el 33,5% del capital, le corresponde sólo el 4,6% de los créditos, lo que nuevamente comprueba la falsedad total de las afirmaciones que sobre esta materia repiten los propulsores de la estatización.
Entre el primero y cuarto estrato está el 26% de los capitales y el 42% de los créditos. Esto indica que los pequeños y medianos empresarios obtienen, como sector, mucho más crédito que las grandes empresas, no sólo en términos relativos, sino también en montos absolutos.
Debemos destacar que un estudio de INSORA de la Universidad de Chile, de 1965, titulado "El Crédito Bancario y la Industria Nacional", efectuado por encargo del Banco Central, también corrobora la afirmación anterior, en el sentido de que los medianos y pequeños empresarios han visto mejor satisfechas sus necesidades de créditos. En efecto, encuestados los productores sobre cuál era el grado de satisfacción de sus solicitudes de crédito, demostraron tener mayor grado de satisfacción los pequeños y medianos empresarios. Ese estudio fue efectuado usando métodos totalmente diferentes de los empleados por los profesores Fuenzalida y Undurraga.
Para comprobar aún más lo dicho, solicito la inclusión en esta parte de mi discurso de otro cuadro que muestra cuál es la relación deuda a capital por estrato de capital.
-El cuadro, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

Este cuadro demuestra fehacientemente que los créditos de la banca chilena no están concentrados, sino que son las empresas medianas y pequeñas las que obtienen mayor proporción de préstamos. En efecto, el primer estrato de capital corresponde a capital de hasta 100 mil escudos, y tiene una relación de deuda a capital de 1,675, mientras que el estrato de capitales superior, con cifras de 50 mil escudos y más, tiene sólo el 0,048 de relación.
Todas las cifras mencionadas refutan claramente la creencia de que el crédito bancario se distribuye en Chile en forma arbitraria y a favor de unas pocas grandes empresas. Tales suposiciones, sencillamente, no se ajustan a la verdad.
No faltará quien sostenga que no es conveniente que haya empresas demasiado grandes, aunque éstas reciban una fracción menor del total de créditos. Sin embargo, el tamaño de las empresas más grandes está condicionado hoy en día por las técnicas modernas de producción, que exigen grandes inversiones en capital fijo, de modo de obtener el máximo provecho de su mecanización. Producir en forma más rudimentaria significa mayores costos, con el consiguiente perjuicio para todos ¡os consumidores.
Debemos destacar, además, que la Ley General de Bancos posee disposiciones muy estrictas para evitar que los créditos se concentren en pocas manos. Las multas por omisión de estos márgenes son muy onerosas, y el control de la Superintendencia de Bancos, muy estricto. Por tanto, los bancos no pueden distribuir los créditos a su antojo, y, como lo hemos comprobado con cifras, tal cosa no sucede.
Debemos mencionar, sin embargo, que el anterior Gobierno, a través del Banco Central, favoreció una concentración de préstamos por medio de las líneas de crédito según presupuesto de caja. El sistema bancario fue obligado a tener 20% de sus préstamos disponible para este tipo de operaciones, de más uso entre las empresas de mayor capital, pero, asimismo, de mayor justificación por su rendimiento social.
El señor
¿Me permite, señor
Ha terminado el tiempo de la Democracia Radical.
Ofrezco la palabra en el resto del tiempo del Comité Mixto.
Ofrezco la palabra.
El Honorable señor
Estamos conscientes de que el sistema bancario chileno adolece de defectos que hacen necesaria una revisión de las normas bancarias de modo que estas instituciones sirvan mejor al público, que es lo único que debe interesar a toda reforma económica.
A nuestro entender, el problema más grave de la banca chilena es que su volumen de créditos no ha crecido de acuerdo con el incremento de la producción nacional, lo que se traduce en una asfixia crediticia.
El libro ya mencionado, de los profesores Fuenzalida y Undurraga, muestra en el cuadro Nº 7, página 26, que los créditos, en moneda de un mismo poder adquisitivo, variaron de un índice de 100 en 1940, a un índice de 83,8 en 1965. Es decir, que en el lapso de 25 años, se produjo una disminución de algo más de 16%. Por su parte, en el mismo período, el ingreso nacional o el valor de la producción nacional real ha aumentado de 100 a 253,8, o sea, un incremento de 153,8%. Nótese la enorme disparidad de esta cifra con la anterior. No es raro, entonces, que en Chile se hable de una permanente escasez de créditos que impide el crecimiento de la producción.
Podemos afirmar que la causa de esta anomalía es básicamente una: la falta de rentabilidad adecuada para los fondos depositados en los bancos, ya que el público prefiere utilizar otros canales para depositar sus ahorros. Esta baja rentabilidad se debe básicamente a la inflación y al control legal de la tasa de interés que cobran y pagan los bancos. Lo que ha sucedido es que el interés bancario ha sido inferior a la inflación anual, si bien los impuestos sobre los intereses cobrados por los bancos han transformado el interés cobrado en positivo. Pero no sucede lo mismo con el interés que perciben los ahorrantes en la banca privada.
La reforma del sistema bancario chileno debería consignar la posibilidad de reajustar de acuerdo con la inflación anual los depósitos y los créditos, de tal modo que estas instituciones puedan captar un adecuado volumen de ahorros para financiar así el crecimiento económico nacional. Además, debería facilitarse y estimularse al máximo la competencia entre las diversas instituciones bancarias, asegurando mejor servicio al público.
La sola estatización propuesta por el actual Gobierno no solucionará ninguno de estos males de fondo de la banca chilena, pues ni se ha mencionado la reajustabilidad y se reduce la competencia bancaria hasta hacerla desaparecer eventualmente. Por el contrario, se desea monopolizar toda la banca, sin considerar los deseos de la comunidad, ni su bienestar, ni su beneficio como demagógicamente se ha afirmado. Sólo se ha tenido en vista pretender justificar la estatización completa de la actividad bancaria, con el propósito de lograr el control político de los ciudadanos.
Y, así como en años recientes se ha observado un desplazamiento creciente del crédito hacia el sector estatal, no cabe duda de que, de estatificarse la banca, se produciría entonces la tan temida y pregonada concentración del crédito, pero a favor de un deudor único y privilegiado: el propio Estado y las empresas que de él dependen.
