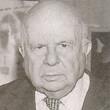Labor Parlamentaria
Participaciones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Antecedentes
- Cámara de Diputados
- Sesión especial N° 23
- Celebrada el 18 de agosto de 1971
- Legislatura Ordinaria año 1971
Índice
Cargando mapa del documento
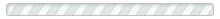
Mociones
MOCION DE LOS SEÑORES MONCKEBERG, TUDELA, SABAT, SCARELLA, ALESSANDRI, DOÑA SILVIA; FERREIRA, SAAVEDRA, DOÑA WILNA; FREI, VALENZUELA Y PEREZ
Autores
Honorable Cámara:
Por todos es conocido el grave problema que significa la subalimentación en nuestro país. El daño que produce es tan serio, que se puede afirmar que es prácticamente imposible progresar en el desarrollo socioeconómico, en tanto persista este estado de cosas. Las causas que condicionan la desnutrición son básicamente las mismas que condicionan e. subdesarrollo: bajo ingreso percápita, alto índice de analfabetismo, bajo nivel cultural, malas condiciones sanitarias y pobre rendimiento intelectual que afecta a un alto porcentaje de nuestra población Cada día es más evidente que la solución definitiva sólo se alcanzará cuando mejoren las condiciones de vida de la población. Pero la realidad es que desnutrición y subdesarrollo condicionan un círculo vicioso del que se hace difícil desprenderse: subdesarrollo conduce a desnutrición y desnutrición a su vez condiciona el subdesarrollo.
Planteado el problema en estos términos, se hace indispensable administrarlas medidas necesarias para mejorar las condiciones nutritivas de la población como medida previa para que el desarrollo socio-económico sea posible. En este sentido, actualmente el Estado está desarrollando varios programas nacionales de distribución de alimentos, ya sea a través del Servicio Nacional de Salud o de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo gastado no se han logrado mejoras substantivas y la nutrición de nuestra población persiste en condiciones desmedradas.
Parece evidente que la sola distribución de alimentos, aun cuando sean gratuitos, no logra cambios substantivos y que, por lo tanto, deben tomarse medidas de otra naturaleza. Entre ellas nos parece de gran utilidad el enriquecimiento de la harina de trigo con Usina, que siendo un proceso de bajo costo (eleva el costo sólo en un 5%), equivaldría en nuestro país a aumentar en un 30% el valor biológico de la proteína del trigo, transformando a ésta en una proteína de tan buena calidad como cualquiera otra proteína de origen animal (carne, huevo, leche y pescado).
II. Evaluación del problema de subalimentación en Chile
En Chile, al igual que en todos los países en vías de desarrollo, la subalimentación constituye uno de los más serios problemas médico- sociales. Sin alcanzar los grados de hambruna que azota a algunas regiones del mundo, afecta a un porcentaje alto de población que se ve sometida a una subalimentación crónica, lo que afecta sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, y consecuentemente su efectiva incorporación a la sociedad.
Siempre que la subalimentación se encuentra presente en cualquier grupo social, quien se ve más seriamente afectado es el niño. Este depende de terceras personas para su alimentación y no siempre hay suficiente responsabilidad, educación, conocimientos o medios económicos necesarios para cumplir con este cometido. Por otra parte, el niño tiene necesidades de nutrientes muy altas y específicas, dado que su organismo constituye una maquinaria metabólica que trabaja a gran presión en relación a su rápido ritmo de crecimiento.
Otro grupo vulnerable lo constituyen las madres embarazadas, que por su condición fisiológica exige también de elementos nutritivos muy específicos que debe aportar la dieta.
La gravedad del problema disminuye en intensidad en el adolescente y adulto, no significando con esto que en el caso de Chile su estado nutritivo sea adecuado.
Subalimentación en los primeros años de vida. Al tratar de evaluar el grado de subalimentación en este grupo etario, se tropieza con la dificultad de la carencia de datos suficientes para tener una idea real del grado de subalimentación en las distintas zonas del país, disponiéndose sólo de algunos estudios en determinadas áreas o en grupos sociales aislados; sin embargo, basándose en estudios encuestales realizados en los últimos 10 años, los resultados señalan que ya en el primer año de vida, entre el 20 y 30% de los niños sufren de una subalimentación que limita sus posibilidades de crecimiento y desarrollo normal. Este porcentaje se eleva progresivamente hasta alcanzar el 60% a los siete años de edad y permanece estacionario durante los primeros años de edad escolar. Como resultado de ello, a esa edad de la vida puede observarse un déficit en la talla de aproximadamente 20 cms. con respecto a la población de países más avanzados. Al mismo tiempo se observa un retraso en aproximadamente 2 a 3 años en la edad de aparición de la pubertad y menarquia en relación a esos mismos países.
Estas cifras requieren de una mayor explicación para ser comprendidas integralmente, ya que los conceptos de desnutrición han cambiado en los últimos años. En el hombre es difícil poder precisar qué se entiende por una alimentación adecuada y más difícil aún fijar límites de necesidades, ya que éstos están sometidos a muchas variantes. Si el problema es difícil en el individuo adulto ya bien desarrollado, éste es mucho mayor en el niño que se encuentra en un período de rápido crecimiento y que, por lo tanto, sus necesidades van cambiando a distintas edades. Desde un punto de vista teórico y muy general, se puede definir la alimentación adecuada para un niño, como el aporte mínimo de nutrientes necesarios para permitir al organismo desarrollar íntegramente su potencial genético. La disminución de este aporte bajo estos niveles se traduce en un retraso de los procesos de crecimiento y maduración tanto físicos como psíquicos.
Es así como en el niño, la disminución global y mantenida de los diversos nutrientes trae como respuesta una disminución de su ritmo de crecimiento y desarrollo. La mayor parte de las veces, en los individuos sometidos a una subalimentación no hay un enflaquecimiento marcado y tampoco signos clínicos ni bioquímicos evidentes de desnutrición, ya que al través de disminuir el ritmo de crecimiento, disminuyen las necesidades de nutrientes, adaptándose el individuo a esa condición. Sin embargo, esta adaptación es relativa, ya que también proporcionalmente disminuye su capacidad de adaptación al medio ambiente, significando ello un alto riesgo para la salud y una limitación en las posibilidades de desarrollar integralmente sus posibilidades físicas y psíquicas. En este sentido podemos comparar la subalimentación infantil a un gran iceberg, cuyo extremo visible son los casos de desnutrición grave (los menos), permaneciendo oculta la gran masa de subalimentados de grado variable.
En un individuo en particular es difícil, poner de manifiesto un pequeño déficit en su ingesta nutritiva, ya que no se sabe hasta qué punto están influyendo los factores genéticos y, por otra parte, las únicas alteraciones visibles son un menor peso y una menor talla que lo que corresponde para su edad. La mayor parte de las veces no existen signos evidentes de carencias y tampoco hay conciencia que la alimentación que está recibiendo es inadecuada para alcanzar el máximo de desarrollo. Este trastorno que evidentemente alcanza sus grados más avanzados en las clases menos privilegiadas, también puede comprometer los niveles socioeconómicos más aceptables y aún se ha descrito en porcentajes importantes de población infantil de países llamados desarrollados.
Estado nutritivo de la embarazada. Al igual que en el niño, los datos que se disponen son fragmentarios, no habiendo un estudio sistematizado del estado nutritivo de la madre embarazada en Chile. Sólo limitados estudios se han hecho en Chile en grupos socioeconómicos de bajo standard económico, tanto en áreas rurales como urbanas. La tabla Nº 1, resume los resultados de tres diferentes estudios realizados durante los últimos 10 años. La dieta promedio sé encontró baja en caloría y proteínas, observándose que más del 50% de las mujeres encuestadas, recibían menos de 2.500 calorías por día. También la ingesta de Vit. A y calcio estaba muy por debajo de las recomendaciones.
Ver Tabla Nº 1, página siguiente.
Esta dieta inadecuada en calorías y proteínas podría explicar el bajo peso de nacimiento observados en los grupos de malas condiciones socioeconómicas. En la Maternidad del Hospital Barros Luco, de Santiago, donde se atienden 17.000 partos por año, el 13% corresponde a niños de bajo peso.

Aproximadamente, el 50% de estos embarazos corresponde a embarazos de término, por lo que es de presumir que la diferencia sea debida a malnutrición intrauterina. En países avanzados, sólo el 6% de los partos corresponde a niños de bajo peso.
A la luz de los conocimientos actuales, la desnutrición intrauterina puede ser causada por desnutrición materna, lo que es de graves consecuencias debido a que esa época es la más crítica en el desarrollo del sistema nervioso central.
Estado nutritivo del adolescente y del adulto. Los datos fragmentarios que se poseen muestran también que un alto porcentaje de los niños en la edad escolar, tanto es escuelas primarias, como en liceos secundarios, reciben una dieta inadecuada para sus necesidades, siendo especialmente limitada en proteína. Ha podido observarse también una relación directa entre la baja ingesta proteica del rendimiento escolar.
Respecto al adulto, se conocen algunos datos recogidos en 1960, que también señalan una deficiencia proteica y calórica. En la Tabla Nº 2, se dan los datos obtenidos en cuatro grupos de campesinos chilenos, observándose una evidente deficiencia promedio en la ingesta calórica y proteica. Especialmente notoria es la deficiencia de proteínas de origen animal. Finalmente, en la Tabla Nº 3 se dan las cifras de consumo de proteínas animales en diversos países de Latinoamérica, proporcionado por la Organización Panamericana de la Salud, en que si bien es cierto en el caso de Chile está por sobre la mayoría de los países latinoamericanos, dista mucho de ser satisfactoria.
Ver Tablas Nº 2 y Nº 3 en las páginas siguientes.
III. Consecuencias de la subalimentación
Con los datos disponibles en la actualidad puede afirmarse que el daño que produce la subalimentación es tan grave, que se hace prácticamente imposible progresar en el desarrollo socio-económico en tanto persista este estado de cosas. Indudablemente que los más afectados son los individuos que sufren la subalimentación, pero ella afecta y entraba a la sociedad entera.


Subalimentación y enfermedad.- En América Latina, la mitad de las muertes se producen antes de los 15 años de edad, mientras que en Estados Unidos esta proporción es sólo del 6)%. En esto influye poderosamente la subalimentación, que altera los mecanismos adaptativos y de defensa, dejando el organismo vulnerable frente al medio ambiente. Infección y desnutrición producen efectos que se potencia entre sí. Es frecuente observar cómo las infecciones desencadenan y agravan la desnutrición y a su vez la desnutrición predispone a las infecciones, desarrollándose en esta forma un círculo vicioso, cuya consecuencia es el elevado número de muertes prematuras.
En las estadísticas dadas por los diferentes países, incluyendo Chile, no parece muy claramente establecida la desnutrición como causa de muerte, debido a que ella es un acompañante tan común que se llega a considerar como normal, y es así que el certificado de defunción sólo anota la causa final que produjo la muerte, desestimándose la causa concomitante más importante que es la subalimentación crónica. Así, por ejemplo, en Chile, hace algunos años, fallecían 4.500 niños al año, por diarreas agudas, según los certificados de defunción. La verdadera causa de estas muertes es la gran mayoría de los casos es la subalimentación previa, siendo la diarrea sólo la complicación final.
Algo similar ocurre con las enfermedades infecciosas. Un ejemplo típico lo constituye el sarampión, que en Chile tienen una mortalidad 160 veces mayor que la enfermedad en USA. Lo mismo ocurre con otras enfermedades infecciosas como la coqueluche, las enfermedades respiratorias, las infecciones urinarias, los trastornos gastrointestinales, la tuberculosis, etc. La suma de todos estos riesgos explica el alto índice de mortalidad observado durante los primeros años de vida en aquellas zonas en que la desnutrición es prevalente.
Desde un punto de vista meramente económico, la muerte prematura constituye un pesado lastre para la sociedad. La primera etapa de la vida del hombre es improductiva y significa una fuerte inversión tanto para la familia como para la sociedad, que posteriormente se ve compensada cuando el hombre alcanza la etapa productiva de la vida y es capaz de devolver a la sociedad lo que de ella ha recibido. Podemos imaginar el tremendo derroche que la muerte prematura significa en los países en desarrollo, donde la mitad de las muertes se produce antes de los 15 años de edad, cuando aún no han alcanzado la edad productiva.
Estos gastos improductivos, obviamente constituyen un lastre demasiado pesado para la sociedad y retardan cualquier desenvolvimiento económico.
Desnutrición y bajo rendimiento en las inversiones de salud. Tanto el que fallece prematuramente, después de arrastrar una subalimentación, como el que logra sobrevivir, representa para los servicios de salud una inversión muy poco remunerativa. El niño subalimentado requiere de continuas atenciones médicas y hospitalarias. En los hospitales pediátricos de nuestro país, alrededor del 80% de los niños hospitalizados presentan una subalimentación de grado variable. Muchos pueden ser los diagnósticos al ingreso (tifoidea, diarrea, bronconeumonía, sarampión, etc.), pero la verdadera causa es la subalimentación crónica. Todo lo que en ellos se invierta para su tratamiento, tiene un bajo rendimiento; si la medicina es efectiva y mejora la enfermedad que condicionó la hospitalización, sólo se ha logrado hacer sobrevivir un desnutrido más, que debe volver al mismo medio ambiente de donde vino y donde la subalimentación continuará sus efectos deletéreos.
El desnutrido requiere de consultas y tratamientos médicos periódicos, que sobrecargan los servicios de salud sin resultados positivos. Es así como un niño que inicia su desnutrición en los primeros meses de vida y que logra llegar al año y medio de salud, manteniendo su desnutrición en forma oscilatoria, cuesta de promedio, solo al Servicio Nacional de Salud. Eº 18.000. El resultado de toda esta inversión y esfuerzo es penoso, ya que al cabo de todo, el niño fallece o, si sobrevive, queda definitivamente lesionado tanto en lo físico como en lo psíquico.
Efecto de la subalimentación sobre el desarrollo psicomotor. Es cierto que la desnutrición es la principal causa de la muerte prematura; pero, sin embargo, los efectos son mucho más desastrosos sobre los que logran sobrevivir, especialmente en las esferas del desarrollo intelectual.
Hay ya suficientes antecedentes experimentales que señalan la importancia del factor nutritivo en el desarrollo del sistema nervioso central. Los procesos intelectuales de síntesis, memorización y abstracción, parecen corresponder desde el punto de vista bioquímico, a síntesis de proteínas a nivel cerebral.
Ha sido descrito que en aquellos grupos de bajas condiciones socio- económicas, donde la desnutrición es prevalente, se observa una alta frecuencia del retardo del desarrollo psicomotor. En estudios hechos en nuestro medio se ha confirmado esta observación. Aquellos grupos de condiciones socio-económicas aceptables, presentan una baja incidencia de retardo mental (3%) al igual que los países más avanzados. La diferencia es notable en los grupos menos favorecidos como son las poblaciones marginales que rodean Santiago: el 40% de los niños en la edad pre- escolar presentan un cuociente intelectual menor de 80, debiendo considerarse normal sobre 90.
Cabe también señalar que los efectos que produce la desnutrición sobre el desarrollo del sistema nervioso central no sólo dependen de la intensidad de ésta, sino también de la edad en que se produce. Es así como durante los primeros meses de vida y también durante la vida intrauterina, las secuelas son más graves y probablemente definitivas, ya que afectarían el número definitivo de neuromas en el cerebro.
El retardo psíquico que se ha determinado en la edad preescolar, es aún más evidente en la población adulta, lo que limita la posibilidad que se incorporen efectivamente a una sociedad moderna altamente tecnificada, que requiere que los individuos desarrollen el máximo de sus capacidades intelectuales para ser realmente útiles.
Finalmente debemos señalar que la desnutrición durante los primeros períodos de la vida no sólo altera el desarrollo psíquico, sino también la capacidad física. Estudios recientes permiten concluir que la resistencia física y capacidad de trabajo está relacionada tanto con la nutrición del adulto, como también con la nutrición que ese mismo adulto recibió durante las etapas de crecimiento rápido.
IV.- Posibilidades de enriquecer la harina de trigo con Lisina
De los antecedentes expuestos acerca de la condición nutritiva de la población chilena, puede deducirse que la desnutrición produce los mayores estragos en la población infantil y más específicamente durante los primeros años de vida. Ya existe información suficiente como para afirmar que los daños que se producen durante esa época, son mucho más intensos y probablemente definitivos. De allí entonces que nuestro mayor esfuerzo debe estar dirigido a ese grupo vulnerable, ya que lo que podamos hacer más adelante podrá impedir que el problema siga agravándose, pero en ningún caso solucionarlo. Al alcanzar la edad escolar ya se comienza a trabajar con un material humano previamente dañado.
Consciente de esta situación, el Servicio Nacional de Salud, desde el año 1952, está realizando un programa de dación de leche que se inició con los lactantes y posteriormente con los prescolares y que el actual Gobierno ha extendido hasta los 15 años. Durante la iniciación del programa se distribuían alrededor de 2 millones de kilos de leche en polvo por año, y se ha extendido progresivamente en la medida que diversas leyes han sido suple- mentando el Presupuesto, hasta llegar a un máximo en el año 1967 de 21 millones de kilos de leche en polvo.
El cálculo teórico para todos los lactantes y prescolares sobre los cuales el S. N. S. tiene tuición (el 80% de la población), es de 32 millones de kilos de leche en polvo por año. Esto da una idea de la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado en este aspecto. Sin embargo, a pesar de ello esto no se he reflejado en una mejoría sustantiva en las condiciones nutritivas de la población infantil. Las razones son muchas: la desnutrición es un problema complejo y va más allá que la simple distribución de un determinado alimento. El rendimiento del esfuerzo es pobre porque las condiciones socio-económicas son bajas. Buena parte de la leche que se distribuye es utilizada en toda la familia y el porcentaje que efectivamente es consumido por el niño es desperdiciado por las malas condiciones sanitarias (trastornos digestivos, diarreas, contaminaciones, etcétera). A esto debe agregarse el bajo nivel cultural y educativo a consecuencia del cual no se le da importancia debida a la edad crítica del niño ni al valor nutritivo de la leche, con lo que frecuentemente se destina a otros usos para los cuales se entrega. Desde un punto de vista teórico, los elementos que aporta la leche distribuida debiera ser más que suficiente para solucionar en gran parte el problema de subalimentación de este grupo proletario; sin embargo, la realidad muestra otra cosa.
Si las condiciones socio-económicas son inadecuadas, difícilmente se llega a solucionar el problema de desnutrición a través de programas de esta naturaleza. A pesar de que el objeto es claro y la implementación adecuada, sin embargo no se logra llegar al estómago del niño con el alimento en cuestión. En otras palabras, si la alimentación del grupo familiar es inadecuada tanto en calidad como en cantidad de alimento, ello constituye una barrera muy seria para alcanzar específicamente al niño a través de un programa de alimentos, a menos que mejore paralelamente la condición nutritiva de todo el grupo familiar. Es el hábito de nuestra población, de que el niño ya en los primeros meses de edad comience a alimentarse en la olla común de la familia y todo alimento que entra al grupo familiar es utilizado en este sentido.
La parte cara del alimento ,1a constituyen las proteínas y dentro de ellas especialmente las proteínas de origen animal. De allí que cuando existe una restricción económica en el grupo familiar, lo que primero se restringe es la ingestión de proteínas, ya que la primera necesidad es satisfacer el hambre y de este modo se adquieren alimentos que llenen un volumen adecuado; la madre o quien tenga la responsabilidad, deja de comprar, por ejemplo, carne, huevos, pescado, etc., y compra pan, tallarines, fideos, galletas, sopas, etcétera. El problema está en que el niño tiene un alto requerimiento de proteínas, que en esta forma queda insatisfecho. Es así como al adulto le basta para su mantención que el 5% de las calorías provengan de las proteínas, mientras que el lactante necesita que el 12% de las calorías provengan de las proteínas. Al disminuir al porcentaje de proteínas de la dieta, todavía puede el alimento quedar dentro de ciertos rangos adecuados para el adulto, pero al mismo tiempo es totalmente insuficiente para el niño. Con frecuencia se ve que la misma dieta que en la madre llega a provocar una obesidad por exceso de hidratos de carbono o grasas, en el niño condiciona una subalimentación. Así se explica que el 30% de los lactantes desnutridos corresponda a madres obesas.
De acuerdo a estos antecedentes es necesario elevar el tenor proteico de la dieta familiar si queremos realmente solucionar el problema de la desnutrición del niño. Los caminos son muchos:
a) Elevar el ingreso, con lo cual automáticamente se produce un equilibrio en la dieta. Así por ejemplo ha ocurrido en Japón, que con posterioridad a la segunda guerra mundial ha subido sustancialmente el ingreso per cápita y como consecuencia de ello ha aumentado en un 80% el consumo de proteínas animales. El japonés de hoy día mide 15 centímetros más de altura que el japonés de la preguerra. Este camino indudablemente es el más, lógico y es el que debemos alcanzar en definitiva, pero desgraciadamente el incremento sustancial de los ingresos está íntimamente relacionado con la productividad y ésta a su vez depende del desarrollo socio-económico, del desarrollo tecnológico y en último término del desarrollo científico, y por lo tanto en el mejor de los casos es muy a largo plazo.
b) Distribuir alimentos gratuitos o subvencionados a toda la población. Esto es impracticable por el alto costo, que ningún Gobierno del mundo podría afrontar. Cabe destacar que sólo la entrega de medio litro de leche a los menores de 15 años cuesta sobre los 70 millones de dólares, sin considerar los costos de distribución, almacenaje, promoción, etcétera.
c) A través de los conocimientos de los, hábitos de consumo de la población, enriquecer con proteínas diversos alimentos, especialmente aquellos destinados a los niños de menor edad. Esto es perfectamente posible con los conocimientos y recursos naturales con que actualmente se cuenta, sin elevar sustancialmente los costos. De hecho en la actualidad existe un proyecto de ley en tramitación en el Senado de la República, destinado a legislar sobre el enriquecimiento de los llamados alimentos infantiles.
d) Mejorar la calidad de la proteína que normalmente existe en los determinados alimentos. El estudio de los hábitos de consumo de la población chilena ha demostrado que en los grupos de bajas condiciones socio-económicas, el 50% o más de las calorías de la dieta proviene en alguna forma del trigo. Este porcentaje baja considerablemente en aquellos grupos socio-económicos de mayores ingresos (20%). El trigo contiene normalmente entre un 8% a un 10% de proteínas, pero su calidad es baja porque le falta un aminoácido: Usina. El agregado de Usina, convierte a la proteína del trigo en una proteína de igual valor nutritivo que la proteína animal. En el caso de Chile, este agregado mejoraría substancialmente la calidad de la proteína que la población está ingiriendo, con la ventaja de que los más favorecidos son aquellos que consumen trigo en mayor cantidad, lo que corresponde con los grupos de menores ingresos. El agregado de lisina en una proporción adecuada es inocuo y no cambia en absoluto las condiciones organolépticas de la harina ni las propiedades panificadoras.
V. Antecedentes del enriquecimiento con lisina
La producción de lisina, que hace algunos años tenía un alto costo, en la actualidad se ha reducido considerablemente. Ella se produce a partir de fermentación bacteriana, utilizando subproductos del petróleo u otras materias primas. Los países productores en la actualidad son Japón, Francia y Estados Unidos. El mayor productor es Japón a través de dos compañías: Kyowa Hakko Kogyo y Ajinomoto Companie.
El enriquecimiento del trigo con lisina ya se está llevando a efecto actualmente en varios países: en Túnez actualmente se está agregando 0,3% de lisina a la harina de trigo. En la India, bajo supervisión del Gobierno se están produciendo actualmente 100.000.000 de panes producidos con harina de trigo enriquecida con lisina. En Chicago, Pillsbury Company, vende en el mercado harina de trigo enriquecida con lisina.
El agregado de 0,25% de lisina equivale a aumentar en un tercio el valor biológico de la proteína. El costo actual en el mercado internacional de la lisina es de $ 1.00 U. S. el kilo, de modo que si tomamos como ejemplo el pan el costo de producción no se eleva más allá de un 5%. El consumo de trigo actualmente en Chile es del orden de 1.700.000 toneladas anuales. Un cálculo aproximado señala que el enriquecimiento de toda la harina de trigo que se consume en Chile con lisina a una concentración de 0.25% se elevaría a 3,5 millones de dólares. Sin lugar a dudas que desde el punto de vista nutritivo del niño, una medida de esta naturaleza tendría tanto o más efecto que todo el programa de distribución de leche.
La idea de enriquecer la harina de trigo en Chile no es nueva. Ya en 1960, el Decreto 377 de Salud Pública, en su artículo 131, señala que la harina de trigo deberá ser enriquecida con una mezcla que represente la adición, por cada 460 gramos, de los nutrientes que se indican:
Tiamina: 2,90 milígramos
Riboflamina: 0,60 milógramos
Niacina: 6,00 miligramos
Fierro: 6,12 miligramos
Calcio hasta: 800,00 milógramos
La existencia de este decreto, que en la actualidad tiene que llevarse a efecto, facilita las cosas porque significa que en la actualidad los molinos ya disponen de las maquinarias necesarias para hacer las mezclas adecuadas.
La lisina puede en un comienzo adquirirse en el mercado mundial, pero el Volumen total de consumo en Chile justifica para más adelante la producción en Chile (3 mil toneladas), más aún si se considera la posibilidad del mercado Andino o Latinoamericano.
Todos estos antecedentes y explicaciones dados hasta ahora aconsejan la tramitación y aprobación por el Parlamento del siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1º Establécese la obligación de enriquecer la harina proveniente del trigo para su comercialización con una adición de 1,2 gramos de lisina por cada 460 gramos de harina.
Esta obligación pesará sobre los industriales molineros, para cuyo efecto el Servicio Nacional de Salud deberá proporcionarles la cantidad de lisina necesaria.
Artículo 2º Con el objeto de financiar el cumplimiento de esta ley, destínase para el año 1971 la suma de Eº 60.000.000 que el Banco Central de Chile deducirá de sus utilidades anuales e imputará al excedente de beneficio fiscal, a que se refiere la letra d) del artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 247, de 30 de marzo de 1960, que fijó la ley orgánica del Banco Central de Chile.
La suma a que se refiere el artículo anterior será depositada por el Banco Central de Chile en una cuenta especial que abrirá la Tesorería General de la República, sobre la cual girará el Director del Servicio Nacional de Salud para la adquisición de la lisina y distribución a los industriales molineros.
En los años sucesivos la cantidad anterior será reajustada en el porcentaje de alza del costo de vida, según la variación determinada por el Indice de Precios al Consumidor, y será entregada en dos parcialidades semestrales por el Banco Central de Chile, en la forma expresada en el inciso segundo, imputándola al excedente de beneficio fiscal en la cantidad en que dicho excedente superare el ingreso consultado en la respectiva Ley de Presupuesto de la Nación. La disposición del presente inciso no tendrá aplicación en los casos en que la Ley de Presupuestos de la Nación considere especialmente los recursos pertinentes para el financiamiento de los objetivos de la presente ley.
Artículo 3º. Prohíbese la distribución y comercialización de los productos destinados al consumo humano elaborados a base de harina de trigo que no estén enriquecidos con lisina.
Artículo 4º. La infracción al cumplimiento de la presente ley serán sancionadas con multa en 10 a 50 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago, las que se aplicarán por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 5º. Dentro del plazo de 120 días contados de la publicación de la presente ley el Presidente de la República deberá dictar el reglamento para su aplicación el que podrá ser modificado a requerimiento del Director General del Servicio Nacional de Salud.
Artículo transitorio. Esta ley regirá a contar del año siguiente de su publicación en el Diario Oficial.