Labor Parlamentaria
Participaciones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Antecedentes
- Cámara de Diputados
- Sesión Ordinaria N° 23
- Celebrada el 13 de enero de 1998
- Legislatura Extraordinaria número 336
Índice
Cargando mapa del documento
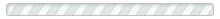
Tiene la palabra la señora
La señora
Señora Presidenta , ¿de cuánto tiempo dispongo para entregar el informe?
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El Orden del Día termina a las 14.10, hora en que tienen que estar entregados los dos informes.
La señora
Señora Presidenta , resulta extraordinariamente halagador terminar mi trabajo de cuatro años en la Cámara de Diputados dando cuenta a la Sala del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. El actual, vigente en Chile, fue aprobado el 12 de junio de 1906 y comenzó a regir el 1 de marzo de 1907.
La doctrina nacional ha sostenido invariablemente que el Código nació obsoleto, lo que, incluso, se admite en el propio mensaje con que se dio inicio a su tramitación legislativa el 31 de diciembre de 1894, durante la presidencia de don Jorge Montt Álvarez .
Leyendo el mensaje que acompaña a este Código, podemos encontrar las fundamentaciones de esta declaración de obsolescencia. Basta con remitirnos a una parte del mismo, que señala: “Ni siquiera ha sido posible separar en este Proyecto las funciones de juez instructor de las de juez sentenciador...”
“Los criminalistas condenan la práctica de que el juez que instruye el sumario sea también el encargado de fallar la causa; y menester es confesar que las razones que aducen en apoyo de su tesis, son casi incontrovertibles.”
“Todos los argumentos aducidos en contra de este sistema pueden resumirse en uno solo. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aun sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario.”
El proyecto de ley que ahora conocemos, de iniciativa del Ejecutivo, ingresó a la Corporación con fecha 13 de junio de 1995, siendo enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Dicha Comisión inició su estudio el 4 de julio de 1995, y terminó por despachar todo el articulado el 10 de octubre de 1996, fecha en la cual acordó suspender su tramitación a la espera de la aprobación de la reforma constitucional que crea el ministerio público, hoy ley Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997.
Por oficio del 29 de diciembre de 1997, el Gobierno incluyó el proyecto en la actual legislatura extraordinaria, y el 6 de enero de 1998 -día en que se dio cuenta de ese oficio-, la Comisión procedió a revisar el articulado aprobado, acordando introducir algunas adecuaciones y enmiendas a determinados artículos para ajustar su contenido a las prescripciones de la reforma constitucional anteriormente mencionada. Acto continuo, procedió a despachar el proyecto en los términos que se indican en este informe.
Fundamentos del proyecto
Consecuentes con el criterio adoptado para analizar el Código vigente y con el fin de destacar lo que será el nuevo Código de Procedimiento Penal, es necesario recordar algunos pasajes relevantes del mensaje con que se inició el presente proyecto el 13 de junio de 1995, bajo la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
Se señala que, “en concepto del Gobierno, la modernización del sistema de administración de justicia constituye un esfuerzo de crecimiento institucional ineludible para el desarrollo y consolidación de nuestro sistema constitucional y democrático.
“Tal modernización -agrega- ha sido definida como una política que tiende a adecuar el conjunto de las instituciones que participan en la administración de justicia a los procesos de desarrollo económico y político que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas.
“Desde un punto de vista económico, se pretende hacer más distributivo el gasto en justicia, evitar que el sistema penal produzca marginalidad, lograr mayor rapidez en la resolución de los litigios y maximizar la imparcialidad y la eficiencia del sistema legal en su conjunto.
“Desde un punto de vista político, se requiere de una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías de los derechos de las personas.”
Finalmente, en el mensaje se aclara que esta iniciativa se extiende más allá de la sola reforma del proceso penal, porque supone modificar los criterios de criminalización primaria, introduciendo principios como los de lesividad y última ratio; supervisar la ejecución de las penas, para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción; modificar la relación entre el Estado y la policía para favorecer la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza; reemplazar el proceso penal para transformarlo en un juicio genuino, público y contradictorio, con igualdad de armas entre el Estado y el inculpado, y con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación; satisfacer las exigencias del debido proceso; respetar los derechos y las garantías de las personas; mejorar la gestión jurisdiccional del Estado sobre la base de criterios de eficiencia y utilizar mejor el gasto público en justicia.
Se sostiene así que la reforma se orienta hacia el conjunto del sistema penal y debe producirse, principalmente, a través de dos mecanismos.
El primero de ellos es la creación de un ministerio público que, además de cumplir su papel específico como órgano investigador y acusador en el procedimiento penal, asuma la función de ordenar la utilización de los recursos represivos del sistema, conforme a criterios generales, conocidos y legitimados por medio de la discusión pública y frente a órganos representativos de la comunidad.
El segundo consiste en devolver a las decisiones judiciales y, en especial, a la sentencia judicial, su plena centralidad como forma de control y legitimación de la utilización de dichos métodos represivos.
Las fuentes que se han tenido en vista para esta propuesta de reforma son la Constitución Política de la República; los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, ratificados por Chile; la legislación procesal vigente actual, en especial el Código de Procedimiento Penal; asimismo, el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, con el objeto de mantener la coherencia entre las normas. Además, han sido de extraordinaria utilidad, orientadores para la reforma que se propone, el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y otros vigentes en Guatemala, Argentina y El Salvador.
La idea matriz o fundamental del proyecto es la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, con la finalidad primordial de reemplazar el sistema inquisitivo vigente, en el cual el órgano judicial asume las funciones investigadoras, acusadoras y juzgadoras, por uno de perfil acusatorio que encomienda a sujetos diferentes la instrucción y el juzgamiento.
Contenido sinóptico del proyecto.
Para materializar la idea anterior, se propone un proyecto de Código de Procedimiento Penal que consta de 546 artículos, agrupados en cuatro libros.
El Libro Primero, denominado “Disposi-ciones Generales”, comprende los artículos 1º al 239 en el texto aprobado. Se encuentra dividido en nueve títulos, que tratan, respectivamente, de los principios básicos, de la jurisdicción y competencia en materia penal, de la actividad procesal, de la acción penal, de los sujetos procesales, de las medidas cautelares personales, de las medidas cautelares reales, de las nulidades procesales y de la prueba.
El Libro Segundo, denominado “Procedi-miento Ordinario”, que comprende los artículos 240 al 391 del proyecto aprobado, se divide en tres títulos que tratan, respectivamente, de la etapa de la instrucción, del procedimiento intermedio y del juicio oral.
El Libro Tercero, “Recursos”, contiene los artículos 392 al 444. Consta de cinco títulos que tratan de las disposiciones generales, recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación y revisión de las sentencias firmes.
Por último, el Libro Cuarto, “Procedi-mientos especiales y ejecución”, incluye los artículos 445 al 533 del texto aprobado. Está dividido en ocho títulos que tratan sobre el procedimiento por faltas y por delito de acción privada, respecto del procedimiento abreviado, del relativo a personas que gozan de fuero constitucional, de la querella de capítulos, de la extradición, del procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y de la ejecución penal y civil.
Para los efectos de una adecuada comprensión del proyecto en informe, al tenor del mensaje que le sirve de fundamento debe tenerse presente, en términos muy generales, que el procedimiento común propuesto contempla la participación de diversos órganos en una instancia única.
La primera etapa es la instrucción, a cargo de los fiscales del ministerio público, quienes deberán investigar los delitos y preparar la acusación.
También en esta fase participa un tribunal unipersonal llamado juez de control de la instrucción, encargado de resolver todos los conflictos que puedan presentarse entre la actividad de investigación del fiscal y los derechos e intereses del imputado y de los demás intervinientes en el proceso.
Para una mejor comprensión, la Comisión acordó definir, en forma genérica, a los intervinientes, señalando que son la víctima, el querellante, el actor civil y el tercero civilmente demandado, junto con los fiscales del ministerio público y el imputado.
En los casos en que el fiscal formule acusación, se da lugar a una audiencia, llamada intermedia, ante el mismo juez de control de la instrucción, destinada básicamente a preparar el juicio oral.
El juicio oral se celebra en forma pública ante un tribunal colegiado de tres miembros, frente al cual deberá formularse la acusación, plantearse la defensa y producirse las pruebas, en una o varias audiencias orales que se deberán desarrollar en forma continuada y con la presencia permanente del fiscal y del imputado y su defensor.
Al término del juicio oral, el tribunal dictará su sentencia, la que sólo será objeto de limitadas posibilidades de impugnación ante los tribunales superiores.
Discusión y aprobación en general del proyecto.
Atendida la trascendencia del proyecto, la Comisión acordó que tanto el mensaje con que se inició, como los antecedentes más relevantes relacionados con su tramitación y discusión, más el texto finalmente aprobado, fueran difundidos a través de la red Internet. Esto constituye una experiencia pionera, una novedad que ha permitido que la tramitación del proyecto sea seguida por los interesados en la cultura jurídica, tanto en nuestro país como también, por cierto, en el ámbito internacional. Es recomendable continuar con esta experiencia y hacer una evaluación de la misma para que pueda aplicarse en otras iniciativas de tanta importancia como la que hoy conocemos.
Información global sobre el proyecto.
La Comisión inició el estudio del proyecto con una información global sobre el mismo de parte de la señora Ministra de Justicia , doña Soledad Alvear Valenzuela , quien concurrió acompañada de los abogados y profesores señores Raúl Tavolari y Cristián Riego . Estos últimos estuvieron presentes, prácticamente, en la totalidad de las sesiones celebradas, prestando su valiosa colaboración, cometido que cumplieron conjuntamente con el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Rafael Blanco . Todos los integrantes de la Comisión agradecemos la valiosa contribución de estos destacados profesionales.
La señora Ministra de Justicia se refirió, concretamente, a los defectos que presenta el actual procedimiento penal y a las ventajas del que se propone.
Reiteró que la principal crítica que se hace al sistema vigente es la concentración en una persona, el juez de letras, de la casi totalidad de las actuaciones y diligencias que se desarrollan en el proceso. Se ha sostenido que esta estructura del proceso penal atenta contra la regla básica de la actividad jurisdiccional, cual es la imparcialidad del juzgador.
Los profesores mencionados expresaron que la orientación básica del proyecto es la de reformar el sistema inquisitivo vigente, cambiándolo por uno de perfil acusatorio, en el que se discrimina, orgánica y funcionalmente, entre las funciones de la instrucción y del juzgamiento.
Estructura del nuevo proceso penal.
El nuevo proceso penal separa las funciones de investigar y juzgar.
La función de investigar corresponderá exclusivamente a un órgano técnico especializado denominado ministerio público, conformado por un órgano de gobierno de carácter colegiado y por un fiscal nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos.
Este órgano va a tener las siguientes funciones:
1º Investigación de los delitos y persecución penal en representación de la comunidad.
2º Dirigir la actuación de la policía durante la investigación.
3º Presentar la acusación ante el tribunal del juicio oral y sostener la acción penal.
La acción de juzgar corresponderá exclusivamente a los tribunales de justicia, para lo cual se va a crear un tribunal colegiado compuesto por tres jueces de derecho que deberán conocer los antecedentes -que expondrán el fiscal y la defensa del imputado, y resolver-.
El tribunal no estará compuesto por ciudadanos, como ocurre en el sistema norteamericano, sino únicamente por jueces de derecho.
Los jueces dejan de tener funciones de investigación para dedicarse a lo que naturalmente están llamados a realizar, esto es, juzgar con arreglo a derecho. Este punto es particularmente importante, porque permite dotar al juez de efectiva imparcialidad.
Debe recordarse que, en la actualidad, el mismo juez es quien investiga; luego, formula la acusación y, posteriormente, sentencia.
Características centrales del nuevo proceso.
El nuevo proceso penal es oral, con lo cual dejan de existir los expedientes que contribuyen a burocratizar, a entrabar y a retardar el proceso. Además, deben recordarse situaciones de cotidianidad, como pérdidas de expedientes, robos de los mismos y otras que se evitarán de ahora en adelante.
El nuevo proceso permite dar efectivo cumplimiento al principio de la inmediación, lo que significa que las partes tienen contacto directo con el juez durante las actuaciones del proceso, garantía básica de todo sistema procesal penal moderno. Debe recordarse que en la actualidad existen funcionarios subalternos, llamados actuarios, que intermedian la relación entre las partes y el juez, en atención a la alta carga de trabajo que poseen los jueces. Esta situación genera que muchas actuaciones y decisiones propias de los jueces sean asumidas por los actuarios.
El nuevo proceso penal también es desburocratizado. Ello se traduce en lo siguiente:
La fase de investigación no tiene carácter formal, es desburocratizada, exenta de trámites y ritualidades, los que entraban actualmente los procesos. Ello significa que las relaciones y comunicaciones entre el fiscal y los órganos auxiliares de la administración de justicia -la policía, el Servicio de Registro Civil, el Servicio Médico Legal, etcétera- son directas, sin requerir oficios u otros escritos formales, lo que contribuye a facilitar, agilizar y dotar de eficiencia y rapidez las investigaciones de los fiscales. Todo lo anterior encuentra su fundamento en la instauración de un efectivo sistema acusatorio, con un proceso contradictorio que se desarrolla entre la fiscalía y el abogado defensor.
El nuevo proceso penal da cumplimiento efectivo al principio de concentración. Esto es, elimina la existencia de trámites e instancias prolongadas, concentrando en pocas audiencias la resolución de los conflictos. El juicio oral ante el tribunal colegiado constituye un ejemplo elocuente, pues en una sola audiencia se escuchan los alegatos del fiscal y del defensor, se presentan las pruebas y el tribunal está obligado a fallar, en el sentido de absolver o condenar. Puede, posteriormente, tomarse un plazo de hasta 30 días para determinar exactamente la pena a imponer y para redactar los fundamentos del fallo, pero la resolución, de absolución o de condena, debe ser inmediata.
Se instaura un proceso penal acusatorio, abandonándose el actual sistema inquisitivo. Ello significa que se estructura un sistema en que se permite un debate entre partes -fis-cal y defensor-, con igualdad de condiciones y oportunidades, entregándose a los jueces que resuelven una auténtica posición de imparcialidad, alejados de asumir funciones de investigador.
El nuevo proceso diversifica el sistema de solución controversial, ampliando las posibles soluciones que puede entregar el proceso penal.
Por último, es más transparente, pues establece estándares de garantías para todos los intervinientes ligados a él, la presencia del juez, la oralidad, la publicidad, etcétera. Particularmente, es la estructura oral y pública del proceso de toma de decisiones en el juicio oral donde están todas las partes ante el juez y se resuelve en forma imparcial.
Estructuras y bases de un proceso penal tipo.
El proceso penal posee dos fases claramente diferenciadas:
a) La fase de instrucción o de investigación.
En ella intervienen, primero, la víctima, con su abogado querellante -si lo tiene-; segundo, el fiscal; tercero, el imputado y su abogado defensor y, cuarto, el juez de control de la instrucción. Este último tiene varias funciones, como resolver acerca de la procedencia de medidas cautelares, personales y reales, y aceptar o rechazar otras decisiones tomadas por el fiscal.
b) La fase de juzgamiento.
Intervienen en esta fase las partes mencionadas ante el tribunal colegiado de tres jueces de derecho.
Reitero, en un proceso tipo podemos distinguir claramente dos fases: la de investigación y la de juzgamiento.
En la fase de investigación, en primer lugar, se recibirá una denuncia por parte del fiscal o por intermedio de la policía. Dicha denuncia será conocida y analizada por el fiscal, quien puede llegar a tres conclusiones.
La primera puede ser no iniciar la investigación. Ello ocurre cuando los hechos de la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. En este caso, la víctima también puede reclamar ante el juez de control.
La segunda conclusión a que puede llegar el fiscal es la de archivar provisionalmente el proceso. Ello ocurre cuando en la investigación no aparecen antecedentes que permitan realizar acciones para esclarecer los hechos. A esto se puede oponer la víctima y reclamar ante las autoridades superiores del ministerio público, o bien presentar querella u obligar a resolver al juez de control de la instrucción.
La tercera conclusión a que puede arribar el fiscal, una vez conocidos los antecedentes, es ejercer el principio de la oportunidad. Los fiscales pueden no iniciar la investigación o abandonar una comenzada, cuando los hechos, por su insignificancia, no comprometen en forma grave el interés público. Cabe agregar que en este caso el delito perseguido no debe tener asignada una pena superior a presidio o reclusión menor en su grado mínimo, o bien tratarse de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
El uso de esta facultad por parte del fiscal no procederá cuando el juez de control determine que se debe proseguir la investigación, de oficio o a petición de parte.
Asimismo, cuando la víctima manifieste de cualquier modo su interés en la continuación de la persecución penal, el juez deberá ordenar al fiscal proseguir con ella.
Por último, existe la posibilidad de que el fiscal decida investigar, para cuyos efectos se relacionará con los órganos auxiliares del sistema de justicia, principalmente a través de la dirección y coordinación de la actividad con la policía.
Este tema fue largamente discutido en la Comisión y se recogió -como consta en el informe- la opinión detallada de la policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile.
Terminada la investigación, el fiscal, dependiendo de las características del caso, tiene a su vez las siguientes alternativas:
a) Suspensión condicional del proceso. Esta institución, fórmula de solución o salida de un proceso penal, razona sobre tres supuestos.
1º Se requiere establecer en el sistema procesal penal salidas diferenciadas según el delito ante el cual se enfrenta la sociedad. En este sentido, y ante hechos delictivos de baja gravedad, el sistema de justicia debe establecer fórmulas de solución racionales, que tengan como norte la resocialización y rehabilitación de las personas, entendiendo además que la cárcel, como única solución al problema de la delincuencia, ha demostrado ser insuficiente y muchas veces abiertamente contradictoria.
2º Debe racionalizarse el uso de los recursos públicos en la persecución del delito, para lo cual es imprescindible dotar al sistema de administración de justicia de criterios y políticas racionales de persecución penal pública. De esta forma, deben establecerse sistemas diferenciadores de resolución de conflictos, según la gravedad e importancia de los mismos, de conformidad con los criterios expresados en la letra precedente. Ello permite maximizar el uso del aparato de justicia y hacer frente a la variedad del litigio penal.
3º Las estadísticas emanadas de la aplicación de medidas alternativas, como la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada, permiten constatar que los niveles de reincidencia de las personas que cumplen medidas en libertad son significativamente menores a los de las personas que cumplen penas en la cárcel.
En el informe también se señalan estadísticas de la forma en que estas medidas alternativas inciden positivamente en la reinserción.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se poseen? La suspensión condicional de procedimiento consiste, tal cual su nombre lo indica, en suspender el trámite del proceso en la medida que el hecho delictivo y el imputado cumplen determinados requisitos y características. De esta forma, y en la medida en que el fiscal así lo determine, se podrá acordar con la persona objeto de la investigación el cumplimiento de determinadas condiciones por cierto plazo: residir en un lugar señalado, prohibición de frecuentar otros o de visitar a algunas personas; ejercer un trabajo, oficio, profesión o asistir a un programa educacional o de capacitación; pagar determinada suma a título de indemnización de perjuicios a favor de la víctima; acudir habitualmente al tribunal, etcétera.
Los requisitos que se contemplan para optar a la suspensión condicional del procedimiento son:
1º La pena privativa o restrictiva de libertad que se pudiera imponer al imputado no puede exceder de tres años.
2º El imputado no debe haber sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y
3º Los antecedentes personales del imputado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinados del delito, permiten presumir que no volverá a delinquir.
Se establece también la improcedencia absoluta de la suspensión condicional de esta institución cuando se trata de delitos de aborto, homicidio, secuestro, mutilación, lesiones gravísimas, violación, tráfico ilícito de estupefacientes y conductas terroristas.
Sistemas de registro y quebrantamiento de condiciones.
Existirá un sistema de registro a cargo del ministerio público, en el que se consignarán los datos de las personas que han sido objeto de suspensión condicional de procedimiento, registro al que puede tener acceso el querellante.
Se establece que para hacer procedente la suspensión condicional debe existir, por parte del imputado, un reconocimiento de los antecedentes en los que se funda la instrucción del fiscal. En el evento de que el imputado la quebrante, se revocará ésta y se fallará en conformidad con el procedimiento abreviado.
Para proceder y conceder la suspensión condicional debe estar conforme el fiscal y el imputado, y esa proposición la debe conocer y resolver el juez de control de la instrucción oyendo previamente a la víctima.
Se contemplan acuerdos reparatorios entre víctima y victimario.
Este es otro sistema de resolver un conflicto penal sobre la base de establecer acuerdos pecuniarios entre la víctima y el victimario. Sólo es procedente respecto de delitos en los que existe un bien jurídico disponible de carácter patrimonial o susceptible de una apreciación pecuniaria. Estos serán, entonces, delitos económicos y contra la propiedad y también culposos, cuando no hubieren producido la muerte ni afectado en forma permanente y grave la integridad física.
Para que proceda el acuerdo reparatorio, debe existir un acuerdo entre la víctima del delito y el victimario, ratificado por el juez de control de la instrucción, quien debe verificar que las partes hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
¿Cuándo procederá el sobreseimiento definitivo o temporal?
Las causales de este sobreseimiento son básicamente las mismas que existen en la actualidad, salvo una hipótesis que consiste en que los antecedentes reunidos durante la investigación no fueran suficientes para fundar una acusación y que dicha investigación no pudiera seguir adelante en forma inmediata, habiendo, no obstante, motivos para esperar el surgimiento de nuevos antecedentes con posterioridad.
En cuanto a la causal de sobreseimiento temporal, transcurridos dos años desde su dictación sin que aparecieren nuevos antecedentes, producirá los efectos del definitivo.
Se llega así a la segunda fase del juzgamiento, que contempla la acusación, a través del procedimiento abreviado; la acusación, ante el tribunal del juicio oral, y el juicio oral propiamente tal.
La acusación, a través del procedimiento abreviado. Este procedimiento tiene lugar cuando el ministerio público requiere la imposición de una pena no superior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo. Este procedimiento necesita, por parte del acusado, la aceptación de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundare.
El acuerdo que preste el acusado debe constar por escrito y ser ratificado ante el juez de control de la instrucción en la audiencia de preparación del juicio oral. El querellante puede oponerse a este procedimiento cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuida a una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, diferentes de las señaladas por el ministerio público en su acusación, y, como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere de la señalada precedentemente. El juez de control de la instrucción, al pronunciarse acerca de la solicitud del fiscal, consultará al acusado para verificar que éste ha prestado su consentimiento al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, que conoce su derecho al exigir un juicio oral, y que entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que éste puede significarle.
Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá debate y, posteriormente, dictará sentencia. En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la requerida por el ministerio público. La sentencia del juez de control, tribunal unipersonal, es susceptible de ser impugnable a través del recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, procediendo también el recurso de casación.
La segunda etapa es la acusación ante el tribunal del juicio oral. Aquí está la presentación de la acusación por parte de la fiscalía y forzamiento de la acusación, y la preparación del juicio oral.
En la primera etapa, el fiscal presentará la acusación preparada. El juez de control de la instrucción puede ordenar al fiscal la formulación de la acusación cuando lo solicite el querellante, y siempre que los antecedentes acumulados en la instrucción constituyeren suficiente fundamento para el enjuiciamiento del imputado.
En la preparación del juicio oral se contempla la presentación de la acusación por parte del fiscal; la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, presidida y dirigida por el juez de control de la instrucción; y el auto de apertura del juicio oral.
Esta resolución consigna el tribunal competente para conocer el juicio oral, la o las acusaciones que debieran ser objeto de juicio, la o las demandas civiles, las pruebas que deberán rendirse en la audiencia oral, y la individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia principal.
Entramos así, entonces, al juicio oral.
Los aspectos centrales del juicio oral. El juicio es oral tanto en lo relativo a las alegaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, y a la recepción de las pruebas. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente.
El juicio oral se desarrolla de manera continua y podrá prolongarse en audiencias sucesivas hasta su conclusión. En esto radica el principio de concentración. Se debe realizar con la presencia ininterrumpida de todos los jueces que integran el tribunal y del fiscal del ministerio público. El acusado tiene derecho a estar presente durante toda la audiencia. La presencia del defensor durante todo el juicio oral es un requisito de validez del mismo. El juicio es público, pero el tribunal puede disponer, a petición de parte o por resolución fundada, una de las siguientes medidas, cuando considere que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiera tomar parte en el juicio, evitando la divulgación de un secreto protegido por la ley.
Se puede impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la Sala por donde se realiza la audiencia; asimismo, del público en general u ordenar su salida cuando la práctica de pruebas específicas así lo requieran. No se pueden tomar fotografías ni filmaciones de la audiencia por parte de medios de comunicación social, ni tampoco transmitir su desarrollo por vía radial o televisiva. Sin embargo, el tribunal puede autorizarlo cuando considere que ello contribuye a la adecuada información del público y siempre que estén de acuerdo todos los intervinientes presentes en el juicio.
Se recibirán en el juicio las pruebas presentadas por las partes. El tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no hubieren sido solicitadas oportunamente por las partes, cuando éstas justificaren no haber sabido de su existencia hasta ese momento. Asimismo, el tribunal, por una sola vez y de oficio, podrá ordenar la presentación de pruebas cuando lo considerare indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará la palabra al fiscal, al acusado, al defensor y a las partes civiles para que expongan sus conclusiones; luego otorgará al ministerio público y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclusiones formuladas por las demás partes.
Por último, se otorga la palabra al acusado para que manifieste lo que estime conveniente y, luego, se debe declarar cerrado el debate. Se levanta un registro de lo ocurrido en la audiencia. Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado.
El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Una vez terminada la deliberación los jueces deberán volver a la Sala y comunicar la decisión adoptada, de absolución o condena. Lo único que puede diferirse en el tiempo es la redacción del fallo y la determinación de la pena, para lo cual se tiene un plazo máximo de treinta días.
Procede pronunciarse acerca de los recursos.
Los recursos contemplados por el nuevo Código serán los siguientes: el de reposición, el de apelación, los extraordinarios, el de casación y el de remisión.
A continuación, me referiré a las audiencias que realizó la Comisión y a las consideraciones que formuló cada una de las personas que concurrieron a ella.
En primer lugar se escuchó la opinión de la Corte Suprema, explicitada en dos informes: el oficio Nº 692, de 11 de julio de 1995, donde en forma escueta señaló que había iniciado un minucioso y detenido análisis del proyecto y que, en líneas generales, no veía inconveniente en que se llevara adelante la discusión y aprobación del mismo en esta Cámara.
El análisis detenido que realizó la Corte Suprema y toda su argumentación se consideraron posteriormente por la Comisión, cuando se recibió el informe Nº 4624, de 12 de julio de 1996.
Además, concurrieron a la Comisión los Ministros señores Dávila y Carrasco, quienes, en una larga exposición, hicieron presente las consideraciones que les merecía el sistema actual, los beneficios que se advertían en esta importante reforma, la necesidad de proporcionar mayor independencia económica al Poder Judicial y de contar con mayores recursos.
Se procedió, también, a recoger opinión de diversas universidades. Se pronunció así el Departamento de Derecho Procesal de las Universidades de Chile, Católica , Diego Portales y de Concepción. No me referiré a ello por lo extenso de las exposiciones y porque están largamente contenidas en el informe con que cuenta cada uno de los señores diputados.
Se recogió también la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados, que manifestó su complacencia por el hecho de estar frente a una reforma y no a simples modificaciones.
