Labor Parlamentaria
Participaciones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Antecedentes
- Senado
- Sesión Ordinaria N° 11
- Celebrada el 04 de julio de 1995
- Legislatura Ordinaria número 331
Índice
Cargando mapa del documento
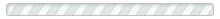
El señor FREI (don Arturo) .-
Señor Presidente , el país ha visto durante varios días cómo la condena de dos inculpados en un alevoso crimen ha despertado apasionadas polémicas y creado un clima de intranquilidad, que no ha hecho bien a la convivencia interna y ha despertado antiguas discusiones relativas a las responsabilidades de los diferentes sectores en el quiebre constitucional. Al margen de la contingencia, sin duda, la transición se niega a terminar, porque Chile no ha sido capaz de resolver de una buena vez los problemas derivados de la violencia política.
Durante largo tiempo, hemos observado a todos los sectores nacionales hacer una generosa contribución al éxito de la transición. El Gobierno del Presidente Aylwin y el que actualmente lidera el Presidente Frei han cautelado la estabilidad que necesita el país para entrar al próximo milenio en paz y prosperidad. Sin embargo, el clima constructivo y de sana armonía se ve cada cierto tiempo gravemente perturbado por amenazas y descalificaciones cuando algún tribunal debe conocer de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Atento a los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Chile, he estimado necesario, desde este Hemiciclo, referirme al sensible problema de la amnistía, motivado por el más genuino espíritu de contribución a la reconciliación y la pacificación definitiva.
Debemos situar la amnistía dentro de las causales que extinguen la responsabilidad penal. Así se ha enseñado por siglos en las cátedras de Derecho.
El Diccionario de la Real Academia Española define la amnistía como "Olvido de los delitos políticos, otorgado por la ley ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidades análogas entre sí.".
El Vocabulario Jurídico, de Henri Capitant , lo hace en los siguientes términos: "medida excepcional por la que se suprimen los efectos normales de la ley penal, prescribiendo el olvido oficial de una o varias categorías de infracciones y quitando todo carácter delictuoso a los respectivos hechos; las persecuciones criminales se tornan imposibles, los procedimientos en curso se detienen y las condenas ya pronunciadas se anulan (con reserva de los derechos de terceros).".
El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual se refiere a esta institución en los siguientes términos: "procede este vocablo de uno griego parecido, con el significado de olvido, amnesia o pérdida de la memoria. Su aplicación jurídica implica siempre la supresión de las penas aplicadas o aplicables a ciertos delitos, especialmente de los cometidos contra el Estado o de aquellos que se califican de políticos.".
La Nueva Enciclopedia, de Francisco Seix , se remite a los antecedentes históricos de la institución, y señala: "La amnistía ha sido siempre concedida, con más o menos profusión, a través de la Historia. El primer ejemplo claro de la misma lo encontramos en la llamada Ley del Olvido que Trasíbulo hizo votar a los atenienses después de la expulsión de los Treinta Tiranos, ley en virtud de la cual se prohibía molestar a ningún ciudadano por sus actos pasados.".
Las obras jurídicas también se han preocupado de definir los efectos que produce la amnistía. Así por ejemplo, el Diccionario Jurídico Espasa, indica al respecto:
"a) No se pueden perseguir hechos incluidos en la amnistía.
"f) Generalmente se otorga por motivos políticos.".
La Enciclopedia Jurídica Omeba expone: "por la amnistía el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal en virtud de requerimientos graves de interés público, particularmente por causas de carácter político, que hacen necesario un llamado a la concordia y apaciguamiento colectivo.".
El Conde de Peyronnet , Ministro de Carlos X , Rey de Francia, elaboró un conjunto de principios que, diferenciándola del indulto, retrata nítidamente a la amnistía. Estos fundamentos están recogidos en un Diccionario Razonado que data de 1858, fue escrito por Joaquín Escriche , Magistrado Honorario de la Audiencia de Madrid , y contiene las máximas siguientes:
"a) Amnistía es abolición, olvido, perdón. Es indulgencia, piedad.
"b) La amnistía no repone, sino que borra. El perdón no borra nada sino que abandona y repone.
"c) La amnistía vuelve hacia lo pasado y destruye hasta la primera huella del mal. El perdón no va sino a lo futuro y conserva en lo pasado lo que le ha producido.
"e) En una amnistía se recibe más y hay menos que agradecer. En el perdón hay más que agradecer y se recibe menos.
"f) El perdón se concede al que ha sido positivamente culpable, la amnistía a los que han podido serlo.
"k) La amnistía no solamente purifica la acción, sino que la destruye. No para en esto, destruye hasta la memoria y aun la misma sombra de la acción.
"l) Por eso debe concederse perdón en las acusaciones ordinarias y amnistía en las acusaciones políticas.
"m) En las acusaciones ordinarias nunca tiene interés el Estado en que se borre la memoria. En las acusaciones políticas suele suceder lo contrario, porque si el Estado no olvida, tampoco olvidan los particulares, y si se mantiene enemigo, también los particulares se mantienen enemigos.
"n) El perdón es más judicial que político. La amnistía es más política que judicial.
"o) El perdón es un favor aislado que conviene más a los actos individuales; la amnistía es una solución general que conviene más a los hechos colectivos.
"q) La amnistía es a veces un acto de justicia y alguna vez acto de prudencia y habilidad.".
Un breve repaso de la doctrina internacional nos permite concluir que la institución es tratada de manera análoga, siguiendo los mismos criterios expuestos.
El profesor español Eugenio Cuello Calón , refiriéndose a la amnistía, aclara que ésta extingue por completo la pena y todos sus efectos, pero su extensión, tal como ha sido regulada en España por las leyes que se han otorgado, es mayor aún, extingue no sólo la pena y sus efectos, sino también la acción penal pendiente.
Giussepe Maggiore , profesor de la Universidad de Palermo, consigna que la amnistía "se justifica como una medida equitativa tendiente a enderezar, a suavizar la aspereza de la justicia, cuando particulares circunstancias políticas, económicas y sociales harían ese rigor aberrante e inicuo". Agrega que "de ese modo se obra como óptimo medio de pacificación social, después de periodos turbulentos que trastornan la vida nacional y son ocasión inevitable de delitos".
Aun cuando numerosos autores se han referido al tema, creemos pertinente examinar la doctrina nacional, porque el problema de la amnistía tiene una evidente connotación local. Desde ese punto de vista, es importante repasar las diferentes opiniones de los tratadistas chilenos.
El distinguido profesor don Alfredo Etcheverry , se refiere a las consecuencias de la amnistía, destacando sus efectos. Se declara abiertamente partidario de la tesis que sostiene que, una vez decretada la amnistía, el juez debe abstenerse de dictar sentencia. "La amnistía es el perdón más amplio que reconoce nuestro derecho con respecto a la responsabilidad penal. Borra, según el art. 93, la pena y todos sus efectos".
El profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Enrique Cury Urzúa , alude al tema en forma análoga: "En mi opinión, como se ha destacado previamente, la amnistía importa una revalorización de los hechos a los cuales se refiere, en virtud de la cual, por consideraciones prácticas de índole política-criminal, se les concede una excusa absolutoria que determina su completa impunidad, e incluso la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal de aquellos a quienes se imputan, aun cuando no ha sido declarada".
Don Eduardo Novoa Monreal es coincidente con el criterio expuesto: "Por su raíz histórica y por razones de principio, la amnistía solamente debiera aplicarse a delitos políticos. Se trata de una institución que nació para resolver las dificultades que surgen en los casos de profundos cambios políticos y sociales, especialmente por situaciones revolucionarias o anormales debido a que las leyes anteriores o permanentes no parecen adecuadas para regir las extraordinarias circunstancias que provoca o apoya la voluntad popular".
Un breve repaso de los autores nacionales, nos permite aseverar que en nuestro país la amnistía es entendida de la manera como tradicional e históricamente se ha tratado. Es concebida como una forma de extinguir la responsabilidad criminal, que emana del derecho de gracia y cuyos efectos son los más completos en lo que a impunidad se refiere. Los autores coinciden, además, en otorgarle un carácter pacificador en aquellos casos de quiebre constitucional y violencia de carácter político.
Los tratadistas extranjeros también son unánimes.
El destacado jurista argentino don Sebastián Soler estima que "como acto inspirado en razones políticas y sociales, requiere generalidad, a diferencia de la gracia o el indulto que son particulares. La amnistía se dice general en un doble sentido, porque puede referirse a una pluralidad de hechos, como cuando se amnistía un delito político y los delitos comunes a él conexos, pero lo que le acuerda carácter típico de generalidad es la circunstancia de referirse impersonalmente al hecho o hechos amnistiados, de manera que resultan impunes sus autores, sean éstos conocidos o no, en el momento de sancionarse la ley".
Veamos la aplicabilidad práctica de la institución.
La historia de Chile, al igual que la historia del mundo, está cruzada por hechos de violencia política, después de los cuales ha sido necesario dictar leyes de amnistía.
Así, por ejemplo, el 12 de febrero de 1827 el Congreso Nacional decretó una amnistía a todos los ciudadanos comprendidos en el movimiento del año 24 y siguientes. Como se recordará, en Chile se había procurado implantar sin éxito el modelo federal, en medio de turbulentos sucesos que involucraron a miembros del Ejército y civiles, culminando con el amotinamiento de la Guarnición de Santiago y el desalojo de la Sala de Sesiones del Congreso, por medio de la fuerza.
El 23 de octubre de 1841 se concedió amnistía a todos los chilenos que se hallaren actualmente en destierro, a consecuencia de tentativas o hechos contra el orden político del Estado. De esta forma se pretendió pacificar las consecuencias derivadas de los sucesos que habían tenido lugar recientemente en el país, culminando con el Combate de Barón y el asesinato de don Diego Portales .
En 1857, don Manuel Montt dictó la ley que concedió amnistía a todos los individuos que, por haber tomado parte en los acontecimientos políticos de 1851, hubieren sido o pudieren ser juzgados y se encontraren en el país, como también a los que, estando fuera, volvieren con autorización presidencial.
El debate previo en el Congreso, tendiente a aprobar esta ley, fue particularmente arduo. Así lo relata don Alberto Edwards en su libro "El Gobierno de don Manuel Montt". Señala: " Don Manuel Antonio Tocornal , tomó en seguida la palabra y dijo que precisamente, por ser él mismo uno de los negociadores del tratado de Purapel, se encontraba obligado a defender el proyecto de amnistía, a fin de que se diese cumplimiento, aunque tardío, a una de las promesas contenidas en aquellos pactos. Supo en seguida elevarse a las alturas de la elocuencia, para encarecer los beneficios de la conciliación y la paz, evitando con exquisito cuidado llevar el debate al terreno peligroso de la actualidad política. No importa, exclamó, que los beneficiados con esta ley sean muy pocos, yo la votaría aunque no fuera a enjugar una sola lágrima".
De la misma forma, en 1861, don José Joaquín Pérez concedió amplia amnistía a todos los individuos que desde el año 51 hasta la fecha hubieren sido o pudieren ser enjuiciados por razón de delitos políticos. En aquella oportunidad, el Estado condonó, incluso, las indemnizaciones fiscales a que dichos individuos pudieren ser responsables por causa de los mencionados delitos.
En 1865, el Presidente Pérez concedió amnistía a todos los comprometidos en el hecho que tuvo lugar en la ciudad de Talca el 7 de julio de ese mismo año, quedando fenecidos los procesos que hayan tenido origen o sido consecuencia de ese suceso.
Pero la peor parte de la historia estaba por venir.
En 1886 asume la Presidencia don José Manuel Balmaceda . Es muy conocido su programa político, económico y de obras públicas. No es mi intención referirme a las profundas causas de la revolución, porque sería incursionar en la estructura constitucional de 1833, en la cuestión del sacristán, en las pugnas entre el Presidente y el Parlamento, en la acusación constitucional contra la Corte Suprema.
Solamente debemos recordar que, iniciado 1891 y después de grandes pugnas, luchas, odios y polémicas políticas, no hubo entendimiento entre Balmaceda y el Congreso. El 1° de enero de ese año Balmaceda lanza un manifiesto y, a los pocos días, con la firma de todos sus Ministros, dispone por sí y ante sí que regirá la ley de presupuestos del año anterior. La respuesta del Parlamento no se hizo esperar mediante el acta de deposición del Presidente .
Comienza la revolución más sangrienta y brutal que Chile haya conocido en su vida republicana. El Congreso cuenta con la adhesión de la mayor parte de la Marina chilena. El Ejecutivo , con la adhesión del Ejército. ¡Qué situación más terrible y lamentable en la historia de un país! ¡Chile, desgarrado, dividido en su columna vertebral, en condiciones de desaparecer como Estado y ser absorbido por otros!
Nueve meses de lucha, en tierra y mar, significaron la muerte de más de 7 mil personas y una suma que es el doble entre heridos e incapacitados.
Fue hundido el Blanco Encalada, y sólo allí murieron 120 personas. La matanza de Lo Cañas enlutó por años a la sociedad chilena, creando todo tipo de desconfianzas, incluso entre miembros de una misma familia.
Ahora es bueno recordar lo que don Francisco Antonio Encina señala en el tomo veinte de su Historia de Chile: "Dado el hábito inveterado en Chile, de ocultar las bajas y los datos contradictorios de los partes oficiales de los jefes de ambos bandos, es imposible precisar el número de muertos en el conflicto armado. Pero se le puede estimar, con la confianza de no errar mucho, en unos 6.000 incluyendo los fusilamientos y heridos que fallecieron en los hospitales. Más incierto aún es el cálculo de los heridos para la actividad productora".
Y todo esto, en un país de tres millones de habitantes.
Las pérdidas materiales ascendieron a sumas siderales para esa fecha, y dejaron a la nación sumida en una profunda crisis económica.
Por otra parte, don Gonzalo Vial, refiriéndose a las consecuencias del conflicto, concluye: "Fuesen cuales fueren los motivos o pretextos alegados, era obvio para todos los chilenos, y en especial para políticos y militares, que ¿primera vez desde Portales¿ el año 1891 un Gobierno constituido, regular (al menos externamente) y legítimo (al menos originariamente) había sido depuesto por la fuerza armada. Aún más, esa fuerza, en su actuar, había prescindido del papel de obediencia y no deliberancia que la carta básica le asignaba.".
Y a pesar de tanta división, muertes, torturas, flagelaciones, destrucción, se fueron dictando, a contar de diciembre de 1891, sucesivas leyes de amnistías.
En diciembre de 1891, don Jorge Montt concedió amnistía a todos los individuos que hubieren sido o pudieren ser juzgados por delitos políticos cometidos desde el 1° de enero hasta el 29 de agosto de ese mismo año.
Con fecha 4 de febrero de 1893 fue promulgada en el Diario Oficial la ley que concedió amnistía a los individuos del Ejército que sirvieron a la dictadura en los empleos de general y coronel, y a los jefes de la Armada que no fueron comprendidos en la anterior ley del 25 de diciembre de 1891. Se exceptuaron solamente los involucrados en el ataque al Blanco Encalada y a la torpedera Lynch y los autores de la matanza de Lo Cañas.
Sin embargo, el 28 de agosto de 1893, se dictó una nueva ley que concedió amnistía para los delitos políticos cometidos desde el 1° de enero hasta el 28 de agosto de 1891 y que no hubieren sido comprendidos en las leyes de diciembre de 1891 y febrero de 1893. Se exceptuaron de la amnistía sólo quienes participaron en la matanza de Lo Cañas y los ex Ministros de Estado que firmaron el decreto de la Ley de Presupuestos, cuya acusación estaba pendiente ante el Senado.
Solamente el 8 de agosto de 1894 se superaron del todo las secuelas de los hechos violentos, cuando el Congreso Nacional amnistió a todas las personas responsables de hechos de carácter político o consecuenciales del estado político acaecidos hasta el 28 de agosto de 1891, y a todos los paisanos responsables de actos contra la Seguridad Interior del Estado ejecutados desde el 29 de agosto del mismo año.
Tal como con certeza lo afirma Castedo , "El primer acto simbólico de Jorge Montt como Presidente , fue el promulgar la ley de amnistía, el mismo 26 de diciembre, día de su proclamación, que beneficiaba a quienes hubieran sido o pudieran ser juzgados por delitos políticos cometidos entre el 1° de enero y el 29 de agosto de 1891".
En la misma forma se expresa Gonzalo Vial: "Sucesivas amnistías, cada vez más amplias, les permitieron en apariencia reorganizar la vida y reincorporarse a la actividad nacional".
Y así, una vez más, el país reemprendió la marcha hacia el futuro.
Revisemos hechos más recientes de la historia.
Cuando en 1932 don Arturo Alessandri Palma asumió por segunda vez la Presidencia de la República , y después de sufrir en carne propia el exilio junto a su familia, allanamientos a su casa, persecuciones y otros vejámenes, al volver al país lo primero que hizo fue olvidar lo pasado y mirar hacia el futuro. En su libro "Recuerdos de Gobierno" expone: "Restablecer el imperio de la ley en un país así convulsionado y olvidado por algún tiempo de aquellos deberes, era la mayor y más difícil empresa que pesaba sobre el nuevo Gobierno, tarea que me propuse alcanzar con la máxima energía. Era necesaria la pacificación interna del país al amparo del cumplimiento integral de la Constitución y la Ley".
Y el país continuó su camino una vez más.
Como se puede apreciar, la Historia de Chile es una sucesión de encuentros y desencuentros, donde la violencia política ha brotado en numerosas oportunidades, y la amnistía ha cumplido una función recurrentemente pacificadora y reconciliadora.
No pretendo reabrir debate acerca de la violencia política, porque creo que la actual coyuntura histórica nos exige ser particularmente cuidadosos al explorar los caminos que conduzcan a superar el actual estado de discrepancia acerca de la vigencia del decreto ley N° 2.191.
En efecto, en 1978, el Gobierno militar dictó el cuerpo normativo que concedió amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hubieren incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia del estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no estuvieran a esta fecha sometidos a proceso o condenados. En la oportunidad se amnistió también a las personas que a la vigencia del decreto se encontraren condenadas por tribunales militares con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.
La misma ley excluyó a los que tuvieren acción penal en su contra, por un conjunto de delitos cuya tipología me abstendré de mencionar en aras de la brevedad. Pero se debe hacer notar que, por expresa voluntad del Gobierno militar, se excluyó de la amnistía a los responsables de los sucesos que culminaron en el homicidio del ex Canciller Orlando Letelier .
No es el momento de abrir debate acerca de las responsabilidades colectivas relacionadas con el quiebre constitucional de 1973, pero es evidente que el país vivió una situación de sostenida violencia, intolerancia y desgarro, cuya génesis data desde mucho antes de la intervención militar de septiembre, y cuyas consecuencias aún debemos soportar.
Lo único claro y cierto es que no hay otro instrumento más que el decreto ley N° 2.191 que pueda ayudar, al menos en parte, a superar las secuelas del período que va inmediatamente después de que las Fuerzas Armadas y de Orden asumieran el mando del país. El debilitamiento paulatino de este instrumento ha creado incertidumbre, ha resucitado viejas rencillas y ha reeditado lenguajes de confrontación, que ningún bien hacen a la patria.
Todos sabemos qué inmenso esfuerzo debimos hacer para retornar a la normalidad democrática, creación colectiva que contó con el apoyo de todos los sectores. Como se recordará, inmediatamente después de que el ex Presidente don Patricio Aylwin asumiera el mando de la nación, se llevó a cabo un proceso de reformas constitucionales que tuvo por objeto moderar la rígida estructura institucional impuesta por la Constitución de 1980. En la oportunidad, se reformó el artículo 5° de la Carta Fundamental, al que se agregó la norma que ordena: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover" los derechos individuales reconocidos y "garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
A partir de entonces los tribunales de justicia adoptaron una nueva interpretación del decreto ley N° 2.191, la que, a mi juicio, desvirtuó absolutamente el concepto histórico y técnico de la institución, como también el sentido y alcance del cuerpo normativo. Así, hemos debido soportar tensiones y discrepancias propias de cuando la ley no es interpretada o aplicada de manera adecuada, y cumple fines diferentes a los que originariamente tuvo presentes el legislador.
En nuestro país, la amnistía está consagrada en el Código Penal, de 1874, cuyo Título V del Libro I se titula: "De la Extinción de la Responsabilidad Penal". Su artículo 93 reza: "La responsabilidad penal se extingue:
"3° Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.".
Desde su creación, los tribunales de justicia y otros organismos estatales han procurado delimitar el correcto sentido y alcance de la institución de la amnistía.
Ya en 1896, en sentencia de la Corte Suprema, publicada en la "Gaceta de los Tribunales", tomo 1°, número 544, página 385, se dice: "Se debe considerar que una amnistía de carácter político comprende los delitos de arresto, vejámenes, reclutamientos forzosos y allanamientos, relacionados con un estado de guerra.".
Aún más clara es la sentencia de la Corte Suprema contenida en la "Gaceta de los Tribunales" de 1915, primer semestre, número 253, página 596, que dice: "el indulto mira al futuro; sólo produce el efecto de libertar del castigo, dejando subsistente la calidad de condenado, a diferencia de la amnistía que borra la existencia de lo pasado y hace desaparecer el delito y sus consecuencias.".
En sentencia del Alto Tribunal de 9 de diciembre de 1931, publicada en la "Revista de Derecho y Jurisprudencia", tomo 29, Sección 1a, página 247, éste dice: "la amnistía, que idiomáticamente considerada tiene la etimología de supresión del recuerdo u olvido, jurídicamente es también el olvido del hecho mismo que hubiera podido ser delictuoso y de la ley que lo castigaba, o sea, una especie de derogación de la ley penal para un caso dado.".
Por su parte, el Consejo de Defensa Fiscal evacuó los Informes números 13, de 4 de enero de 1935, y 40, de 26 de enero de 1940, que se refieren a la institución en los siguientes términos:
"La Ley de Amnistía retira la punibilidad del hecho que antes consideraba delictuoso, o impide que se le aplique pena o que siga cumpliéndose la que antes se hubiere decretado, y no se podrá considerar al amnistiado como anteriormente condenado para ningún efecto jurídico posterior.".
Por otro lado, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en sesiones secretas de 1° y 2 de julio de 1942, consignadas en el Boletín de Sesiones Ordinarias de ese año, tomo 1°, página 402 y 595, señala:
"Las leyes de Amnistía son excepcionales, y no pueden ampliarse a otras personas y menos por delitos que no tienen carácter político.".
Coincidente con el criterio expuesto, la Corte Suprema, en sentencia de 7 de diciembre de 1966, publicada en la "Revista de Derecho y Jurisprudencia", tomo 63, sección 4a, página 359, expresa:
"La amnistía, en su sentido histórico y jurídico, es un acto del poder legislativo que elimina la pena y todos los efectos de un hecho ilícito, penado por la ley; impide el ejercicio de toda actuación judicial tendiente a castigarlo; anula de pleno derecho las condenas impuestas y borra el carácter de delincuente del hechor.".
En doctrina, y desde los tiempos más lejanos, la amnistía es el perdón que el Jefe del Estado o Gobierno otorga a los que han atentado contra las leyes fundamentales del Estado, su organización, el orden social y los derechos y deberes que de él derivan.
Esta potestad de amnistiar recibe el nombre de "derecho de gracia", y por medio de su ejercicio se busca el olvido del hecho punible y la restitución de la normalidad alterada por actos de carácter público. Es de ámbito general, impersonal, puesto que el objeto primordial de la ley es el de borrar la sanción y sus efectos, y, consecuencialmente, aprovecha a todos los que han tomado parte en él, en la medida en que han intervenido.
Resultaría fatigoso referirse a otras sentencias y documentos que no hacen más que recoger la sana doctrina relativa a que la amnistía, junto con borrar el delito y todos sus efectos, es un motivo claro de sobreseimiento del proceso penal. Esta línea argumental se vio claramente reproducida en los fallos que interpretaron el D.L. N° 2.191, en su primera etapa, según se observa en el siguiente examen jurisprudencial:
La Corte Suprema, el 11 de agosto de 1989, al pronunciarse sobre una casación de forma y fondo, dijo respecto de la primera:
"Pronunciada una ley de amnistía, el juez queda legalmente impedido de continuar una investigación relativa a los hechos de que se trata y debe necesariamente sobreseer definitivamente la causa desde que el propósito de toda ley de amnistía es poner término a la responsabilidad penal de los participantes en delitos cubiertos por los beneficios de dicha ley. Resulta evidente, entonces, que el juez debe fundar su sentencia solamente en la existencia de la ley de amnistía, debiendo ser materia de consideración solamente de los hechos constitutivos de la causal de sobreseimiento definitivo, encontrándose impedido de analizar cualquiera circunstancia de hecho pendiente de investigación por ser incompatible de lo resuelto. De este modo debe interpretarse el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto basta la ley de amnistía para sobreseer definitivamente la causa, sin que pueda argüirse que la resolución no ha sido extendida en conformidad a la ley, por cuanto el aludido artículo 413 exige que la investigación se encuentre totalmente agotada para que ello ocurra.".
Luego, concluye así: "La Constitución Política vigente, al igual que las anteriores, otorgó expresamente al Poder Legislativo la facultad privativa de dictar leyes de amnistía. Publicado el D.L. 2.191, de 1978, sobre esta materia, obligó al juez, tribunal de derecho, a obligarla y acatarla. De no hacerlo, pronunciaría una sentencia contra texto de ley expresa y vigente, por lo que al sobreseer definitivamente la causa se limitaron a dar cumplimiento a los preceptos de los artículos 408, N° 5, del Código de Procedimiento Penal, y 93, N° 3 del Código Penal.".
De la misma forma, el Pleno de la Corte Suprema, el 24 de agosto de 1990, pronunciándose en sentencia de término recaída en un recurso de inaplicabilidad, creó doctrina de importantes cuestiones relacionadas con la amnistía contenida en el D.L. 2.191, ratificando la absoluta constitucionalidad del cuerpo legal. Al respecto, dijo:
"La amnistía que concede el D.L. 2.191 no es personal ni particular, sino esencialmente general e igual, en relación con los hechos punibles en que hubieren incurrido sus autores, cómplices o encubridores durante el período que comprende, esto es dentro de la situación de estado de sitio habida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978, y salva las limitaciones allí referidas. La generalidad de que se trata es un principio inherente a estas leyes de perdón y resulta del interés público ínsito en ellas lo que se manifiesta en la propia exposición de motivos que precede al articulado del referido D.L.. Apareciendo pues que esta amnistía está establecida de un modo general para situaciones iguales y en condiciones también iguales sin que obsten a ello las limitaciones también generales que impone para acceder al beneficio, debe concluirse que no se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley ni se establecen arbitrarias diferencias como afirma el recurrente al estimar violada la garantía contemplada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución.".
El mismo fallo también dejó establecido que "los efectos de la amnistía como causal objetiva de extinción de la responsabilidad penal se producen y dicen relación directa con la investigación directa o el proceso penal en que inciden los ilícitos comprendidos en la ley de perdón, ya sea impidiéndola, paralizándola o poniéndole término de acuerdo a los artículos 107 y 408, número 5, del Código de Procedimiento Penal. De este modo, el D.L. sobre amnistía de que se trata no cercena arbitrariamente ni de modo contrario a la norma constitucional el ejercicio de la potestad jurisdiccional que confiere el artículo 73 de la Carta Política a los Tribunales que establece la ley, por lo que es inadmisible la afirmación del recurso de que dicho D.L. pretende sustraer los hechos que son fundamento del juicio penal de la órbita jurisdiccional de los tribunales llamados a conocerlos y a juzgarlos.".
Es interesante, además, destacar que el recurrente, en la oportunidad, esgrimió un conjunto de tratados internacionales, entre los que se contaban los Pactos de Ginebra, para alegar una eventual inconstitucionalidad de la ley, basada en el artículo 5° de la Carta Fundamental. El Pleno de la Corte Suprema dejó constancia de lo siguiente: "En todo caso, útil es recordar que ningún acuerdo internacional vigente limita la facultad de amnistiar; y que, por el contrario, tal facultad aparece expresamente reconocida en el Pacto de los Derechos Civiles, en su artículo 6°, punto 4°.".
Más clara aún es la doctrina emanada de la Corte Suprema el 19 de septiembre de 1993, cuando, pronunciándose en un recurso de queja, dijo: "De conformidad con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, Chile es un Estado de Derecho y tal característica se expresa entre otras conductas clásicas en el imperio de la ley. Conculcar su autoridad es abrir camino a la violación de los derechos, de donde el mandato de la Ley de Amnistía, D.L. 2.191, no puede quebrantarse sin afectar el orden constitucional y la legalidad ínsita en él, que emana de su esencia.".
Así se entendió la sana doctrina emanada del decreto ley N° 2.191, cuyos fundamentos no son propios del cuerpo legal en cuestión, sino que obedecen a la más genuina historia y rigor técnico de la institución. Así debió continuarse aplicando, no por consagrar impunidades ni por desconocer la ocurrencia de hechos violentos, sino porque los imperativos sociales e históricos de la institución así lo ordenan.
He estimado necesario hacer esta reseña histórica y técnica de la amnistía, preocupado del futuro, porque he visto resurgir en los últimos días un espíritu de discordia y división, que creía superado. He observado cómo se ha reeditado el lenguaje de confrontación y violencia, que tanto mal hizo al país en el pasado.
Es la hora de hacer un profundo análisis de la coyuntura histórica, donde nadie puede restarse a proponer o facilitar soluciones que permitan la pacificación definitiva.
En ese espíritu, quiero contribuir diciendo que la amnistía contenida en el decreto ley N° 2.191 tiene que ser aplicada de acuerdo al correcto sentido histórico de la institución. Deben dictarse los sobreseimientos pertinentes, desde que aparezca que los hechos se encuentran contemplados en el período de tiempo que estipula la ley.
Estoy cierto de que esta solución puede causar discrepancias, pero es imperativo no dilatar más la búsqueda de soluciones que aseguren la sana convivencia entre los chilenos. El propio ex Presidente Aylwin ha reconocido, hace poco, que la doctrina impulsada después de la reforma del artículo 5° de la Constitución debe ser cambiada. Debemos oír sus palabras y sentarnos a conversar sobre el futuro, para empezar a construir la sana memoria histórica de que nos habla el Presidente Frei .
Ha llegado el momento de tener el coraje de explorar los caminos para la superación definitiva de los traumas de la violencia política. Mucho ha debido sufrir el país, en manos de la irracionalidad y el enfrentamiento, para creer que podemos seguir comunicándonos como enemigos políticos. El coraje de que les hablo, no significa solamente promover soluciones, sino primero reconocer algunas cuestiones.
Significa reconocer que la violencia política no comenzó recientemente, sino mucho antes y que ha estado presente desde antiguo en nuestra historia; pero que eso no implica que no deban superarse sus consecuencias de una vez por todas.
Significa reconocer que en el quiebre constitucional de 1973 todos los sectores tuvimos mayores o menores responsabilidades. Que actuamos por acción y por omisión. Que no supimos cuidar la tolerancia, el respeto al adversario y a las ideas ajenas.
Significa reconocer que a nuestra generación política e incluso a las más próximas, les ha costado superar los traumas. No hemos sido capaces de apreciar en el adversario su propia verdad, o aquella parte de la cual nacen los acuerdos que nos permiten mirar el futuro.
No podemos continuar expuestos a que, cada cierto tiempo, pese al reconocimiento internacional de nación respetable, tengamos que dar explicaciones acerca de tensiones que poco o nada contribuyen a mantener nuestra imagen de país ejemplar.
Por otra parte, creo que no corresponde endosar al Poder Judicial toda la responsabilidad de resolver nuestros conflictos históricos, porque los restantes Poderes del Estado, como también la generalidad de los sectores de la vida nacional, tenemos la imperativa obligación de contribuir a la pacificación y al reencuentro definitivo entre hermanos.
La reconciliación no será posible si no nos sentamos, de una vez por todas, a conversar; si no impulsamos, entre todos, un gran acuerdo nacional por la pacificación.
Debemos rescatar lo más auténtico de la política de los acuerdos, de la justicia en la medida de lo posible y de una correcta interpretación de la ley de amnistía.
Pero, además, debemos hacer un esfuerzo por saber dónde están nuestros hermanos desaparecidos, no por sacar mezquinas ventajas políticas, ni por juzgar públicamente a instituciones, sino sencillamente porque enterrar a los deudos forma parte del Derecho Natural y de las tradiciones más respetables de nuestra sociedad occidental.
Asimismo, debemos comprometernos a no esgrimir nunca más el lenguaje de las armas para superar nuestras discrepancias; a que ningún chileno se vea enfrentado a la tentación de disparar contra su hermano, no por cobardía ni por falsa indecisión. Simplemente, porque el Dios del cielo manda "No matarás".
A nosotros nos corresponde encauzar el país por la senda de la reconciliación, el progreso y la pacificación definitiva, no por arrogancia ni por falsa modestia, ni siquiera para que la historia nos recuerde.
Debemos ser capaces de reencontrarnos, para que otros chilenos puedan recibir un país en paz, respetado entre las naciones, caminando fuerte hacia el progreso. Debemos ser capaces de reencontrarnos, por nuestros hijos, y por los hijos de nuestros hijos.
He dicho.
